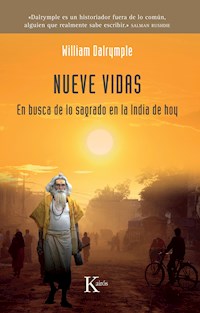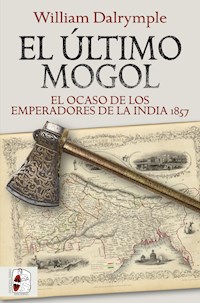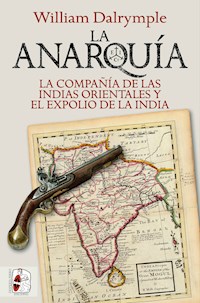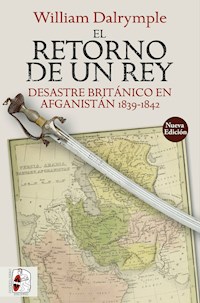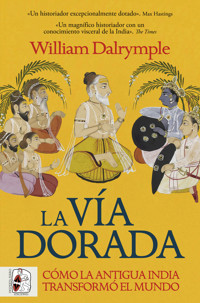
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Desde el establecimiento de los sultanatos en la Baja Edad Media a la instauración del Raj británico, la India se vio impregnada de poderosas influencias culturales foráneas que transformaron religiosa, cultural y lingüísticamente el país y a sus gentes. Sin embargo, durante el milenio y medio anterior, las religiones, la tecnología, la astronomía, la música, la danza, la literatura, el arte, las matemáticas, la medicina y la filosofía del subcontinente se abrieron camino desde el océano Pacífico hasta el mar Rojo y más allá, un vasto caudal de ideas y conocimientos que tenía como origen la India, el corazón olvidado del mundo antiguo. El celebrado y multipremiado historiador William Dalrymple vuelca en este libro su extensa erudición y su incondicional amor por la India para reivindicar su relevancia, hasta ahora soslayada, como eje de la antigua Eurasia, situada en el centro de una formidable red de comunicaciones marítimas y fluviales que conectaba lugares tan distantes como China o el Mediterráneo, una "vía dorada" por la que circulaba algo mucho más valioso que mercancías. Desde el templo hindú más grande del mundo, en Angkor Wat, hasta la indeleble huella del budismo en toda Asia oriental, del dinámico comercio que enriqueció al mundo helenístico y romano también con sus saberes en astronomía, ciencia o matemáticas, a la implantación del sánscrito como lengua franca de Afganistán a Singapur, la India transformó la cultura y la tecnología del mundo antiguo. Y esto es tanto como decir que también ha modificado el mundo actual, que no sería tal y como lo conocemos sin la vía dorada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 863
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La vía dorada. Cómo la antigua India transformó el mundo
Dalrymple, William
La vía dorada / Dalrymple, William [traducción de Ricardo García Herrero]
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2025. – 416 p., 48 de lám.: il. ; 23,5 cm – (Historia de Asia) – 1.ª ed.
D.L.: M-15928-2025
ISBN: 978-84-129810-5-6
930.85(540) 294.3/.5(540)
94(540):008+339.9(540)
LA VÍA DORADA
Cómo la antigua India transformó el mundo
William Dalrymple
Título original:
The Golden Road. How Ancient India transformed the world
This translation of The Golden Road. How Ancient India transformed the world is published by Desperta Ferro Ediciones by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.
Esta traducción de The Golden Road. How Ancient India transformed the world la publica Desperta Ferro Ediciones según el acuerdo con Bloomsbury Publishing Plc.
© 2024 by William Dalrymple
ISBN: 978-1-4088-6441-8
© de los mapas e ilustraciones: Olivia Fraser, 2024
© de esta edición:
La vía dorada. Cómo la antigua India transformó el mundo
Desperta Ferro Ediciones SLNE
Paseo del Prado, 12, 1.º derecha. 28014 Madrid
www.despertaferro-ediciones.com
ISBN: 978-84-129846-4-4
Traducción: Ricardo García Herrero
Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández
Coordinación editorial: Isabel López-Ayllón Martínez
Primera edición: octubre 2025
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados © 2025 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.
Producción del ePub: booqlab
Para Rob y Anna.
Y a la memoriade Bruce Wannell,mi añorado amigoy querido colega.
Índice
Cubierta
Título
Créditos
Índice
Agradecimientos
Introducción. La indosfera
1
Un vendaval de quietud
2
India: «El sumidero de los metales más preciosos del mundo»
3
El Gran Rey, Rey de Reyes, hijo de Dios
4
El mar de joyas: la exploración de la gran biblioteca de Nalanda
5
La quinta concubina
6
La diáspora de los dioses
7
En las Tierras del Oro
8
«Aquel que está protegido por el Sol»
9
El Tesoro de los Libros de la Sabiduría
10
Los frutos de la ciencia de los números
Glosario
Bibliografía
Créditos de las imágenes
Imágenes
Guide
Cover
Índice
Start
AGRADECIMIENTOS
Este libro se empezó a escribir en Casa Ecco, a orillas del lago Como, gracias a la generosidad de los administradores de la Fundación Hawthornden. Lo que iba a ser una quincena escribiendo en paz y tranquilidad acabó ampliándose, a causa del confinamiento por la pandemia de covid-19, a más de tres meses de feliz productividad. Así que debo darles las gracias a David Campbell y Ellyn Toscano por su refugio en tiempos difíciles e impredecibles, e igualmente a Marie Elena y Marie Christina por atendernos con tanta calidez y generosidad a pesar de las muchas dificultades que también ellas hubieron de afrontar en aquellos momentos.
Cuatro años más tarde, el libro se terminaba en el no menos bello marco de Oxford, en los patios del All Souls College. Quisiera transmitir mi agradecimiento a los Warden y Fellows por concederme en 2023-2024 una beca de investigación para visitantes, que me permitió dar los últimos retoques al manuscrito mientras disfrutaba de un fácil acceso tanto a una magnífica biblioteca como a algunos de los eruditos más inspiradores del planeta. Con ellos, y con el maravilloso Richard Ovenden, de la Biblioteca Bodleiana, he contraído una inmensa deuda.
Entre una y otra estancia, son muchas las personas que me han guiado y asistido con lecturas, consejos y conocimientos mientras me enfrentaba a lo que para mí era inicialmente un nuevo periodo de la historia y algunas partes del mundo bastante desconocidas. Entre los muchos que me han ayudado y aconsejado, me gustaría dar las gracias en especial a:
En el Reino Unido: Diwakar Acharya, Anita Anand, Maryam Aslany, Warwick Ball, Mary Beard, Shailen Bhandare, Matthew Cobb, Joe Cribb, Gianni Dubbini, Jack Davenport, Peter Frankopan, Jonardon Ganeri, Ruth Harris, Tom Holland, Callum Hill, Sushma Jansari, Hugh Kennedy, Frederick Lauritzen, Anoushka Lewis, Jim Mallinson, Sam Miller, Moin Mir, Aarathi Prasad, David Gellner, Robert Macfarlane, Josphine Quinn, Barnaby Rogerson, Anthony Sattin, Peter Stewart, Susan Stronge, Jack Turner, Tommy Wide, Michael Willis y Andrew Wilson.
A lo largo y ancho de la indosfera: Andrea Acri, Deepika Ahlawat, Naman Ahuja, Sushant Bharti, Eric Bourdonneau, Swati Chemburkar, PJ Cherian, Neha Dasgupta, Lucy Davidson, Namita Gokhale, Dominic Goodall, Suchandra Ghosh, el difunto B. N. Goswamy, Kritika Gupta, Anirudh Kanisetti, Vinod Khanna, S. Vijay Kumar, Nayanjot Lahiri, Philippe Marquis, Parth Mehrorta, Nandini Mehta, Shailendra Raj Mehta, George Michel, Sureshkumar Muthukumaran, TCA Raghuvan, Himanshu Prabha Ray, Malini Saran, Chiki Sarkar, Sanjoy Roy, Sanjeev Sanyal, Shyam Saran, Tansen Sen, Upinder Singh, Ananya Vajpayee, Brice Vincent, Fleur Xavier y Simon Warrack.
En Estados Unidos: el difunto Frederick Asher, Osmund Bopearachchi, Pia Brancaccio, Robert Brown, Robert DeCaroli, Debra Diamond, Dick Eaton, Johan Elverskog, John Guy, Madhuvanti Ghose, Valerie Hansen, Navina Haidar, Elbrun y Peter Kimmelman, Sonya Rhie Mace, Vidya Dehejia, Padma Kaimal, Sunil Khilnani, Jeffrey Kotyk, Rana Mitter, Jason Neelis, Kalyani Madhura Ramachandran, el difunto Walter Spink y Steve Sidebotham.
Me gustaría dar las gracias de manera especial a mi maravilloso amigo Peter Frankopan. Este libro surgió en parte de una larga serie de discusiones y desacuerdos —de lo más agradables— con Peter en distintos continentes a lo largo de unos cinco años. Sé que en estas páginas encontrará muchos elementos con los que discrepar pero, estoy convencido, a mí ni se me habría pasado por la cabeza pensar en estos temas de no haberme gustado tanto su maravilloso libro Las nuevas rutas de la seda. E igualmente, si no hubiera sentido que había que destacar el papel de la India como contrapeso al de Persia, Asia central y China. Así que a él le debo más de lo que puedo expresar con palabras, lo mismo que a Kevin van Bladel, Peter Stewart, Johan Elverskog, Himanshu Prabha Ray, Dominic Goodall, Jim Mallinson y Tansen Sen, quienes me han inspirado e instruido más allá de toda medida. También me gustaría dar las gracias a Simon Sebag Montefiore por permitirme tomar prestada su maravillosa, útil e ingeniosa expresión «la indosfera».
He tenido la inmensa suerte de contar con el agente y los editores más maravillosos del mundo: el extraordinariamente enérgico y trabajador David Godwin, así como Aparna Kumar, Rachel Taylor y Philippa Sitters en DGA; mi fabuloso editor de mesa, Peter James; e igualmente Michael Fishwick, Alexandra Pringle, Nigel Newton, Hayley Camis, Anna Massardi, Akua Boateng, Molly McCarthy, Francisco Vilhena, Ian Marshall, Paul Baggaley y, muy especialmente, mi brillante y siempre inspiradora nueva editora, Alexis Kirschbaum en Bloomsbury UK. Pero también en Bloomsbury India: las fabulosas Meenakshi Singh y Sivapriya R. Y en Bloomsbury US, Ben Hyman, Marie Coolman y Valentina Rice.
Por último, me gustaría dar las gracias a mi sufrida familia, paciente hasta el infinito con los sucesivos borradores de este libro, que no solo han soportado y con el que han convivido, sino que además han leído varias veces y hasta comentado. Gracias, gracias, gracias a Ibby, Sam y Adam y, sobre todo, a mi Olivia. Esto habría sido completamente imposible sin todos vosotros.
William DalrympleComo-Mehrauli-OxfordOctubre de 2019-mayo de 2024
INTRODUCCIÓN
La indosfera
Un monje budista chino de principios del siglo VII d. C. escribió lo siguiente: «Las gentes de lugares distantes y costumbres diversas por lo general designan la tierra que más admiran como India».1
Xuanzang fue uno de los mayores eruditos, viajeros y traductores que dio China. Cuando escribió estas palabras acababa de regresar de una extraordinaria peregrinación que, a lo largo de diecisiete años y casi 10 000 kilómetros por distintos territorios, lo había llevado a los grandes centros de aprendizaje de la India. El relato que escribió de ese viaje, Los grandes registros Tang sobre las regiones occidentales, deja claro que el mundo que acababa de atravesar, desde Chang'an, en la China occidental, hasta Kanchipuram, en la India meridional (y vuelta a casa) estaba dominado en gran medida por las ideas, el arte, la ciencia, las lenguas y las religiones índicas. En particular, observó un profundo respeto hacia los antiguos monasterios budistas de la India destinados al aprendizaje, como Nalanda, con sus decenas de miles de monjes dedicados al estudio. Para Xuanzang eran sencillamente los mayores centros de conocimiento y saber del planeta, los equivalentes indios de la gran Biblioteca de Alejandría.
En Nalanda se impartían clases en cien salas distintas al día, dejó anotado, «y los alumnos estudiaban con diligencia y sin perder ni un solo momento».2 Describió las aulas, el montículo de reliquias de la estupa, cinco templos y las trescientas dependencias y dormitorios que albergaban a los 10 000 monjes y eruditos de distintas naciones que allí se congregaban.3 Allí, estudiaban los textos de las diferentes escuelas del budismo, así como los sagrados Vedas, lógica, gramática sánscrita, filosofía, medicina, metafísica, adivinación, matemáticas, astronomía, literatura y magia. «Los sacerdotes de Nalanda, en número de varios miles, son hombres de la más alta capacidad y talento», escribió. «Su distinción es muy grande en la actualidad. No les basta el día entero para plantear y responder preguntas profundas. Desde la mañana hasta la noche se dedican a discutir, y los viejos y los jóvenes se ayudan mutuamente».4
Muy en especial, Xuanzang describió las glorias de la biblioteca de Nalanda, que consideraba el mayor depósito de conocimiento del mundo. Tenía nueve pisos y tres divisiones: el Ratnadadhi (Mar de Joyas), el Ratnasagara (Océano de Joyas) y el Ratnaranjaka (Adornado con Joyas). Cualquier manuscrito se podía prestar, aunque las regulaciones de Nalanda establecían que se debían guardar dentro del nicho en las celdas de los monjes, junto al patio central de forma cuadrada.5 Allí estudió Xuanzang durante cinco laboriosos años y copió a mano los textos en sánscrito que deseaba llevarse de regreso a China. Más tarde, esos manuscritos serían traducidos y copiados muchas más veces con destino a monasterios de China, Corea y Japón.
Durante la mayor parte de los periodos tardomedieval y moderno, la India recibió una gran cantidad de influencias culturales de más allá de sus fronteras. Tras la instauración de sucesivos sultanatos islámicos en el país durante los siglos XII y XIII, el persa se convirtió en la lengua de gobierno en gran parte del subcontinente, y las normas culturales persas en arte, vestimenta y etiqueta se volvieron dominantes incluso en las cortes hindúes del sur. Luego, en el siglo XIX, durante el auge de la Compañía de las Indias Orientales y el Raj del periodo victoriano, el inglés sustituyó de forma gradual al persa y la India pasó a formar parte de la anglosfera. Dominar el inglés era en esos momentos el camino hacia el progreso, y los indios que desearan salir adelante tenían que abandonar, o al menos sublimar, gran parte de su propia cultura, convirtiéndose en sahibs pardos de habla inglesa, o lo que V. S. Naipaul llamaba «hombres mímicos». Con el tiempo, por supuesto, los indios adoptaron el persa y el inglés como propios y hasta se convirtieron en maestros en ambos idiomas. Y, al igual que Bedil Dehlavi llegó a ser uno de los poetas persas más admirados de Asia Central durante el siglo XVII, numerosos escritores indios, desde Tagore a Rushdie, así como el propio Naipaul, se convirtieron en superestrellas literarias del siglo XX en lengua inglesa.
Sin embargo, antes que eso y durante un milenio y medio, desde el 250 a. C. hasta 1200, la India exportó orgullosa su propia y rica civilización y creó a su alrededor un imperio de ideas que se desarrolló en una indosfera tangible donde su influencia cultural era predominante. Durante este periodo, el resto de Asia recibió de buen grado, e incluso con impaciencia, una transferencia masiva y asombrosamente amplia del soft power indio en ámbitos como religión, arte, música, danza, tejidos, tecnología, astronomía, matemáticas, medicina, mitología, lengua y literatura.
El sánscrito había sido una lengua eminentemente sagrada durante al menos un milenio antes de Cristo, pero en algún momento entre el siglo I a. C. y el I d. C. se reinventó como lengua literaria y política. Fue el comienzo de una asombrosa transformación de su uso que vio cómo la cultura literaria sánscrita se extendía con rapidez desde Afganistán hasta la isla de Java. De hecho, con el tiempo, como ha demostrado Sheldon Pollock, el sánscrito –«la lengua de los dioses en el mundo de los hombres»– se convirtió en la lingua franca de gran parte de Asia y dejó una huella permanente en el mapa, desde Balj (sánscrito Bahlika) hasta Singapur (sánscrito Simhapura). El nombre Java, por ejemplo, deriva del sánscrito Yavad dvipa, que significa «la isla con forma de yava», o grano de cebada. De hecho, las élites del sudeste asiático se sumergieron tan profundamente en la cultura sánscrita que comenzaron a rebautizar sus ciudades y asentamientos con los nombres de los lugares más célebres de la mitología india.6 Hoy, la antigua capital de Tailandia se llama Ayutthaya por Ayodhya, la capital del Señor Rama en el gran poema épico Ramayana, mientras que la aerolínea nacional de Indonesia es Garuda, nombre de la montura del dios Vishnu. La difusión del sánscrito trajo consigo la llegada de toda la literatura, las artes y las ciencias indias.
De la India no surgieron únicamente precursores del comercio, astrónomos y astrólogos, científicos y matemáticos, médicos y escultores, sino también los santones, monjes y misioneros de varias corrientes del pensamiento y la devoción religiosos índicos: el hinduismo védico, shaiva y vaishnava –o sanatana dharma, como algunos prefieren llamarlo– así como el budismo theravada, mahayana y tántrico. Estos distintos mundos religiosos a veces se mezclaban y fusionaban y otras competían; en ocasiones, incluso se enfrentaban. Pero entre todos llegaron a dominar Asia meridional, central, sudoriental y oriental. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas donde rigen, o rigieron en el pasado, las ideas indias sobre religión y cultura, y donde los dioses indios gobernaban la imaginación y las aspiraciones de hombres y mujeres. Mientras tanto, la influencia intelectual de la India se extendió a Occidente y, con ello, nos aportaron no solo conceptos matemáticos cruciales como el cero, sino también la forma misma de los números que todos seguimos utilizando en la actualidad. Se podría decir que el lenguaje matemático es lo más parecido a un idioma universal que posee la raza humana.
Los conocimientos, creencias religiosas e ideas procedentes de la India constituyen algunos de los pilares básicos de nuestro mundo. Al igual que la antigua Grecia, la antigua India aportó un conjunto de respuestas de amplio calado a las grandes preguntas sobre qué es el mundo, cómo funciona, por qué estamos aquí y cómo debemos vivir nuestras vidas. Lo que Grecia fue primero para Roma y después para el resto del mundo mediterráneo y europeo, India lo fue en esa época para el sudeste y el centro de Asia e incluso para China, irradiando y difundiendo sus filosofías, ideas políticas y formas arquitectónicas por toda una región, pero no mediante la conquista, sino por pura atracción cultural y sofisticación. En materia de ciencia, astronomía y matemáticas, la India fue maestra para el mundo árabe y, por ende, también para la Europa mediterránea.
Todo ese abanico de tempranas influencias indias siempre ha estado ahí, a la vista de todos: en el budismo de Sri Lanka, Tíbet, China, Corea y Japón; en los topónimos de Myanmar y Tailandia; en los murales y esculturas del Ramayana y el Mahabharata en Laos y Camboya; o en los dioses, rituales y templos hindúes de Bali. Sin embargo, la vía dorada que une todas estas formas y geografías diversas en una sola unidad cultural, esa vasta indosfera que se extiende desde el mar Rojo hasta el Pacífico, nunca se ha reconocido como un vínculo que conecte todos esos lugares e ideas diferentes entre sí; y hasta ahora nunca se le ha dado un nombre.7
Gracias a los vientos del monzón asiático, la India se encuentra en el centro de una gran red de vías navegables y rutas comerciales de carácter marítimo. Cada verano, el calentamiento de la meseta tibetana crea una zona de bajas presiones que absorbe los vientos húmedos y frescos del golfo de Bengala. Y todos los inviernos, los vientos fríos y secos soplan desde las nieves del Himalaya hacia los mares cálidos de más allá. La península de la India se encuentra en medio de ese vórtice de corrientes que soplan en una dirección durante seis meses al año y luego se invierten durante los siguientes seis. La regularidad y la previsibilidad de estos monzones han permitido a los marineros indios durante milenios izar sus velas y surcar a toda velocidad los océanos de la región para luego, cuando el sentido de los vientos se invierte, regresar de forma segura.8
Los primeros comerciantes indios utilizaban las rutas marítimas del Asia monzónica para viajar en dos direcciones. Muchos se dirigían hacia el oeste impulsados por los vientos invernales, hacia la costa oriental de África y los prósperos reinos de Etiopía. Una vez aquí, podían elegir: o bien tomar camino norte, por el golfo Pérsico hacia Irán y Mesopotamia; o bien hacia el sur, vía Adén, que los llevaba por las aguas del mar Rojo hasta Egipto. Los comerciantes indios que se dirigían al oeste solían llegar con los vientos alisios a principios de verano y regresar a casa con el monzón estival en agosto. Contando con que soplara a favor, el viaje desde la desembocadura del mar Rojo hasta Gujarat podía durar tan solo cuarenta días, aunque si se perdían los vientos el periplo de ida y vuelta podía durar hasta un año y obligar a tomarse unas prolongadas vacaciones en el Nilo.9 La ruta equivalente por tierra en caravana de camellos, a través de Afganistán, ocupaba como mínimo el triple de tiempo.10
Durante trescientos años (desde los tiempos de la batalla de Accio en el 31 a. C. y la integración de Egipto en el sistema imperial romano), las principales arterias comerciales de los tempranos viajes entre Oriente y Occidente no fueron tanto por tierra –cruzando una Persia a menudo en guerra con Roma– como a través de la vía dorada de los océanos abiertos, atravesando las agitadas aguas del mar Rojo y el océano Índico.
Como señaló Kaludayin, un antiguo monje budista contemporáneo de Buda, lo que impulsaba a los hombres a surcar aquellas aguas azarosas era simplemente el atractivo del oro y el deseo de riqueza.11 Por esos mares circulaban, barco tras barco, las exportaciones indias, mientras que, a la inversa, la riqueza de Roma fluía hacia los bolsillos indios. En el siglo I, el puritano comandante naval romano Plinio el Viejo describe la India como
el sumidero de los metales más preciosos del mundo […] No hay año en que por allí no se le escapen a nuestro imperio al menos cincuenta y cinco millones de sestercios […] Tan grande es el trabajo empleado y tan distante la región de la que se extrae para que la matrona romana pueda lucir en público ropas transparentes […] Así se acerca la India: por la codicia y la decadente necesidad de las mujeres de seguir la moda.12
Según Estrabón, geógrafo griego casi contemporáneo de Plinio, el control romano de Egipto hizo que en poco tiempo se multiplicara por seis la navegación hacia la India en comparación con el periodo ptolemaico anterior: «cuando Galo gobernaba Egipto le frecuentamos y subimos con él el Nilo hasta Siene y los límites de Etiopía», escribió. Allí «constatamos que navegaban 120 naves desde Mios-Hormos hacia la India, cuando antes, en el reinado de los Ptolomeos, eran muy pocos los que se atrevían a navegar y a comerciar con mercancías indias».13 Según las estimaciones de algunos historiadores económicos actuales, tan importante eran las transacciones en el mar Rojo de esta época que los impuestos aduaneros recaudados por los funcionarios romanos sobre ese comercio habrían cubierto por sí solos alrededor de un tercio de todos los ingresos que el Imperio romano necesitaba para administrar sus conquistas mundiales y mantener sus legiones, desde Escocia hasta las fronteras de Persia, y desde el Sáhara hasta las orillas del Rin y del Danubio.14
Este auge inicial, de un siglo de duración, se prolongó otros trescientos años, si bien a un ritmo ligeramente menor. Pero a la caída del Imperio romano de Occidente y la decadencia de gran parte de la vida urbana del norte y el oeste de Europa a principios del siglo V d. C. le siguieron las incesantes guerras entre Bizancio y Persia durante el siglo VI. El puerto de Mios Hormos, en el mar Rojo, ya se encontraba en un estado de decadencia terminal en el siglo IV, mientras que su rival, Berenice, fue abandonado hacia el 550, posiblemente a causa de un brote de la peste justinianea.15
Durante los siglos IV y V d. C., a medida que los suministros de oro de Occidente a la India cayeron de forma catastrófica, empezó a producirse un importante reajuste del comercio de ultramar de la India. Dado que el oro ya no llegaba en cantidades masivas desde Roma, los mercaderes indios, a menudo dirigidos y organizados por una serie de gremios comerciales recién fundados, empezaron a traerlo desde las largas costas e islas de Suvarnabhumi, las «Tierras del Oro».16 En lo que hoy son Sri Lanka, Myanmar, Malasia, Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya surgían nuevos centros urbanos, y los comerciantes indios viajaban hacia aquellas tierras orientales con cada temporada de vientos monzones llevando consigo cargamentos de abalorios, tejidos, objetos de metal y otras manufacturas indias, que intercambiaban por especias, oro, alcanfor, resina y distintas materias primas de la región. Durante el siglo V ya se había establecido una importante ruta marítima directa a través del estrecho de Malaca que conectaba con facilidad los océanos meridional y oriental, y de esta manera favorecía el rápido movimiento de los comerciantes indios hasta China.17
En el mundo de hoy, tan dividido por fronteras nacionales, pensamos que Camboya está muy lejos de la India. Pero en el antiguo y medieval, el mar no dividía tanto como unía, y con los monzones del verano trabajando a tu favor y llevándote cada vez más hacia el este, viajar a grandes distancias no solo resultaba posible sino notablemente rápido. De manera que, según se iba cerrando la rama occidental de la vía dorada, el renacido ramal oriental empezó a sustituirlo en importancia. Y así, los vientos monzónicos acercaron cada vez más las dos orillas del golfo de Bengala, uniéndolas en un solo ente cultural y geográfico dentro de la indosfera.
Durante el siglo I d. C., el viaje en barco mercante desde la ciudad portuaria de Tamralipti, en Bengala, hasta Sri Lanka duraba apenas quince días; desde allí hasta Sumatra, tres semanas, y el trayecto hasta Cantón, en China, menos de un mes. Utilizando los monzones habría sido mucho más rápido viajar desde el sur de la India hasta Java, el delta del Mekong o la desembocadura del Yangtsé que viajar por tierra hasta, por ejemplo, Ujjain, en el centro de India, o hasta Cachemira.
Las grandes epopeyas indias hablan de Suvarnabhumi –la costa oriental del golfo de Bengala– como de un El Dorado oriental, unas tierras donde manaba riqueza a espuertas. El Ramayana menciona también Suvarnadvipa (islas de Oro) y los siete reinos de las «islas de Oro y Plata» más allá de Sri Lanka, el archipiélago indonesio, todas ellas con fabulosas minas repletas de riquezas. «Allí», dice el rey mono Sugriva, «los metales preciosos podían extraerse de la tierra con la misma facilidad que el barro en cualquier otro lugar».18
Cada vez tenemos más evidencias arqueológicas de que los mercaderes indios llevaron incluso consigo artesanos cualificados para refinar y trabajar in situ el oro que compraban en Sumatra, Borneo, la península malaya y Tailandia. En el primitivo templo de Krabi (Tailandia), los especialistas han hallado recientemente una piedra de toque empleada por orfebres que presenta la inscripción tamil más antigua del sudeste asiático: grabada en escritura tamil-brahmi de los siglos I a III d. C., proclama ser propiedad de Perumpatan (el Gran Orfebre). Y cerca de allí se encontraron monedas de oro con un toro en el anverso y un barco de dos mástiles en el reverso.19 En otro lugar de Tailandia, el reciente descubrimiento de un molde de joyería originario del siglo III a. C. junto con cuatro finas láminas circulares de oro de estilo claramente indio sugiere que estos joyeros ya trabajaban aquí en el periodo maurya, en el siglo III a. C.20
Los artesanos se quedaron en Suvarnabhumi porque, pura y simplemente, había oro por todas partes. Era un mundo de inmensas riquezas: en las excavaciones de Óc Eo, una de las primeras grandes ciudades comerciales del sudeste asiático (situada en el delta del Mekong), los arqueólogos franceses desenterraron joyas y ornamentos de oro en una profusión deslumbrante: anillos de oro incrustados, placas de oro grabadas y medallones de oro triratna (tres joyas), pendientes de oro en forma de lazo, cuentas de oro de doce lados y ornamentos de oro en forma de flores de loto, incluso serpientes de oro. De hecho, en apenas unas pocas temporadas de excavaciones, los arqueólogos dieron con 1300 objetos de ese metal precioso. En numerosas zanjas encontraron incluso pequeñas gotas de oro, lo que indicaba que en aquel lugar se había trabajado su extracción. A medida que los arqueólogos iban excavando les embargaba la sensación de haber redescubierto las Tierras del Oro.21
Con el tiempo, estos vínculos transformarían la región, ya que el sudeste asiático pasó a formar parte del mundo de habla sánscrita, mediante la adopción y adaptación para su propio uso de dioses, religiones y escrituras, epopeyas y obras de teatro, formas de arquitectura y maneras de pensar y enumerar el mundo. Incluso los topónimos empezaron a inspirarse en los originales del otro lado del golfo de Bengala. No se trataba ya solo de que los dioses indios se hubieran acogido en una región, pues hasta el paisaje mismo se estaba reimaginando. Los ríos sagrados de la India, el apocalíptico campo de batalla del Mahabharata y los grandes palacios del Ramayana eran imaginativamente reconstruidos a muchos miles de kilómetros al este de la India, en los arrozales del Mekong y entre los volcanes de Java.
En otras palabras, durante los siglos VI y VII d. C., el sudeste asiático se había convertido en una parte fundamental de la indosfera.
La vía dorada pretende resaltar la posición, a menudo olvidada, de la India como punto determinante de apoyo económico y motor de civilización en el corazón del mundo antiguo y altomedieval, y como uno de los principales generadores de comercio global y transmisión cultural en la historia del mundo primitivo, en pie de igualdad con China.
A lo largo de más de mil años, las religiones, filosofías y ciencias indias se extendieron en todas direcciones a través de la indosfera, como los cambiantes rayos de un sol sánscrito que a veces penetraba, sorprendentemente profundo, en los rincones más lejanos del mundo circundante. Este libro narra la historia de la difusión de las ideas transformadoras de la India, primero por Asia y luego por el resto del mundo, centrándose para ello en tres sistemas indios de pensamiento que surgieron cuando este país era el centro de una esfera de influencia que se extendía desde Afganistán hasta Japón, y cuyas ondas se extendían hacia el oeste hasta las lejanas costas del Mediterráneo.
La vía dorada explora en primer lugar el nacimiento del budismo en el siglo V a. C., un movimiento pacífico y bastante igualitario que surgió como parte de una gran agitación y transformación filosóficas. Fue una reacción, por un lado, al hinduismo védico temprano, con sus estrictas jerarquías de castas y sus sacrificios masivos de animales, y, por otro, a las duras austeridades de los ascetas jainistas. A ello le seguirá el repentino salto al protagonismo del budismo bajo el emperador Ashoka, que ayudó a consolidarlo como religión panindia y envió misioneros por todo el mundo para difundir el dharma, el camino del deber y la moralidad. A continuación, narrará la historia de la expansión del budismo en el Tíbet y China y de la consiguiente transformación de la cultura, la vida y el pensamiento, un proceso que culminó cuando se convirtió en la religión de la corte gracias a la influencia de la extraordinaria Wu Zetian, la primera y única mujer emperatriz de China. En la actualidad, a pesar de todas las tribulaciones de su historia reciente, China sigue teniendo el mayor número de budistas practicantes del mundo.
Desde su corte, el budismo se extendió muy rápido hacia el este, se convirtió en la religión mayoritaria en Corea y trajo consigo un conjunto de ideas indias que iban desde las artes marciales hasta la meditación zen. Estas nuevas enseñanzas budistas zen (en sánscrito, dhyana) florecerían primero aquí para extenderse luego aún más hacia el este, a finales del siglo VI d. C., hasta el Japón del periodo Asuka (593-710). Allí constituirían, con el tiempo, la base filosófica de expresiones culturales tan diversas como el haiku, las delicadas aguadas de tinta de los paisajes japoneses e incluso la esgrima samurái.22
Los capítulos siguientes narran la historia de cómo –más o menos al mismo tiempo– la élite gobernante del sudeste asiático se convirtió en su inmensa mayoría al culto de los dioses hindúes, mientras que el budismo se volvió cada vez más popular, primero en la clase mercantil y después entre el pueblo llano, hasta el punto de que el budismo theravada sigue siendo hoy la religión dominante en gran parte de la región. En todo el sudeste asiático, que hasta entonces había hablado una variedad de lenguas chinas, tailandesas y tibeto-birmanas, las élites adoptaron como lingua franca cortesana una indoeuropea muy diferente, el sánscrito.
La influencia de los dioses y las religiones indios, así como de todo el aparato académico, cultural y lingüístico que los acompañaba, acabaron extendiéndose por la mayoría de Asia, desde Afganistán en el oeste hasta Japón en el este, desde Sumatra en el sur hasta Siberia en el norte. Esas religiones han dominado el discurso religioso, teológico, filosófico, cultural, económico y político de Asia durante casi dos mil años. Y ese proceso culminó con la construcción en Borobudur (Java) de la estructura budista más grande y filosóficamente compleja del mundo, y también del mayor de todos los templos hindúes, pero no en la India, sino en Angkor Wat (Camboya). En este último lugar, el templo ocupa más de doscientas hectáreas. Más allá se extienden el palacio, los lagos de recreo y los barrios de la capital jemer, un complejo tan vasto que puede divisarse desde el espacio. Angkor no es solo el mayor de todos los templos hinduistas, sino la estructura religiosa más espectacular del mundo; de hecho, la superficie dentro del foso es, por sí sola, cuatro veces mayor que la Ciudad del Vaticano.
El Imperio jemer vivió su apogeo durante el siglo XII, periodo en el que se extiende por toda la región y controla, con diversos grados de autoridad, los territorios que hoy corresponden a Camboya, Vietnam, Tailandia y Laos. En ese momento de máximo esplendor se podría decir que era el imperio hindú de mayor alcance geográfico, ya que abarcaba casi todo el sudeste asiático continental en una época en la que el sur de Asia estaba fracturado en un mosaico de estados y políticas rivales. En ese punto, también superaba a su único rival cristiano, el Imperio bizantino.
Los jemeres fueron consumados ingenieros hidráulicos. A lo largo de cientos de kilómetros alrededor de Angkor, se extendía una densa red de aldeas en medio de un mosaico de campos, canales y embalses que controlaban las crecidas de los monzones y hacían posible el cultivo del arroz de regadío. Esto, a su vez, daba sustento a una población que superaba con creces el millón de habitantes. El gran complejo de templos en el corazón de Angkor representaba un aumento considerable con respecto a cualquier otro lugar del sur de Asia y contenía numerosas innovaciones estilísticas de gran originalidad, pero siempre firmemente ancladas en las formas arquitectónicas, ideas religiosas y mitologías originarias de la India. Se trata de un hecho tanto más sorprendente si se tiene en cuenta la geografía de Camboya, tan cercana a China, con una gran población residente procedente de ese país asiático y frecuentes visitas de juncos chinos que navegaban río arriba por las vías fluviales del Mekong. Y, a pesar de todo ello, los reyes jemeres trazaron su ascendencia no hasta Confucio o algún otro antepasado mítico chino, sino hasta un indio llamado Kaundinya. Tampoco los sistemas filosóficos y religiosos chinos, como el taoísmo y el confucianismo, se exportaron con éxito a Camboya. Fueron los dioses hindúes y budistas los que llegaron en su lugar. Hasta hoy, que el budismo sigue siendo la religión dominante en Camboya y todo el sudeste asiático.23
Pero quizá sea en las ideas científicas, más que en las espirituales, donde la India destacó de forma más evidente. Solo el mundo helénico antiguo la igualó como centro neurálgico de nuevos conceptos en matemáticas y astronomía. Para la época de Aryabhata (476-550 d. C.), el gran matemático del siglo V, los astrónomos indios habían propuesto correctamente una Tierra esférica que giraba sobre su propio eje y utilizaban el sistema decimal para calcular la duración del año solar con una precisión de siete decimales. «Me sumergí profundamente en el océano de las teorías astronómicas, verdaderas o falsas –escribió Aryabhata–, y rescaté la preciosa joya hundida del verdadero conocimiento mediante el barco de mi propio intelecto».24
Los últimos capítulos del libro se centran en narrar la historia de cómo las matemáticas –los símbolos numéricos que todavía utilizamos–, el sistema decimal, el álgebra, la trigonometría, los algoritmos y el saber astronómico indios se transfirieron por vez primera hasta el Bagdad abasí de finales del siglo VIII. Allí gobernaban los barmáquidas, unos sacerdotes budistas originarios de Afganistán que, alfabetizados en sánscrito, se habían convertido al islam, y cuyo linaje desempeñó cargos de ministros, secretarios y visires.
Jalid ibn Barmak, padre del primer visir barmáquida de Bagdad, había estudiado matemáticas en Cachemira, por entonces uno de los grandes centros de aprendizaje de la India. Y, en Bagdad, el conocimiento de la antigua India se cruzó y enriqueció con el de la Grecia antigua. Fue su hijo quien mandó enviados a India para aprender medicina, y al gran observatorio de Ujjain para estudiar matemáticas y astronomía. Ambas expediciones trajeron eruditos indios de regreso a Bagdad, donde iniciaron el proceso de traducir al árabe los clásicos científicos en lengua sánscrita. De esta manera se ponía la semilla en el joven mundo musulmán no solo de los métodos indios de curación y observación de las estrellas, sino también de un concepto indio revolucionario que iba a transformar las matemáticas: el cero.
Desde Bagdad, estas ideas se extendieron por todo el mundo islámico. Quinientos años más tarde, en 1205, Leonardo de Pisa, conocido por su apodo Fibonacci, regresó desde Argelia a Italia con su padre. El matemático había crecido en el enclave comercial pisano de Bugía, en la costa africana, donde aprendió árabe con fluidez, así como matemáticas árabes. A los treinta y dos años escribió el Liber abaci (El libro del cálculo). Fue él quien popularizó por primera vez en Europa el uso de lo que más tarde se denominó números arábigos, sembrando así la revolución comercial que financió el Renacimiento y, con el tiempo –a medida que estas ideas se extendían hacia el norte–, el auge económico de Europa.
Pero estos números no eran de origen árabe. Como reconocieron Fibonacci y sus maestros árabes, eran indios. «Cuando mi padre ocupaba el cargo de registrador en la aduana de Bugía, me hizo acompañarlo de niño», escribió Fibonacci en la introducción de su Liber abaci.
Como lo consideró útil para mí, me quiso unos días en aquel lugar, la escuela de matemáticas, y quiso que allí recibiera enseñanzas.
En este sitio fui introducido a un maravilloso tipo de conocimiento que utilizaba las nueve cifras de las Indias. Con el signo 0, que los árabes llaman céfiro (al-sifr) se puede escribir cualquier número. Conocer esto me complació mucho más que cualquier otra cosa […] Por tanto, concentrándome en este método, hice un esfuerzo por componer este libro, para que aquellos que busquen el conocimiento de esto puedan ser instruidos por un método tan perfecto y para que en el futuro la raza latina no se encuentre desprovista de tal conocimiento.25
Las raíces de estas «nueve cifras de las Indias» se copiaron por primera vez en escritura brahmi en el siglo III a. C., en Bihar, durante el reinado del emperador Ashoka. Se trata de un hecho que los europeos han borrado casi por completo de su memoria en los últimos siglos, y que debe recuperarse del olvido.
Por tanto, la influencia transformadora de la India sobre las religiones y civilizaciones de su entorno resultó transcendental para la historia del planeta. Y, entonces, ¿por qué no se conoce mejor y más ampliamente ese influjo? Algunos podrán argumentar que se trata de un legado del colonialismo y, más concretamente, de la indología victoriana, que habría socavado, tergiversado y devaluado la historia, la cultura, la ciencia y el conocimiento del subcontinente indio desde la época de Macaulay en adelante. El reconocimiento de la India como una civilización poderosa, cosmopolita y enormemente sofisticada habría cuestionado la misión civilizadora de la Gran Bretaña victoriana. ¿Cómo justificar la necesidad de llevar la civilización a una parte del mundo que ya había sido altamente civilizada durante miles de años y que había extendido su influencia por toda Asia mucho antes de la llegada del cristianismo?
O puede que se deba –al menos en parte– a la tendencia actual consistente en analizar este tipo de tradiciones históricas como disciplinas compartimentadas, cada cual centrada en una región distinta, coto de diferentes grupos de expertos con especializaciones regionales diversas que acuden a congresos diferentes y cuyos objetos, fruto de los trabajos arqueológicos, se conservan después en zonas distintas o en museos dispares.
Los numerosos monumentos y obras de arte budistas diseminados por Afganistán y el desierto chino de Taklamakán se suelen considerar el primer paso en la historia de la expansión del budismo por Asia. Por el contrario, la expansión de la cultura, la literatura y la religión indias –y, en especial, hindúes– hacia el sudeste, a Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Indonesia y la península malaya, suele estudiarse como parte de la historia de la sanscritización de Indochina.
Por último, la extraordinaria –y poco conocida– historia de cómo las matemáticas indias dieron al mundo los números que utilizamos en la actualidad tiende a estudiarse en departamentos de árabe o posiblemente de historia de la ciencia en las universidades, ya que fue a través del Bagdad abasí como las ideas matemáticas indias iniciaron su viaje hacia Occidente. Sin embargo, contar la difusión de la influencia india durante este periodo como tres procesos separados oscurece una historia aún más extraordinaria y tiende a reducir el papel de la India como centro civilizador de relevancia.
Existe, además, otra razón que obstaculiza un mejor conocimiento de la difusión notable y transformadora de la primitiva civilización india por el resto de Asia: los vaivenes de las modas académicas. La generación de historiadores coloniales franceses de las décadas de 1930 y 1940 imaginó la historia de la India como una misión colonial civilizadora similar a la de los propios franceses en la época en que escribían. El arqueólogo y epigrafista Sylvain Lévi escribió lo siguiente: «Madre de la sabiduría, la India legó su mitología a sus vecinos, quienes la enseñaron al mundo entero. Madre del derecho y de la filosofía, legó a las tres cuartas partes de Asia un dios, una religión, una doctrina, un arte. Y llevó su lengua sagrada, su literatura y sus instituciones a Indonesia, hasta los límites del mundo conocido». Después añadía: «Tiene derecho a reclamar, en la historia universal, el rango que la ignorancia le ha negado durante tanto tiempo, y a ocupar su lugar entre las grandes naciones, resumiendo y simbolizando el espíritu de la humanidad». Por su parte, un colega de Lévi, George Coedès, en una línea similar, dejó escrito que «la expansión de la civilización india hacia Oriente […] es uno de los acontecimientos más destacados de la historia del mundo, pues ha determinado el destino de buena parte de la humanidad». Puede que los grandes monumentos hindúes y budistas del sudeste asiático tuvieran un aspecto algo diferente al de sus homólogos indios, pero no dejaban de ser «realizaciones puras del genio indio, cuyo significado profundo solo es evidente a los ojos del indianista».26
Las ideas de Lévi y Coedès fueron acogidas con entusiasmo por una generación de intelectuales indios, muchos de los cuales eran bengalíes y algunos habían estudiado en la Universidad de París. En 1926, estos historiadores nacionalistas fundaron lo que denominaron Sociedad de la Gran India para el Estudio de la Cultura India en Asia Oriental, Sudoriental y Central. Rabindranath Tagore, el gran poeta galardonado con el Premio Nobel, fue invitado a ser el purodha, o guía espiritual, de la Sociedad, y fundaron su propia revista, que siguió publicándose hasta 1958.27
Muchos de los miembros colaboradores eran los mejores historiadores indios de la época. Sin embargo, amplificando las ideas preconcebidas de sus maestros coloniales franceses, los trabajos que llevaron a cabo enmarcaban la influencia india en términos de «Antiguas colonias hindúes en el Lejano Oriente», como tituló R. C. Majumdar su libro publicado en 1944, en plena lucha por la emancipación de la India, con su discurso de «una civilización inferior» abrumada y colonizada por «una superior».28 Majumdar escribió que los príncipes hindúes habían conquistado, colonizado y gobernado el sudeste asiático, lo que, según el autor, hizo las delicias de los lugareños, que «desde entonces […] se sometieron con alegría a sus amos extranjeros y adoptaron sus modales, costumbres, lenguas y religión. Se fusionaron políticamente con los elementos indios y hubo una completa fusión cultural entre las dos razas».29 Esto fue, por supuesto, mucho antes de la aparición de la noción de soft power.30 En el primer boletín publicado por la Sociedad, el doctor Kailas Nag fue aún más lejos al hablar de «la noble dinámica del imperialismo cultural de la India», que «pronto ganó para la India el imperio ineludible sobre el vasto continente, a través del Tíbet y China hasta Corea y Japón, por una parte, y a través de Myanmar e Indochina hasta Java e Indonesia, por otra».31
También hubo una ligera tendencia entre algunos de estos eruditos a atribuir a la India, en un momento u otro, casi todos los grandes avances científicos y matemáticos del mundo, algo que se transmitió a los profanos de la diáspora india en general y que dio lugar a las exageraciones del célebre sketch de Sanjeev Bhaskar Goodness Gracious Me: ¿cristianismo? ¡indio!, ¿Leonardo da Vinci? ¡indio!, ¿familia real? ¡india!
En el periodo de posguerra, durante el apogeo de la descolonización, se produjo una reacción historiográfica: los especialistas poscoloniales de las nuevas naciones del sudeste asiático, recién liberadas del yugo colonial, empezaron a oponerse a la idea de que los momentos fundacionales de su historia hubieran sido el resultado de algún tipo de colonialismo indio ancestral. Estos eruditos se opusieron con firmeza a la idea de que sus antepasados fueran salvajes, civilizados por aventureros indios armados con espadas y fervorosos misioneros de la casta sacerdotal brahmín. Tampoco les entusiasmaba la idea de que su tierra natal no fuera más que una extensión de la Gran India.
Señalaron, con razón, que no había evidencia de una actividad militar india a gran escala en el sudeste asiático antes de una serie de incursiones chola en el siglo XI. En su opinión, la idea de que existieron «colonias hindúes» en los primeros tiempos era ilusoria, ya que proyectaba unas pruebas de influencia cultural y económica mucho más allá de lo justificable en la esfera política y militar. También demostraron que, desde el punto de vista administrativo, el sudeste asiático nunca formó parte de la India antes de la era chola, algo que insinuaban muchos nacionalistas entusiastas del Akhand Bharat (Gran India).
Durante los siguientes setenta años, los académicos de la región se esforzaron por combatir no solo la noción de «colonias hindúes», sino también el concepto mismo de «indianización» en general, que se convirtió casi en una palabra malsonante en los departamentos universitarios del sudeste asiático, utilizada solo entrecomillada y con matices peyorativos.
Una generación más joven de arqueólogos e historiadores del arte poscoloniales que trabajaban en Vietnam y Camboya se apresuraron a minimizar las nociones de colonialismo indio y, en su lugar, presentaron sus hallazgos de influencia india como parte de una relación recíproca de aculturación y convergencia e intercambio cultural entre India y el sudeste asiático.32 Numerosos historiadores occidentales que trabajaban en la región se hicieron eco de tales reservas y las ampliaron. Mientras tanto, la orientación marxista de muchos historiadores indios llevó hasta hace poco a una falta de interés en asuntos de religión y arte, lo que significó que la reacción del mundo académico indio fue escasa o nula.
Esta nueva generación de arqueólogos argumentó que las élites del sudeste asiático utilizaron y transformaron de forma selectiva y creativa lo que los indios habían aportado a la región, adaptando constantemente –en lugar de adoptar ciegamente– las ideas indias. Por ejemplo, aunque las esculturas de Angkor Wat fueran hindúes, estaban claramente talladas en un estilo jemer completamente distinto. Además, los monumentos erigidos en Java y Camboya eran mucho más grandes que los de la India medieval.
Hubo también muchos casos en los que las ideas hinduistas o budistas del sudeste asiático encontraron su camino de regreso a la India, mejoradas y transformadas por el trabajo de teólogos y artistas de las regiones costeras e insulares del sudeste asiático. Es un ciclo comparable al «efecto pizza […] un plato napolitano que floreció y evolucionó en Estados Unidos, se exportó a todo el mundo y acabó luego reimportado a Italia».33 Un paralelo contemporáneo sería el yoga, práctica india que floreció en todo el mundo una vez introducida en Occidente. Después se han creado variantes nuevas, como el hot yoga o el yoga con cabras, para las que no existen equivalentes indios. De hecho, en la actualidad, la mayor parte del yoga no es más que un régimen de ejercicio físico divorciado de su contexto religioso y filosófico, cuyos vínculos con su antigua práctica india son más que tenues.34 Existen precedentes históricos de esta situación en la forma en que, por ejemplo, el budismo mahayana desarrolló sus propias formas de devoción, que gozaron de gran popularidad en China y el Tíbet, pero que nunca llegaron a ser dominantes en su país de origen.
Con todo, no se puede negar que el flujo cultural fue abrumadoramente unidireccional: aunque la India adoptó con el tiempo algunos inventos chinos, como el papel y la pólvora, en Tamil Nadu no hay inscripciones escritas en jemer, ni formas arquitectónicas indonesias en Bengala, ni culto a dioses malayos en Gujarat. Las únicas inscripciones que sobreviven de los habitantes del sudeste asiático en la India están en sánscrito y registran donaciones a Nalanda, en parte para acoger a eruditos expatriados en la academia monástica. Del mismo modo, fueron las religiones indias, las lenguas indias y las formas artísticas y arquitectónicas indias las que se utilizaron desde Angkor hasta Ayutthaya, por mucho que se modificaran y transformaran de forma sutil en el tránsito.
Todo ello contrasta marcadamente con una sinosfera mucho más pequeña, limitada a Corea, el norte de Vietnam y Japón, en parte debido a las dificultades que presentaba la escritura china, la cual limitaba el acceso a esa lengua, literatura y civilización más allá de la propia China.
La centralidad del subcontinente indio como uno de los dos nodos económicos y culturales del Asia antigua, y de sus puertos como lugares principales de intercambio marítimo este-oeste, también se ha visto oscurecida en parte por el concepto seductoramente sinocéntrico de la Ruta de la Seda, una vía comercial terrestre que, según se dice, se extiende desde la Antigüedad por toda Asia, desde China hasta Turquía y las costas orientales del Mediterráneo.
A pesar de su popularidad contemporánea, el concepto Ruta de la Seda era del todo desconocido en tiempos antiguos o medievales: ni un solo registro de esos periodos, ni chino ni occidental, hace referencia a su existencia. Más bien fue una invención tardía (1877) de un geógrafo prusiano, el barón Von Richthofen, quien, mientras realizaba un estudio geológico de China, se encargó de idear una ruta para un ferrocarril que uniera Berlín con Pekín con vistas a establecer colonias alemanas y proyectos infraestructurales en la región.35 Esa ruta se bautizó como die Seidenstraßen (las Rutas de la Seda), primera vez en que se utilizó el término.36
No sería hasta 1938 cuando el término Ruta de la Seda apareció en inglés, como título de un popular libro escrito por un explorador sueco, Sven Hedin. Desde entonces, el término ha cautivado la imaginación del planeta entero y el presidente chino Xi Jinping ha anunciado la reapertura de esa supuesta vía comercial en el marco de su Iniciativa de la Franja y la Ruta. De este modo, la idea se ha cooptado y difundido de forma activa como parte de la política exterior china, en parte para ocultar sus ambiciones de poder económico y militar. Hasta el punto de que, en la actualidad, se ha convertido en un hecho incuestionable.37
Siguiendo a Von Richthofen, en los mapas de la Ruta de la Seda que enlaza Oriente y Occidente, el Mediterráneo con el mar de la China meridional, suele aparecer una pequeña flecha que apunta hacia el sur, desde Kasgar hasta el Himalaya. La flecha lleva una etiqueta: «Hacia la India». El mapa da a entender que la verdadera acción económica tuvo lugar entre China y Europa occidental; la India era una observadora casi pasiva y una afortunada receptora de la generosidad de la principal autopista del comercio intercontinental que discurría muy al norte.
Mas la realidad es muy distinta. Aunque las rutas comerciales terrestres a través de Irán tuvieron una importancia fundamental cuando el dominio mongol se extendía desde el Mediterráneo hasta el mar de la China meridional durante el siglo XIII, no ocurría lo mismo durante la época clásica y la Alta Edad Media. De hecho, el Imperio romano y China tenían una muy vaga idea de la existencia del otro, de modo que apenas hubo un contacto directo entre ellos.
En las fuentes chinas, la referencia más antigua a un intento de enviar una embajada a Da Qin – identificada por lo general como Roma– se remonta al año 97 d. C. No obstante, no logró llegar a su destino.38 Tal como lo expresó un guía romano del comercio en el océano Índico, «más allá de esta región, en el punto más septentrional, donde el mar termina en algún lugar de la franja exterior, hay una gran ciudad interior llamada Thina [China] desde la que se envían por tierra seda, hilos y telas a través de Bactria [en Afganistán] a Barígaza [en la actual Gujarat] y, a través del río Ganges, de vuelta a Limyrike [Kerala]. No resulta fácil llegar a esta Thina».39
Lo cierto es que las mercancías procedentes de China llegaban a Roma principalmente como un mero complemento exótico de su próspero comercio con la India, y pasaban por los puertos indios.40 Desde la época de Augusto (reg. 27 a. C.-14 d. C.) y durante varios siglos, Roma y la India antigua fueron importantes socios comerciales, con cientos de enormes buques de carga navegando cada año entre la una y la otra. Los manuales de comercio romanos revelan una familiaridad real y práctica, incluso íntima, con los puertos indios, en especial los de la costa occidental, lo que incluye detalladas descripciones que derivan claramente de la experiencia de primera mano y la observación directa. Si China y Roma alguna vez se encontraron cara a cara, lo hicieron aquí, en los muelles, puertos y bazares de la costa india.
Lo que apenas existía en la Antigüedad era la Ruta de la Seda, al menos tal como la imaginó Von Richthofen. Porque si bien las mercancías ciertamente iban de un lado a otro en el marco del comercio local o regional y algunos objetos llegaron a recorrer largas distancias, en ningún momento de la historia existió una única ruta comercial terrestre que, en sentido este-oeste, uniera el mar de China con el Mediterráneo. Y tampoco se dio una libre circulación de mercancías entre China y Occidente antes del periodo mongol, en el siglo XIII. Marco Polo, el hombre más estrechamente relacionado con la llamada Ruta de la Seda, no menciona ni una sola vez el término, a pesar de que fue durante su vida cuando viajar se volvió más fácil a través de la inmensidad poco menos que eterna del vasto Imperio mongol.41
Incluso la seda, el más célebre entre los productos chinos destinados a la exportación, llegaba a las tierras romanas solo de manera indirecta, por lo general en barco, a través de la India, donde se fabricaba la mayor parte que llegaba a Occidente.42 Hasta la época de Augusto, la mayoría de los escritores romanos solo mencionan la seda gruesa producida en la isla de Cos. Tanto Virgilio como Séneca, autores ambos de la primera mitad del siglo I d. C., afirman con seguridad que la seda crecía en los árboles.43 Todo ello parece indicar que se ha exagerado la importancia de la seda para el Occidente clásico.
Este tejido nunca fue la principal mercancía importada a Occidente desde Oriente, sino que siempre se vio superada con creces por las importaciones de pimienta india, especias, marfil, algodón, piedras preciosas, teca y sándalo. Cuando, en el año 408 d. C., el visigodo Alarico pidió un rescate por Roma, sus términos fueron significativos: además de 5000 libras de oro, no exigió seda, sino 3000 libras de pimienta negra de la India.44
Esta es la razón, al menos en parte, por la que en China solo han aparecido unas pocas monedas romanas, apenas unos hallazgos dispersos y un único tesoro, de fecha incierta, que contenía dieciséis monedas con las efigies de diferentes emperadores, desde Tiberio hasta Aureliano.45 Y, sin embargo, en la India los arqueólogos encuentran en la actualidad decenas de miles de monedas romanas, como viene ocurriendo desde el siglo XVIII, cuando los factores de la Compañía de las Indias Orientales en Madrás empezaron a informar del descubrimiento de «cinco cargas de culis» con piezas romanas de oro, así como de «algunos miles» de monedas de plata.46 Los hallazgos tienen lugar muy especialmente en Kerala y Tamil Nadu, donde aparecen tesoros cada año, la mayoría de los cuales datan del apogeo de la ruta comercial del mar Rojo, durante el siglo I.47 Y es que es probable que los museos de la India contengan más monedas romanas que los de cualquier otro país fuera de las fronteras del Imperio romano.48 Ese oro fue el motor económico del temprano poder cultural indio.
Más tarde, cuando el comercio romano se hundió como consecuencia del bloqueo persa y la pérdida del mar Rojo a manos de los árabes, los mercaderes indios encontraron una nueva fuente de oro en el sudeste asiático. No sería hasta el siglo XIII, momento en el que la catástrofe de las invasiones mongolas acabó con las antiguas rutas comerciales, cuando la vía dorada empezó a desmoronarse de forma definitiva. Además, la India quedó aislada por una frontera hostil de las caravanas terrestres que ahora se extendían, bajo un único dominio, desde el mar de China hasta el Mediterráneo.
Ahora, para sustituir a las rutas centradas sobre todo en el comercio marítimo de la India, con sus vientos monzónicos anuales, y llevando los bienes de un lado a otro a gran velocidad, nació otra red que mercadeaba cruzando los desiertos y oasis de Asia Central. En 1271, gracias a la Pax Mongolica, Marco Polo y sus tíos podrían –más o menos por primera vez– viajar con un solo pasaporte desde Jerusalén hasta Xanadú, contribuyendo así a abrir una nueva ruta comercial transcontinental directa y sin barreras.
Esta era la red de rutas comerciales que andando el tiempo recibiría el nombre de Rutas de la Seda.
A diferencia de India, China ha sido muy hábil contando el relato de que siempre fue el centro del mundo asiático. Este replanteamiento y reconfiguración de la imagen proyectada por la historia, altamente nacionalista y sinocéntrica, retrató de forma idealizada el mundo comercial de las Rutas de la Seda como una pacífica red de intercambio de ámbito global, centrada en China, la cual se presentaba como el principal motor económico que impulsaba el comercio mundial.49 Desde que Xi Jinping lanzó su Iniciativa de la Franja y la Ruta amparada por la promesa de invertir un billón de dólares en préstamos para infraestructuras, el relato se ha politizado enormemente, y se habla mucho de la Franja y la Ruta como una «Nueva Ruta de la Seda».50 India no ha hecho demasiado por contrarrestar esto, al margen de algunos intentos –poco entusiastas– de presentar sus relaciones comerciales con Oriente Medio en términos de una Ruta del Algodón o, más recientemente, un Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, conocido por sus siglas en inglés como IMEC.51
Sin embargo, el relato histórico es bien diferente. Si hablamos del periodo crucial que va entre el final de la Antigüedad y el comienzo de la Alta Edad Media, se puede argumentar que la India fue el centro cultural e intelectual de Asia, y que influyó y cambió el curso de la vida religiosa, artística y cultural de todas las regiones de su entorno, incluida la propia China. Después de todo, esa fue la razón por la que Xuanzang, y muchos otros como él, arriesgaron sus vidas para emprender el peligroso peregrinaje a lo que entonces era el equivalente, en el Asia antigua, de las actuales Universidad de Harvard o Instituto de Tecnología de Massachusetts, el gran centro académico budista de Nalanda.
A diferencia de China, la India rara vez estuvo unificada en la Antigüedad, ni siquiera en parte, ya que cuando Xuanzang alcanzó, en el siglo VII d. C., lo que él consideraba las fronteras geográficas de la India en Jalalabad, señaló que estaba entrando en una tierra sagrada, las Cinco Indias, formada por «más de setenta» reinos distintos.52 Y, a pesar de su fragmentación política, la idea de la India como una única unidad cultural, sagrada y geográfica se comprendía claramente desde los tiempos más remotos.
Xuanzang no fue el único en tener un entendimiento claro de los límites geográficos de la tierra fragmentada que él llamaba India: un predecesor suyo del siglo V d. C., el monje chino Fa Xian, expuso ideas similares de un país «de forma triangular, ancho en el norte y estrecho en el sur».53 Y, antes de eso, el historiador Estrabón cuenta cómo Alejandro Magno habló con sadhus, que concebían su patria como algo que se extendía «desde la desembocadura del Indo en el oeste hasta la del Ganges en el este, desde la desembocadura del Ganges hasta la punta del sur de la India, y desde allí, de nuevo, hasta la del Indo».54 El Mahabharata, en proceso de composición más o menos por la misma época, da una definición aún más concisa: «la tierra al norte de los mares y al sur del Himalaya se llama Bharata, donde vivían los descendientes del rey Bharata».55
Esta India o Bharat –como quiera que se la defina– fue una de las dos grandes superpotencias intelectuales y filosóficas de la Asia antigua, equiparable a China en el mundo primitivo. Sentó las bases de la forma de pensar y expresarse de gran parte del planeta y alteró de manera significativa la trayectoria del devenir histórico de gran parte de la humanidad. Durante más de mil años fue un jardín del que salieron las semillas que, una vez plantadas en otros lugares, florecieron en formas nuevas, ricas e inesperadas.
Cómo lo hizo con exactitud, ese es el tema de este libro.
NOTAS
1 1996, 41.
2 Huili, S. y Yancong, S., 1995, 94-95.
3 Fogelin, L., 2015, 204-205.
4op. cit., 250.
5 Xiang, W., 2014, 207-232 en 210. Taranatha (1575-1634) fue un lama de la escuela Jonang del budismo tibetano.
6 Pollock, S., 2003, 123.
7 Hay que hacer un matiz importante en la idea de que la indosfera –cuya extensión va desde la cadena montañosa del Hindu Kush hasta el Pacífico– no se ha reconocido como una región interconectada: los primeros escritores árabes entendieron sin duda la coherencia de esa misma franja de tierra y mar y hasta le dieron un nombre, al-Hind, que significa «todo al este del Indo».
8 Amrith, S. S., 2013, 8-14.
9 Cobb, M. A., 2018b, 139.
10 Muthukumaran, S., 2023, 26.
11Ibid., 56.
12 Plinio parece estar pensando aquí en plata por valor de cincuenta y cinco millones de sestercios. Obsérvese que cada cual da aquí una cantidad diferente: Cobb habla de cincuenta millones. Las cifras son notoriamente inestables a lo largo de su transmisión textual. Vid. el análisis en Ray, H. P., 2003, 170; Abulafia, D., 2019, 109; Robin, C., 2025, 46 y De Romanis, F., 84-85, 97; Evers, K. G., 2017, 52, 68.
13 Estrabón, Geografía, Libro II, Cap. 12, 323-325. Vid. también Parker, G., 2008, 179; Wilkinson, T., 2022, 144; Evers, K. G., op. cit., 140-141; Turner, J., 2004, 59.
14 El profesor Andrew Wilson de All Souls, jefe del Proyecto de Economía Romana de Oxford, ha reconocido que «con cien de estos cargamentos al año (una estimación conservadora, ya que Estrabón un siglo antes habla de ciento veinte barcos al año que salen de Mios Hormos hacia la India), los ingresos aduaneros solo en el comercio de importación a través del mar Rojo habrían ascendido quizá a entre un cuarto y un tercio de todo el presupuesto militar del Imperio». Wilson, A., 2014, 287-320. Vid. también Cobb, M. A. (ed.), 2019, 121, 134; McLaughlin, R. J., 2014 y 2016; Evers, K. G., op. cit., 108.
15