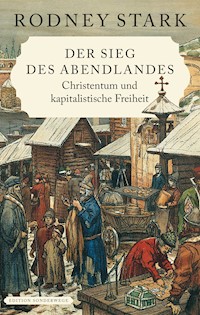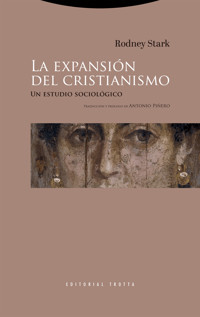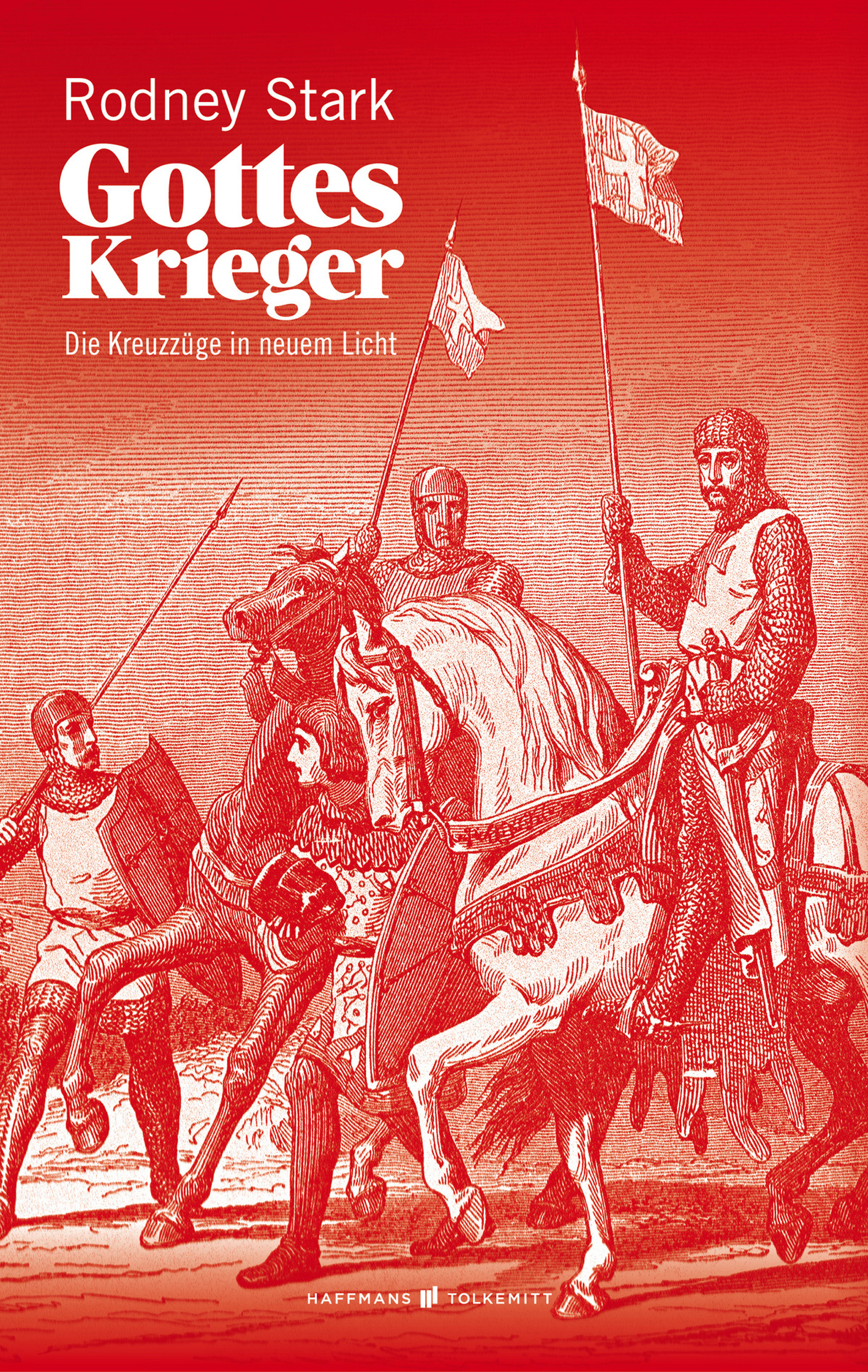Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Actual
- Sprache: Spanisch
¿Por qué Europa logró superar al resto del mundo a finales de la Edad Media? Las explicaciones más comunes citan la superioridad geográfica, comercial y tecnológica de Occidente. Para Stark, la creencia popular de que el éxito occidental dependía de la superación de las barreras religiosas al progreso es un completo disparate. En este libro defiende que el cristianismo y sus instituciones son los responsables de los principales avances intelectuales, políticos, científicos y económicos del último milenio. Lo que ha impulsado a Occidente no es la tensión entre la sociedad secular y la no secular, ni la oposición entre ciencia y fe. La teología cristiana, afirma Stark, es la fuente misma de la razón: mientras que otras grandes creencias enfatizaban el misterio, la obediencia o la introspección, solo el cristianismo abrazó la lógica y la razón como camino hacia la iluminación, la libertad y el progreso. Stark logra un libro hondo, "divertido de leer, lleno de anécdotas, que deleita e instruye" (Wall Street Journal).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RODNEY STARK
LA VICTORIA DE LA RAZÓN
Cómo el cristianismo condujo hacia la libertad, el capitalismo y el éxito de Occidente
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: The Victory of Reason: How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success
© 2006 by Random House, un sello de Penguin Random House LLC
© 2025 de la edición española realizada por Javier Aranguren
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Ninguna parte de este libro podrá utilizarse ni reproducirse de ninguna manera con fines de entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial (Artículo 413) de la Directiva (UE) 2019/790.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-7199-4
ISBN (edición digital): 978-84-321-7200-7
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-7201-4
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
Introducción. Razón y progreso
Plan del libro
PARTE I. FUNDAMENTOS
1. Las bendiciones de la teología racional
La fe cristiana en progreso
La teología y la ciencia
China
Grecia
El Islam
Las innovaciones morales
La aparición del individualismo
La abolición medieval de la esclavitud
2. El progreso medieval: técnico, cultural y religioso
El progreso técnico
Las innovaciones en el transporte terrestre
El progreso en la alta cultura
La invención del capitalismo
Capitalismo y progreso teológico
El Islam y el interés
3. La tiranía y el ‘renacimiento’ de la libertad
Las economías planificadas
La fundamentación teológica de la igualdad moral
Los derechos de propiedad
Poniendo límites a estados y reyes
La desunión europea
El comercio y la creación de regímenes italianos receptivos
La represión en el sur de Italia: el caso de Amalfi
La libertad del norte
PARTE II. CUMPLIMIENTO
4. El perfeccionamiento del capitalismo italiano
Empresas racionales
El ascenso y caída de la primera superempresa italiana
Capitalismo italiano, «puritanismo» y frugalidad
La muerte negra
5. El capitalismo se traslada al norte
Las ciudades laneras de Flandes
La llegada del capitalismo al norte de Flandes
Rumbo a Ámsterdam
El capitalismo inglés
6. El anticapitalismo «católico»: el despotismo español y francés
1492: el atraso de España
La riqueza y el Imperio
La Italia española
Los Países Bajos españoles
Derrota
Francia: impuestos, regulación y estancamiento
7. Feudalismo y capitalismo en el Nuevo Mundo
Cristianismo: dos economías religiosas
Libertad: modelos de gobierno
Capitalismo
El protestantismo en América Latina: ¿opio o ética?
Conclusión: Globalización y modernidad
Agradecimientos
Bibliografía
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Agradecimientos
Bibliografía
Notas
Introducción. Razón y progreso
Cuando los europeos empezaron a explorar el globo, su mayor sorpresa no fue la existencia del hemisferio occidental, sino la amplitud de su supremacía tecnológica sobre el resto del mundo. No solo las orgullosas naciones Maya, Azteca e Inca se vieron desbordadas ante los intrusos europeos; lo mismo ocurrió con las fabulosas civilizaciones del Este: China, India e incluso el islam se encontraban retrasadas en comparación con la Europa del siglo xvi. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Por qué, aunque muchas civilizaciones desarrollaran la alquimia, únicamente se llegó a la química en Europa? ¿Por qué durante siglos los europeos eran los únicos que tenían gafas, chimeneas, relojes fiables, caballería pesada o un sistema de anotación musical? ¿Cómo lograron esas naciones que surgieron de los bárbaros y de los escombros de la caída Roma sobrepasar al resto del mundo?
Bastantes autores recientes han encontrado el secreto del éxito occidental en la geografía. Pero esa misma geografía sostuvo durante mucho tiempo culturas europeas que estaban realmente por detrás de las de Asia. Otros han encontrado el ascenso de Occidente en el acero, o en los cañones y barcos de vela, y algunos encuentran la causa en una agricultura más productiva. El problema es que estas respuestas son parte de lo que hay que explicar: ¿por qué los europeos destacaron en metalurgia, construcción de barcos o agricultura? La respuesta más convincente a estas preguntas atribuye el dominio de Occidente a la llegada del capitalismo, lo que solo ocurrió en Europa. Incluso los enemigos acérrimos del capitalismo le atribuyen la creación de una productividad y un progreso jamás soñados. En El manifiesto comunista, Karl Marx y Friedrich Engels propusieron que antes del triunfo del capitalismo los seres humanos se dedicaban «a la indolencia más perezosa» y que el sistema capitalista fue «el primero en mostrar lo que la actividad humana puede lograr… [este] ha creado fuerzas de producción más masivas y colosales que todas las generaciones precedentes juntas». El capitalismo logra este «milagro» reinvirtiendo con regularidad para aumentar la productividad —bien por su mayor capacidad, bien por mejorar la tecnología— y motivando tanto la gestión como el trabajo a través del aumento constante de los beneficios.
Si se supone que el capitalismo produjera el gran salto adelante de Europa, queda por explicar por qué se desarrolló solo en Europa. Algunos han encontrado las raíces del capitalismo en la Reforma protestante; otros lo han remontado a diversas circunstancias políticas. Pero cuando se profundiza, queda claro que la base verdaderamente fundamental no solo del capitalismo, sino del auge de Occidente, fue una extraordinaria fe en la razón.
La victoria de la razón explora una serie de avances en los que la razón ganó la partida, dando una configuración única a la cultura y a las instituciones de Occidente. La más importante de estas victorias tuvo lugar dentro de la cristiandad. Mientras que el resto de las religiones del mundo ponían el énfasis en el misterio y la intuición, únicamente el cristianismo adoptó a la razón y a la lógica como las guías primordiales hacia la verdad religiosa. La fe cristiana en la razón estaba influida por la filosofía griega. Sin embargo, es un hecho importante el que esa filosofía griega apenas tuviera influencia en las religiones griegas. Estas eran cultos mistéricos típicos en los que la ambigüedad y las contradicciones lógicas se tomaban como factores distintivos de sus orígenes sagrados. Asunciones similares sobre el carácter fundamentalmente inexplicable de los dioses y la superioridad intelectual de la introspección dominaron a las demás religiones principales del mundo. Pero, desde los primeros tiempos, los padres de la Iglesia enseñaron que la razón era el regalo supremo recibido de Dios y el medio para incrementar progresivamente su comprensión de la Escritura y de la Revelación. En consecuencia, el cristianismo se orientaba hacia el futuro cuando el resto de las religiones principales ponían la superioridad en el pasado. Al menos en principio, si no siempre de hecho, las doctrinas cristianas podían modificarse siempre en el nombre del progreso, como demostraba la razón. Animados por los escolásticos y plasmadas en las grandes universidades medievales fundadas por la Iglesia, la fe en el poder de la razón empapó la cultura de Occidente y estimuló el desarrollo de la ciencia y la evolución de la teoría y práctica democráticas. La aparición del capitalismo fue también una victoria para la razón inspirada por la Iglesia, en la medida en que el capitalismo es esencialmente la aplicación sistemática y sostenida de la razón al comercio, algo que tuvo lugar primeramente en los grandes enclaves monásticos.
Durante el siglo pasado, los intelectuales occidentales han estado más que dispuestos a atribuir orígenes cristianos al imperialismo europeo, pero se han mostrado totalmente reacios a reconocer que el cristianismo contribuyera de algún modo (aparte de la intolerancia) a la capacidad de dominio de Occidente. Por el contrario, se dice que Occidente avanzó precisamente cuando superó las barreras religiosas contra el progreso, especialmente las que impedían el avance de la ciencia. Tonterías. El éxito de Occidente, incluido el avance científico, descansa por completo en cimientos religiosos, y las personas que lo llevaron a cabo fueron cristianos devotos. Lamentablemente, incluso muchos de esos historiadores deseosos de garantizar al cristianismo un papel en la configuración del progreso occidental, se han limitado a encontrar efectos religiosos beneficiosos en la Reforma Protestante. Como si los mil quinientos años previos de cristianismo tuvieran poco peso o hubieran sido dañinos. Ese anticatolicismo académico inspiró el libro más famoso que se ha escrito nunca sobre los orígenes del capitalismo.
A comienzos del siglo xx, el sociólogo alemán Max Weber publicó el que muy pronto sería un estudio inmensamente influyente: La ética protestante y el espíritu del capitalismo1. En él proponía que el capitalismo únicamente se originó en Europa porque, entre todas las religiones del mundo, solo el protestantismo proveía de una visión moral que permitía a la gente contener su consumo material mientras buscaban con vigor la riqueza. Weber argumentaba que antes de la Reforma la contención en el consumo se relacionaba invariablemente con el ascetismo y, por tanto, con la condena del comercio. Por contra, la búsqueda de riqueza estaba unida al consumo desmedido. Ambos movimientos culturales eran enemigos del capitalismo. De acuerdo con Weber, la ética protestante hacía añicos esas relaciones tradicionales, creando una cultura de emprendedores sobrios centrados en reinvertir de forma sistemática sus ganancias para lograr una riqueza cada vez mayor, y en eso estaría la clave del capitalismo y del crecimiento de Occidente.
Quizá porque era una tesis tan elegante, aunque resultara obviamente equivocada, se abrazó en todos lados. Todavía hoy La ética protestante disfruta de un estatus casi sagrado entre los sociólogos2, aunque los historiadores de la economía rápidamente descartaron esta monografía sorprendentemente poco documentada3 de Weber debido al hecho irrefutable de que el capitalismo europeo precedió en varios siglos a la Reforma. Como explicaba Hugh Trevor-Roper, «la idea de que el capitalismo industrial a gran escala resultaba ideológicamente imposible antes de la Reforma se elimina por el simple hecho de que existía»4. Apenas una década después de la publicación de Weber, el afamado Henri Pirenne5 presentó literatura abundante que «establecía el hecho de que la totalidad de los rasgos esenciales del capitalismo —emprendimiento individual, avances en el crédito, beneficios comerciales, especulación, etc.— se podían hallar desde el siglo xii en adelante en las ciudades república de Italia, como Venecia, Génova o Florencia». Una generación más tarde, el igualmente importante Fernand Braudel se quejaba de que «todos los historiadores se han opuesto a esta tesis tan poco fundada [la ética protestante], aunque no han logrado deshacerse de ella de una vez por todas. Sin embargo, es claramente falsa. Los países del norte ocuparon el espacio que antes, durante mucho tiempo y de forma brillante, habían ocupado los antiguos centros capitalistas del Mediterráneo. Los primeros no inventaron nada, ni en tecnología ni en gestión de negocios»6. Además, durante su periodo crítico de desarrollo económico, estos centros capitalistas del norte fueron católicos, no protestantes: la Reforma aún se encontraba muy lejos.
Desde un ángulo diferente, John Gilchrist, uno de los principales historiadores de la actividad económica de la Iglesia medieval, destacó cómo los primeros ejemplos de capitalismo aparecieron en los grandes monasterios cristianos7. Se ha demostrado con creces que incluso en el siglo xix las regiones y naciones protestantes en el continente8no se encontraban de modo llamativo por delante de muchos lugares católicos, a pesar del ‘atraso’ de España9.
Incluso aunque Weber estuviera equivocado, se encontraba en lo cierto al suponer que las ideas religiosas jugaron un papel vital en el auge del capitalismo en Europa. Las condiciones materiales que se necesitaban para el capitalismo existieron en diversas épocas en muchas civilizaciones, incluyendo China, el islam, India, Bizancio y probablemente también la antigua Roma y Grecia. Pero ninguna de estas sociedades descubrió ni desarrolló el capitalismo, del mismo modo que ninguna desarrolló visiones éticas compatibles con este sistema económico tan dinámico. Por el contrario, las religiones líderes fuera de Occidente promovían el ascetismo y denunciaban los beneficios mientras que, por parte de élites codiciosas dedicadas a la apariencia y al consumo, se quitaba el bienestar a los campesinos y mercaderes10. ¿Por qué las cosas fueron diferentes en Europa? Debido al compromiso cristiano con la teología racional: algo que puede haber desempeñado un papel importante en la causa de la Reforma, pero que sin duda precedió al protestantismo en mucho más de un milenio.
De todos modos, el capitalismo se desarrolló solamente en algunos lugares. ¿Por qué no en todos? Porque en algunas sociedades europeas, como en buena parte del resto del mundo, se evitó que esto sucediera a causa de déspotas avariciosos: la libertad también era esencial para el desarrollo capitalista. Esto nos lleva a otro asunto: ¿por qué la libertad ha existido solo raramente en la mayor parte del mundo, y cómo se vio cultivada en algunos estados medievales europeos? Esto fue otra victoria de la razón. Antes de que ningún estado medieval europeo intentara realmente gobernarse por un consejo electo, los teólogos cristianos ya habían estado teorizando acerca de la naturaleza de la igualdad y de los derechos individuales durante mucho tiempo. De hecho, los últimos trabajos de un teórico político del siglo xviii tan ‘secular’ como John Locke descansaban de modo explícito en los axiomas igualitarios provenientes de los estudiosos de la Iglesia11.
En resumen, el desarrollo de Occidente estaba basado en cuatro victorias centrales de la razón. La primera fue el desarrollo de la fe en el progreso dentro de la teología cristiana. La segunda victoria estuvo en el modo en que la fe en el progreso se tradujo en innovaciones tanto técnicas como de organización, muchas de ellas desarrolladas en centros monacales. La tercera fue que, gracias a la teología cristiana, la razón informó tanto a la filosofía como a la práctica política, hasta el punto de que en la Europa medieval aparecieron estados receptivos que defendían un importante grado de libertad personal. La última victoria consistió en la aplicación de la razón al comercio, lo que dio lugar al desarrollo del capitalismo dentro de los refugios seguros que proporcionaban los estados receptivos. Estas fueron las victorias de Occidente.
Plan del libro
La victoria de la razón se divide en dos partes. La primera se centra en los fundamentos. Estudiará el papel de la razón en el cristianismo para preparar el camino de la libertad política y para la aparición de la ciencia y el capitalismo. La segunda parte recoge las formas más llamativas en que los europeos hicieron realidad estos fundamentos.
El capítulo 1 se centra en la naturaleza y consecuencias del compromiso cristiano con la teología racional. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y por qué llevó a esa noción realmente revolucionaria de que aplicar la razón a la Escritura conduciría al progreso teológico? Un axioma básico de la teología católica era que con el tiempo se lograría una mayor comprensión de Dios, que incluso doctrinas ya establecidas podían sufrir revisiones radicales. Una vez desarrollados los aspectos racionales y progresivos de la teología cristiana, me centro en ejemplos y consecuencias. Primero, demuestro el papel absolutamente esencial de la teología racional de cara a la aparición de la ciencia, mostrando las razones religiosas por las que la ciencia se desarrolló en Europa y fracasó en China, la antigua Grecia o el islam. Después la atención se mueve hacia las importantes innovaciones morales que logró la Iglesia medieval. Por ejemplo, el cristianismo fomentó una concepción muy fuerte de individualismo que resultaba consistente con las doctrinas sobre la libertad de la voluntad y la salvación. Además, el monacato medieval cultivó el cuidado de las virtudes del trabajo y la vida sencilla que anticiparían completamente, y casi por un milenio, la ética protestante. Este capítulo también destaca el papel de la cristiandad temprana y medieval en el fomento de nuevas ideas sobre los derechos humanos. Para que se desarrollara el capitalismo resultaba esencial que Europa dejara de ser una colección de sociedades esclavas. Como con Roma y las demás civilizaciones contemporáneas, la esclavitud existía por todas partes en la baja Europa medieval. Pero entre los principales credos, el cristianismo fue único en el desarrollo de la oposición moral a la esclavitud, y en torno al siglo vii comenzó una seria oposición religiosa contra ella. En el siglo x la esclavitud había desaparecido en casi todo Occidente, persistiendo únicamente en las fronteras12. Que siglos más adelante la esclavitud fuera retomada en las colonias europeas del Nuevo Mundo es un asunto diferente, a pesar de que también en este caso fue el cristianismo el que produjo y sostuvo los movimientos abolicionistas13.
El capítulo 2 examina los fundamentos materiales y religiosos del capitalismo, que se establecieron durante los llamados Años Oscuros14. Comienza demostrando que más que ser un periodo de ignorancia y retraso, la era que va desde la caída de Roma a través de la Edad Media fue un tiempo de espectacular progreso tecnológico e intelectual que irrumpió cuando se liberó a la innovación de la garra del despotismo romano. El compromiso cristiano con el progreso jugó un papel importante no solo por promover la búsqueda de nueva tecnología, sino por animar su adopción rápida y generalizada. Por otra parte, la respuesta de los líderes de la Iglesia y de los estudiosos a todo el progreso que se desarrollaba a su alrededor condujo a varias revisiones teológicas llamativas. Tal y como ocurría en el resto de las religiones del mundo, durante siglos el cristianismo había proclamado la superioridad moral y espiritual del ascetismo y expresaba su oposición hacia el comercio y las finanzas. Pero estas enseñanzas fueron sonoramente desechadas en los siglos xii y xiii por parte de teólogos católicos que defendieron con firmeza la propiedad privada y la búsqueda de beneficios. ¿Cómo llegó a ocurrir esto? Porque en la medida en que las nuevas actividades comerciales empezaron en los grandes monasterios, se reexaminó su estatus moral por parte de teólogos y llegaron a la conclusión de que las prohibiciones anteriores se habían basado en una teología inadecuada.
El capítulo 3 empieza con un breve esbozo de las economías planificadas [command economies]: cómo los regímenes despóticos sofocan la innovación y el comercio pues la riqueza se acapara, consume o expropia, pero raramente se invierte. Ya que la aparición del capitalismo requería que se superaran esos estados despóticos, el resto del capítulo se dedica a explicar la aparición de la libertad en Europa por medio de unidades políticas democráticas pequeñas y a menudo sorprendentes. Primero se exploran los fundamentos cristianos de la teoría democrática occidental: la evolución de las doctrinas sobre la igualdad moral de los individuos, del derecho a la propiedad privada, de la separación entre la Iglesia y el estado. Después se describirá y explicará la aparición de gobiernos relativamente democráticos en algunas ciudades-estado italianas y en el norte de Europa.
El capítulo 4 detalla la perfección del capitalismo en las ciudades-estado de Italia: cómo se desarrollaron las técnicas de gestión y finanzas necesarias para sostener compañías industriales grandes y racionales. El capítulo 5 estudia la difusión de compañías capitalistas ‘coloniales’ italianas a las ciudades del norte, la mayor parte de ellas localizadas en lo que hoy es Bélgica y los Países Bajos, y muestra cómo los locales aprendieron con presteza a crear sus propias empresas capitalistas. El capítulo concluye con una larga sección sobre el modo en que los ingleses desarrollaron el capitalismo económico más poderoso de Europa.
El capítulo 6 examina los principales casos negativos pues una explicación adecuada sobre por qué el capitalismo se desarrolló en algunos lugares de Europa debe también explicar por qué falló su aparición (o por qué fue destruido) en otras partes. ¿Cómo es posible que España, la nación más rica y poderosa del siglo xvi, se mantuviera como un estado precapitalista y feudal? ¿Por qué España se esforzó en destrozar la vitalidad capitalista de las ciudades-estado italianas y de los Países Bajos españoles? Y por fin, ¿por qué España se convirtió tan rápidamente en un poder de tercera clase al que se le arrancó su imperio? Y sobre Francia, ¿por qué fracasaron también allí el capitalismo y la libertad? Para responder a estas preguntas, vuelvo de nuevo a los sofocantes efectos económicos del despotismo.
Sobre este fondo, el capítulo 7 se dirige hacia el Nuevo Mundo y a las dramáticas diferencias económicas que llevaron a distinguir a los Estados Unidos y Canadá de América Latina. Contar esta historia servirá también como un amplio sumario del libro, en la medida en que los factores que se vieron envueltos fueron esencialmente una recreación de la historia económica de Europa. También aquí la cristiandad, la libertad y el capitalismo jugaron papeles cruciales. En la conclusión se considera si esto sigue siendo todavía verdad. ¿Puede la globalización crear sociedades completamente modernas que no sean cristianas, ni capitalistas, o ni siquiera libres?
Parte I Fundamentos
1. Las bendiciones de la teología racional
Entre la mayoría delos intelectuales occidentales, la teología está desacreditada. La palabra se entiende como una forma pasada de moda del pensamiento religioso que abarca la irracionalidad y el dogmatismo. Lo mismo ocurre con la Escolástica. Siguiendo cualquier edición del Webster’s, ‘escolástico’ significa ‘pedante y dogmático’, y denota la esterilidad de la enseñanza de la Iglesia medieval. John Locke, el filósofo británico del siglo xviii, desestimó a los escolásticos como «los grandes maestros que acuñan» términos inútiles destinados «a encubrir su ignorancia»1. ¡De ningún modo! Los escolásticos eran excelentes estudiosos que fundaron las grandes universidades de Europa e iniciaron el desarrollo de la ciencia occidental. Y sobre la teología, esta tiene poco en común con la mayor parte del pensamiento religioso, pues es una disciplina sofisticada, fuertemente racional, que solo se ha visto desarrollada por completo en la cristiandad.
La teología, que a veces se ha descrito como «la ciencia de la fe»2, consiste en un razonamiento formal sobre Dios. Su objeto es descubrir la naturaleza, intenciones y exigencias de Dios, y entender cómo estas definen la relación entre los seres humanos y Dios. Los dioses del politeísmo no resisten la teología porque son excesivamente incoherentes. La teología precisa de una imagen de Dios como ser consciente, racional y sobrenatural de poder y alcance ilimitados que se preocupa por los seres humanos e impone sobre ellos códigos morales y responsabilidad, generando así preguntas intelectuales serias como: ¿por qué Dios nos permite pecar?, ¿prohíbe la guerra el quinto mandamiento3?, ¿desde qué momento tiene alma un niño?
Para apreciar adecuadamente la naturaleza de la teología es útil estudiar por qué no hay teólogos en Oriente. Considérese el taoísmo. El Tao se concibe como una esencia sobrenatural, una fuerza mística fundamental o principio que gobierna la vida, que es impersonal, remoto, carente de consciencia y, definitivamente, que no es un ser. Es el ‘camino eterno’, la fuerza cósmica que produce armonía y equilibrio. Siguiendo a Lao-tzu, el Tao es ‘siempre no existente’ aunque ‘siempre existente’, ‘innombrable’ y el ‘nombre que puede ser nombrado’. Al mismo tiempo ‘silencioso y sin forma’, carece ‘de deseos’. Se podría meditar constantemente sobre esa esencia, pero ofrece poco sobre lo que razonar. Lo mismo puede aplicarse al budismo y al confucianismo. Aunque es cierto que las versiones populares de estas creencias son politeístas e incluyen un inmenso despliegue de dioses pequeños (como ocurre también con el taoísmo popular), las formas ‘puras’ de este credo, tal y como las sigue la élite intelectual, son sin dios y postulan únicamente una esencia divina vaga: Buda negó de modo explícito la existencia de un dios consciente4. Oriente carece de teólogos porque los que podrían dedicarse a esa tarea intelectual rechazan la primera premisa: la existencia de un dios consciente y omnipotente.
Por contra, los teólogos cristianos han dedicado siglos a razonar sobre lo que realmente habría querido decir Dios en diversos pasajes de la Escritura, y con el tiempo esas interpretaciones a menudo han evolucionado de maneras bastante amplias y dramáticas. Por ejemplo, no solo la Biblia no condena la astrología sino que la historia de los Hombres Sabios (los Magos) que siguieron la estrella podría parecer que sugiere su validez. Sin embargo, en el siglo v san Agustín razonaba que la astrología es falsa porque creer que el propio destino está prefijado por las estrellas se encuentra en abierta oposición con el don divino de la libertad5. De modo análogo, aunque muchos de los primeros cristianos, incluyendo el apóstol Pablo, aceptaran que Jesús tenía hermanos6, nacidos de María y con José como padre, esta idea entró en un conflicto cada vez mayor con el desarrollo de los planteamientos teológicos sobre María. El asunto finalmente se resolvió en el siglo xiii cuando santo Tomás de Aquino analizó la doctrina del nacimiento virginal de Cristo para deducir que María no tuvo otros niños: «De modo que afirmamos sin reparo que la madre de Dios concibió como virgen, dio a luz como virgen y permaneció como virgen después del parto. Los hermanos del Señor no eran hermanos naturales, nacidos de la misma madre, sino parientes»7.
No se trataba de meras ampliaciones de la Escritura. Cada una era ejemplo de un cuidadoso razonamiento deductivo que llevaba a nuevas doctrinas: la Iglesia prohibió la astrología; la perpetua virginidad de María sigue siendo la enseñanza oficial católica. Como demuestran estos ejemplos, grandes intelectos pudieron, y con frecuencia hicieron, cambiar o incluso revertir doctrinas de la Iglesia basándose únicamente en razonamientos persuasivos. Y ninguno hizo esto mejor ni con mayor influencia que Agustín y Aquino. Por supuesto, cientos de otros teólogos trataron también de dejar su huella en las doctrinas. Algunos tuvieron éxito, la mayoría fueron ignorados y algunos fueron rechazados como herejes: la cuestión es que un relato preciso de cualquier aspecto de la teología cristiana debe basarse en figuras importantes y autorizadas. Sería fácil reunir un conjunto de citas para demostrar todo tipo de posturas extrañas, si uno seleccionara la obra de los miles de teólogos cristianos menores que han escrito durante los últimos dos milenios. Esa perspectiva ha sido demasiado común, pero no es la mía. Citaré figuras menores solo cuando expongan puntos de vista ratificados por los teólogos más grandes, recordando que la posición de autoridad de la Iglesia en muchos asuntos a menudo evolucionó, en ocasiones hasta el punto de darle la vuelta a las enseñanzas más tempranas.
Los principales teólogos cristianos, como Agustín y Aquino, no eran lo que hoy podríamos llamar construccionistas estrictos. Más bien celebraban la razón como medio para comprender mejor las intenciones divinas. Como enseñaba Quinto Tertuliano en el siglo ii: «La razón es una cosa de Dios en la medida en que no hay nada que Dios el creador de todo no haya provisto, dispuesto y ordenado por la razón: nada que Él no haya querido podría ser manejado o comprendido por la razón»8. Con el mismo espíritu, Clemente de Alejandría advertía en el siglo iii: «No penséis que decimos que estas cosas deben ser recibidas solo por fe, sino que también se tienen que afirmar por la razón. Pues no es seguro dejar estas cosas solo para la mera fe sin la razón, ya que, con seguridad, la verdad no puede existir sin la razón»9.
De ahí que Agustín se limitara a expresar la sabiduría imperante cuando sostuvo que la razón era indispensable para la fe: «¡Que el Cielo impida que Dios llegue a odiar en nosotros aquello por lo que nos hizo superiores a los animales! ¡Que el cielo prohíba que tuviéramos que creer de tal manera que no aceptáramos o buscáramos las razones, pues ni siquiera podríamos creer si no poseyéramos almas racionales!». Agustín reconoce que «la fe debe ir por delante de la razón y purificar el corazón y prepararlo para recibir y sostener la inmensa luz de la razón». Y entonces añade que, aunque es necesario «que la fe preceda a la razón en algunos asuntos de gran profundidad que no pueden ser comprendidos, con seguridad la pequeña porción de la razón que nos persuade de esto debe preceder a la fe»10. Los teólogos escolásticos tenían una fe mayor en la razón que la que hoy quieren poner la mayoría de los filósofos11.
Por supuesto, algunos clérigos influyentes se opusieron a la primacía que se dio a la razón y argumentaban que se servía mejor a la fe por medio del misticismo y de las experiencias espirituales12. Irónicamente, el más inspirado de los defensores de esta postura expresó su punto de vista por medio de una teología elegantemente razonada13. El disenso de la prioridad de la razón fue, por supuesto, muy popular dentro de algunas órdenes religiosas, especialmente los franciscanos y los cistercienses. Pero estas opiniones no prevalecieron, aunque solo fuera porque la teología oficial de la Iglesia gozaba de una base segura en las numerosas y crecientes universidades, donde imperaba la razón14.
La fe cristiana en progreso
El judaísmo y el islam también abrazan una imagen de Dios suficiente para sustentar la teología, pero sus estudiosos han tendido a no profundizar en estas cuestiones. Más bien, los judíos y musulmanes tradicionales15 se inclinan hacia un estricto construccionismo y se acercan a la escritura como a la ley que debe ser entendida y aplicada, no como las bases de la investigación sobre las cuestiones del significado último. Por este motivo, los especialistas a menudo se refieren al judaísmo y al islam como religiones ‘ortoprácticas’, preocupadas por la correcta (ortho) práctica (praxis) y, en consecuencia sitúan «su énfasis fundamental en la ley y la regulación de la vida de la comunidad». Por contra, los especialistas describen el cristianismo como una religión ‘ortodoxa’ porque hace hincapié en la correcta (ortho) opinión (doxa), poniendo «el mayor énfasis en la creencia y en la estructuración intelectual de los credos, catecismos y teologías»16. Las controversias intelectuales típicas entre pensadores religiosos judíos y musulmanes tratan de si alguna actividad o innovación (como reproducir la Sagrada Escritura en una imprenta) es consistente con la ley establecida. Las típicas controversias cristianas son doctrinales, sobre asuntos como la Santísima Trinidad o la perpetua virginidad de María.
Por supuesto, algunos destacados pensadores cristianos se han centrado en la ley y algunos estudiosos judíos y musulmanes se han centrado en asuntos de teología. Pero en este asunto el impulso primario de los tres credos ha sido diferente y con consecuencias muy significativas. La interpretación legal descansa en los precedentes y, en consecuencia, se encuentra anclada en el pasado, mientras que los esfuerzos por entender mejor la naturaleza de Dios incluyen la posibilidad de progresar. Y esta posibilidad de progreso puede ser la diferencia más radical entre cristianismo y todas las demás religiones. Con la excepción del judaísmo, el resto de los grandes credos han concebido la historia bien como una interminable repetición de ciclos o como una decadencia inevitable: se dice que Mahoma sostuvo que «la mejor generación es mi generación, después la que le sigue, y después las que le sigan a esta»17. Por el contrario, el judaísmo y el cristianismo defienden una concepción de la historia que sigue una dirección que culminará en el Milenio. Sin embargo, la concepción judía de la historia enfatiza solamente la sucesión de los días, no el progreso, mientras que la idea de progreso se manifiesta de forma profunda en el cristianismo. Como dijo John Macmurray, «el mismo hecho de que pensemos sobre el progreso muestra el alcance sobre nosotros de la influencia del cristianismo»18.
Las cosas podrían haber sido distintas si Jesús nos hubiera dejado un texto escrito. Pero, a diferencia de Mahoma o Moisés, cuyos textos se aceptaron como transmisión divina y por eso se animaba a la literalidad, Jesús no escribió nada, y desde el mismo comienzo los padres de la Iglesia se vieron forzados a razonar sobre las implicaciones de la colección de sus dichos que se recordaban: el Nuevo Testamento no es tanto una escritura unificada como una antología19. En consecuencia, el precedente de una teología de deducción e inferencia y de una idea de progreso teológico comenzó con Pablo: «Pues nuestro conocimiento es imperfecto y nuestra profecía es imperfecta»20. Compárese esto con el segundo versículo del Qur’an, que proclama ser «la Escritura de la cual no hay duda»21.
Desde los primeros tiempos, los teólogos cristianos asumieron que la aplicación de la razón puede producir una comprensión cada vez más precisa de la voluntad de Dios. Agustín hizo ver que, aunque hubiera «algunos asuntos referidos a la doctrina de la salvación que todavía no podemos comprender…, un día podríamos ser capaces de hacerlo»22. Agustín celebraba no solo el progreso teológico, sino también el desarrollo terreno, material. Escribiendo al principio del siglo v, exclamaba: «¿Acaso el genio del hombre no ha inventado y usado técnicas incontables y asombrosas, en parte como resultado de la necesidad, en parte como producto de su exuberante inventiva, de modo que esta fuerza de la mente… es indicio de una riqueza ilimitada en la naturaleza que es capaz de inventar, aprender o emplear esas técnicas? ¡Qué avances más asombrosos —podría decir cada uno con admiración— ha logrado la inventiva humana en las prácticas de tejer y construir, de la agricultura y la navegación!». Y continuaba admirando «¡las habilidades que se han logrado en medidas y números! ¡Con qué ingenio se han descubierto los movimientos y las conexiones de las estrellas!» Y todo esto se debía al «indescriptible favor» que Dios ha concedido a su creación, una «naturaleza racional»23.
El optimismo de Agustín era típico: el progreso llamaba a la puerta. Como escribió Gilberto de Tournai en el siglo xiii, «nunca encontraremos la verdad si nos contentamos con lo que ya se conoce… Lo que haya sido escrito antes de nosotros no son leyes, sino guías. La verdad está abierta a todos, y por eso no se posee todavía por completo»24. Especialmente típicas eran las palabras que predicó fray Giordano en Florencia en 1306: «No se han descubierto todas las artes; nunca llegaremos a ver el final de este encontrar. Cada día alguien podría hallar un nuevo arte»25. Compárese esto con la visión prevalente en China en esta misma época, perfectamente expresada por Li Yen-chang: «Si se hace que los estudiosos concentren su atención solo en los clásicos y se les previene de deslizarse en el estudio de las prácticas vulgares de las últimas generaciones, ¡el Imperio será realmente afortunado!»26.
El compromiso cristiano con el progreso a través de la racionalidad alcanzó su cumbre en la Summa Theologica de santo Tomás de Aquino, publicada en París al final del siglo xiii. Este monumento de la teología de la razón se encuentra formado por ‘pruebas’ lógicas sobre la doctrina cristiana y establece el marco para los teólogos cristianos que vendrían en adelante. Aquino argumentaba que, ya que los humanos carecen de un intelecto capaz de ver directamente dentro de las esencias de las cosas, les es necesario ir razonando su camino hacia el conocimiento, paso a paso. Así, aunque Aquino consideraba que la teología era la más alta de las ciencias, pues trata directamente con las revelaciones divinas, defendió, de cara a construir esa teología, el uso de las herramientas de la filosofía, en especial de los principios de la lógica27. En consecuencia, Aquino fue capaz de usar el poder de su razón para encontrar en la creación de Dios el más profundo humanismo28.
Aquino y sus muy dotados contemporáneos no habrían podido destacar en la teología racional si hubieran concebido a Jehová como una esencia inexplicable. Pudieron justificar sus esfuerzos solo porque asumieron que Dios era la personificación absoluta de la razón29. Más aún, su compromiso con el razonamiento progresivo de la voluntad de Dios requería que aceptaran que la Biblia no tiene que ser solo o siempre entendida de forma literal. Esta era también la visión habitual cristiana puesto que, como hizo notar Agustín, «se pueden entender diversas cosas bajo estas palabras, que sin embargo son todas verdaderas». De hecho, Agustín reconoció con franqueza que es posible que un lector posterior, con la ayuda de Dios, capte un significado escritural aunque la persona que primero escribió la Escritura «no entendiera esto». Así, continuaba, es necesario «indagar... lo que Moisés, ese excelente ministro de Tu fe, quería que su lector entendiera por esas palabras... acerquémonos juntos a las palabras de Tu libro, y busquemos en ellas Tu significado, a través del significado de Tu siervo, por cuya pluma Tú las has dispensado»30. Además, en la medida en que Dios es incapaz tanto de error como de falsedad, si la Biblia pareciera contradecir al conocimiento sería debido a una falta de comprensión por parte del ‘siervo’ que recogió las palabras de Dios.
Estos puntos de vista resultaban completamente consistentes con la premisa fundamental cristiana de que las revelaciones de Dios se encuentran siempre limitadas por el modo habitual de comprensión de los seres humanos. En el siglo iv san Juan Crisóstomo hacía notar que incluso los serafines no ven a Dios tal y como Él es. Por el contrario, ven «una versión adaptada a su naturaleza. ¿Qué es esta versión? Ocurre cuando Dios se aparece y se muestra al conocimiento, no como es, sino del modo en que alguien incapaz de abarcarle es capaz de mirar hacia Él. De este modo Dios se revela a sí mismo de forma proporcionada a la debilidad de aquellos que le contemplan»31. Dada esta tradición, no había nada mínimamente herético en la afirmación de Juan Calvino de que Dios acomoda sus revelaciones a los límites de la comprensión humana, que el autor del Génesis, por ejemplo, «recibió el mandato de ser un profesor para los iletrados y primitivos, y también para las personas cultivadas; de modo que no podía alcanzar esta meta sin rebajarse a medios tan rudos de enseñanza». Es decir, Dios «se revela a nosotros a sí mismo de modo acorde con nuestra rudeza y debilidad»32.
La imagen cristiana de Dios es la de un ser racional que cree en el progreso humano y que se revela de modo más pleno en la medida en que los seres humanos ganan en capacidad de entender mejor. Además, ya que Dios es un ser racional y el universo es su creación personal, este necesariamente tiene una estructura racional, llena de leyes y estable, a la espera de una creciente comprensión por parte de los hombres. Esta fue la clave de muchas iniciativas intelectuales, entre otras, la de la aparición de la ciencia.
La teología y la ciencia
La denominada Revolución Científica del siglo xvi ha sido malinterpretada por quienes desean defender que hay un conflicto inherente entre la religión y la ciencia. En esta época se lograron algunas cosas maravillosas, pero no aparecieron por medio de una erupción del pensamiento secular. Más bien, estos logros fueron la culminación de muchos siglos de progreso sistemático que habían comenzado los escolásticos medievales, y que se apoyó en ese invento exclusivamente cristiano del siglo xii, la universidad. No solo eran compatibles ciencia y religión, sino que resultaban inseparables: el avance de la ciencia fue un logro de investigadores cristianos profundamente religiosos33.
Es importante reconocer que la ciencia no es mera tecnología. Una sociedad no tiene ciencia simplemente porque pueda construir naves de vela, derretir hierro o comer sobre platos de porcelana. La ciencia es un método que se utiliza por medio de esfuerzos organizados para formular explicaciones de la naturaleza, y que están siempre sujetos a modificaciones y correcciones a través de observaciones sistemáticas.
Dicho de otro modo, la ciencia tiene dos componentes: teoría e investigación. Teorizar es la parte explicativa de la ciencia. Las teorías científicas son afirmaciones abstractas sobre por qué y cómo cierta porción de la naturaleza (incluida la vida social humana) se mantiene unida y funciona. Sin embargo, no todas las afirmaciones abstractas, ni siquiera todas las que ofrecen explicaciones, se califican como teorías científicas, pues entonces la teología sería una ciencia. Más bien, las afirmaciones abstractas solo son científicas si es posible deducir de ellas algunas predicciones y prohibiciones definitivas sobre lo que se va a observar. Y aquí es donde entra la investigación. Consiste en hacer esas observaciones que son relevantes para las predicciones y prohibiciones empíricas. Como consecuencia, claramente la ciencia se limita a afirmaciones sobre la realidad natural y material, sobre asuntos que son —al menos en principio— observables. De ahí que haya ámbitos enteros del discurso que la ciencia es incapaz de abordar, incluidas cuestiones como la existencia de Dios.
Nótese también que la ciencia es un esfuerzo organizado, en el sentido de que no es un descubrimiento aleatorio ni que se logre en solitario. Es verdad, algunos científicos han trabajado solos, pero no aislados. Desde el principio, los científicos han formado redes de trabajo y han sido muy comunicativos.
En consonancia con el punto de vista de la mayor parte de los historiadores contemporáneos y de los filósofos de la ciencia, esta definición de ciencia excluye todos los esfuerzos que se han producido a lo largo de la mayor parte de la historia humana para explicar y controlar el mundo material, incluso los que no incluían medios sobrenaturales. La mayoría de estos esfuerzos deben ser excluidos de la categoría de ciencia porque, como decía Marc Bloch34, hasta épocas recientes «el progreso técnico, muchas veces considerable, era simple empirismo». Es decir, el progreso era el producto de la observación y del ensayo-error, pero carecía de explicaciones en la teoría. Por tanto, las innovaciones técnicas tempranas de la época grecorromana, del islam, de China, por no hablar de las que se lograron en los tiempos prehistóricos, no forman ciencia y quedan mejor descritas como tradición, habilidades, sabiduría, técnicas, artesanías, tecnologías, ingeniería, aprendizaje o simplemente conocimiento. Sin contar con telescopios, los antiguos destacaron en observaciones astronómicas, pero hasta que las unieron a teorías que se pudieran comprobar, esas observaciones quedaron como meros hechos. Charles Darwin explicó este punto con viveza: «Hace unos treinta años se hablaba mucho de que los geólogos debían observar y no teorizar; y recuerdo muy bien que alguien dijo que, a ese paso, un hombre bien podría entrar en una gravera y contar los guijarros y describir los colores. ¡Qué extraño es que alguien no vea que, si se quiere que sea útil, toda observación debe estar a favor o en contra de algún punto de vista!»35.
En el caso de los logros intelectuales de los griegos o de los filósofos occidentales, su empirismo era bastante poco teórico y su teoría no era empírica. Pensemos en Aristóteles. Aunque haya sido alabado por su empirismo, no dejó que este interfiriera con su teoría. Por ejemplo, enseñó que la velocidad a la que caen los objetos a la tierra es proporcional a su peso, que una piedra que sea dos veces más pesada que otra caerá el doble de rápido36. Un viaje a cualquiera de los acantilados cercanos le habría permitido falsear su proposición.
Lo mismo puede decirse del resto de los griegos célebres: o bien sus trabajos son totalmente empíricos, o bien no pueden calificarse de ciencia por falta de empirismo, al tratarse de conjuntos de afirmaciones abstractas que ignoran o no implican consecuencias observables. Así, cuando Demócrito propuso que toda la materia se compone de átomos, no anticipó la teoría atómica. Su ‘teoría’ era pura especulación, sin base en la observación y sin implicaciones empíricas. Que al final resultara acertada no se debe más que a una coincidencia lingüística que no da mayor significado a su búsqueda que a la de su contemporáneo Empédocles, que afirmó que toda la materia se componía de fuego, aire, agua y tierra, o que la versión de Aristóteles un siglo más tarde, quien decía que la materia consiste en calor, frío, sequedad, humedad y quintaesencia. De hecho, a pesar de toda su brillantez y poder analítico, Euclides no era un científico, porque en sí misma, la geometría carece de sustancia, pues solo tiene la capacidad de describir algunos aspectos de la realidad, no de explicar ninguna porción de ella.
La verdadera ciencia apareció solo una vez: en Europa37. Tanto China, el islam, India o las antiguas Grecia y Roma tuvieron una alquimia muy avanzada, pero únicamente en Europa la alquimia evolucionó hacia la química. Del mismo modo, muchas sociedades desarrollaron sistemas muy elaborados de astrología, pero solo en Europa la astrología condujo a la astronomía. ¿Por qué? Una vez más, la respuesta tiene que ver con las imágenes de Dios.
Como indicó el gran, y a menudo olvidado, teólogo y científico medieval Nicolás de Oresme, la creación de Dios «se parece mucho a la de un hombre que hace un reloj y deja que funcione y continúe su propio movimiento por sí mismo»38. Al contrario que las doctrinas religiosas y filosóficas dominantes en el mundo no cristiano, los cristianos desarrollaron la ciencia porque creían que sepodía hacer y que debía hacerse. Como dijo Alfred North Whitehead en unas de sus Lowell Lectures de Harvard en 1925, la ciencia nació en Europa debido a la extendida «fe en la posibilidad de la ciencia… derivada de la teología medieval»39. La afirmación de Whitehead, una vez que se publicaron sus conferencias, confundió no solo a su distinguida audiencia sino a los intelectuales occidentales en general. ¿Cómo podía este gran filósofo y matemático, coautor con Bertrand Russell de un hito como los Principia Mathematica (1910-13) hacer una afirmación tan extravagante? ¿Acaso no sabía que la religión es el enemigo mortal de la investigación científica?
Whitehead sabía mucho más. Había entendido que la teología cristiana era esencial para el inicio de la ciencia en Occidente de un modo tan exacto como las teologías no cristianas habían sofocado la búsqueda científica en todos los demás lugares. Como explicaba: «La mayor aportación del medievalismo a la formación del movimiento científico fue la creencia inexpugnable de que… hay un secreto, un secreto que se puede desvelar. ¿Cómo se ha implantado esta convicción de una forma tan vívida en la mente europea?… Debe venir de la insistencia medieval en la racionalidad de Dios, concebida con la energía personal de Jehová y con la racionalidad de un filósofo griego. Cada detalle fue supervisado y ordenado: la búsqueda dentro de la naturaleza solo podía deberse a la reivindicación de la fe en la racionalidad»40.
Whitehead terminaba subrayando que las imágenes de dioses que se encuentran en otras religiones, especialmente en Asia, son demasiado impersonales o excesivamente irracionales como para servir de fundamento de la ciencia. Cualquier «ocurrencia particular puede deberse a la acción de un dios irracional despótico», o podría producirse por «un origen de las cosas impersonal, inescrutable. No hay la misma confianza que en la racionalidad inteligible de un ser personal»41.
Además, muchas religiones no cristianas no postulan en modo alguno la creación: el universo es eterno, y aunque pueda seguir ciclos, no tiene ni principio ni propósito y, lo que es todavía más importante, al no haber sido creado nunca, no tiene creador. En consecuencia, se piensa que el universo es el misterio supremo, inconsistente, impredecible y arbitrario. Para quienes sostienen estas premisas religiosas, el camino al conocimiento se recorre a través de la meditación y de la comprensión mística, y no existe la oportunidad de celebrar la razón.
El punto crítico en todo esto es metodológico. Siglos de meditación no darán lugar al conocimiento empírico. Pero en la medida en que la religión invita a realizar esfuerzos para comprender la obra de Dios, el conocimiento irá llegando, y porque para comprender plenamente algo es preciso explicarlo, la ciencia surge como la esclava de la teología. Y precisamente así es como se vieron a sí mismos aquellos que tomaron parte en los grandes logros de los siglos xvi y xvii: como buscadores de los secretos de la creación. Newton, Kepler y Galileo describieron a la creación como un libro42 que debía ser leído y comprendido. El genio científico francés del xvi René Descartes justificó su búsqueda de ‘leyes’ naturales suponiendo que esas leyes deben existir porque Dios es perfecto y en consecuencia «actúa de un modo tan constante e inmutable como sea posible», menos en las raras excepciones de los milagros43. Por el contrario, estos conceptos y motivaciones religiosos críticos se encontraban ausentes en las sociedades que, aun pareciendo tener el potencial para desarrollar la ciencia, no lo hicieron: China, Grecia e islam.
China
Tan solo tres años antes de que su coautor Alfred North Whitehead propusiera que la cristiandad fue la proveedora de las bases para buscar la ciencia, Bertrand Russell encontraba bastante desconcertante la falta de ciencia china. Desde la perspectiva de su ateísmo militante, China debería haber tenido ciencia mucho antes que Europa. Como él explicaba: «Aunque la civilización china hasta la fecha ha sido deficiente en ciencia, nunca tuvo nada hostil contra ella, y por ese motivo la expansión del conocimiento científico no encuentra en ella los obstáculos que la Iglesia pone a su camino en Europa»44.
A pesar de su confianza en que China pronto superaría a Occidente45, Russell fue incapaz de ver que eran los obstáculos religiosos los que habían impedido la ciencia china. Aunque durante siglos la gente común de China había adorado un elaborado conjunto de dioses, cada uno de ellos de pequeño alcance y con frecuencia más bien falto de carácter, los intelectuales chinos se enorgullecían de seguir religiones ‘sin dios’, en las que lo sobrenatural se concebía como una esencia o principio que gobierna la vida, como el del Tao, que es impersonal, remoto y que definitivamente no es un ser. Al igual que los dioses pequeños no crean un universo, tampoco lo hacen las esencias o los principios impersonales. De hecho, no parecen capaces de hacer nada.
Tal y como lo concebían los filósofos chinos, el universo simplemente es y siempre fue. No hay razón para suponer que funcione de acuerdo con leyes racionales o que pueda ser entendido en términos físicos en vez de en términos místicos. Como consecuencia, a lo largo de milenios los intelectuales chinos buscaron ‘iluminación’, no explicaciones. Precisamente esta es la conclusión a la que llegó Joseph Needham, el distinguido historiador de la ciencia de Oxford que dedicó la mayor parte de su carrera y muchos volúmenes a la historia de la tecnología china. Tras dedicar varias décadas al intento de descubrir una explicación materialista, Needham llegó a la conclusión de que el fracaso de China para desarrollar la ciencia se debió a su religión, a la incapacidad de los intelectuales chinos para creer en la existencia de leyes de la naturaleza porque «nunca se desarrolló la concepción de un legislador celestial divino que impusiera ordenanzas en una Naturaleza no humana». Continuaba Needham: «No se trataba de que para los chinos no hubiera orden en la Naturaleza, sino más bien que no se trataba de un orden ordenado por un ser personal y racional, y por eso no había convicción de que seres racionales personales fueran capaces de deletrear en sus pequeñas lenguas terrenales el código divino de leyes que él había decretado en tiempos pasados. De hecho, los taoístas se habrían burlado de esa idea diciendo que era demasiado ingenua ante la sutileza y complejidad del universo tal y como la intuían»46. Exactamente.
Hace ya bastantes años Graeme Lang, respetado antropólogo de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, descartó la idea de que la influencia del confucianismo y del taoísmo en los intelectuales chinos fuera la razón del fracaso del desarrollo de la ciencia en China, basándose en que toda cultura es flexible y que «si los estudiosos en China hubieran querido hacer ciencia, la filosofía sola no hubiera sido un obstáculo de verdad»47. Quizás. Pero Lang desatiende la pregunta más básica: ¿por qué los estudiosos chinos no querían hacer ciencia? Porque, como Whitehead, Needham y muchos otros han reconocido, a los chinos no se les ocurrió que la ciencia fuera posible. Los presupuestos fundamentales teológicos y filosóficos determinan si alguien tratará de hacer ciencia. La ciencia occidental nació de la convicción entusiasta de que el intelecto humano puede penetrar los secretos de la naturaleza.
Grecia
Durante siglos los antiguos griegos parecieron estar a punto de convertir en realidad la ciencia. Se encontraban interesados en explicar el mundo natural con principios adecuadamente abstractos, generales. Algunos eran observadores sistemáticos y cuidadosos de la naturaleza, aunque Sócrates considerara el empirismo y las observaciones astronómicas una ‘pérdida de tiempo’, y Platón estuviera de acuerdo, y advirtiera a sus estudiantes de que «dejaran solos los cielos estrellados»48. Además, los griegos construyeron redes coordinadas de estudiosos, las famosas ‘escuelas’. Pero al final, todo lo que consiguieron fueron filosofías especulativas no empíricas, incluso antiempíricas, colecciones no teóricas de hechos, y técnicas y tecnologías aisladas que nunca llegaron a la ciencia real.
Hubo tres razones para esto. Primera, las concepciones griegas acerca de los dioses resultaban inadecuadas para permitir que estos sirvieran como creadores conscientes. Segunda, los griegos concibieron el universo no solo como eterno e increado, sino también como algo encerrado dentro de interminables ciclos de progreso y decadencia. Tercera, animados tras definir diversos cuerpos celestes como dioses reales, los griegos transformaron los objetos inanimados en criaturas vivas capaces de fines, emociones y deseos, y de ese modo cortocircuitaron la búsqueda de las teorías físicas49.
Por lo que se refiere a los dioses, ninguna de las numerosas divinidades del panteón griego era un creador adecuado de un universo lleno de leyes: ni siquiera Zeus. Al igual que los humanos, los dioses estaban sujetos al inexorable funcionamiento en todas las cosas de los ciclos de la naturaleza. Algunos estudiosos griegos, incluido Aristóteles, postularon un dios de infinitas posibilidades a cargo del universo, pero lo concibieron esencialmente como una esencia, al modo del Tao. Ese tipo de dios daba cierta aura espiritual a un universo cíclico y a sus propiedades ideales y abstractas, pero siendo una esencia, ‘dios’ no actuaba y nunca había hecho nada. Platón propuso un dios muy inferior, llamado el Demiurgo, como creador del mundo, siendo el ‘dios’ supremo algo demasiado lejano y espiritual para ese tipo de tarea. Y esto explicaba el ‘hecho’ de que el mundo estuviera tan pobremente hecho.
Muchos investigadores dudan de que Platón quisiera que su propuesta del Demiurgo fuera tomada literalmente50. Sin embargo, ya sea un creador real o una metáfora, el Demiurgo platónico palidece en comparación con un Dios omnipotente que hizo el universo de la nada. Por otra parte, para Platón el universo fue creado sin seguir principios operativos firmes sino ideales. Estos consistían en primer lugar en formas ideales. De ese modo, el universo debe ser una esfera porque esa es la forma simétrica perfecta, y los cuerpos celestes deben rotar en círculo porque ese es el movimiento más perfecto51. Tomado como una colección de supuestos a priori, el idealismo platónico actuó durante mucho tiempo como un severo impedimento contra el descubrimiento: muchos siglos más tarde, su inquebrantable creencia en las formas ideales impidió a Copérnico pensar siquiera que las órbitas planetarias pudieran ser elípticas, no circulares.
En muchos sentidos resulta extraño que los griegos buscaran el conocimiento y la tecnología, ya que rechazaban la idea de progreso en favor de un ciclo interminable del ser. Por lo menos Platón propuso que el universo había sido creado, pero la mayoría de los autores griegos asumieron que el universo era increado y eterno. Aristóteles rechazó como impensable la idea «de que el universo empezara a ser en algún momento del tiempo»52. Aunque los griegos entendieron el universo como eterno y sin cambio, aceptaron el hecho evidente de que la historia y la cultura cambian constantemente, pero solo dentro de los estrictos confines de la repetición sin fin. En Sobre los cielos, Aristóteles hizo ver que «las mismas ideas vuelven a los hombres no una o dos veces, sino siempre», y en su Política advirtió de que todo «ha sido inventado muchas veces a lo largo de las épocas, mejor dicho, innumerables veces», y en la medida en que él estaba viviendo en una Edad de Oro, el grado de la tecnología de su tiempo había alcanzado el máximo posible, descartando así cualquier progreso posterior. Lo mismo que con los inventos pasaba con los individuos: las mismas personas nacerían una vez y otra en la medida en que los ciclos ciegos del universo siguieran girando. De acuerdo con Crísipo en su perdido Sobre el cosmos, los estoicos enseñaban que «la diferencia entre las existencias pasadas y actuales de la misma gente solo serán extrínsecas y accidentales; esas diferencias no producen otro hombre distinto de su igual en una época previa»53. Y, según Parménides, en el universo mismo las apariencias de cambio no son sino ilusiones, pues el universo es un estado estático de perfección, «increado e indestructible; porque es completo, inmóvil y sin fin»54. Otros griegos influyentes, como los jónicos, enseñaban que aunque el universo sea infinito y eterno, también está sujeto a ciclos sucesivos sin fin. Platón veía las cosas de un modo algo distinto, pero él también creía con firmeza en los ciclos y que las leyes eternas causaban cada Edad de Oro para verse sustituidas por el caos y el colapso.
Por último, los griegos insistieron en convertir el cosmos, y en general los objetos inanimados, en seres vivos. Platón enseñó que el Demiurgo había creado el cosmos como «una sola criatura visible y viva». De ese modo, el mundo tiene un alma, y aunque «solitario», es «capaz por razón de su excelencia de hacerse compañía a sí, no necesitando de otro conocido o amigo sino bastándose a sí mismo»55.
Pero si los objetos minerales tienen alma, uno se dirige en la dirección errónea cuando intenta explicar los fenómenos naturales. Por ejemplo, la causa del movimiento de los objetos se achacará a motivos, no a fuerzas naturales. Los estoicos, en particular Zenón, dieron origen a la idea de explicar las operaciones del cosmos basándose en propósitos conscientes, y esto pronto fue la opinión universal. De ese modo, siguiendo a Aristóteles, los cuerpos celestes se mueven en círculos debido a su atracción hacia esta acción, y los objetos caen al suelo «por su amor innato hacia el centro del mundo»56.
En último extremo, el aprendizaje griego quedó estancado por su propia lógica interna. Después de Platón y Aristóteles ocurrieron pocas cosas más allá de algún desarrollo de la geometría. Cuando Roma absorbió al mundo griego, adoptó el saber griego, y los eruditos griegos florecieron tanto bajo la República como bajo el reinado de los césares. Pero hacerse con el saber griego no dio en Roma lugar a un progreso intelectual significativo57. Tampoco lo logró en el Oriente. El saber griego nunca se perdió en Bizancio, pero aquí también fracasó a la hora de provocar innovación58. El declive de Roma no interrumpió la expansión del conocimiento humano, como tampoco la «recuperación» del saber griego permitió que este proceso se reanudara. ¡El saber griego fue una barrera para el avance de la ciencia! No condujo a la ciencia ni entre los griegos ni entre los romanos, y sofocó el progreso intelectual en el Islam, donde se conservó y estudió cuidadosamente.
El Islam
Podría parecer que el Islam tiene una concepción de Dios apropiada para asegurar el avance de la ciencia. No es así59. Alá no se presenta como un creador legítimo, sino que se concibe como un Dios extremadamente activo que se inmiscuye en el mundo cuando lo considera oportuno. Esto promovió la formación dentro del Islam de un amplio bloque teológico que condena como blasfemia cualquier esfuerzo por formular leyes naturales porque sería algo que negaría la libertad de actuación de Alá. Así, el Islam no aceptó por completo la noción de que el universo funciona según principios fundamentales establecidos por Dios en la creación, sino que supuso que el mundo se sostenía de manera constante por su voluntad. Esto se justifica por la afirmación del Qur’an de que «verdaderamente, Dios hará equivocarse a los que Él quiera, y dirigirá a quienes le plazca». Aunque la frase se refiere a cómo Dios determina el destino de los individuos, fue interpretada en sentido amplio al aplicarla a todas las cosas.
Cada vez que se plantea el tema de la ciencia y del aprendizaje en el Islam, muchos historiadores enfatizan que mientras que durante siglos la Europa cristiana no conocía casi nada del saber griego, este se encontraba vivo en el Islam y era muy apreciado. Esto es realmente verdad, como lo es el hecho de que algunos manuscritos clásicos llegaron a la Europa cristiana a través del contacto con el Islam. Pero poseer toda esta ilustración no condujo a demasiado progreso intelectual dentro del Islam, y mucho menos a la ciencia islámica. En vez de eso, los intelectuales musulmanes consideraron el saber griego, especialmente la obra de Aristóteles, como una ‘sagrada escritura’ virtual60 que tenía que ser creída más que proseguida.
El saber griego sofocó toda posibilidad de surgimiento de una ciencia islámica por las mismas razones por las que se estancó por sí mismo: los supuestos fundamentales antitéticos a la ciencia. El Rasa’il, la gran enciclopedia de conocimiento que produjeron los primeros estudiosos musulmanes, acepto plenamente la concepción griega del mundo como un organismo inmenso, consciente y vivo que tenía intelecto y alma61. Tampoco fueron las perspectivas más propicias para la ciencia las que lograron el célebre filósofo musulmán Averroes y sus discípulos en el siglo xii, a pesar de sus esfuerzos por excluir todas las doctrinas musulmanas de su trabajo, en conflicto directo con aquellos que sostenían el Rasa’il