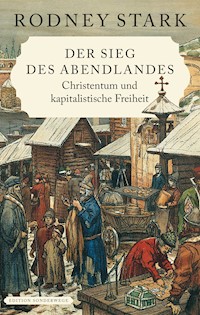Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Estructuras y Procesos. Religión
- Sprache: Spanisch
¿Cómo fue posible la expansión de un pequeño movimiento mesiánico nacido en los confines del Imperio romano, hasta llegar a convertirse en la religión dominante de la civilización occidental? En contra de una visión arraigada, la perspectiva sociológica es capaz demostrar que el cristianismo no surgió como un movimiento clandestino de los desposeídos del Imperio y que su notable crecimiento no fue debido a súbitas conversiones masivas. La curva de expansión del cristianismo entre los años 40 y 300 pone de manifiesto que, en tiempos de Constantino, ya se había convertido en una fuerza considerable, con patrones de crecimiento muy similares a los de movimientos religiosos exitosos de tiempos más recientes. Más que una causa del triunfo del cristianismo, el edicto de Milán fue una respuesta astuta al rápido crecimiento de esa religión y a su influencia política. A partir de los conocimientos sociológicos sobre la conversión y la manera en que los grupos religiosos reclutan a sus miembros, este libro trata todos los temas relevantes para explicar la expansión del cristianismo: el trasfondo social de los conversos, la misión a los judíos, el estatus de la mujer en la Iglesia, la función del martirio y de la caridad, y el papel de la fertilidad y las enfermedades, sin olvidar la importancia central de la enseñanza, la moralidad y la fe en las comunidades cristianas. No sólo es un texto imprescindible para el lector interesado en los orígenes del cristianismo, sino que constituye una valiosa introducción en los métodos dela ciencia social destinada a estudiosos e historiadores de la Biblia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La expansión del cristianismo
La expansión del cristianismo
Un estudio sociológico
Rodney Stark
Traducción de Antonio Piñero
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Religión
Título original: The Rise of Christianity:
A Sociologist Reconsiders History
© Editorial Trotta, S.A., 2009, 2023
www.trotta.es
© Princeton University Press, 1996
© Antonio Piñero Sáenz, para la traducción, 2009
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-133-1
A Frances y Keith
CONTENIDO
Prefacio
1. Conversión y crecimiento del cristianismo
2. La base social del cristianismo primitivo
3. La misión a los judíos. Por qué tuvo éxito probablemente
4. Epidemias, redes sociales y conversión
5. La función de la mujer en la difusión del cristianismo
6. La cristianización del Imperio urbano: una aproximación cuantitativa
7. Caos urbanístico y crisis. El caso de Antioquía
8. Los mártires: el sacrificio como elección racional
9. Oportunidad y organización
10. Breve reflexión sobre la virtud
Bibliografía
Índice onomástico y analítico
Índice general
PREFACIO
Siempre he sido aficionado a la historia, aunque durante la mayor parte de mi carrera profesional nunca me vi a mí mismo trabajando con materiales históricos, sino que me contentaba con ser sociólogo y pasar el tiempo tratando de formular y comprobar ciertas tesis rigurosas acerca de una serie de temas, la mayoría de ellos en torno a la sociología de la religión. Pero en 1984 leí The First Urban Christians, de Wayne Meeks. Siguiendo un impulso instintivo, lo compré en el History Book Club, y me gustó mucho. Me impresionó en extremo, no sólo por la cantidad de cosas nuevas que aprendí acerca del tema, sino también por los esfuerzos de Meeks por utilizar las ciencias sociales.
Varios meses después tuve suerte de nuevo, pues me topé con un catálogo de libros sobre estudios religiosos. Aparte del libro de Meeks, señalaba otros títulos nuevos sobre historia de la Iglesia primitiva. Aquel día encargué los siguientes libros: Christianizing the Roman Empire, de Ramsay MacMullen; The Christians as the Romans Saw Them, de Robert L. Wilken, y Miracle in the Early Christian World, de Howard Clark Kee. Sería difícil seleccionar tres libros mejores acerca de la primera época del cristianismo. Junto con Meeks, estos autores me convencieron de que lo que este ámbito de estudio necesitaba realmente era un tipo de ciencia social más actualizada y rigurosa.
Un año después, cuando envié para su publicación un artículo titulado «The Class Basis of Early Christianity: Inferences from a Sociological Model», informé al director de la revista de que mi primer propósito era descubrir si yo era «lo suficientemente bueno para jugar en la liga grecorromana». Por ello, me sentí encantado cuando varios especialistas en Nuevo Testamento reaccionaron tan favorablemente a mi artículo que me invitaron a escribir un trabajo que sirviera de base de discusión para el encuentro anual de 1986 del «Grupo de historia social del cristianismo primitivo» de la Society of Biblical Literature. Ese estudio exponía mi herética perspectiva de que la misión cristiana a los judíos había sido mucho más exitosa y duradera de lo que afirman el Nuevo Testamento y los primeros Padres de la Iglesia. Después de las réplicas formales a mi trabajo por parte de John Elliott, Ronald Hock, Caroline Osiek y L. Michael White, me vi envuelto en una larga sesión de preguntas y respuestas con los que debatían conmigo y varias otras personas de entre los asistentes. Acostumbrado a los congresos de estudiosos de las ciencias sociales, en los que nadie se toma la molestia de asistir a las sesiones, era normal que no estuviera preparado para el diálogo intelectual que se llevó a cabo. Sin embargo, fueron las tres horas más provechosas que jamás haya pasado en una reunión académica. Y además, al menos para mí, logró responder a la pregunta de si yo tenía algo que aportar al estudio de la Iglesia primitiva.
No soy experto en Nuevo Testamento y jamás lo seré. Tampoco soy historiador, a pesar de mi reciente incursión en la historia religiosa norteamericana (Finke y Stark, 1992). Soy un sociólogo que trabaja esporádicamente con materiales históricos y que en la preparación de este volumen ha dado lo mejor de sí mismo para dominar a fondo las fuentes pertinentes, aunque en su mayoría estuvieran en inglés. La contribución primordial que trato de hacer a los estudios de la Iglesia primitiva es mejorar la investigación en el ámbito de las ciencias sociales, aportar mejores teorías y métodos formales de análisis, lo que incluye también la utilización de estadísticas cuando sea posible y apropiado. Por tanto, en este libro trataré de introducir a los estudiosos e historiadores de la Biblia en una auténtica ciencia social, en particular en la teoría formal de la elección razonada, en las teorías de la empresa, la función de las redes sociales y de las relaciones interpersonales en la conversión, en los modelos dinámicos de población, epidemiología social y modelos de economías religiosas. Por otro lado, trataré de compartir con los cultivadores de las ciencias sociales la inmensa y fértil fuente de erudición disponible en los trabajos modernos sobre la Antigüedad.
Soy deudor de muchos investigadores por sus consejos, y en especial por guiarme hacia fuentes que yo no habría encontrado por mi falta de experiencia en este campo. Estoy particularmente en deuda con mi colaborador ocasional Laurence Iannaccone, de la Universidad de Santa Clara, no sólo por sus numerosos y útiles comentarios, sino por varias de las ideas fundamentales que subyacen a los capítulos 8 y 9. Estoy muy agradecido también a L. Michael White, del Oberlin College, y a mi colega Michael A. Williams, de la Universidad de Washington, por su inestimable ayuda al lidiar con las fuentes y por animarme a investigar esos temas. Debo expresar también mi agradecimiento a R. Garrett, del St. Michael’s College, por sus valiosas sugerencias y por su estímulo en el inicio de estos trabajos. David L. Balch, de la Brite Divinity School en la Christian University de Texas, me invitó a participar en una conferencia internacional sobre «Historia social de la comunidad mateana» y me convenció para que escribiera el trabajo que ahora es el capítulo 7. Stanley K. Stowers, de la Universidad Brown, me invitó gentilmente a dar varias conferencias allí, incitándome a completar mi trabajo acerca de la cristianización del Imperio urbano. Mientras presidió la Association for Sociology of Religion, David Bromley hizo posible que pronunciara la conferencia anual de la cátedra «Paul Hanly Furfey», cuyo resultado fue el capítulo 5. Darren Sherkat, de la Universidad Vanderbilt, me hizo útiles sugerencias acerca de varias de mis incursiones en la aritmética de lo posible. Finalmente, Roger S. Bagnall, de la Universidad de Columbia, evitó varias aventuras especulativas mías, totalmente innecesarias.
También quiero dar las gracias a Benjamin y Linda de Wit, de Chalcedon Books, en East Lansing, Michigan, por conseguirme ejemplares de numerosos clásicos (a menudo, varias versiones de la misma obra). Al depender de las traducciones, me encontré para mi sorpresa abrumado por un exceso de ellas: en mis estantes hay cuatro versiones de Eusebio de Cesarea, por poner un ejemplo. Hay diferencias notables entre ellas en varios de los pasajes que he citado en este estudio. ¿Cuál utilizar? Basado en la calidad de su prosa, he preferido la traducción de 1965 de G. A. Williamson. Sin embargo, mis colegas con mayor experiencia en este ámbito me explicaron que Eusebio escribía en realidad en una prosa bastante pesada y complicada, por lo que debería basarme en la versión de Lawlor y Oulton. No soy un convencido de que los traductores deban transmitirnos la pesadez del original si son fieles al significado de cada pasaje. Tras hacer varias comparaciones, he adoptado una regla que aplico siempre que me enfrento a múltiples traducciones: utilizar la versión que explica más claramente el tema que me hizo citar ese pasaje concreto, siempre que el punto en cuestión no sea privativo de una traducción particular.
Trabajar con la famosa traducción en diez volúmenes, titulada The Ante-Nicene Fathers, editada por Roberts y Donaldson, me hizo valorar debidamente mi deuda con la multiplicidad de las traducciones. Esto resultó especialmente verdadero cuando escribía sobre el aborto, el control de la natalidad y las normas sexuales en el capítulo 5; cada vez que los Padres de la Iglesia escribían con toda crudeza acerca de estos temas, la versión de Roberts y Donaldson traducía del griego al latín en vez de al inglés. Al leer a Clemente de Alejandría, por ejemplo, se encuentran abundantes párrafos en latín. Gracias a Jaroslav Pelikan (1987, 38) descubrí que era ésta una tradición muy antigua. Así, Edward Gibbon pudo decir en su Autobiografía: «Mi texto inglés es casto, todos los pasajes licenciosos quedan en la oscuridad del lenguaje erudito» (1961, 98). Afortunadamente para quienes nos resultan oscuras las lenguas eruditas, hay traducciones recientes de estudiosos con una sensibilidad menos refinada que Gibbon o la de los caballeros de Edimburgo de la época victoriana. En suma, fue una experiencia sumamente instructiva.
Este libro es el producto de una tarea larga y laboriosa. Desde el comienzo sometí a prueba su material publicando las primeras versiones de muchos de estos capítulos en distintas revistas. Por otra parte, este libro nunca fue mi preocupación principal. Desde inicios de 1985, cuando completé la versión inicial de lo que hoy es el capítulo 2, he publicado varios libros, uno de los cuales es una introducción a la sociología que he revisado posteriormente cinco veces. Entre estas actividades, mi esfuerzo por reconstruir la expansión del cristianismo ha sido un pasatiempo muy apreciado por mí, una justificación para leer libros y artículos que ahora llenan una pared completa de mi estudio. Sería imposible expresar adecuadamente cuánto placer me han proporcionado sus autores. Estoy convencido de que los estudiosos de la Antigüedad son por lo general los investigadores más cuidadosos y los escritores de más depurado estilo en el mundo académico. Lamentablemente, este libro es el final de mi pasatiempo y con él termina mi visita a estos ámbitos.
Más que una causa del triunfo del cristianismo, el Edicto de Milán del emperador Constantino fue una respuesta astuta al rápido crecimiento de esa religión el cual había hecho de ella una fuerza política importante.
1
CONVERSIÓN Y CRECIMIENTO DEL CRISTIANISMO
A fin de cuentas, todas las cuestiones que conciernen a la expansión del cristianismo quedan reducidas a una: ¿Cómo fue posible?, ¿cómo fue que un pequeño y oscuro movimiento mesiánico nacido en los límites del Imperio romano desalojó al paganismo clásico y se transformó en la religión dominante de la civilización occidental? Aunque la pregunta sea única, requiere varias respuestas, pues no fue una sola cosa lo que llevó al triunfo del cristianismo.
Los capítulos que siguen intentarán reconstruir la expansión del cristianismo para explicar cómo ocurrió. Pero en este capítulo plantearé la pregunta de una manera más precisa. Primero, exploraré la aritmética del crecimiento para ver más claramente la tarea que debe acometerse. ¿Cuál es la proporción mínima de crecimiento que podría permitir al movimiento cristiano llegar a ser tan numeroso como debió de haber sido en el lapso de tiempo que le concedió la historia? ¿Creció el cristianismo tan rápidamente que hubieron de realizarse conversiones masivas, como atestiguan los Hechos de los apóstoles y han creído todos los historiadores, desde Eusebio de Cesarea a Ramsay MacMullen? Tras establecer una curva de crecimiento plausible para la expansión del cristianismo, revisaré lo que sabemos sociológicamente del proceso mediante el cual la gente se convierte a nuevas religiones, para inferir de él ciertos requerimientos acerca de las relaciones sociales entre los cristianos y el mundo grecorromano que los rodeaba. El capítulo concluye con el tratamiento del uso legítimo de las teorías de las ciencias sociales que sirven para reconstruir la historia cuando falta la información adecuada de qué es lo que ocurrió realmente.
Más que una causa del triunfo del cristianismo, el Edicto de Milán del emperador Constantino fue una respuesta astuta al rápido crecimiento de esa religión el cual había hecho de ella una fuerza política importante.
Una advertencia: puesto que este libro es un trabajo tanto de historia como de ciencias sociales, lo he escrito para lectores no profesionales. De este modo estaré seguro de que los temas de las ciencias sociales serán completamente accesibles para los historiadores de la Iglesia primitiva, y de que evitaré al mismo tiempo que los expertos en ciencias sociales se pierdan entre oscuras referencias históricas y textuales.
Antes de continuar, sin embargo, me parece apropiado tratar el tema de si el intento de explicar la expansión del cristianismo constituye de algún modo un sacrilegio. Si, por ejemplo, argumento que el crecimiento del cristianismo se benefició de la mayor fertilidad de las mujeres o de un exceso de ellas que hizo posible altas tasas de matrimonios exógamos, es decir, con paganos, ¿no estoy acaso atribuyendo hechos sagrados a causas profanas? Creo que no. Sea lo que fuere lo que uno cree o deja de creer acerca de lo divino, Dios no hizo el mundo obviamente para que se hiciera cristiano, puesto que es ésta una tarea que no se ha completado. El Nuevo Testamento nos habla más bien de los esfuerzos humanos por extender la fe. Por tanto, no hay sacrilegio en el intento de comprender las acciones humanas en términos humanos. Más aún, no reduzco la expansión del cristianismo únicamente a factores «materiales» o sociales. La doctrina recibe la parte que le es debida: un factor esencial en el éxito de la religión fue aquello en lo que los cristianos creían.
LA ARITMÉTICA DEL CRECIMIENTO
Todos los estudios sobre la expansión del cristianismo recalcan el rápido auge del movimiento, pero rara vez se ofrecen datos precisos. Tal vez esto refleja la prevalencia entre los historiadores de la idea, expresada recientemente por Pierre Chuvin, de que «la historia antigua es totalmente refractaria a las evaluaciones cuantitativas» (1990, 12). Por supuesto, nunca descubriremos censos romanos «perdidos» que ofrezcan estadísticas fidedignas acerca de la composición religiosa del Imperio en varios períodos. Aun así, debemos ofrecer datos cuantificados —al menos en términos de la aritmética de lo posible— si queremos comprender la magnitud del fenómeno que deseamos explicar. Por ejemplo, para que el cristianismo lograra el éxito en un tiempo dado, ¿debió haber crecido en tasas que parecen increíbles a la luz de la experiencia moderna? Si así fue, puede que necesitemos entonces formular nuevas proposiciones acerca de la conversión en el ámbito de las ciencias sociales. Pero si no fue así, tenemos a nuestra disposición algunas proposiciones ya probadas a partir de las cuales trabajar. Necesitamos al menos dos estimaciones plausibles que nos proporcionen la base para extrapolar la tasa probable del crecimiento del cristianismo primitivo. Una vez obtenida esa tasa y usándola para proyectar el número de cristianos en diversos años, podemos contrastar estas proyecciones a la luz de una variedad de conclusiones y estimaciones históricas probables.
Como cifra de partida, los Hechos de los apóstoles 1, 14-15 sugieren que varios meses después de la crucifixión había ciento veinte cristianos. Posteriormente, en Hechos 4, 4, se dice que había un total de cinco mil creyentes. Y, según Hechos 21, 20, alrededor de la sexta década del siglo I había «muchos miles de judíos» en Jerusalén que eran creyentes. Estas cifras no son estadísticas reales. Si hubiera habido entonces tantos conversos en Jerusalén, ésta habría sido la primera ciudad cristiana, ya que probablemente no contaba con más de veinte mil habitantes en ese tiempo; J. C. Russell estimó que sólo había diez mil. Como señala Hans Conzelmann, estas cifras sólo pretendían «dar la impresión de la maravilla que el Señor mismo estaba realizando» (1973, 76). Efectivamente, como apuntó Robert M. Grant, «Debe tenerse en cuenta que las cifras en la Antigüedad eran parte de los ejercicios retóricos» (1977, 7-8), por lo que no deben ser tomadas literalmente. Este hecho tampoco se limita a la Antigüedad. En 1984, una revista de Toronto sostuvo que había 10.000 miembros de la secta Hare Krishna en esa ciudad. Pero cuando Irving Hexham, Raymond F. Currie y Joan B. Townsend investigaron el asunto, encontraron que la cifra correcta era 80. Orígenes recalcó: «Demos por hecho que los cristianos eran pocos en el comienzo» (Contra Celso III, 10). Pero, ¿cuántos eran esos pocos? Parece conveniente ser cauto en esta materia, por lo que debo presumir que había mil cristianos en el año 40. Precisaré esta presunción en varios momentos de este capítulo.
Tratemos ahora de la cifra final. En época tan tardía como mediados del siglo III Orígenes admitía que los cristianos eran sólo «unos pocos» entre la población. Pero sólo seis decenios después los cristianos eran tan numerosos que Constantino halló conveniente abrazar la nueva fe. Este hecho ha impulsado a muchos estudiosos a pensar que algo realmente extraordinario ocurrió en la última mitad del siglo III respecto al crecimiento del cristianismo (véase Pager, 1975). Ello podría explicar por qué la mayoría de los pocos datos que ofrece la bibliografía moderna alude a los miembros de la Iglesia alrededor del año 300.
Edward Gibbon fue probablemente el primero en intentar estimar la población cristiana, situándola en no más de «una vigésima parte de los súbditos del Imperio» en el momento de la conversión de Constantino ([1776-1778] 1960, 187). Autores posteriores han rechazado la cifra de Gibbon como extremadamente insuficiente. Goodenough estimó que el 10 % de la población del Imperio era cristiana en tiempos de Constantino. Si aceptamos que la población total en ese momento era de 60 millones —la estimación más aceptada (Boak, 1955a; Russell, 1958; MacMullen, 1984; Wilken, 1984)—, ello significaría que había 6 millones de cristianos al iniciarse el siglo IV. Van Hertling (1934) estimó que el número máximo de cristianos en el año 300 era de 15 millones. M. Grant (1978) lo consideró demasiado alto e incluso rechazó como exagerada la estimación mínima de Van Hertling de 7 millones y medio. MacMullen (1984) situó el número de cristianos en el año 300 en 5 millones. Afortunadamente, no necesitamos mayor precisión; si asumimos que el número real de cristianos en el año 300 se situaba entre los 5 y los 7 millones y medio, tenemos una base adecuada para examinar qué tasa de crecimiento es necesaria para que ese rango se alcance en doscientos sesenta años.
Aceptando nuestra cifra inicial (ciento veinte cristianos varios meses después de la muerte de Jesús), si el cristianismo creció en una tasa del 40 % por decenio, los cristianos deberían haber sido 7.530 el año 100; 217.795 en el año 200, y 6.299.832 en el año 300. Si reducimos la tasa a un 30 % por decenio, en el año 300 debería haber habido sólo 917.334 cristianos: una cifra muy por debajo de lo que cualquiera aceptaría. Por otro lado, si incrementamos la tasa de crecimiento a un 50 % por decenio, tendríamos que en el año 300 debería haber habido 37.876.752 cristianos, dos veces más que la estimación más elevada de Van Hertling. Por tanto, el 40 % por decenio (o 3,42 % anual) parece la estimación más plausible de la tasa de crecimiento del cristianismo durante los primeros siglos.
TABLA 1.1Crecimiento del cristianismo proyectado con una tasa de 40 % por decenio
Año
Número de cristianos
Porcentaje de la población*
40
1.000
0,0017
50
1.400
0,0023
100
7.530
0,0126
150
40.496
0,07
200
217.795
0,36
250
1.171.356
1,9
300
6.299.832
10,5
350
33.882.008
56,5
* Basado en una población estimada de 60 millones.
Es éste un dato bastante alentador, ya que es muy similar a la tasa de crecimiento promedio por decenio que ha mantenido la iglesia mormona durante el siglo XIX: 43 % (Stark, 1984; 1994). De este modo sabemos que las metas numéricas que el cristianismo necesitaba alcanzar están absolutamente de acuerdo con la experiencia moderna, por lo que no estamos forzados a buscar explicaciones excepcionales. Más bien, la historia dio tiempo para que se desarrollaran los procesos normales de conversión, tal como los entienden las ciencias sociales contemporáneas.
Sin embargo, antes de que toquemos el tema de la conversión, creo que vale la pena detenerse y considerar la idea tan extendida de que el crecimiento del cristianismo se disparó durante la última mitad del siglo III. En términos de tasa de crecimiento, tal expansión no fue probablemente tan enorme. Pero, dadas las características más bien extraordinarias de las curvas exponenciales, fue éste probablemente un período de crecimiento «aparentemente milagroso» en términos de números absolutos. Todo esto queda claro en la tabla 1.1.
La progresión debió de haber parecido extremadamente lenta durante el siglo I: el total proyectado es de sólo 7.530 conversos en el año 100. Hubo un mayor aumento de las cifras alrededor de la mitad del siglo II, pero el total llegaba a poco más de 40.000 cristianos. Esta proyección está absolutamente de acuerdo con la estimación de Robert L. Wilken de «menos de cincuenta mil cristianos» en ese tiempo, «cifra infinitesimal dentro de una sociedad de sesenta millones» (1984, 31). En efecto, según L. Michael White (1990, 110), los cristianos de Roma aún se reunían por entonces en casas particulares. Luego, a comienzos del siglo III, el tamaño proyectado de la población cristiana aumenta un poco, y alrededor del año 250 alcanza un porcentaje del 1,9. Esta estimación se ve respaldada también por las «sensaciones» acerca de la época de un historiador importante. Robin Lane Fox, al debatir el proceso de conversión al cristianismo, advirtió que debemos considerar «el número total de cristianos en su debida perspectiva: esta religión fue con mucho la que más rápidamente creció en el Mediterráneo de la época, pero el número total de sus miembros era todavía pequeño en términos absolutos; se estima quizás que sólo un 2 % de la población total del Imperio alrededor del año 250» (1987, 317). Pero aún más convincente es constatar cómo el número total (y el porcentaje) se dispara repentinamente entre el 250 y el 300, tal como señalan los historiadores1, y corroboran los recientes hallazgos arqueológicos de Dura-Europos. La excavación de un edificio cristiano muestra que durante la mitad del siglo III una iglesia doméstica fue remodelada y transformada en una construcción «enteramente dedicada a funciones religiosas», después de lo cual «cesaron todas las actividades domésticas» (White, 1990, 120). La renovación consistió principalmente en eliminar los muros medianeros para crear una sala de reuniones, lo que indica la necesidad de acomodar más fieles. El hecho de que mi reconstrucción del crecimiento del cristianismo muestre que el «arrebato repentino» se halla asociado a la segunda mitad del siglo III añade plausibilidad a estas cifras.
Estas proyecciones están también muy de acuerdo con la estimación de Graydon F. Snyder (1985) acerca de los testimonios arqueológicos conocidos sobre el cristianismo durante los tres primeros siglos. Snyder constató que no existen en realidad testimonios al respecto antes del año 180. Snyder interpretó este hecho como una indicación de que antes de esa fecha es imposible distinguir la cultura cristiana de la no cristiana en el «arte funerario, inscripciones, cartas, símbolos, y tal vez edificios [...] [pues] esta nueva comunidad de fieles necesitó más de un siglo para desarrollar un modo de expresión peculiar» (1985, 2). Es posible que así sea, pero también se debe señalar que la supervivencia de los testimonios arqueológicos cristianos debió de haber sido más o menos proporcional a lo que podría haber habido en los comienzos. La carencia de pruebas arqueológicas previas al 180 debe analizarse desde la base del pequeño número de cristianos que podía haber dejado tales huellas. No sorprende sin duda que los 7.535 cristianos de finales del siglo I no dejaran huellas. Alrededor del 180 —cuando mi estimación es que el total de la población cristiana superó por vez primera la barrera de las 100.000 personas— tuvo que haber finalmente suficientes cristianos como para que hubiese probabilidades de que dejaran huella alguna. Por lo tanto, las cifras de Snyder son compatibles con mi estimación de que la población cristiana en los primeros dos siglos era muy pequeña.
Como prueba adicional de esas proyecciones sirve el que Robert M. Grant calculara que había 7.000 cristianos en Roma a fines del siglo II (1977, 6). Si aceptamos también el cálculo de Grant de que la población de Roma era de 700.000 personas en esos años, entonces se había convertido sólo el 1 % de la población hacia el año 200. Si calculamos el número total de habitantes del Imperio en 60 millones el año 200, entonces —basados en la proyección de ese año— los cristianos constituirían el 0,36 % de la población del Imperio. Esto parece una coincidencia totalmente plausible, puesto que la proporción de cristianos debió de haber sido más alta en Roma que en el resto del Imperio. Los historiadores suponen —en primer lugar— que la iglesia de Roma era excepcionalmente poderosa: se sabía que enviaba fondos a los cristianos de otras regiones. Alrededor del 170, Dionisio de Corinto escribió a la iglesia romana:
Desde los comienzos vuestra costumbre ha sido tratar a todos con infatigable bondad, y enviar contribuciones monetarias a varias iglesias en las diferentes ciudades, aliviando a veces la miseria de los necesitados; en otras, proveyendo fondos para vuestros hermanos en las minas (Eusebio, Historia eclesiástica IV, 23, 6).
Segundo, alrededor del año 200 la proporción de cristianos entre la población de Roma debía de ser sustancialmente mayor que en el resto del Imperio, porque el cristianismo no había hecho aún suficientes progresos en las provincias occidentales. Como se verá en el capítulo 6, de las veintidós ciudades más populosas del Imperio, por lo menos cuatro carecían de iglesias cristianas hacia el año 200. Aunque mi estimación se refiere al número total de cristianos en el Imperio, soy absolutamente consciente de que el crecimiento del cristianismo se concentró en el oriente: Asia Menor, Egipto y el norte de África. Más aún, hay un acuerdo generalizado entre los historiadores (Harnack, 1908; Boak, 1955a; Meeks, 1983) acerca de que la proporción de la población cristiana era sustancialmente más alta en las ciudades que en las áreas rurales; de ahí que el término paganus, «paisano», «de ámbito rural», acabó refiriéndose a los no cristianos («paganos»). De cualquier manera, también aquí las proyecciones están muy de acuerdo con las estimaciones basadas en fuentes independientes.
Ahora bien, demos un pequeño salto hacia delante, hacia el futuro del crecimiento del cristianismo. Si esta expansión se mantuvo en un 40 % por decenio durante la primera mitad del siglo IV, los cristianos serían 33.882.008 hacia el año 350. En un Imperio con una población de al menos 60 millones, podría haber habido perfectamente 33 millones de cristianos hacia el año 350. Por ello hubo escritores cristianos contemporáneos que alegaban ser mayoría en el Imperio (Harnack, 1908, 29). Considerar la expansión de la mayoría cristiana como una función puramente asentada en una tasa constante de crecimiento nos lleva a cuestionar la importancia atribuida por Eusebio y otros a la conversión de Constantino como factor que produjo la mayoría cristiana (Grant, 1977). Por tanto, si nada cambió en las condiciones que sostuvieron la tasa de crecimiento en un 40 % por decenio, será mejor considerar la conversión de Constantino como una respuesta a la enorme ola de progreso exponencial, y no como su causa.
Esta interpretación está muy en consonancia con la tesis desarrollada por Shirley Jackson Case en su discurso presidencial de 1925 ante la American Society of Church History. Case comenzó señalando que los intentos del emperador Diocleciano en el año 303, continuados por su sucesor Galerio en el 305, de utilizar la persecución para forzar a los cristianos a apoyar al Estado habían fracasado porque «hacia el año 305 el cristianismo había llegado a ser tan ampliamente aceptado en la sociedad romana que era imposible una persecución exitosa por parte del gobierno» (1928, 59). El resultado fue —continuaba Case— que hacia el 311 el emperador Galerio cambió de táctica y liberó a los cristianos de la obligación de rezar a los dioses romanos, rogándoles tan sólo que orasen a «su propio dios por nuestra seguridad y la del Estado» (p. 61). Así, el edicto de tolerancia de Constantino, promulgado dos años después, fue simplemente la continuación de una política de Estado. La valoración de S. J. Case del edicto de Constantino subraya el impacto del crecimiento del cristianismo en esta política:
En este documento se percibe con claridad la base real de la posición favorable hacia el cristianismo por parte de Constantino. Primero, está la actitud característica de un emperador que busca un apoyo sobrenatural para su gobierno y, segundo, hay un reconocimiento del hecho de que el elemento cristiano en la población era entonces tan amplio, y que se valoraba tanto su apoyo a Constantino y Licinio en el conflicto con unos rivales opuestos aún al cristianismo, que los emperadores estaban dispuestos a aceptar que el Dios cristiano tenía poderes sobrenaturales en la misma medida que los otros dioses del Estado (p. 62).
Es alentador ver que las proyecciones de la población cristiana en la tabla 1.1 se corresponden tan bien con diversas estimaciones independientes, con la percepción histórica general respecto al rápido incremento del cristianismo durante la última parte del siglo III, y con el crecimiento registrado de los mormones durante el siglo XIX. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que tales cifras son meras estimaciones, no hechos probados. Parecen bastante plausibles, pero aceptaría con gusto las indicaciones que apuntan a que la realidad pudo haber sido un poco más complicada. Quizás el crecimiento fue algo más rápido en los primeros días, y mi cifra de 1.000 cristianos en el año 40 es un tanto baja. Pero parece también probable que hubo pérdidas periódicas en los primeros días, algunas de las cuales pudieron haber sido bastante importantes para un grupo aún muy pequeño. Por ejemplo, tras la ejecución de Santiago y la posterior destrucción de Jerusalén, la comunidad cristiana en Palestina al parecer desapareció (Frend, 1965; 1984). Y aunque la afirmación de Tácito de que «una inmensa multitud» (Anales XV, 44) fue asesinada por Nerón hacia el año 65 es una exageración (véase el capítulo 8), la muerte de varios centenares de cristianos pudo haber constituido un serio revés cuantitativo.
He tratado de evitar tales vacilaciones bruscas en la curva de crecimiento comenzando con un número bastante exiguo. Por otra parte, al generar estas cifras mi propósito no era descubrir «hechos», sino imponer la disciplina necesaria al asunto. Es decir, al recurrir a la estadística sencilla creo haber demostrado adecuadamente que el crecimiento del cristianismo no requería tasas milagrosas de conversión.
Varios años después de que completara esta investigación de la aritmética del crecimiento del cristianismo primitivo, cuando este libro estaba casi terminado, mi colega Michael Williams me puso al tanto de la notable reconstrucción del crecimiento del cristianismo en Egipto hecha por Roger S. Bagnall, quien examinó los papiros egipcios para cuantificar la proporción de personas con nombres cristianos identificables durante varios años, y con esta base reconstruyó la curva de la cristianización de Egipto. Aquí hay datos reales, aunque sólo de una zona, con los cuales puedo confrontar mis proyecciones. Dos de los datos puntuales de Bagnall son bastante posteriores al final de mis proyecciones. Pero, de cualquier manera, una comparación paralela de los seis años que corresponden a mi marco temporal muestra un nivel de concordancia que sólo puede ser calificado de extraordinario (véase la tabla 1.2).
TABLA 1.2Dos estimaciones del crecimiento del cristianismo
* Bagnall 1982; 1987.
El hecho de que Bagnall no encuentre cristianos en Egipto el año 239 no tiene importancia alguna. Obviamente había ya cristianos en ese país y en ese año, pero como aún eran escasos, no es sorprendente que no aparezca ninguno en los datos de Bagnall. Pero para años posteriores los emparejamientos de las cifras son sorprendentes, y la correlación de 0,86 entre los dos límites de las curvas bordea lo milagroso. La notable concordancia entre estas estimaciones, que se llevaron a cabo con diferentes medios y fuentes, me parece una sustancial confirmación de ambas.
Aunque las proyecciones parecen bastante plausibles hasta el año 350, la tasa de crecimiento del cristianismo debió de decaer rápidamente en algún momento del siglo IV. Si no hubo alguna otra causa especial, parece que en el Imperio comenzaron a escasear los conversos potenciales. Esto es evidente si pensamos que si la tasa de crecimiento de 40 % por decenio se hubiese mantenido durante el siglo IV, habría habido en el Imperio 182.225.584 cristianos en el año 400. Esto no es sólo algo totalmente imposible, sino que las tasas de crecimiento siempre disminuyen cuando un movimiento ha convertido a una proporción sustancial de la población disponible, es decir, a medida que ha ido «pescando» conversos de la masa potencial. O, como señala Bagnall, «la curva de conversión se vuelve asintótica, y el incremento de la conversión se torna más pequeño después de un tiempo» (1982, 123). Está claro, pues, que las proyecciones de mi modelo no son válidas a partir del año 350. Por otro lado, puesto que mi interés concierne sólo al período de auge del cristianismo, no es necesario aventurarse más allá de este punto.
SOBRE LA CONVERSIÓN
Eusebio de Cesarea nos dice que los primeros misioneros cristianos estaban tan fortalecidos por el «Espíritu divino», que «al oírlos por primera vez, las multitudes, como si fueran una sola persona, abrazaban entusiásticamente en sus corazones la piedad para con el Creador del universo» (Historia eclesiástica III, 37, 3). Los historiadores modernos no sólo aceptan la concepción de Eusebio de conversiones masivas como respuesta a la predicación pública y a los milagros, sino que a menudo la ven como una presunción necesaria debida a la rapidez de la expansión del cristianismo. Así, en su eminente estudio Christianizing the Roman Empire, Ramsay MacMullen anima a aceptar los relatos de conversiones a gran escala como necesarios «para explicar mejor la tasa de cambio que estamos observando»:
Es obvio que todo el proceso implica cifras bastante altas [...] Sería difícil imaginar la escala necesaria de conversión si nos limitamos a [...] la evangelización en lugares privados [...] Sin embargo, [si este modo de conversión] se combina con el testimonio de un éxito clamoroso, la unión de las dos me parece adecuada para explicar lo que sabemos que ocurrió (1984, 29).
La opinión de MacMullen refleja la de Adolf von Harnack (1908, II, 335-336), quien caracterizó el crecimiento del cristianismo en términos de «rapidez inconcebible» y «expansión asombrosa», y expresó su acuerdo con la idea de san Agustín de que «el cristianismo hubo de reproducirse gracias a los milagros, pues el portento más grande de todos habría sido la extraordinaria expansión de esta religión sin contar con milagro alguno» (335, n. 2).
Ésta es precisamente la causa de por qué no hay sustituto para la evaluación aritmética. Las proyecciones revelan que el cristianismo pudo haber logrado fácilmente ser la mitad de la población a mediados del siglo IV sin milagros o conversiones en masa. Los mormones presentan la misma curva de crecimiento en esos primeros estadios, y según sabemos no fue mediante conversiones masivas. Más aún, pretender que las conversiones en masa al cristianismo ocurrieron porque las multitudes reaccionaban espontáneamente ante los evangelizadores otorga a la seducción de la doctrina un lugar central en el proceso de conversión: la gente oye el mensaje, lo encuentra atractivo y abraza la fe. Pero las ciencias sociales modernas relegan el atractivo de la doctrina a una función muy secundaria, al mostrar que la mayoría de la gente no se liga con tanta fuerza a las doctrinas de su nueva fe hasta después de su conversión.
A comienzos de la década de 1960, John Lofland y yo fuimos los primeros sociólogos de las ciencias sociales en salir al terreno y observar la conversión de la gente a un nuevo movimiento religioso (Lofland y Stark, 1965). Hasta ese momento, la explicación más en boga de la conversión ofrecida por las ciencias sociales suponía que las privaciones de diversa índole y la atracción ideológica (o teológica) iban a la par. Es decir, se examinaba la ideología de un grupo para ver qué tipo de angustias lo dominaba, y después se concluía (mirabile dictu!) que los conversos padecían tales privaciones (Glock, 1964). Un ejemplo de esta perspectiva: puesto que la iglesia de la Ciencia Cristiana (fundada por Mary Eddie Baker; no se confunda con la iglesia de la Cienciología) promete reestablecer la salud, sus conversos deben buscarse en gran proporción entre aquellos que padecen problemas crónicos de salud, o al menos entre aquellos que sufren de hipocondría (Glock, 1964). Por supuesto, se puede argüir plausiblemente lo opuesto: a saber, que sólo la gente con excelente salud puede creer por largo tiempo en la doctrina de la iglesia de la Ciencia Cristiana, es decir, que la enfermedad está sólo en la mente.
De cualquier forma, Lofland y yo nos propusimos observar a gente inmersa en un proceso de conversión para tratar de descubrir qué era lo que realmente ocurría. Más aún, queríamos observar la conversión, no una simple activación. Es decir, queríamos observar a gente que estuviera experimentando un cambio religioso importante, como la conversión del cristianismo al hinduismo, más que examinar como cristianos de toda la vida vuelven a renacer en su fe. Es éste un asunto muy interesante, pero no era nuestro interés concreto en ese momento.
También queríamos un grupo que fuera lo suficientemente pequeño para que los dos fuésemos capaces de activar una vigilancia adecuada, y lo suficientemente nuevo para que estuviese en una etapa temprana y optimista de crecimiento. Tras examinar varios grupos religiosos anómalos en el área de la bahía de San Francisco, encontramos precisamente lo que estábamos buscando: un grupo de aproximadamente doce adultos jóvenes que se habían mudado recientemente a San Francisco desde Eugene, Oregón. El grupo estaba dirigido por Young Oon Kim, una coreana que en otro tiempo había sido profesora de religión en la Universidad Ewha en Seúl. El movimiento al que pertenecía estaba asentado en Corea, y ella había llegado a Oregón en enero de 1959 para comenzar la misión en Norteamérica. La señorita Kim2 y sus jóvenes seguidores fueron los primeros fieles norteamericanos de la «iglesia de la Unificación», ampliamente conocida hoy como la iglesia de los «moonies» (en español mejor «unificacionistas») o para algunos la «secta Moon».
Mientras Lofland y yo nos acomodábamos para observar cómo la gente se convertía a este grupo, lo primero que descubrimos es que todos los miembros estaban unidos por estrechos lazos de amistad que precedían a su contacto con la señorita Kim. Efectivamente, los tres primeros conversos habían sido jóvenes amas de casa, vecinas, que se hicieron amigas de la señorita Kim después de que ésta fuera huésped de una de ellas. Más tarde, varios de los maridos se unieron al grupo, seguidos de algunos amigos del trabajo. En el momento en que Lofland y yo nos dispusimos a estudiarlos, el grupo no había logrado atraer a ningún extraño.
También encontramos interesante el hecho de que, aunque los con-versos describían de inmediato cómo su vida espiritual era vacía y desolada antes de su conversión, muchos señalaron que nunca habían estado particularmente interesados en la religión. Un hombre me dijo: «Si alguien me hubiera dicho que me iba a hacer miembro de una religión y que me haría misionero, me habría muerto de la risa. No veía utilidad alguna en la Iglesia».
Fue asimismo instructivo el que durante la mayor parte de su primer año en Estados Unidos la señorita Kim hubiera tratado de difundir su mensaje directamente, por medio de charlas a diversos grupos y a través del envío de comunicados de prensa. Después, en San Francisco, el grupo trató también de atraer seguidores con espacios radiofónicos publicitarios y alquilando una sala de reuniones. Pero estos métodos no produjeron ningún resultado. A medida que pasaba el tiempo, Lofland y yo pudimos observar cómo la gente se convertía al grupo Moon. Los primeros conversos fueron viejos amigos o familiares de los ya fieles, que habían venido a Oregón de visita. Los conversos posteriores eran gente que había cultivado una fuerte amistad con uno o más miembros del grupo.
Pronto nos dimos cuenta de que, de todas las personas a quienes los unificacionistas se acercaron en sus esfuerzos por extender su fe, las únicas que se les unieron fueron aquellas cuyo vínculo interpersonal con los ya miembros era mayor que su ligazón con quienes no lo eran. En efecto, la conversión no consiste en buscar o abrazar una ideología; se trata de lograr que el comportamiento religioso propio se alinee con el de los miembros de la familia y los amigos.
Este hecho es simplemente un caso de la teoría del control del comportamiento anómalo (Toby, 1957; Hirschi, 1969; Stark y Bainbridge, 1987; Gottfredson y Hirschi, 1987), teoría muy respetada. Más que preguntarse por qué la gente se desvía de su conducta habitual, por qué rompe con normas y leyes, los teóricos del control se preguntan por qué puede alguien llegar a conformarse con lo que tiene. Su respuesta se expresa en términos de cálculos sobre tal conformidad. La gente se conforma con su situación cuando cree que es más lo que puede perder al detectar que ha incidido en un acto anómalo que lo que puede ganar con ese acto. Algunas personas se desvían mientras otras se conforman, porque la gente difiere en sus cálculos respecto a las ventajas de mantenerse conformes. Es decir, sencillamente algunos tienen mucho menos que perder que otros. Una apuesta importante por conformarse con lo que se tiene radica en nuestro apego a otras gentes. Muchos de nosotros nos conformamos para mantener una buena imagen ante nuestros amigos y nuestra familia. Pero otra gente carece de tales vínculos. Sus tasas de desviación son mucho más altas que las de la gente con abundantes lazos personales.
Convertirse hoy en día en un moonie es un acto anómalo, tal como lo era hacerse cristiano en el siglo I. Tales conversiones violan las nor-mas que definen las afiliaciones e identidades religiosas ya legitimadas. Lofland y yo vimos a mucha gente que pasó algún tiempo con los unificacionistas y expresó un interés considerable por sus doctrinas, pero que jamás se unió a ellos. En todos los casos, esta gente mantenía estrechos lazos o vínculos personales con miembros que no aprobaban el grupo. De las personas que sí se unieron, muchos eran recién llegados a San Francisco, cuyos vínculos personales los relacionaban con gentes que estaban lejos. A la vez que creaban fuertes lazos de amistad con miembros de la secta, no experimentaban la influencia contraria de amigos y familias que, por la distancia, no estaban al tanto del proceso de conversión que se estaba desarrollando. En varios casos los padres, o algún hermano, se trasladaron a San Francisco con la intención de intervenir después de enterarse de la conversión. Algunos de los que se quedaron allí acabaron uniéndose al grupo. No olvidemos que convertirse en miembro de la iglesia de la Unificación (grupo Moon) podía verse como una desviación por los extraños, pero era un acto de conformidad para las gentes cuyos vínculos más significativos se hallaban entre los unificacionistas.
Durante el cuarto de siglo que pasó desde que Lofland y yo publicamos por primera vez nuestra conclusión —a saber, que los vínculos interpersonales se hallan en el corazón de las conversiones, y que, por lo tanto, la conversión tiende a realizarse mediante redes sociales formadas por lazos interpersonales—, muchos otros la han corroborado en una inmensa variedad de grupos por todo el mundo. Un estudio relativamente reciente basado en datos holandeses (Kox, Meeus y t’Hart, 1991) citaba veinticinco estudios empíricos adicionales, todos los cuales corroboraban nuestro hallazgo inicial. Y esa lista distaba de ser completa.
Aunque el proceso de conversión implica otros factores variados, la proposición sociológica central acerca de la conversión es la siguiente: La conversión a grupos religiosos nuevos, anómalos, ocurre cuando, siendo todo lo demás igual, la gente posee o desarrolla lazos personales más fuertes hacia miembros del grupo que los que mantiene con gente extraña a él (Stark, 1992).
Nuevas informaciones, basadas en datos consignados por el presidente de una misión mormona, corroboran ampliamente esta proposición. Cuando los misioneros hacen llamadas telefónicas en frío, o cuando llaman a puertas extrañas, obtienen una conversión entre mil llamadas. Sin embargo, cuando los misioneros hacen su primer contacto con una persona en la casa de un amigo o de un pariente mormón de esa persona, el proceso desemboca en una conversión con una tasa de aproximadamente el 50 % (Stark y Bainbridge, 1985).
Una variante de la proposición acerca del efecto de las redes sociales en la conversión señala que los fundadores exitosos de nuevos credos se dirigen típicamente en primer lugar hacia aquellos con quienes mantienen ya fuertes lazos personales. Es decir, reclutan sus primeros seguidores entre sus familiares y amigos íntimos. El primer converso de Mahoma fue su esposa Hadiya; el segundo fue su primo Alí, seguido por su sirviente Zeyd y luego su viejo amigo Abu Baker. El 6 de abril de 1830 Joseph Smith, sus hermanos Hyrum y Samuel, y los amigos del primero, Oliver Cowdery y David y Peter Whitmer, fundaron la secta de los mormones. La regla también se aplica a Jesús, ya que al parecer comenzó con sus hermanos y su madre.
Un segundo aspecto de la conversión es que la gente que está profundamente comprometida con una fe determinada no se une a otra. Así, los misioneros mormones que se dirigieron a los unificacionistas no tuvieron éxito alguno con éstos, a pesar de tener buenas relaciones con varios de sus miembros. El creyente moonie típico era el que no tenía un pasado religioso. Los conversos no eran ex ateos, sino personas esencialmente no adscritas a iglesia alguna, y muchos nunca habían prestado atención a las cuestiones religiosas. Los unificacionistas se dieron cuenta pronto de que perdían el tiempo en actividades sociales típicas de las iglesias o si frecuentaban centros de estudio de alguna otra denominación religiosa. Les fue mucho mejor en lugares donde establecían contacto con quienes no estaban comprometidos con fe alguna. Esta constatación ha sido ampliamente corroborada por investigaciones posteriores. Una aplastante mayoría de conversos a nuevos movimientos religiosos procede de hogares relativamente no religiosos. La mayor parte de los conversos a movimientos religiosos modernos de Norteamérica indica que sus padres no estaban afiliados a ninguna religión (Stark y Baindridge, 1985). Formulemos esta idea como proposición teórica: Los nuevos movimientos religiosos obtienen la mayor parte de sus conversos entre las filas de los descontentos o religiosamente no activos, y entre los afiliados a comunidades religiosas más acomodadas a las realidades de este mundo.
Si no hubiésemos salido de nuestros despachos y no hubiéramos observado el proceso de conversión de la gente, se nos habría escapado por completo esta realidad, pues cuando la gente describe retrospectivamente su conversión tiende a hacer hincapié en la teología. Cuando se les preguntaba el motivo de su conversión, los unificacionistas recalcaban invariablemente el irresistible atractivo de los «Principios divinos» (las sagradas Escrituras del grupo), aseverando que sólo un ciego podría rechazar verdades tan obvias y poderosas. Al sostener esto, los conversos daban a entender (y a menudo afirmaban) que su camino hacia la conversión era el producto final de una búsqueda de la fe. Pero Lofland y yo interpretábamos mejor la situación, pues nos habíamos entrevistado con ellos antes de que aprendiesen a apreciar las doctrinas y a dar testimonio de su fe, cuando no estaban aún buscando credo alguno. De hecho, podíamos recordar el momento en el que la mayoría de ellos consideraba las creencias religiosas de su nuevo grupo de amigos como bastante extrañas. Recuerdo a uno que me dijo que se sentía confundido al ver que gente tan agradable estaba tan enganchada con «un cierto individuo de Corea» que decía ser el «Señor de la Segunda Venida», la parusía. Un día, él mismo quedó enganchado también a ese sujeto.
Sugiero que lo mismo ocurrió con la gente del siglo I que quedó enganchada con alguien que decía ser el «Señor de la Primera Venida». Robin Lane Fox apunta lo mismo:
Debemos conceder ante todo la debida importancia a la presencia e influencia de los amigos. Es una fuerza que a menudo permanece oculta a cualquier estadística, pero que da forma a la vida personal de cada uno. Un amigo puede empujar a otro hacia la fe [...] Cuando una persona se vuelve hacia Dios, encuentra a otros nuevos «hermanos en la fe» que comparten el mismo camino (1987, 316).
Peter Brown ha expresado un punto de vista similar:
Los lazos familiares, los matrimonios y la lealtad hacia los cabeza de familia fueron los medios más efectivos para reclutar miembros de la Iglesia, y mantuvieron la adhesión continua del cristiano medio a la nueva fe (1988, 90).
La base para los movimientos triunfantes de conversión es el crecimiento a través de redes sociales, por medio de una estructura de lazos interpersonales directos e íntimos. La mayoría de los nuevos movimientos religiosos fracasan porque muy pronto se transforman en redes cerradas o semicerradas. Es decir, no siguen creando y sosteniendo vínculos interpersonales con los extraños a su fe, por lo que pierden su capacidad de crecer. Los movimientos de éxito descubren técnicas para mantenerse como redes abiertas, capaces de contactar, adentrarse en nuevas redes sociales adyacentes y de incorporarse a ellas. En esto radica la capacidad de los movimientos para sostener tasas exponenciales de crecimiento durante un largo período.