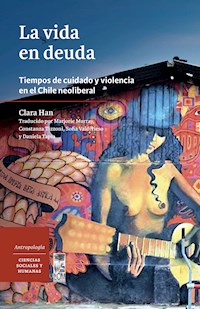
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La vida en deuda aborda las deudas del Estado chileno en sus manifestaciones concretas, como programas de pobreza, reparaciones por tortura y tratamientos para la depresión, en el mundo vital de una población, heredadas por la dictadura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© LOM ediciones Primera edición, junio 2022 Impreso en 1.000 ejemplares ISBN Impreso: 9789560015327 ISBN Digital: 9789560016348 Motivo de portada: «La Pincoya viene del sur»Mural realizado por Freddy Filete en conjunto con el Museo a Cielo Abierto en La Pincoya / Fotografía de Leonardo González C. Todas las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 6800 [email protected] | www.lom.cl Diseño de Colección Estudio Navaja Tipografía: Karmina Registro N°: 206.022 Impreso en los talleres de gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile
Para mamá y papá.Para Mike, Alyse, Andy.Para Paty.Para Maarten.
Índice
Agradecimientos
Introducción
Capítulo 1 Síntomas de otra vida
Capítulo 2 Deuda social, don silencioso
Capítulo 3 Tortura, amor y el día a día
Capítulo 4 Depresión neoliberal
Capítulo 5 Experimentos comunitarios
Capítulo 6 Vida y muerte, cuidado y abandono
Conclusión
Referencias bibliográficas
Agradecimientos
Escribir este libro ha significado un proceso de crecimiento. Estoy profundamente agradecida de los amigos y familias en La Pincoya por invitarme a entrar en sus vidas, por su hospitalidad, amistad y sabiduría. Ustedes me ayudaron a entender sus compromisos, me permitieron acompañarlos en su vida diaria y me desafiaron a ser una mejor persona en los registros de mi propia vida diaria, al darme una amistad y calidez que no solo condujeron al conocimiento para este libro, sino que también fueron formativos para mi propio ser. Espero que la escritura evoque adecuadamente los profundos y significativos compromisos en este mundo que perduran en las circunstancias más difíciles. Gracias.
También agradezco a los activistas de derechos humanos, psiquiatras y psicólogos, a los funcionarios de salud pública que generosamente me mostraron su trabajo. Agradezco al doctor Fernando Lolas, del Programa Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Chile, quien fue un mentor en los primeros años de trabajo de campo para este libro. Mi gratitud también va hacia interlocutores críticos, escritores y artistas en Santiago: Juan Pablo Sutherland, José Salomón, Willy Thayer, Pedro Lemebel, Héctor Núñez, Gabriel Guajardo, Ximena Zabala Corradi, Rodrigo Cienfuegos, David Maulen de los Reyes y Raquel Olea.
Esta etnografía comenzó desde mi tesis en la Universidad de Harvard. Agradezco profundamente a mi tutor, Arthur Kleinman. Su compromiso con los mundos y el pensamiento me sustentaron como estudiante de posgrado y más allá. Kay Warren me ofreció una riqueza de ideas y una energía que hacía florecer a sus estudiantes. Byron Wood ha sido un gran mentor y compañero en el camino de las ideas que se extienden hacia el futuro. Luis Cárcamo-Huechante me enseñó cómo ser escritora y amiga. Me alegra ver que nuestro compromiso intelectual y ético compartido crece. Allan Brandt fue el mar de calma durante mi práctica de magíster y doctorado, que solía volverse confusa. Agradezco a Marilyn Goodrich por llevar arte y música a WJH, y a la difunta Joan Gillespie por sus charlas y pretzels. Doy gracias a la difunta Joan Kleinman por su sabiduría.
En los primeros tres años de mi práctica de posgrado, el seminario del viernes en la mañana liderado por Byron Good y Mary Jo DelVecchio-Good en Harvard me introdujo a un montón de mentores, quienes ahora viven en otros lugares. Mi agradecimiento profundo para Joao Biehl por leer tantos de mis trabajos, por leer textos conmigo y por revisar este manuscrito con una mirada tan sabia. Adriana Petryna, Joseph Dumit y Michael Fisher han sido profesores críticos y amigos desde la preparación de mi tesis hasta el manuscrito. Adela García, Chris Dole, Duana Fullwilley y Lisa Stevenson encendieron chispas de pensamiento y amistad a lo largo del proceso. Gracias por haber leído partes de este texto en etapas muy tempranas y tardías. También me beneficiaron enormemente las conversaciones con Eduardo Kohn, Diana Allan, Jessica Mulligan, Emily Zeamer, Jeremy Greene, Erica James, Johan Lindquist, Narquis Barak, Josh Breslau, Liz Miller, Aslihan Sanal y Chris Garces. Ian Whitmarsh generosamente leyó y revisó el manuscrito completo e hizo comentarios críticos. Mi caluroso agradecimiento a Vincanne Adams, quien creyó en mi futuro en la antropología cuando era una estudiante de pregrado dedicada a la biología molecular.
El Departamento de Antropología de Johns Hopkins me entregó una ética creativa e intensamente desafiante. Agradezco a Veena Das, cuyos comentarios al manuscrito resultaron ser un punto de inflexión en mi formación. También Jane Guyer leyó parte del manuscrito y me entregó observaciones críticas y apoyo intelectual. También agradezco a Deborah Poole, Naveeda Khan, Juan Obarrio, Anand Pandian, Niloofar Haeri, Emma Cervone y Sidney Mintz por sus conversaciones y comentarios. Estoy especialmente agradecida de Aaron Goodfellow, cuya modestia normalmente me impediría decir lo mucho que he aprendido de él. Gracias a Jane Bennet, William Connolly, Randall Packard, Katrin Pahl, Jennifer Culbert y al difunto Harry Marks por expandir mi pensamiento y mi mundo en Hopkins. Bhrigupati Singh, Prerna Singh, Isaías Rojas-Pérez y Sylvain Perdigon se han vuelto amigos maravillosos, cuya intensidad de pensamiento me volvieron mejor académica. Agradezco a los estudiantes de posgrado Amy Krauss, Nathan Gies, Juan Felipe Moreno, Serra Hakyemez, Patricia Madariaga-Villegas y Grègoire Hervouet-Zeiber por su compromiso. Agradezco a mis alumnos de pregrado, quienes se involucraron con el manuscrito de este libro en clases: Precious Fortes, Michael Rogers, Tyler Smith, Dom Burneikis y Margaret Davidson.
Compartí partes de este trabajo durante varios años en lugares como el Departamento de Antropología y el Programa de Estudios Latinoamericanos de Princeton, donde me invitaron Joao Biehl y Miguel Centeno; en el Seminario de Harvard de los viernes; en el Departamento de Antropología de Brown; en el seminario «Mercados y cuerpos en la perspectiva transnacional» de Pembroke Center, donde me invitó Karen Warren. Lo compartí virtualmente en UC Irvine, y agradezco los comentarios de Bill Maurer y Tom Boellstorff. También lo compartí en varias reuniones de la Asociación Americana de Antropología, donde agradezco a Didier Fassin por sus comentarios al material presentado en AAA y en talleres.
La investigación para este libro fue posible gracias a varias becas generosas: la beca predoctoral de National Science Foundation; la beca de investigación posgradual de Social Science Research Council International, y el premio a la investigación nacional de National Institutes for Mental Health Ruth L. Kirschstein, beca de investigación de magíster y doctorado numero 5F30MH064979-06, así como también las becas de trabajo de campo de verano de la Universidad de Harvard, que incluye becas del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, el Departamento de Medicina Social Crichton Fund, el Centro Weatherhead de Asuntos Internacionales y el Centro de Estudios de Cine.
Agradezco a Reed Malcolm de University of California Press por creer en este libro y por su entusiasmo, y a los revisores que me dieron comentarios agudos y útiles.
Atesorar la complejidad de la vida viene de mi familia. Agradezco a mi padre, Sook-Jong Han, por su perseverancia tenaz y su honestidad intelectual. Mi madre, Chung Hwa Han, murió antes de poder verme graduada de la universidad. Pienso que ella sabría que este libro le habla a su calidez de afirmar la vida. Mis hermanos hicieron existencialmente posible la investigación y escritura. Agradezco a mi hermana, Alyse, mi adorada compañera, por hacer la vida divertida, hermosa e inteligente; a mi hermano gemelo, Andy, por mantener mi sentido del humor siempre vivo, y a mi hermano Mike, por ser el sólido hermano mayor de una hermana pequeña. Estoy agradecida de Paty, mi alma gemela, por su amor a nuestros mundos compartidos. Finalmente, agradezco a mi pareja, Maarten Ottens, un compañero hermoso, cariñoso y sabio. ¡Qué maravilla de vida y mundo! Con gran paciencia, escuchó cada página de este libro varias veces. Este libro está dedicado a todos ustedes.
Introducción
Nosotros esperábamos. En La Pincoya se cortó la luz del sector y las barricadas ardían en Recoleta, la calle principal. El 11 de septiembre se conmemora en las poblaciones (barrios urbanos pobres) el golpe de estado que en 1973 derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende, democráticamente electo, y dio paso a una dictadura de diecisiete años liderada por Augusto Pinochet. En 2005 había euforia y expectación en el ambiente, una atmósfera festiva y tensa a la vez. Las mujeres ayudaban a los niños a poner basuras –palos, algún sillón viejo, tachos plásticos– en una fogata que encendían con parafina. Los vecinos se paraban junto a sus casas, saludándose unos a otros con una mezcla de alegría y miedo. Sabían qué esperar, como dijo precisamente una mujer: «Alrededor de las doce la municipalidad va a cortar la luz del sector. Una hora después, llegarán los carabineros a Recoleta [la policía, a la calle principal de La Pincoya] y después protestaremos. Y después la policía subirá por Recoleta (partiendo desde el principio de la población y yendo hacia dentro), y después los perseguiremos y después subirán de nuevo y después los echaremos para abajo de nuevo».
Esa noche aparecería en el escenario de Recoleta una danza coreografiada de balas, gases lacrimógenos, bombas Molotov, piedras y carros lanza agua. Anticipándose, algunos jóvenes con sus caras cubiertas preparaban bombas Molotov para tirarles a la policía. Yo estaba en la calle con mi comadre Ruby,1 que vivía en el sector junto a su marido, Héctor, un viejo militante, y sus tres hijos. Ruby me dio un limón cortado con sal, antídoto casero para el gas lacrimógeno. Se suponía que la policía iba a subir por Recoleta, como hace normalmente, con sus vehículos blindados, carros lanza agua y buses cargados con efectivos de fuerzas especiales. Se suponía que iban a empezar disparando bombas lacrimógenas. Se suponía que las fuerzas especiales iban a salir de los buses verde oliva y perseguir adolescentes por los pasajes estrechos, hasta convertirlos en adolescentes en problemas arriba de los furgones. Se suponía que las mujeres les tirarían piedras a los pacos y después correrían por los pasajes, riéndose y temiendo la esperada respuesta violenta.
Eso es lo que había pasado el año anterior. En 2004, Ruby y yo seguimos una marcha liderada por jóvenes del Grupo Acción Popular, movimiento juvenil que surgió durante la transición democrática, luego de que Pinochet entregara el poder en 1990. Sostenían un lienzo que decía: MENOS REPRE + SALUD Y EDUCACIÓN. Los líderes de la marcha, encapuchados, se detuvieron frente a la comisaría del municipio y leyeron un discurso que condenaba al gobierno por perpetuar el «modelo neoliberal». Un momento después se encendieron las balizas de los furgones de policía. Los protestantes se dispersaron y luego abrieron sus mochilas para sacar y lanzar bombas Molotov. Ruby y yo corrimos, bajamos por un pasaje que salía de la calle principal. Un vecino desconocido nos vio corriendo y agarró mi brazo desde la puerta de una mediagua de madera. A través de las tablas vimos a fuerzas especiales subir a un joven al furgón verde.
«Los llevan presos solo para llevarlos no más», me susurró una mujer. Otra siguió: «Pero estamos acostumbrados. Ha pasado durante los últimos treinta años». El miedo se mezclaba con una sensación de rutina. Nos despedimos del vecino de la mediagua, Ruby y yo corrimos más arriba por la calle principal hasta el punto en que podíamos observar más abajo la pelea entre la policía y los jóvenes. La policía subió por la calle apagando las barricadas. Llovían tantas bombas Molotov sobre los vehículos policiales que se retiraron, punto en el cual la gente volvió a la calle y tiró más basura, madera –cualquier cosa que se quemara–, en nuevas pilas para las barricadas.
Pero en el 2005, un año electoral que culminó con el triunfo de la presidenta Michelle Bachelet en diciembre, la policía nunca llegó. Las llamas de las barricadas parpadearon y esparcieron humo mientras la gente se quedaba sin basura, madera ni muebles viejos o rotos para quemar. «Ya no vienen», repetían una y otra vez con tono de decepción. Era como si la conmemoración del golpe no pudiera hacerse sin una demostración de fuerza por parte del Estado. El ir y venir de las fuerzas policiales en la población proveía de una estructura a través de la cual la historia se ponía en acto y se recordaba. Con esa estructura alterada por la ausencia de la policía, se propagó una sensación generalizada de ansiedad.
Cuando unos pocos jóvenes comenzaron a reír y a disparar balazos al aire, los matices del miedo se transformaron desde una apasionante, si bien impredecible, confrontación con la policía como práctica conmemorativa, a una sensación de caos inminente. Las personas, cansadas y nerviosas, comenzaron a seguir el camino de vuelta a la seguridad de sus casas y dejaron que los fuegos se extinguieran solos.
Mientras volvíamos a la casa de Ruby, un hombre viejo me frenó. «Señora, señora», dijo. Estaba evidentemente borracho. «¡Allende está presente! ¡Esos asesinos tienen que morir! ¡Porque tienen el monopolio!» Los hombres jóvenes a su alrededor comenzaron a silbar y a burlarse. Continuó: «Aquí nuestro compañero está presente. ¡Asesinos, esos partidarios malditos de Pinochet! Porque son malditos. ¿Y quién está aquí? El pueblo…»
Un adolescente lo interrumpió, gritando, «¡Unido!», ridiculizando y prediciendo las próximas palabras del hombre. Mientras los jóvenes se reían, otros hombres y mujeres se daban vuelta a mirar y se alejaban. El hombre continuó: «El pueblo, unido, jamás será vencido. Pero, bueno. Perdone señora. Perdone que no tenemos mucha educación. Pero bueno, ¡nuestro Chile!» Se dio la vuelta para mirar enojado a los jóvenes drogados y borrachos, encerrándonos a él, a Ruby y a mí. Se volvió hacia nosotras, diciendo tranquilamente, como si se dirigiera a la nación, «Chile, me mataron…» Un joven gritó, «¡Cállate, loco idiota!». El hombre se dio vuelta, levantando el puño. «Ellos dicen que estoy loco, pero usted sabe, ¡yo, 35 años trabajando! ¡Estoy viejo, ah! Y usted sabe… usted sabe… ah, usted sabe señora, nosotros somos iguales. ¿Igual a qué? El uno para el otro. Gracias, señora». Me dio la mano. Los jóvenes siguieron ridiculizándolo. Ruby intervino y le dijo al hombre: «Eres el único sensato aquí. Tú no eres el que está loco». Los jóvenes se quejaron mientras el hombre le agradecía a Ruby, sosteniendo sus dos manos.
El 11 de septiembre de 1973 es un hecho crucial en las vidas de las personas que aparecen en este libro y para la población chilena en general (Das 1995). Marca el comienzo de una dictadura que hizo desaparecer a miles y sometió a cientos de miles a torturas, miedo e inseguridad, junto con una reorganización profunda del Estado y del mercado. En La Pincoya, el 11 de septiembre evoca una compleja mezcla de dolor, luto, resentimiento, rebeldía y rabia. Las conmemoraciones del 11 de septiembre en La Pincoya, como en otras poblaciones de Santiago, son más que un recuerdo conflictivo de una violencia del pasado. En las escenas callejeras, el duelo por la pérdida de un proyecto político –una visión alternativa de democracia y justicia social– es tanto ridiculizada como reconocida; por eso cristaliza frustraciones y resentimientos que surgen desde las inequidades persistentes y la precariedad económica que modela las vidas de los pobres en el presente.
Desde 1990, la coalición de partidos democráticos echó a andar el proyecto estatal de justicia transicional en términos de las deudas a la población. El Estado tenía una deuda social con los pobres, debida a las desigualdades generadas por la liberalización económica del régimen, mientras que la sociedad tenía una «deuda moral» con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Estas deudas se cubrirían, en parte, a través de la expansión de programas de pobreza, programas de salud mental dedicados a poblaciones de bajos ingresos y el reconocimiento oficial de las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Pinochet. Gracias a esta respuesta se podría lograr una reconciliación con el pasado y la nación unificada podría mirar hacia un futuro próspero. Sin embargo, al definir el pasado como una deuda que podía ser contabilizada, el Estado marcó un quiebre con el pasado performativamente, mientras dejaba intactos los arreglos institucionales actuales del Estado y el mercado, así como también el tipo de sujeto imaginado por las políticas e intervenciones sociales.
La vida en deuda aborda estas deudas en sus manifestaciones concretas como programas de pobreza, reparaciones por tortura y tratamientos para la depresión en el mundo vital de una población, La Pincoya. Explora cómo los sujetos morales y políticos imaginados y reafirmados por estas intervenciones son refractados a través de modos relacionales y sus límites, así como también a través de las aspiraciones, dolores y decepciones que hombres y mujeres encarnan en sus vidas cotidianas. Rastrea las fuerzas del parentesco, la amistad y la vecindad –y el reforzamiento de los límites entre ellos– en la construcción de los sí mismos dentro de un mundo en el cual los patrones inestables del trabajo, la enfermedad y un penetrante endeudamiento económico son parte de la vida diaria. Y observa cómo el mundo puede volver a ser habitado por aquellos que apuestan su vida por compromisos políticos y aspiraciones de democracia, así como también por aquellos que viven el presente con una amarga decepción.
En este libro intento enfocar y cuestionar este quiebre performativo con el pasado al considerar cómo y cuándo la violencia estatal se experimenta como un pasado continuo que habita las condiciones de vida presentes. Más que asumir que el pasado de la dictadura se ha sellado a través del proyecto de la reconciliación, considero las formas en que el «cuidado» del Estado en la transición democrática es habitado por ese pasado. Por lo tanto, esta etnografía es una reflexión extendida de esos límites entre la violencia del pasado y los arreglos sociales de cuidado en el presente. Pero también es una reflexión acerca del cuidado en la vida diaria, el cuidado que toma forma y se experimenta a través de relaciones concretas, tejidas inextricablemente en arreglos sociales desiguales. Este libro pregunta cómo se experimentan las reivindicaciones de los otros frente a una asistencia estatal mínima y a los fracasos institucionales, y cómo las obligaciones se rastrean en los modos relacionales. ¿Cómo puede la antropología ocuparse de las formas en que los individuos están al mismo presente y fracasan al estar presentes para los demás? ¿Cómo se relacionan los modos de cuidado y de vivir con dignidad con los límites del discurso y el silencio?
A pesar de que las reformas neoliberales en Chile hayan desplazado las responsabilidades de cuidado hacia las familias y los individuos, despojando al Estado de responsabilidades claves con respecto al bienestar de la población, una exploración etnográfica del «cuidado» no se mueve fluidamente a través de los registros del discurso gubernamental hacia los mundos de vida.2 Los discursos de «autocuidado» y «autorresponsabilidad» que promueven las políticas sociales y de salud presumen a un individuo soberano, moralmente autónomo y transparente, lo que se opone a las determinantes sociales de «los pobres», quienes deben despojarse de tales determinantes para ser «libres». (ver Povinelli 2006). Simultáneamente, la expansión de los créditos y un amplio rango de bienes de consumo impulsa el discurso público hacia una fuerza desorganizadora del neoliberalismo en su fragmentación de regímenes «no-mercantiles» de valor y vínculos sociales (Greenhouse 2010). Cómo el sí mismo, la agencia y la colectividad son concebidos a través de estos discursos, sin embargo, entra en una tensión incómoda con las relaciones que son realmente vividas, encarnadas y experimentadas. Cualquier noción de cuidado certera o estable se vuelve inestable cuando la etnografía explora cómo los individuos ya se encuentran siempre entrelazados en relaciones y cómo ellos abren los ojos frente a sus relaciones: «por lo tanto se hacen (y se van haciendo) conscientes de la forma en que están conectados y desconectados» (Strathern 2005, 26).
Este libro se basa en treinta y seis meses de trabajo de campo, consistente en viajes cortos de dos a tres meses entre 1999 y 2003, dieciocho meses de trabajo de campo continuo entre 2004 y 2005 y visitas de seguimiento en 2007, 2008 y 2010. A lo largo de los capítulos, me refiero a las vidas y particularidades de habitar en La Pincoya, un barrio urbano pobre en la periferia norte de Santiago, mientras entrevisto a un rango de actores institucionales como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y activistas de derechos humanos. Exploro cómo las políticas sociales y de salud se manifiestan en sesiones grupales de terapia, circulación de farmacéuticos y puntajes de programas de pobreza. Examino cómo patrones inestables de trabajo y la expansión de los créditos de consumo han modelado las experiencias de pobreza, experiencias que se manifiestan y se viven dentro de relaciones íntimas. Estas experiencias refundan críticamente las narrativas oficiales de violencia estatal. A lo largo del libro considero esta matriz de la deuda y las intervenciones estatales, a partir de escenas de la vida cotidiana, para explorar las fuerzas políticas y económicas que tienen lugar en las vidas de las personas.
Experimento neoliberal
Las aspiraciones, las decepciones y la lucha diaria que conforman este libro revelan cómo un pasado continuo habita en las condiciones actuales de vida, específicamente a través de la continuidad de las políticas sociales y económicas entre la dictadura y los gobiernos democráticos. Durante la dictadura, las condiciones de vida sufrieron una profunda reorganización a través del experimento chileno de economía neoliberal. Liderado por economistas chilenos formados en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, quienes eran conocidos como los Chicago Boys, este experimento de reformas de libre mercado proviene de una historia de relaciones desiguales entre el norte y el sur que tuvieron lugar en el contexto de la guerra fría.
En 1955, la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Santiago firmaron un acuerdo de intercambio académico para la formación de más de cien estudiantes de posgrado en la Universidad de Chicago (Valdés 1995). Como es bien sabido, la Escuela de Chicago propuso las «leyes naturales» como premisa de la teoría económica, así como en la física, biología o química. Estas leyes naturales se basaban en el comportamiento racional del «hombre», homo economicus, y la autorregulación del mercado. La elaboración de estas leyes naturales se basaba en el testeo empírico de la teoría económica y la coherencia de los modelos económicos con la «realidad». La economía, desde esta perspectiva, no era un dominio aparte de lo social. Al contrario, la economía abarcaba toda la acción humana y la sociabilidad, y la ciencia de la economía era el análisis de y la intervención en esta realidad (Burchell 1991; Lemke 2001).
Como afirma Milton Friedman,
«en discusiones sobre ciencia económica, ‘Chicago’ apoya un enfoque que toma en serio el uso de la teoría económica como una herramienta para analizar una gama extraordinariamente amplia de problemas concretos, en vez de usarla como una estructura matemática abstracta de gran belleza pero con poco poder; como una aproximación que insiste en el testeo teórico de generalizaciones teóricas y rechaza hechos similares sin teoría y teoría sin hechos» (citado en Valdés 1995, 65).
Según Friedman, más que una descripción de la realidad, los modelos económicos tenían un poder explicativo si eran predictivos y podían modelar una realidad interpretada según cómo sería lo natural. Como remarca el análisis político de Juan Gabriel Valdés, «como consecuencia, una de las funciones centrales del análisis teórico estaba en su [de la Escuela de Chicago] visión de una formulación normativa de reglas» (Valdés 1995, 65). Entonces, el enfoque de la escuela de Chicago sobre el neoliberalismo no se basaba en una naturaleza humana predeterminada, sino en la construcción de un ser racional-económico «natural» a través de reglas normativas que fueron definidas por la ciencia económica.
Con el golpe de Estadoen 1973, Chile se convirtió en un espacio de prueba para este enfoque económico normativo. Experticia científica, encarnada en los Chicago Boys, combinada con autoritarismo, informaron una realidad experimental nueva y tecnificada para actores estatales e instituciones. El mercado, según el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Pablo Baraona, era la «manifestación económica de la libertad y de la impersonalidad de la autoridad». Como tal, combinaba los principios normativos de la libertad con la práctica neutral y objetiva de la ciencia económica (Valdés 1995, 31).
Visto como un principio estructural para la vida misma, el mercado se convirtió en el modo principal de gobernanza y lo social se volvió un terreno donde actores económicos racionales tomaban decisiones según su interés personal.3 «Lo natural», en términos del homo economicus, no era algo entregado a priori, sino que necesitaba de condiciones técnicas específicas, bajo las cuales podría emerger. Como señaló Baraona:
«La nueva democracia, imbuida con nacionalismo de verdad, tendrá que ser autoritaria, en el sentido de que las reglas requeridas para la estabilidad del sistema no pueden ser sujetas a procesos políticos y la conformidad con esas medidas puede ser garantizada por nuestras fuerzas armadas; impersonal, en el sentido de que las regulaciones se aplican igual para todos; libertaria, en el sentido de que la subsidiariedad es un principio esencial para lograr el bien común; tecnificada, en el sentido de que los cuerpos políticos no deberían decidir asuntos técnicos, sino que restringirse a la evaluación de resultados, dejándole a la tecnocracia la responsabilidad de usar procedimientos lógicos para la resolución de problemas u ofrecer soluciones alternativas» (citado en Valdés 1995, 33).
Los Chicago Boys y el régimen de Pinochet contrastaban esta «nueva democracia» con el gobierno de Allende, el cual diagnosticaron como causante de un estado inmoral y enfermo de la economía. Según el régimen militar, la época previa de intervención estatal y centralización había producido una situación en la cual la economía, y por extensión los actores individuales y racionales, habían sido obstruidos de su funcionamiento «normal» y «natural». Estas obstrucciones eran, según las palabras del subsecretario de Economía, Álvaro Bardón, «perversas» (citado en Silva 1996, 29) y habían conducido a una crisis en el balance de pagos y una inflación galopante. Como sugieren las palabras del ministro de Economía Sergio de Castro, esta perversión era atribuible al «resultado de los años de demagogia y políticas económicas erróneas, la consecuencia de un estatismo desmedido, el resultado de un proteccionismo desmedido que garantizaba beneficios monopólicos» (citado en Loveman, 1988). Por lo tanto, el régimen militar llamaba a una «normalización» y «saneamiento»4 de la economía. Tal normalización sería provocada por un «tratamiento de shock» de ajuste estructural.
En el Programa de Recuperación Económica de 1975, el ministro de Hacienda, Jorge Cauas, reitera el énfasis de Friedman en la «normalización»: «El propósito del programa de recuperación que estamos discutiendo en términos generales, es provocar la normalización definitiva de la economía por medio de una reducción fuerte de la inflación» (Cauas 1975, 159). El gobierno militar redujo drásticamente el gasto fiscal: usó el 25 por ciento, devaluó la moneda y removió los controles de precios en casi todos los productos. El régimen también privatizó casi todas las empresas estatales, exceptuando la minería del cobre, y desreguló las tasas de interés de los bancos, de forma que pudieran cobrarle a sus clientes según sus propias medidas económicas. La infraestructura pública, como centros de salud y educación, fue severamente restringida y semiprivatizada.
La economía se abría al mercado global al reducir barreras de comercio y con nuevas leyes para la inversión extranjera que dieron igual trato tanto a inversores extranjeros como nacionales (Loveman 1988, 159). Entre 1975 y 1979, los préstamos extranjeros inundaron la economía chilena. Esta expansión crediticia de bancos internacionales privados, que sumó más de USD $6.120,9 millones, permitió que el régimen mantuviera la deuda pública chilena, que al momento era la más alta del mundo en términos per cápita, representando el 45-50 por ciento de todas las ganancias en exportación. Toda la población sintió los costos de esas medidas, especialmente los pobres urbanos y rurales, quienes vieron el sueldo mínimo descender en un 50 por ciento durante los dos primeros años del régimen militar y la pérdida de ingresos disponibles agudizada por la reducción estatal en los gastos sociales (Petras et al. 1994, 21).
A fines de 1982, en el despertar de la crisis de la deuda que arrasó a América Latina, el sistema financiero privado estaba al borde del colapso. El Estado, por medio del Banco Central, se involucró para rescatar el sector privado. El rescate –del orden de USD $6 mil millones, que representaba el 30 por ciento del PIB anual– marcó el inicio de una nueva ronda de ajustes estructurales, esta vez promovida por el Banco Mundial. En 1985, Chile recibió un préstamo de ajuste estructural por tres años de parte del Banco Mundial y realizó un acuerdo por esos tres años con el Fondo Monetario Internacional. A fines de los ochenta, los pagos que realizaba el régimen de Pinochet en función de la deuda externa llegaban a USD $800 millones al año, lo que representaba entre 3 y 4 por ciento del PIB y el 18 por ciento de las exportaciones (Meller 1996).
Con los bancos y sus compañías deudoras bajo el control del Banco Central, el régimen inició una nueva ola de privatizaciones de estas propiedades y compañías que ahora eran públicas; las vendieron a conglomerados nacionales e internacionales a precios mucho menores, convirtiendo recursos públicos en bienestar privado. Con estas privatizaciones también llegó un flujo de corporaciones transnacionales que formaron sociedades con varios conglomerados chilenos, ya que estos conglomerados no podrían absorber las grandes deudas adquiridas con sus nuevas compañías. Las empresas transnacionales compraron masivamente utilidades públicas, tales como compañías telefónicas y eléctricas, además de importantes cadenas de industrias farmacéuticas y químicas derivadas del nitrato y de la minería del acero y el carbón (Fazio 1997).
Con tales medidas, el régimen se las arregló para pagar USD $9 mil millones de los $19 mil millones que le debía a acreedores externos. La responsabilidad «fiscal» del Estado –que ahora se encuentra fuertemente privatizado– fue celebrada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, los que en conjunto proveían anualmente, entre 1983 y 1987, de préstamos por un promedio de USD $760 millones. Con la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, apoyando el régimen, el «milagro chileno» fue un argumento desarrollado para los ajustes estructurales llevados a cabo a través de América Latina y para reformas neoliberales tanto en Europa como en Estados Unidos. Con estas reformas económicas, el Estado en sí mismo se transformaría de un Estado de bienestar a un Estado subsidiario, que se enfocaría en la pobreza extrema generada inevitablemente por el mercado. Esta «pobreza extrema» sería abordada a través de programas focalizados con el objetivo de hacerse cargo de los requerimientos mínimos para la sobrevivencia biológica.
Estas reformas fueron desarrolladas a través de violencia estatal, al desarticular sindicatos y movimientos políticos a través de torturas y desapariciones. Y no solo produjeron un ajuste estructural del sistema económico, sino que también, como sugiere el académico literario Luis Cárcamo-Huechante, un ajuste cultural profundo de la población chilena (Cárcamo-Huechante 2007). Como la Declaración de Principios de 1974 deja claro, el régimen militar se vio a sí mismo como responsable de instalar nuevas normas «saludables» y sistemas de valor en la población chilena: «El gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden aspira iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el camino a nuevas generaciones de chilenos formados en una escuela de hábitos civiles saludables» (Junta Militar, citado en Vergara 1984). El ejercicio de la competencia, el individualismo y la propiedad eran algunos de los «hábitos civiles saludables» que el régimen militar buscaba potenciar a través del mercado y el establecimiento de un Estado subsidiario.
Por ejemplo, respecto a la propiedad privada, el régimen militar declaró: «Chile debe convertirse en una tierra de propietarios y no en un país de proletarios». Respecto de la moralidad del régimen, dijo:
«Los políticos nacionales, últimamente caracterizados por bajos estándares y mediocridad, han desarrollado una perspectiva donde el éxito personal ha sido frecuentemente considerado como algo negativo, que debe esconderse, algo por lo que un individuo debe ‘disculparse’. Para guiar al país a una grandeza nacional, debemos concebir una nueva perspectiva, que reconocerá el mérito de la distinción pública y premiará a quienes lo merecen, siendo esto por productividad laboral, producción, estudios o creación intelectual» (Junta Militar 1974, 34).
El deber de la mujer era la reproducción:
«Finalmente, este gobierno siente que toda la tarea que se ha definido debe descansar sólidamente en la familia como una escuela de formación moral, de sacrificio personal y generosidad a los otros, y de inmaculado amor al país. Dentro de la familia, la femineidad encuentra plenitud en la grandeza de su misión, y así se convierte en la piedra espiritual de la nación. Es a través de ella que nace la juventud, la que, hoy más que nunca, debe contribuir su generosidad e idealismo a la misión chilena» (p. 43).
En otras palabras, estos «hábitos cívicos saludables» destilaron y magnificaron una genealogía del Estado liberal chileno que articulaba la sexualidad con la comunidad política.
Con la transición democrática, los gobiernos procuraron mantener el éxito macroeconómico de Chile en una economía global, mientras trataban de distanciarse del uso de la violencia del régimen de Pinochet. La antropóloga Julia Paley documentó el complejo proceso político de principios de los noventa, que estableció las condiciones para las políticas institucionales como también las posibilidades para las raíces de las movilizaciones actuales. Las movilizaciones sociales durante la dictadura estaban en el proceso de ser absorbidas por el mismo Estado, en el desarrollo de una democracia participativa. La movilización política en las poblaciones tuvo que competir con la valorización estatal de la producción del conocimiento técnico en colaboración con la contratación de servicios públicos para la comunidad, en los que los miembros de la comunidad eran llamados a «participar activamente» en la resolución de sus necesidades locales.
Simultáneamente, en los primeros años posdictadura los gobiernos promovieron estratégicamente un discurso de democracia a través de encuestas de opinión y participación comunitaria, con el objetivo de legitimar políticamente la continuación y profundización del modelo económico (Paley 2001). De hecho, al firmar acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos, China y Corea del Sur, Chile consolidó una reputación internacional de estabilidad económica y responsabilidad fiscal, convirtiéndose en un país atractivo para el capital transnacional y la posibilidad de crear bienestar futuro. En este contexto, un sistema privado de industria crediticia en expansión, tanto nacional como internacional, ha generado un bienestar extremo para la clase de élite, mientras que el endeudamiento económico por créditos de consumo llega a un tercio de los gastos mensuales de los hogares de bajos ingresos.
Chile figura como una de las diez economías más liberalizadas del mundo, según la Fundación Heritage. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene el segundo nivel de desigualdad más alto en Latinoamérica, después de Brasil. El diez por ciento más rico gana treinta y cuatro veces más que el diez por ciento más pobre. Las tres fortunas más grandes en Chile son equivalentes al diez por ciento del PIB nacional (Fazio 2005, 44).
Sin embargo, no es fácil ni simple preguntar cómo estos ajustes culturales y políticos se manifiestan en la vida diaria. Sí, las políticas sociales para abordar la pobreza han planteado a los ciudadanos como «clientes» o «consumidores» de bienes públicos y a las mujeres como madres para ser «civilizadas», mientras el sistema de créditos de consumo, de hecho, provee posibilidades para ascender en el estatus de clase percibido. A pesar de todo, el diagnóstico social que proclama el «quiebre de la familia» y la generación de una sociedad de consumo, parece inadecuado cuando uno se sumerge en las vidas, cuando uno es invitado a los hogares y forma parte de las conversaciones en la calle, en la cocina, donde se ayuda a hacer cosas y trámites. Cómo referirse a las aspiraciones, decepciones y amarguras se transforma en un conflicto al escribir. El conflicto no radica en capturar un mundo, sino en ser receptiva a él.
La Pincoya y su relacionamiento
Dentro de los límites de la comuna de Huechuraba, La Pincoya limita por el oeste con nuevos condominios de clase media alta. La Ciudad Empresarial, construida a finales de los noventa y también parte de la misma comuna, es la frontera este de La Pincoya. Está llena de edificios altos que albergan a firmas internacionales de publicidad, medios mundiales de noticias como CNN y oficinas de bancos internacionales y de compañías de ingeniería de software. Cerros verdes al noroeste y al este separan a La Pincoya de estas zonas más ricas, pero también proveen un telón de fondo para que los niños y niñas jueguen en las estrechas calles, como también un espacio excepcional para que esos niños y niñas eleven volantines en días ventosos de primavera.
Al tomar un bus desde el centro de Santiago hacia lapoblación, se sube por la calle principal, Recoleta, más allá de la autopista que rodea la ciudad, Américo Vespucio. Uno se baja al terminar la calle, al pie de los cerros. Pasajes más pequeños se desvían de la calle principal, y al caminar hacia arriba por esas calles, uno saluda a los vecinos que se sientan en los escalones frente a sus patios, copuchando (conversando) y tomando sol. Quiltros (perros callejeros) de varios tipos y tamaños huelen las veredas y flojean en los patios; uno se puede llamar Perla y otro Pelusa, otro puede ser Monster (en inglés) o Bruce (por Bruce Springsteen). Rejas de fierro forjado separan la calle de los patios, que están cerrados por todos lados con paredes de ladrillo, tablas o planchas de zinc. Las plantas se alinean en muchos de los patios, algunos sombreados por parras que crecen enrejadas o por grandes paltos. La música folclórica se escucha a través de una puerta abierta. Un par de casas más arriba suena el reggaetón. En otra más allá, Rammstein (banda alemana de heavy metal). Aparecen almacenes cada unas pocas casas, intercalados de vez en cuando por pequeñas iglesias pentecostales. Los almacenes, como los centros pentecostales, forman parte de las casas, construidas al interior del patio, al frente y cerradas con una gran puerta de fierro en las noches.
Los almacenes se llaman según el apodo o nombre de pila de sus dueños, como La Viuda, que vende frutas y verduras; Señora Cecy, que vende quesos, embutidos, leche fortificada, pan, fideos spaguetti, Coca-Cola, Fanta y productos farmacéuticos; Don Rodrigo, que vende tijeras, lápices de colores, diferentes tipos de papeles, cartuchos de tinta y bolígrafos. Los dueños de los almacenes tienen consumidores leales entre sus vecinos, a quienes les venden fiado o en confianza, para pagar a fin del mes, aunque los vecinos tienden a comprar ocasionalmente en diferentes almacenes para apoyar los negocios de otros. Más arriba por la estrecha calle, te saludan con un «Hola vecino/a», o con un guiño y un «Hola muñeca». Los apodos se usan constantemente con cariño o con una ironía pícara: flaca, flaco, guatón, negra, rucia (rubia), huacha (huérfana o hija ilegítima), volao (drogado). O se relacionan con las habilidades o profesiones de uno, zapatero, joyero, carpintero, semanero (alguien que vende bienes a crédito y pide pagos semanales). A mí me llamaban por varios nombres: negra, flaca, chinita, huacha, como también Clarita, los amigos, y tía Clara, sus hijos.
Entre 1968 y 1971, la confluencia de las políticas estatales de vivienda bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y movimientos populares por la vivienda (tomas de terreno), establecieron La Pincoya como una población en la periferia norte de Santiago. La elección presidencial de Frei Montalva en 1964 permitió las condiciones para la emergencia de La Pincoya. El Partido Demócrata Cristiano promovió el lema «Revolución en libertad», basado en la combinación de experticia técnica, una doctrina política liberal y valores humanistas cristianos (Smith 1982, 110). Esta posición coincidía con la creciente preocupación del clero católico por los pobres, expresada en dos cartas pastorales emblemáticas de 1962, y el deseo del Estado de frenar el comunismo. Consistente con esta doctrina cristiana en evolución, los democratacristianos argumentaron que, en vez de ver la realidad social como un conflicto entre trabajadores y empleadores, la sociedad chilena debía ser entendida en términos de una tensión entre la «marginalidad» y la «integración» (Salazar Vergara y Pinto 1999; Scully 1992; Smith 1982).
Esta teoría de la marginalidad fue desarrollada por el jesuita belga Roger Vekemans y el grupo chileno DESAL (Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina), bajo el liderazgo de Vekermans entre 1964 y 1970.5 Se basó de manera selectiva en la escuela de la «cultura de la pobreza» de Oscar Lewis, que destacaba los rasgos de la pobreza autoperpetuante y excluía la insistencia de Lewis en un cambio estructural fundamental, como la distribución de la riqueza, para luchar contra la pobreza (ver Lewis 1966). Así, las masas urbanas fueron asociadas a un carácter premoderno, «tradicional» y rural. Tras la migración a la ciudad, estas masas urbanas periféricas fueron arrojadas a un estado de anomia psicológica y política, con participación apática. Las masas urbanas periféricas pobres no eran capaces de superar su situación de marginalidad. Eran sujetos pasivos que necesitaban caridad y guía para convertirse en sujetos activos (Castells 1983; Espinoza 1989; Tironi Barrios 1990).
Como explica Janice Perlman, esta idea de marginalidad no significa «un grupo de la población que ocupa los escalones más bajos de la escala social. Ellos [los marginales] están en realidad fuera de tal escala. Los marginales no tienen ninguna posición en el sistema social dominante» (Perlman 1979, 119). Según Vekemans y DESAL, esos marginales, que son entendidos como parias del sistema social, requieren una «integración» al sistema y al proceso político dominante. Dos nociones de participación fueron cruciales en el entendimiento de la naturaleza de la marginalidad. Primero, una participación pasiva –o receptiva– es una participación implicada en recibir beneficios materiales de la sociedad. Segundo, una participación activa es una participación en los procesos políticos dominantes. Enmarcar la pobreza en términos de la dualidad entre marginalidad e integración proyecta la pobreza y las respuestas institucionales a ella de una manera específica, como remarca críticamente Perlman. «La lucha contra la marginalidad, por lo tanto, debe proceder a través de la creación de nuevas instituciones capaces de administrar ayuda externa a la población afectada» (p. 121). La población afectada –los marginales– es vista como incapaz de tener organización propia. Es la recepción de beneficios materiales (desde el Estado o instituciones de caridad) lo que les permite organizarse, pero dentro del marco de la política y sociabilidad dominante.
Los democratacristianos hicieron uso de esta teoría en la implementación de programas sociales que producirían un proceso de integración interna de los marginales. El humanismo cristiano y un Estado liberal avanzaron conjuntamente a través del Estado social benefactor. La administración de Frei comenzó el proceso de reforma agraria, expropió el 51 por ciento de la minería del cobre como fuente de ingreso nacional, y expandió políticas sociales de vivienda y salud para abordar el pauperismo creciente en las grandes ciudades. El gasto público y la inversión fueron indicadores de la escala de este esfuerzo. En 1969, la inversión pública total era 74,8 por ciento de toda la inversión en el país. En 1970, el gasto público había alcanzado 46,9 por ciento del PIB.
Para enfrentar la crisis de vivienda y las ocupaciones ilegales de tierra en la periferia de Santiago, los democratacristianos promovieron la Operación Sitio, una nueva política que buscaba una solución rápida y técnica. Inaugurada en 1966 por el presidente Frei, el programa consistía en proveer de sitios urbanizados para viviendas, cooperativas y proyectos de autoayuda con apoyo gubernamental y la promoción de un concepto de sujeto liberal que, con el apoyo estatal adecuado, construiría «casas de acuerdo con sus propias necesidades y a su propio ritmo» (Castells 1983, 180). A pesar de todo, mientras la Operación Sitio parceló las tierras en propiedades individuales, no incluía la instalación de sistemas de alcantarillado, electricidad o pavimentación de calles, ni proporcionó materiales para la construcción de las casas (ver Paley 2001).
Mientras las demandas por viviendas quedaban insatisfechas con la Operación Sitio, los pobladores que se encontraban viviendo en condiciones de hacinamiento en sectores cercanos, comenzaron a organizarse para realizar tomas de terreno en las periferias norte y sur de Santiago. Organizados en comités sin casa, los pobladores ocupaban las tierras, levantaban carpas y acarreaban madera, cosas básicas para cocinar y linternas. Una vez establecidos, negociaban con el Estado por viviendas (una demanda tanto por tierra como por asistencia en la construcción) y una infraestructura básica para urbanización, tales como electricidad y un sistema de alcantarillado. Los pobladores emergieron como actores sociales y políticos en relación con este conflicto por la vivienda en la década del sesenta. A través del empleo estatal, pavimentaron las calles e instalaron sistemas de alcantarillado y se organizaron para comprar los materiales para las casas, lo que era llamado autoconstrucción. La autoconstrucción por ende, implicaba organización colectiva para construir tanto el barrio como las casas individuales (Márquez 2006). Fuera de Santiago, en todas las otras grandes ciudades, ocurrieron tomas en una escala masiva. Entre 1969 y 1971, se realizaron 312tomas por todo Chile, que involucraron 54.710 familias, aproximadamente 250 mil personas. En 1970, uno de cada seis habitantes de Santiago era un poblador que vivía en poblaciones callampas formadas a través de tomas (Garcés 1997, 46-47).
La Pincoya se formó a través de esta combinación entre la Operación Sitio y las tomas. Entre 1969 y 1970, el Ministerio de Vivienda había asignado 1.152 sitios de viviendas en los terrenos de La Pincoya. La demanda, sin embargo, excedía por mucho estos sitios, y se organizaron tomas que extendieron la ocupación de terrenos hacia los cerros que ahora establecen el límite norte de La Pincoya. Con la elección del presidente Salvador Allende, esta ocupación de terrenos resultó en la designación de 2.036 sitios para viviendas.
Mientras la organización por la vivienda propia ofrece una rica exploración de las dinámicas de los movimientos sociales populares y procesos políticos (Castells 1983), la casa como un proceso deautoconstrucción en un barrio también ofrece formas de aproximarse a las relaciones sociales y a la moral en la vida cotidiana. Como ha señalado Janet Carsten acertadamente, «para muchas personas, el parentesco se construye en y a través de las casas, y las casas son las relaciones sociales de quienes las habitan» (Carsten 2003, 37). Las casas, como cosas materiales, deben ser constantemente reparadas, renovadas y ampliadas. En el sector de La Pincoya donde trabajé, las casas eran originalmente construcciones pareadas, con dos casas que comparten una pared, cada una con su propio patio. Las casas, originalmente construidas con marcos de madera, paredes parcialmente de ladrillos y techos de zinc, se reforzaron con un segundo piso o fueron mejoradas con paneles de yeso y aislamiento. Las mediaguas, cabañas de madera provisionales proporcionadas por organizaciones gubernamentales o de caridad, expanden el espacio de vida y son dispuestas atrás de la casa original o en el patio. Estas mediaguas pueden estar aisladas o conectadas con la casa original a través de un pasillo cubierto por planchas de zinc. Las paredes a veces se construyen ladrillo por ladrillo, mediante un esfuerzo paciente cuando se puede ahorrar dinero. Los hijos adultos de la segunda generación viven en las mediaguas con sus parejas e hijos, mientras intentan ahorrar dinero para calificar a un préstamo financiado por el Estado para una casa propia. Cuando está habitada, lamediagua es llamada pieza.
La idea de la casa nos ayuda a prestar atención a la materialidad y las obligaciones del parentesco. La gente habla de la propia casa de sangre como el espacio de relaciones íntimas primarias. Las obligaciones del parentesco se señalan como un compromiso con la casa e incluyen la ayuda económica para mantenerla. Las mujeres pueden decir con alivio y felicidad que sus hijos resultaron ser caseros/as en vez de callejeros, lo que significa que estos niños no solo son responsables de su parentesco sino que también se protegen de las fuerzas impredecibles que el mundo de las relaciones de sangre mitiga constantemente. La autoconstrucción de la casa, por lo tanto, también puede ser entendida como el proceso de construir y lograr una relación. Sin embargo, este proceso también puede incluir la posibilidad de alejamiento y desconexión.
Las casas, sin embargo, existen en el interior de una vida de barrio de modos relacionales múltiples. Están interconectadas a través de relaciones íntimas de parentesco que se sustentan más intensamente entre mujeres: entre madres y sus hijas, entre hermanas y entre amigas. Tales interconexiones forman relaciones domésticas que, nuevamente, mitigan las fuerzas de la precariedad económica. Aparte de las relaciones domésticas de parentesco íntimo y amistad, están las relaciones con los vecinos, y a través de los vecinos hay una constante circulación de rumores, copuchas o pelambre.
Cuando llegué por primera vez a La Pincoya, en 1999, conocí a Leticia a través de una activista feminista en una organización no gubernamental, que encontró el nombre de Leticia en un tarjetero de oficina. Leticia había vuelto a Chile hacía cuatro años luego de haberse exiliado en Argentina. Me dijo que para involucrarme en la vida de la población tendría que vivir allí. Me invitó a vivir con ella en su casa. A través de su hija conocí a Ruby, y a través de Ruby, a Susana. Estas tres mujeres me introdujeron en su parentesco íntimo, amigos y vecinos inmediatos. Me involucré en la observación-participante en la vida cotidiana –es decir, la vida como es vivida– y en las conversaciones y entrevistas con mujeres y hombres que hablaban de sus relaciones, sus compromisos políticos y las condiciones reales de vida en lapoblación. Como ha señalado Robert Desjarlais, «lo fenomenal y lo discursivo, la vida como es vivida y la vida como es relatada, es como las hebras entretejidas de una cuerda trenzada, cada una se involucra complejamente en la otra, a lo largo del tiempo» (Desjarlais 2003, 6).
Mientras participaba en actividades cotidianas, como ayudar a coser, cuidar a los niños, lavar la ropa, aprender cómo cablear un timbre o aparejar un medidor de electricidad, cocinar o ir a la feria (mercado al aire libre), comencé a apreciar cómo las dinámicas de las reformas económicas, así como la violencia estatal, eran vividas en la intimidad. Lejos de ser un espacio de seguridad o de una estabilidad dada por sentada, como remarca Carsten, «las casas y las familias domésticas son directamente impactadas por las fuerzas del Estado» (Carsten 2003, 50). En vez de pensar las fuerzas del Estado como «vulneradoras» de la casa desde afuera, podemos pensar en múltiples formas en las cuales el Estado está estratificado en las vidas íntimas de las personas, tanto que la casa y lo doméstico no coinciden perfectamente. Las instituciones estatales y la precariedad económica están plegadas al interior de las relaciones privadas, compromisos y aspiraciones de las personas. Además, para muchas de los hombres y mujeres que llegué a conocer, las experiencias de tortura, exilio y desaparición eran realidades que tomaban forma en sus vidas íntimas, y arrojaban dudas sobre los modos de intimidad en sí mismos.
Con el golpe del 11 de septiembre de 1973, la historia tomó un curso diferente de forma abrupta. Ese día, hombres y mujeres de La Pincoya vieron helicópteros y aviones volar por sobre los cerros, rodeando la población. Desde esos mismos cerros vieron el humo que salía del palacio presidencial, La Moneda, donde Salvador Allende había dado su último discurso radial a la gente antes de morir. Debido a la fuerza de los movimientos sociales, como también su asociación con militantes socialistas y comunistas, la población era una amenaza para el régimen militar. Circulaban rumores de que los militares planeaba bombardear La Pincoya y, como me decían, «borrarla del mapa». El régimen persiguió a la población, sometiéndola al fuego de los francotiradores militares. Hombres y niños fueron rodeados y detenidos en la cancha de fútbol, mientras oficiales militares los interrogaban por sospechar de sus tendencias izquierdistas. Se realizaron allanamientos para encontrar materiales de contrabando, como panfletos, diarios, y libros, y para dejar a hombres y mujeres en prisión preventiva. Los hombres eran humillados en frente de sus familias. Parientes y amigos fueron desaparecidos, ejecutados políticos o exiliados.
Junto con esta violencia estatal en la forma de represión y terror, el régimen promovió una política de descentralización para fragmentar la organización política y separar espacialmente a los ricos de los pobres. Según el régimen, la descentralización sería la base de una «democracia protegida». Las organizaciones de base articularían demandas concretas locales a la municipalidad. Así, libre de presión política, el Estado sería capaz de cumplir su rol burocrático técnico. Paradojalmente, Pinochet decretó la «participación local», instando la «participación» a través del autoritarismo. En 1982 decretó que la municipalización sería institucionalizada para organizar «jurídicamente la participación directa de la comunidad en el gobierno local». Después consolidó esta «gobernanza local» en una norma, en 1988, con la Ley Orgánica Municipal (Gideon 2001; Greaves 2005, 193). Los alcaldes eran designados, no elegidos. Así, las demandas políticas quedaron estrechamente circunscritas a la ubicación geográfica.
En el nombre de la «gobernanza local» y la «participación», las municipalidades ahora tenían que proveer a su población de ciertas áreas claves: atención primaria y educación, transporte y carreteras públicas, sanidad, deportes y recreación, planificación local y desarrollo (Gideon 2001, 224). En políticas urbanas de vivienda, se realizaron erradicaciones (movimiento forzado de los pobres a tierras de bajo valor) para facilitar las regulaciones de libre mercado de la oferta por vivienda. Los pobres y los ricos fueron separados geográficamente, pavimentando el camino para enfocar el gasto social en ciertas áreas (Dockendorff 1990; Espinoza 1989). Así, una disminución en el gasto social (del 25 por ciento del PIB en 1971 al 14 por ciento en 1981) se reflejó en un aumento en la cantidad de subsidios estatales dados a los más pobres. En 1970, el 37 por ciento del ingreso de una familia pobre estaba subsidiada por el Estado; en 1988, este subsidio había aumentado a un 57 por ciento. Sin embargo, los subsidios eran apenas la mitad que lo que ganaban los trabajadores con el sueldo mínimo mensual.
La comuna de Huechuraba se creó a través de este proceso de descentralización. Huechuraba se formó en 1982, cuando la gran comuna de Conchalí, en la que estaba inserta, fue dividida en dos secciones. La nueva Conchalí era el sector de la histórica clase media-baja con un pequeño aumento en sus ingresos. La nueva comunidad de Huechuraba, en el momento de la división, estaba compuesta por poblaciones (trabajadores pobres) y campamentos (ocupaciones ilegales). Ahora incluye un sector de negocios transnacionales floreciente, llamada la Ciudad Empresarial. Este sector está directamente conectado con la autopista que lleva al aeropuerto internacional. Con el influjo de personas de clase alta y media-alta a Huechuraba, llegó un rumor generalizado, que ha disminuido aunque se mantiene con los años: que hay planes de expropiar el barrio completo por el aumento del valor de las propiedades del sector. En 2008, cuando visité a Ruby, un promotor inmobiliario estaba tratando de hacer alianzas con líderes sociales locales, como el presidente de la Junta de Vecinos, con el objetivo de tener el apoyo de los vecinos en su plan de desarrollo de La Pincoya que el Estado proponía bajo el nuevo programa de desarrollo comunitario, «Quiero mi Barrio». Este programa consistía en forjar asociaciones público-privadas a nombre del desarrollo comunitario. Así, el Estado contrataba empresas privadas, seleccionadas a través de un proceso competitivo, quienes invertían en «desarrollo». Justo me estaba quedando con Ruby cuando la visitó el promotor inmobiliario. Él conectó su pendrive en mi computador y nos mostró un Power Point. Su plan involucraba convertir La Pincoya en un barrio bohemio de discotecas y bares para clientes internacionales; los cerros verdes serían granjas de flores para producirlas y venderlas a los dueños de los departamentos de clase alta, y crear lo que se llama una agencia de «head-hunting» (en inglés) para filtrar a los ladrones de La Pincoya y así encontrar «mujeres honestas» que estuvieran disponibles para trabajar como empleadas domésticas en los condominios. Explicó su plan mientras se comía una sopaipilla casera y tomaba té en la casa de Ruby con los niños y su marido, Héctor. Después, Ruby le agradeció cortésmente la visita y le dijo palabras amables para despedirlo, pero mientras entraba de vuelta lo llamó una «serpiente». Su hijo mayor fue bastante más elocuente. Ruby le habló de él a la señora Cecy, su vecina, quien dijo que se encadenaría a su casa antes de que alguien la expropiara. «La gente de La Pincoya no se va a ir de sus casas». El hombre nunca más volvió y el plan no se ha realizado.
Capítulos en el tiempo
Para muchos de estos hombres y mujeres que llegué a conocer, la memoria es tanto una práctica ética de sí mismos como una forma autónoma de sí mismos. Se encuentra ligada al compromiso político de sí mismos, pero también se vive en las relaciones íntimas y en la materialidad propia de la casa y el barrio. La memoria también se manifiesta a través de un pasado de violencia estatal que está disponible en el presente a través de los arreglos actuales del Estado y el mercado. Las aspiraciones democráticas y la decepción ante las condiciones políticas y económicas del momento también se constituyen como un medio a través del cual se viven, y a veces se rompen, las relaciones con parientes cercanos.
Al mismo tiempo que llegué a conocer a hombres y mujeres que habían sido militantes en movimientos democráticos, también estos hombres y mujeres me presentaron a vecinos cuyas afiliaciones políticas estaban completamente en desacuerdo con las suyas. La vida en el barrio no encaja dentro de líneas claras de división de afiliación política. Hay sentimientos de traición profunda entre aquellos de una misma afiliación política, y diferencias con respecto al compromiso político al interior de las familias. Mientras que una mujer puede despreciar los compromisos políticos de su vecina, ella también podría decir que es «una buena vecina», refiriéndose a que es servicial y respetuosa. En La Pincoya, la gente habita diferentes modos de relaciones simultáneamente, por lo que asistir a otros en la vida cotidiana puede no implicar un juicio de todo o nada. Al considerar cómo las personas se encuentran entrelazadas en estas relaciones diferentes, la etnografía puede abordar las posibilidades de solidaridad, generosidad y amabilidad en la vida diaria. Así, esta etnografía no solo releva el punto de que el sí mismo siempre es en relación con otros, en oposición a un «yo» constituido por sí mismo. Más bien, esta etnografía considera la importancia de cómo el sí mismo está enredado en relaciones. Es decir, el sí mismo está simultáneamente enredado en relaciones diferentes que implican demandas y deseos diferentes.
De esta forma, las tribulaciones del mercado se viven a través de las relaciones: en las dificultades para llegar a fin de mes, en los contratos temporales de trabajo y sus salarios inestables, en el endeudamiento económico dominante. De hecho, estar al día con los pagos del dividendo de la casa a través de la ayuda de parientes cercanos muestra que las fuerzas del mercado no son valores mercantiles incorpóreos que vienen de otro lugar y fragmentan a «la familia». Además, el crédito se ha vuelto un recurso en el cuidado por aquellos de nuestra «casa de sangre», una casa que conecta el parentesco íntimo y las amistades de afuera con aquellos dentro de la casa a través de relaciones domésticas. Al mismo tiempo, los sentimientos de responsabilidad hacia múltiples parientes y presiones económicas enormes pueden hacer de esta capacidad de respuesta un conflicto amargo.
En cada uno de los capítulos del libro me refiero a diferentes énfasis del mercado y el Estado en las relaciones íntimas y la vida en el barrio, explorando también cómo la rendición de cuentas del Estado por las deudas sociales y morales toman forma en La Pincoya. También escribo sobre la vida en el tiempo: como un movimiento en el tiempo, como un trabajo de las relaciones del tiempo, como un pasado continuo que habita el presente, o como un ser en el presente de alguien más. Escribir en el tiempo surgió tanto desde la naturaleza de largo plazo de esta etnografía, que tomó forma entre 1999 y 2010, como con las dificultades de encontrar orientaciones hacia el tiempo que lograran abrir, en vez de excluir, una pregunta sobre el cuidado.
En el primer capítulo exploro las dificultades domésticas de cuidar a los parientes, mientras estas dificultades se entremezclan con las deudas y la violencia en el hogar. Haciendo un seguimiento de las relaciones de una casa entre 2004 y 2008, considero la espera tanto como una modalidad de cuidado, como una fuerza del parentesco encarnada por aquellos que viven en la casa. Específicamente, me refiero a cómo las relaciones domésticas y el crédito institucional proveen recursos temporales y materiales para el cuidado de los enfermos mentales y los adictos al interior del hogar. En este escenario, el cuidado puede ser comprendido en relación con el deseo de ser infinitamente responsable de los parientes y las dificultades en limitar tal deseo. El crédito institucional se enreda con este deseo de responsabilidad infinita hacia el parentesco.
En el segundo capítulo, me muevo desde la casa al terreno de la amistad y los vecinos, para considerar cómo los momentos críticos de escasez económica son mitigados y reconocidos a través de relaciones domésticas, en formas económicas populares y entre vecinos. El Estado procuró abordar la deuda social expandiendo programas focalizados en la pobreza extrema, y en este capítulo discuto cómo las tecnologías de verificación han transformado la deuda social en una deuda que los pobres deben al Estado por recibir ayuda; se asume que los pobres son cierto tipo de sujetos de ayuda. Luego, exploro cómo la precariedad económica y los momentos críticos son reconocidos en la fabricación de la vida de barrio, y discuto cómo los límites entre vecinos y amigos informan una dignidad que es localmente inteligible. Al prestar atención a los actos de amabilidad en la vida diaria, considero los límites de la justicia real de la deuda social, una deuda que ha sido considerada empíricamente a través de tecnologías disciplinarias.
En el tercer capítulo, vuelvo a escenas de la vida íntima, moviéndome entre 1999 y 2006. Exploro cómo el reconocimiento oficial de la tortura bajo el régimen de Pinochet circulaba bajo la vida del barrio, y cómo este reconocimiento oficial estaba animado en las vidas cotidianas de Ruby y Héctor, quienes experimentaron la tortura. Abarco los aspectos existenciales del compromiso político y exploro cómo la tortura se habla en relación a las condiciones inestables de trabajo y el endeudamiento económico. Me detengo en cómo las aspiraciones de democracia, y la decepción por las condiciones actuales, están entrelazadas en la vida íntima. Buscar el reconocimiento por las violaciones se vuelve una de las muchas formas en que puede ocurrir un despertar hacia las propias relaciones presentes.





























