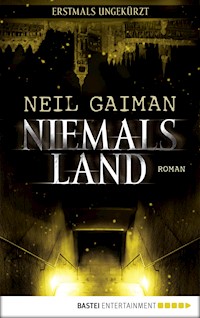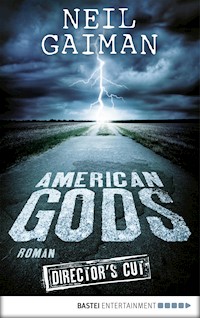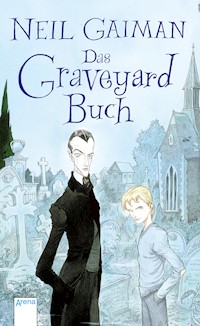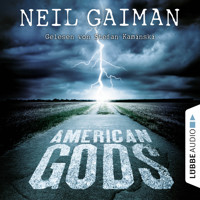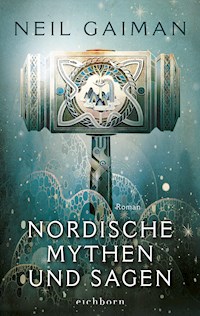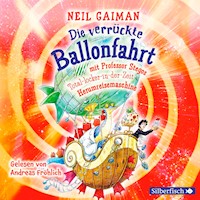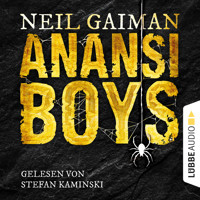Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo general
- Sprache: Spanisch
'La vista desde las últimas filas' es una recopilación de ensayos que nos permite echar un vistazo a la mente de uno de los autores más admirados y originales de nuestra época. Observador incansable de la realidad que le rodea y comentarista sagaz, Neil Gaiman es conocido por la aguda inteligencia y la desbordante imaginación que proyecta en sus obras de ficción. En esta ocasión nos sorprende con un volumen que comprende más de sesenta ensayos que de manera analítica pero divertida, erudita y accesible, nos hablan de una miríada de temas agrupados en diez capítulos, entre los que encontramos "Algunas cosas en las que creo" (las bibliotecas, la ficción y el ar te de contar mentiras, las librerías, la pornografía como género, la inteligencia artificial…), "Algunas personas a las que he conocido" (Dave McKean, Diana Wynne Jones, Stephen King…), "Introducciones y reflexiones: ciencia ficción" (Ray Bradbury, los Premios Nébula, Fritz Leiber…), "El cine y yo" ('La novia de Frankenstein', el diario del Festival de Cine de Sundance, 'Doctor Who'…), "Sobre los cómics y algunas de las personas que los crearon" (Batman, Astro City, Will Eisner…) y un largo etcétera de las reflexiones más dispares que componen uno de los universos internos más complejos, divertidos y sorprendentes al que los lectores tenemos acceso. "Si este libro llegara a tus manos una noche de desesperación, su lectura conseguiría que al día siguiente volvieras a creer en ti y a tener fe en la humanidad. Una obra extraordinaria." Caitlin Moran, periodista y autora de 'Cómo ser mujer' "Repleto de entusiasmo y erudición, este libro es una carta de amor a la lectura, a la escritura, a los sueños y a un género literario en toda su extensión." Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer y autor de 'La maravillosa vida breve de Óscar Wao'
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 808
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NEIL GAIMAN
LA VISTA DESDELAS ÚLTIMAS FILAS
ENSAYOS SELECCIONADOS
TRADUCCIÓN DE JAIME BLASCO
A Ash, que acaba de venir al mundo,
para cuando sea mayor
Estas son algunas de las cosas
que tu padre amaba y decía,
que le importaban y en las que creía,
hace mucho tiempo
INTRODUCCIÓN
Hui del periodismo o, por lo menos, me alejé con torpeza del oficio, porque quería tener la libertad de poder inventarme las cosas. No quería ceñirme exclusivamente a la verdad; o, para ser más preciso, quería poder contar la verdad sin preocuparme en ningún momento por la veracidad de los hechos.
Y ahora, mientras escribo estas líneas, soy perfectamente consciente de que en la mesa de al lado hay una enorme montaña de libros que yo mismo he escrito palabra por palabra después de abandonar el periodismo, en los que me he esforzado al máximo por ceñirme a los hechos.
No siempre lo consigo. Por ejemplo, en internet se confirma que no es cierto que la tasa de analfabetismo de niños de diez y once años se utilice para calcular el número de celdas que habrá que construir en el futuro, pero sí es verdad que el entonces responsable de Educación de Nueva York me aseguró que eso era cierto hace unos años. Y esta mañana, en las noticias de la BBC, decían que la mitad de los reclusos del Reino Unido tienen la capacidad de lectura de un niño de once años, como mucho.
Este libro contiene discursos, ensayos y prólogos o introducciones. Algunos de los prólogos se han incluido en este volumen porque el autor o el libro en cuestión me apasionan, y tengo la esperanza de contagiar esa pasión a los lectores. Otros, porque en algún pasaje de esos textos hice todo lo que pude por explicar una idea que creo que es cierta, una idea que es posible que sea importante incluso.
Muchos de los autores de los que he aprendido mi oficio a lo largo de los años eran auténticos evangelizadores. Peter S. Beagle escribió un artículo titulado «Tolkien’s Magic Ring», que leí cuando era niño y me dio a conocer a Tolkien y El señor de los anillos. Pocos años después, H. P. Lovecraft, en un largo ensayo, y después Stephen King, en un libro breve, me hablaron de los autores y los relatos que habían dado forma a la literatura de terror; sin ellos, mi vida no estaría completa. En sus textos, Ursula K. Le Guin solía citar libros para intentar ilustrar sus ideas, y yo los buscaba y los leía. Harlan Ellison, un autor generoso, me ayudó a conocer a muchos narradores gracias a sus ensayos y antologías. La idea de que los escritores disfrutaban con otros libros y a veces, incluso, se dejaban influir por ellos, y que les mostraban a otras personas las obras que amaban tenía todo el sentido del mundo para mí. La literatura no surge de la nada. No puede ser un monólogo. Tiene que ser un diálogo, y además es necesario incorporar nuevos interlocutores a esa conversación, nuevos lectores.
Espero que alguno de los creadores o de las obras que aparecen en estos textos —algún libro, quizá, o incluso una película o una canción— despierte vuestro interés.
Escribo estas palabras en un cuaderno, con un bebé en el regazo. Gruñe y gimotea mientras duerme. Me hace sentir feliz, pero también vulnerable: temores antiguos, olvidados hace mucho tiempo, salen lentamente de entre las sombras.
Hace unos años, un escritor que no era mucho mayor que yo ahora me dijo —con más realismo que amargura— que los escritores jóvenes éramos muy afortunados, porque no teníamos que enfrentarnos a la oscura realidad que él se veía obligado a afrontar todos los días: la certeza de que ya había escrito sus mejores obras. Y otro escritor de más de ochenta años me confesó que lo que le permitía seguir adelante cada mañana era la certeza de que su mejor obra estaba por llegar, de que un día lograría escribir la gran obra que siempre había perseguido.
Yo aspiro a la situación del segundo de mis amigos. Me gusta pensar que un día haré algo que funcione de verdad, aunque me temo que llevo más de treinta años dándole vueltas a la misma historia. A medida que nos hacemos mayores, cada nuevo proyecto, cada historia que escribimos nos recuerda a otra. Los sucesos riman. Ya nada ocurre por primera vez.
He escrito muchas introducciones para mis propios libros. Son textos extensos en los que describo las circunstancias en las que se escribieron las piezas que integran el libro en cuestión. Esta, por el contrario, es una introducción breve, y la mayoría de las piezas se presentan sin más, sin explicación alguna.
Esto no es «la obra completa de no ficción de Neil Gaiman». Se trata, más bien, de una surtida recopilación de discursos, artículos, introducciones y ensayos. Algunos son serios y otros, frívolos; algunos los escribí con el corazón y otros, para intentar que la gente me escuchara. No hay ninguna obligación de leerlos todos ni de seguir un orden determinado. Los he ordenado de una manera que he pensado que encierra cierta lógica; casi todos los discursos y las piezas de este tipo están al principio, y los textos más personales y sentidos, al final. Entre medias, una variopinta selección de textos, artículos y explicaciones de toda suerte, que hablan de literatura, de cine, de cómics y de música, de ciudades y de la vida.
Hay en este libro algunos escritos sobre cosas y personas que llevo en el corazón. También encontraréis en él parte de mi vida: suelo escribir sobre el tema que sea desde el lugar donde me encuentro en cada momento, y por eso yo estoy demasiado presente, quizá, en mis escritos.
Y ahora, antes de terminar y dejaros con las palabras, unos cuantos agradecimientos.
Gracias a todos los editores que me pidieron que escribiera estos textos. Gracias no es una expresión suficientemente elocuente para describir el eterno agradecimiento que le debo a Kat Howard por revisar tantos artículos e introducciones, y decidir cuáles debían incluirse en este libro y cuáles había que relegar a la oscuridad; por ordenarlos de manera sensata en unas cuantas ocasiones para que yo acabara diciendo: «Se me ha ocurrido otra cosa…». (Cuando Kat estaba segura de que ya tenía todo el material que necesitaba, yo le complicaba de nuevo la vida cuando le comentaba: «Bueno, ya escribí sobre ese tema en mi ensayo sobre…», y nos poníamos a rebuscar en el disco duro del ordenador o a escalar polvorientas estanterías hasta que lo encontrábamos.) Kat es una santa, probablemente una Juana de Arco rediviva. Gracias a Shield Bonnichsen, por localizar un ensayo del que solo existía una copia en todo el mundo. Gracias a Christine Di Crocco y a Cat Mihos por los textos que encontrasteis, por mecanografiarlos y, en general, por ayudarnos y ser así de maravillosas.
Gracias también encarecidamente a Merrilee Heifetz, mi agente; a Jennifer Brehl, mi editora en Estados Unidos; a Jane Morpeth, mi editora en el Reino Unido; y, por siempre jamás, a Amanda Palmer, mi increíble esposa.
I
ALGUNAS COSASEN LAS QUE CREO
«Creo que, en la batalla entre las armas y las ideas, las ideas siempre vencerán.»
CREDO1
Creo que es difícil matar una idea, porque las ideas son invisibles y contagiosas, y se mueven con rapidez.
Creo que puedes contraponer tus propias ideas a las ideas que no te gustan. Que deberías ser libre para discutir, explicar, aclarar, debatir, ofenderte, insultar, enfadarte, burlarte, cantar, dramatizar y negar.
No creo que quemar, asesinar, hacer volar por los aires a la gente, aplastarles la cabeza con una piedra (para extraerles las malas ideas), ahogarlos o incluso vencerlos sirva para contener las ideas que no te gustan. Las ideas brotan donde menos te lo esperas, como las malas hierbas, y son igual de difíciles de controlar.
Creo que la represión de las ideas contribuye a propagarlas.
Creo que las personas y los libros y los periódicos son recipientes de ideas, pero que quemar a las personas que defienden una idea es tan inútil como poner una bomba incendiaria en los archivos de un periódico. Ya es demasiado tarde. Siempre lo es. Las ideas ya están fuera, escondidas tras los ojos de la gente, esperando en su pensamiento. Se pueden susurrar. Se pueden escribir en los muros, en el silencio de la noche. Se pueden dibujar.
Creo que las ideas no tienen que ser correctas para existir.
Creo que tienes todo el derecho del mundo a sentir con certeza absoluta que las imágenes de un dios o de un profeta o de un humano que veneras son sagradas e incorruptibles, del mismo modo que yo tengo el derecho a sentir la certeza de que el discurso es sagrado, y que el derecho a burlarse, a criticar, a discutir y a expresarse es inviolable.
Creo que tengo derecho a pensar y a decir cosas inoportunas. Creo que, si quieres remediarlo, deberías discutir conmigo o ignorarme, y que yo debería hacer lo mismo cuando considero que piensas algo inoportuno.
Creo que tienes todo el derecho del mundo a pensar cosas que yo encuentro ofensivas, estúpidas, absurdas o peligrosas, y que tienes derecho a decir, escribir o divulgar estas cosas, y que yo no tengo derecho a matarte, a mutilarte, a hacerte daño o a privarte de tu libertad o de tus propiedades porque encuentro que tus ideas representan una amenaza o un insulto, o son realmente detestables. Es probable que tú pienses que algunas de las mías también son abominables.
Creo que, en la batalla entre las armas y las ideas, las ideas siempre vencerán. Porque las ideas son invisibles, y persisten y, a veces, hasta pueden ser ciertas.
Eppur si muove: y sin embargo, se mueve.
1 Algunos pasajes de este texto se publicaron por primera vez en The Guardian el 19 de enero de 2015, con ilustraciones de Chris Riddell. Se publicó en su versión íntegra en The New Statesman el 27 de mayo de 2015, con ilustraciones de Dave McKean.
POR QUÉ NUESTRO FUTURO DEPENDE
DE LAS BIBLIOTECAS, LA LECTURA
Y LOS SUEÑOS2
Para la gente es importante decir de parte de quién está, y explicar por qué y en qué medida esa postura puede condicionar su opinión. Una declaración de intereses, por así decirlo. Así que voy a hablaros de la lectura. Voy a explicaros que las bibliotecas son esenciales. Voy a defender que leer libros de ficción, leer por placer, es una de las cosas más importantes que se pueden hacer. Voy a hacer un ferviente alegato a favor de las bibliotecas y de los bibliotecarios, para que la gente entienda por qué es necesario protegerlos.
Y mi opinión está condicionada, inmensa y evidentemente condicionada: soy escritor y suelo escribir obras de ficción. Escribo para niños y adultos. Llevo unos treinta años ganándome la vida con las palabras; me dedico, sobre todo, a inventarme cosas y a escribirlas. Está claro que me interesa que la gente lea y que lea literatura de ficción, y que existan bibliotecas y bibliotecarios que ayuden a fomentar el amor por la lectura y a proteger los lugares en los que la lectura puede tener lugar.
De modo que mi opinión está condicionada como escritor.
Pero aún lo está más, mucho más, como lector. Y más, incluso, como ciudadano británico.
Y esta noche estoy aquí para pronunciar esta conferencia auspiciada por la Reading Agency, una organización benéfica cuya misión es ayudar a la gente a convertirse en lectores competentes y entusiastas, para que todo el mundo pueda tener igualdad de oportunidades. La Reading Agency financia programas de alfabetización, apoya a las bibliotecas y a los individuos, y promueve abierta y deliberadamente el acto de la lectura. Porque, según ellos, todo cambia cuando leemos.
Y os quiero hablar precisamente de ese cambio y del acto de la lectura. Quiero hablar de los efectos de la lectura. De sus efectos positivos.
Una vez, en Nueva York, escuché a alguien hablar de las prisiones privadas, una industria que está experimentando un enorme crecimiento en Estados Unidos. La industria carcelaria debe planificar su crecimiento futuro: ¿cuántas celdas van a necesitar?, ¿cuántos reclusos habrá dentro de quince años? Y han descubierto que pueden predecirlo de una manera muy sencilla con ayuda de un algoritmo bastante elemental que se basa en averiguar el porcentaje de niños de diez y once años que no saben leer. Y que, por descontado, no pueden leer por placer.
No es una relación directa: no se puede asegurar que en una sociedad alfabetizada el crimen desaparecería para siempre. Pero sí se pueden establecer algunas conexiones profundamente reales.
Y estoy convencido de que algunas de esas correlaciones, las más sencillas, se deben a algo increíblemente simple. La gente que sabe leer y escribir lee obras de ficción, y la literatura de ficción tiene dos usos. En primer lugar, es una droga blanda que permite acceder a la droga dura de la lectura. El impulso de saber qué sucederá después, de querer pasar la página, la necesidad de seguir leyendo, a pesar de las dificultades, porque hay alguien que está en apuros y quieres conocer el desenlace final…
… es un impulso profundamente real. Y te obliga a aprender nuevas palabras, a pensar nuevas ideas, a seguir avanzando. A descubrir que la lectura es placentera de por sí. Una vez que has aprendido eso, ya estás en condiciones de poder leerlo todo. Y leer es esencial. Hace algunos años, durante un tiempo, empezó a decirse que vivíamos en un mundo posalfabetizado, en el que la capacidad de comprender las palabras escritas era en cierto modo superflua; pero hoy en día ya nadie defiende esa idea: las palabras son más importantes que nunca. Nos movemos por el mundo gracias a las palabras, y ahora que el mundo se ha colado en internet, necesitamos seguir, comunicar y comprender lo que leemos.
La gente que no es capaz de entenderse no puede intercambiar ideas, no se puede comunicar y los programas de traducción son limitados.
La manera más sencilla de culturizar a los niños es enseñarles a leer y demostrarles que la lectura es una actividad placentera. Y eso es tan sencillo como encontrar libros que les gusten, facilitarles el acceso a esos libros y dejarles que los lean.
No creo que haya libros malos para los niños. De vez en cuando, se pone de moda entre los adultos señalar un tipo de libros infantiles, un género, quizá, o un autor, y declarar que no son buenos, que los niños deberían dejar de leer esos libros. Lo he visto una y otra vez; se decía que Enid Blyton era una escritora mala, al igual que R. L. Stine y muchos otros. Los cómics se censuran porque se dice que favorecen el analfabetismo.
Eso es una chorrada, un esnobismo y una estupidez.
No se puede decir que un autor sea malo para los niños si a ellos les gusta, si quieren leerlo y lo buscan, porque cada niño es diferente. Ellos encuentran las historias que necesitan y se meten en ellas. Una idea trillada, manida, deja de serlo para alguien que la encuentra por primera vez. No debéis impedir que los niños lean porque consideréis que no leen los libros adecuados. La literatura de ficción que a vosotros no os gusta es la droga blanda que les permitirá acceder a los libros que preferís que lean. Y no todo el mundo tiene los mismos gustos que vosotros.
Un adulto bien intencionado puede arruinar con facilidad la pasión por la lectura de un niño: basta con prohibirle leer los libros con los que disfruta, o con ofrecerle libros didácticos pero aburridos, los equivalentes actuales a la literatura «edificante» de la época victoriana. Así se consigue que la siguiente generación piense que leer es aburrido y, lo que es peor, que es desagradable.
Necesitamos que nuestros niños empiecen a subir por la escalera de la lectura; cualquier libro que les haga disfrutar los ayudará a ascender, peldaño a peldaño, hasta llegar a la cultura.
(Tampoco se os ocurra hacer lo que hice yo con mi hija de once años cuando observé que le gustaban los libros de R. L. Stine. Conseguí un ejemplar de Carrie de Stephen King y le dije: «¡Si te gustan esos libros, seguro que te encanta esto!». Holly no volvió a leer otra cosa que apacibles historias de colonos de las praderas durante el resto de su adolescencia, y todavía me fulmina con la mirada cada vez que pronuncio el nombre de Stephen King.)
En segundo lugar, la ficción fomenta la empatía. Cuando veis la tele o vais al cine, observáis lo que les sucede a otras personas. En las obras de ficción en prosa tenéis que construir algo con veintisiete letras y unos cuantos signos de puntuación, y sois vosotros, y solo vosotros, quienes, con ayuda de la imaginación, creáis un mundo, lo pobláis de personajes y lo veis a través de sus ojos. Sentís cosas, visitáis lugares y mundos que nunca conoceríais de otra manera. Aprendéis que el resto de la gente también posee su propia individualidad. Os metéis en la piel de otra persona y, cuando regresáis a vuestro mundo, habéis cambiado un poco.
La empatía es una herramienta que ayuda a integrarse en un grupo, y de esa manera dejamos de comportarnos como individuos obsesionados con nosotros mismos.
A través de la lectura, además, podéis descubrir algo muy importante para abriros camino en la vida. Y es esto: EL MUNDO NO TIENE POR QUÉ SER ASÍ. LAS COSAS PUEDEN SER DIFERENTES.
La literatura de ficción puede mostraros un mundo diferente. Puede llevaros a lugares en los que nunca habéis estado. Una vez que habéis visitado otros mundos, al igual que las personas que han probado los frutos del País de las Hadas, no podéis sentiros satisfechos del todo con el mundo en el que habéis crecido. Y la insatisfacción es buena: la gente insatisfecha puede modificar y mejorar el mundo en el que vive, perfeccionarlo, cambiarlo.
Y, siguiendo con este tema, me gustaría decir unas palabras acerca de la evasión. Se dice por ahí que la literatura de evasión no es buena. Como si fuera el opio barato de los ignorantes, los estúpidos y los ilusos; como si la única ficción que mereciera la pena, tanto en el caso de los adultos como en el de los niños, fuera la ficción mimética, que refleja los males del mundo en el que el lector se encuentra inmerso.
Si estuvierais atrapados en una situación imposible, en un lugar hostil, con personas que os desean el mal, y alguien os ofreciera una evasión temporal, ¿por qué no aceptarla? Y las obras de evasión no son más que eso: obras que abren una puerta, muestran la luz del sol que hay en el exterior, un lugar donde todo está bajo control y en compañía de personas con las que queréis estar (y los libros son lugares reales, no os confundáis). Y lo más importante es que, mientras os evadís, los libros os pueden ayudar además a conocer el mundo en el que vivís y la difícil situación en la que os encontráis; pueden ofreceros armas, una armadura, cosas reales que podréis llevaros a vuestra prisión cuando regreséis. Destrezas, conocimientos y herramientas que podréis utilizar para evadiros de verdad.
Como decía C. S. Lewis, las únicas personas que despotrican contra la evasión son los carceleros.
Otra manera de destruir el amor de los niños por la lectura es, por supuesto, asegurarse de que no haya un solo libro a su alcance. Y, en el caso de que los haya, no proporcionarles un espacio donde puedan leerlos.
Yo tuve mucha suerte. Cuando era niño, había una biblioteca magnífica cerca de casa. Y no me costaba convencer a mis padres de que me dejaran en la biblioteca camino del trabajo durante las vacaciones de verano, y a los bibliotecarios no les importó que un niño pequeño, solo, se metiera todas las mañanas en la biblioteca infantil y se abriera camino hasta los ficheros en busca de libros de fantasmas, de magos o del espacio exterior, libros de vampiros o de detectives o de brujas o de prodigios. Y cuando acabé con todos los libros de la biblioteca infantil, empecé con los de la de adultos.
Eran buenos bibliotecarios. Les encantaban los libros y les gustaba que la gente los leyera. Me enseñaron a pedir libros de otras bibliotecas con el servicio de préstamo interbibliotecario. No juzgaban con esnobismo ninguno de los libros que leía. Simplemente, parecía que les caía bien ese niño de grandes ojos que amaba la lectura, y me hablaban de los libros que yo leía, me buscaban otros de las mismas colecciones, me ayudaban. Me trataban como a cualquier otro lector —ni más ni menos—, lo que quiere decir que me trataban con respeto. Yo, que era un niño de ocho años, no estaba acostumbrado a que me trataran con respeto.
Las bibliotecas son espacios de libertad. Libertad para leer, libertad de ideas, libertad de comunicación. Son espacios de educación (un proceso que no termina el día que dejamos el colegio o la universidad), de entretenimiento, de seguridad y de acceso a la información.
Me preocupa que hoy, en el siglo XXI, la gente no sepa entender qué son las bibliotecas y cuál es su finalidad. Podrían parecer algo anticuado o pasado de moda si se conciben como lugares con estanterías llenas de libros en un mundo en el que la mayoría de los libros que se publican, aunque no todos, tienen versión digital. Pero quien piense así se olvida de lo más importante.
Creo que tiene que ver con la naturaleza de la información.
La información es valiosa, y la información correcta, mucho más. A lo largo de la historia de la humanidad la información siempre ha escaseado, y disponer de la información necesaria era importante y siempre tenía una utilidad: había que saber cuándo plantar las cosechas, dónde se encontraban las cosas —los mapas, las historias y los relatos— para obtener alimento y compañía. La información era algo valioso, y quienes la tenían o podían obtenerla podían cobrar por ese servicio.
En los últimos años, hemos pasado de la economía de la escasez de información a la del empacho de información. Según Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google, en el momento actual la raza humana crea cada dos días la misma cantidad de información que la civilización había generado desde sus comienzos hasta el año 2003. Estoy hablando de unos cinco exabytes de datos al día, para que me entiendan los que se dedican a llevar las cuentas. El reto ya no consiste en encontrar una planta poco común que crece en el desierto, sino una planta determinada que crece en la selva. Vamos a necesitar que nos ayuden a manejar esa información para poder encontrar lo que realmente necesitamos.
Las bibliotecas son lugares adonde se acude en busca de información. Los libros no son más que la punta del iceberg de la información: se guardan allí, y las bibliotecas os los pueden proporcionar gratis y legalmente. Los niños sacan más libros que nunca de las bibliotecas, todo tipo de libros: en papel, en soporte digital y audiolibros. Pero también acude allí la gente que no tiene ordenador, por ejemplo, que no puede conectarse a internet; allí acceden a la red sin pagar: algo enormemente importante ahora que los trabajos y los subsidios se solicitan casi exclusivamente en línea. Los bibliotecarios ayudan a estas personas a manejarse en ese mundo.
No creo que todos los libros puedan o deban trasladarse a una pantalla: como me dijo Douglas Adams en cierta ocasión, más de veinte años antes de que se inventara el Kindle, los libros físicos son como los tiburones. Los tiburones son animales muy antiguos: ya nadaban en los océanos antes de que aparecieran los dinosaurios. Y la razón de que siga habiendo tiburones por ahí es que a nadie se le da tan bien ser un tiburón como a los propios tiburones. Los libros físicos son resistentes, difíciles de destruir, se pueden mojar, funcionan con energía solar, tienen un tacto agradable: se les da bien ser libros, y siempre habrá un lugar para ellos. Su lugar natural es la biblioteca, y las bibliotecas se han convertido además en espacios donde se puede acceder a los ebooks, a los audiolibros, a los DVD y a la información de la red.
Una biblioteca es un almacén de información al que, además, pueden acceder todos los ciudadanos por igual. Eso incluye la información sobre la salud. Y sobre la salud mental. Es un espacio comunitario. Un espacio seguro, un lugar donde refugiarse del mundo. Un lugar donde hay bibliotecarios. Deberíamos empezar a imaginar ahora cómo serán las bibliotecas del futuro.
La alfabetización es más importante que nunca, en este mundo de textos y correos electrónicos, un mundo de información escrita. Tenemos que aprender a leer y a escribir, necesitamos ciudadanos globales que puedan leer sin problemas, que comprendan lo que leen, que entiendan los diferentes matices y sepan hacerse entender.
En verdad, las bibliotecas son las puertas que conducen hacia el futuro. Por eso es una pena ver que, en todo el mundo, las autoridades locales aprovechan cualquier oportunidad para cerrarlas, una manera sencilla de ahorrar dinero, sin darse cuenta de que están comiéndose el pan de mañana. Cierran las puertas que deberían mantener abiertas.
Según un estudio reciente de la Organisation for Economic Co-operation and Development, Inglaterra es «el único país en el que el grupo de edad más avanzada tiene un nivel de aptitud más elevado, tanto en alfabetización como en matemáticas, que el grupo de menor edad, después de tener en cuenta otros factores, como el sexo, el entorno socioeconómico y la profesión».
En otras palabras, nuestros hijos y nietos tienen un grado de alfabetización y de competencia matemática menor que el nuestro. Están menos capacitados que nosotros para moverse en este mundo, para entenderlo y solucionar problemas. Se les puede mentir y engañar con mayor facilidad, están menos capacitados para cambiar el entorno en el que viven, les va a resultar más difícil encontrar un trabajo. Todas estas cosas. Y, como país, Inglaterra se va a quedar rezagada respecto de otras naciones desarrolladas porque carece de mano de obra especializada. Y, por mucho que los políticos culpen a los partidos rivales de estos resultados, lo cierto es que es necesario que enseñemos a nuestros hijos a leer y a disfrutar de la lectura.
Necesitamos bibliotecas. Necesitamos libros. Necesitamos ciudadanos cultos.
Me da igual —no creo que importe demasiado— que lean libros en papel o digitales; da igual leer en un rollo de pergamino o en una pantalla. Lo importante es el contenido.
Porque un libro también es su contenido, y eso es importante.
Los libros son el canal que utilizan los muertos para comunicarse con nosotros. Nos permiten aprender las enseñanzas de los que ya no están. Gracias a los libros, la humanidad se ha ido construyendo, ha progresado, y el conocimiento se ha vuelto acumulativo para que no sea necesario aprender las cosas una y otra vez. Hay algunas narraciones que son más antiguas que la mayoría de las naciones, narraciones que han sobrevivido con creces a las culturas y a los edificios donde se contaron por primera vez.
Pienso que tenemos responsabilidades de futuro. Responsabilidades y obligaciones con los niños, con los adultos en los que se convertirán esos niños, con el mundo en el que tendrán que vivir. Todos nosotros —como lectores, como escritores, como ciudadanos— tenemos obligaciones. Voy a intentar explicar en detalle en qué consisten algunas de esas obligaciones.
Creo que tenemos la obligación de leer por placer, en espacios públicos y privados. Si leemos por placer, si otros nos ven leyendo, aprenderemos, ejercitaremos nuestra imaginación. Enseñaremos a los demás que leer es bueno.
Tenemos la obligación de apoyar a las bibliotecas. De usarlas, de animar a otros a que las usen, de protestar cuando cierran una. Si no valoráis las bibliotecas, es que no valoráis la información ni la cultura ni la sabiduría. Estáis acallando las voces del pasado y estropeando el futuro.
Tenemos la obligación de leer en voz alta a los niños. De leerles cosas que les hagan disfrutar. De leerles historias de las que ya nos hemos cansado. De poner las voces de cada personaje, de esforzarnos por que resulten interesantes, y de no dejar de leerles cuando ya saben leer. Tenemos la obligación de usar la lectura en voz alta como un momento de vinculación afectiva, en el que uno no está pendiente del móvil, en el que se olvidan las distracciones del mundo.
Tenemos la obligación de usar el lenguaje. De exigirnos más: de averiguar lo que significan las palabras y de saber cómo emplearlas; de comunicarnos con claridad, de decir lo que queremos decir. No debemos intentar inmovilizar el lenguaje, ni comportamos como si fuera una cosa muerta que hay que venerar, sino que tenemos que utilizarlo como algo vivo, que fluye constantemente, que toma palabras prestadas, que permite que los significados y las maneras de pronunciar cambien con el paso del tiempo.
Nosotros los escritores —sobre todo los que escribimos literatura infantil, pero los demás también— tenemos una obligación con nuestros lectores: la obligación de escribir cosas verdaderas, algo especialmente importante cuando inventamos historias de personas que no existen, ambientadas en lugares ficticios; la obligación de comprender que la verdad no está en los hechos, sino en lo que nos revelan de nosotros mismos. La literatura de ficción es la mentira que cuenta la verdad, después de todo. Tenemos la obligación de no aburrir a nuestros lectores, de hacer que sientan la necesidad de pasar la página. Uno de los mejores remedios para un lector reticente, a fin de cuentas, es una historia que no pueda parar de leer. Y aunque es cierto que debemos contar a los lectores cosas verdaderas y proporcionarles armas, y una armadura, y transmitirles la sabiduría que hayamos conseguido acumular en nuestra breve estancia en este planeta verde, tenemos la obligación de no predicar, de no pontificar, de no pretender que nuestros lectores se traguen a la fuerza mensajes morales digeridos de manera artificial, como los pájaros adultos que alimentan a sus polluelos con los gusanos que han masticado previamente; y tenemos la obligación de no escribir jamás, en la vida, bajo ninguna circunstancia, una historia infantil que no nos gustaría leer a nosotros mismos.
Tenemos la obligación de entender y de reconocer que nosotros, como escritores infantiles, realizamos una labor importante, porque, si nos equivocamos y escribimos libros aburridos que alejan a los niños de la lectura y de los libros, habremos reducido nuestro futuro y limitado el suyo.
Todos nosotros —adultos y niños, escritores y lectores— tenemos la obligación de soñar despiertos. Tenemos la obligación de imaginar. Es fácil pensar que nada puede cambiar, que vivimos en una sociedad enorme en la que los individuos son totalmente insignificantes: átomos en un muro, granos de arroz en un arrozal. Pero lo cierto es que los individuos cambian el mundo una y otra vez, los individuos construyen el futuro, y lo hacen imaginando que las cosas pueden ser distintas.
Mirad a vuestro alrededor: lo digo en serio. Deteneos un momento. Simplemente, observad esta sala. Voy a deciros algo tan obvio que tiende a olvidarse. Es esto: todo lo que podéis ver, paredes incluidas, fue, en un momento dado, imaginado. Alguien decidió que era más fácil sentarse en una silla que en el suelo. Alguien tuvo que imaginar algo para que yo pudiera dirigirme a vosotros en Londres en este preciso instante sin que la lluvia nos cale a todos hasta los huesos. Esta sala y lo que contiene, y el resto de los objetos que hay en este edificio, en esta ciudad, existen porque la gente nunca ha dejado de imaginar cosas. Soñaron despiertos, pensaron, inventaron cosas que al principio no funcionaban demasiado bien, y se las describieron a otras personas que se rieron de ellos.
Y después, con el tiempo, lo consiguieron. Todos los movimientos políticos, los movimientos personales, han surgido porque había personas que imaginaron otra manera de existir.
Tenemos la obligación de hacer que las cosas sean hermosas, de no dejar un mundo más feo que el que nos encontramos. La obligación de no vaciar los océanos, de no legar nuestros problemas a la próxima generación. Tenemos la obligación de dejarlo todo limpio cuando nos marchemos y de no dejar a nuestros hijos un mundo arruinado, maltratado y paralizado por falta de visión de futuro.
Tenemos la obligación de decirles a nuestros políticos lo que queremos, de votar en contra de los políticos del partido que sea que no comprenden que la lectura es importante para formar ciudadanos válidos, que no están dispuestos a esforzarse por preservar y proteger el conocimiento y promover la alfabetización. No es una cuestión de partidos. Es una cuestión que afecta a todos los humanos.
En cierta ocasión, le preguntaron a Albert Einstein qué podíamos hacer para educar niños inteligentes. Su respuesta fue simple y sensata: «Si queréis que vuestros hijos sean inteligentes —dijo— leedles cuentos. Si queréis que sean muy inteligentes, leedles muchos cuentos».
Einstein entendía el valor de la lectura y de la imaginación. Espero que podamos dejar a nuestros hijos un mundo en el que lean, y en el que les lean, en el que puedan desarrollar la imaginación, y comprender.
Gracias por vuestra atención.
2 Dicté esta conferencia en 2013 para la Reading Agency, una organización benéfica del Reino Unido que ayuda a la gente a convertirse en lectores más competentes.
EL OFICIO DE CONTAR MENTIRAS…
¿POR QUÉ LO EJERCEMOS?3
I
En caso de que alguien se esté preguntando por qué me he subido a este estrado —y creo que nadie podrá negar que yo estoy aquí y, por tanto, somos al menos dos personas las que nos hemos reunido en esta sala—, diré que estoy aquí porque he escrito un libro llamado El libro del cementerio, que ha sido galardonado con la Medalla Newbery de 2009.
Esto significa que mis hijas están muy impresionadas de que su padre haya conseguido semejante distinción, y que mi hijo está aún más impresionado de que la haya ganado a pesar de las desternillantes críticas que me dirigió Stephen Colbert en su programa de televisión The Colbert Report. Así que, gracias a la Medalla Newbery, mis hijos piensan que soy guay. No se puede pedir más.
Es prácticamente imposible conseguir que tus hijos piensen que eres guay.
II
Cuando era niño, entre los ocho y los catorce años más o menos, los días en que no había colegio solía frecuentar la biblioteca de mi ciudad. Estaba a dos kilómetros de casa, así que les pedía a mis padres que me dejaran allí camino del trabajo y, cuando cerraba, regresaba andando a casa. Era un niño complicado, no encajaba bien, era inseguro y amaba apasionadamente la biblioteca. Me encantaba el archivador donde se guardaban las fichas de los libros, sobre todo el de la biblioteca infantil: estaba clasificado por materias, no solo por títulos y por autores, y podía elegir las que pensaba que me llevarían a los libros que me gustaban —temas como la magia, los fantasmas, las brujas o el espacio— y después encontrar los libros y leerlos.
Pero leía de manera indiscriminada, con placer, con hambre. Lo del hambre lo digo en sentido literal, aunque mi padre a veces se acordaba de prepararme sándwiches, unos sándwiches que yo me llevaba de mala gana (es imposible que tus hijos piensen que eres guay, y yo consideraba que su insistencia en que me llevara los sándwiches era una insidiosa conjura para ponerme en ridículo), y cuando estaba tan hambriento que ya no podía soportarlo más, los engullía todo lo rápido que podía en el aparcamiento de la biblioteca antes de volver a zambullirme en el mundo de los libros y las estanterías.
Allí leí libros estupendos de autores brillantes e inteligentes, muchos de los cuales han caído en el olvido o se han pasado de moda, como J. P. Martin, Margaret Storey y Nicholas Stuart Gray. Leí escritores victorianos y eduardianos. Descubrí algunos libros que ahora releería encantado y devoré con avidez otros a los que no podría hincar el diente si me empeñara en volver a hacerlo, como Alfred Hitchcock y los tres investigadores y otros por el estilo. Necesitaba libros y no establecía distinciones entre los libros buenos y los malos, solo diferenciaba los que me apasionaban, los que me llegaban al alma y los que simplemente me gustaban. No me importaba cómo estuvieran escritas las historias. No había historias malas: todas eran nuevas y gloriosas. Y me sentaba allí, cuando no había colegio, hasta que me leí la biblioteca infantil; y cuando acabé con todos los libros de la biblioteca infantil, salí y me adentré en la peligrosa inmensidad de la sección de adultos.
Los bibliotecarios estaban entusiasmados. Me buscaban libros. Me enseñaron a utilizar el servicio de préstamo interbibliotecario y me pedían libros a todas las bibliotecas del sur de Inglaterra. Con un suspiro, me multaban de manera implacable cuando comenzaba el colegio e, inevitablemente, devolvía los libros prestados con retraso.
He de decir que los bibliotecarios siempre me piden que no cuente esta historia, sobre todo la parte en que digo que era un niño salvaje que se crio en las bibliotecas al cuidado de unos pacientes bibliotecarios; les preocupa que la gente malinterprete mi historia y la use como excusa para convertir sus bibliotecas en guarderías gratuitas donde dejar a sus hijos.
III
Bien. Empecé a escribir El libro del cementerio en diciembre de 2005, le dediqué dos años más, y lo terminé en febrero de 2008.
Y llegó enero de 2009 y yo estaba en un hotel de Santa Mónica. Había viajado hasta allí para promocionar una película basada en mi libro Coraline. Llevaba dos días muy largos entrevistándome con periodistas, y sentí una enorme felicidad cuando terminé con todo. A medianoche, me sumergí en un baño de espuma y empecé a leer TheNew Yorker. Hablé con un amigo que estaba en un huso horario distinto. Terminé The New Yorker. Eran las tres de la madrugada. Puse el despertador a las once y colgué el cartel de NO MOLESTAR en el pomo de la puerta. «Durante los próximos dos días —me decía, mientras el sueño se apoderaba de mí—, lo único que voy a hacer va a ser recuperar el sueño atrasado y escribir.»
Dos horas después me di cuenta de que sonaba el teléfono. En realidad, me di cuenta de que llevaba un rato sonando. De hecho, pensé mientras me levantaba, había sonado y había dejado de sonar varias veces, lo que significaba que alguien me estaba llamando para comunicarme algo. O el hotel estaba en llamas o se había muerto alguien. Descolgué. Era mi ayudante, Lorraine, que se había quedado a dormir en mi casa porque el perro estaba convaleciente.
—Ha llamado tu agente, Merrilee, y cree que alguien está intentando localizarte —me explicó.
Le hice notar la hora que era (a saber, es decir, o sea, las cinco de la mañana, joder, ¿se ha vuelto loca?, hay gente que intenta dormir, ¿sabes?). Me dijo que sabía perfectamente qué hora era en Los Ángeles, y que Merrilee, que es mi agente literaria y la mujer más sensata que conozco, parecía totalmente convencida de que se trataba de algo importante.
Me levanté. Escuché el contestador. No, nadie estaba intentando contactar conmigo. Llamé a casa para decirle a Lorraine que no eran más que chorradas.
—Ya está —dijo—. Acaban de llamar aquí. Estoy hablando con ellos por la otra línea. Les estoy dando tu número de móvil.
Sin embargo, no sabía muy bien qué estaba pasando ni quién estaba intentando localizarme. Eran las seis menos cuarto de la mañana. No había muerto nadie, de eso estaba bastante seguro. El móvil empezó a sonar.
—Hola. Soy Rose Trevino. Soy la presidenta del comité de la ALA Newbery…
«Ah —pensé, aún adormilado—. Newbery. Muy bien. Guay. Habré quedado finalista o algo así. Qué bien.»
—Y estoy aquí reunida ahora mismo con los miembros del comité responsable de la votación, y queríamos comunicarle que su libro…
—El libro del cementerio —dijeron catorce voces al unísono, y pensé: «Debo de estar dormido todavía, pero no creo que estas personas se dediquen a hacer este tipo de cosas, no creo que llamen a la gente y parezcan tan increíblemente emocionados cuando un libro queda finalista…».
—… acaba de ser galardonado…
—Con la Medalla Newbery —gritaron a coro.
Parecían verdaderamente entusiasmados. Miré a mi alrededor, a la habitación del hotel, porque era muy probable que todavía estuviera profundamente dormido. Todo estaba tranquilo y en su sitio.
«Estás hablando por un altavoz con no menos de quince profesores y bibliotecarios, y otras personas igual de maravillosas, sabias y bondadosas —pensé—. No empieces a maldecir como hiciste cuando te dieron el Premio Hugo.»
Fue una idea sensata, porque, de lo contrario, las palabrotas más gruesas, los juramentos más fuertes, habrían empezado a aflorar. Para eso están, ¿no? Creo que dije:
—¿Quieren ustedes decir que es lunes? —Y después maldije y murmuré algo así—: Graciasgraciasgraciashamerecidolapenalevantarseparaesto.
Y entonces el mundo enloqueció. Mucho antes de que el despertador de la mesilla empezara a sonar, estaba en un coche camino del aeropuerto mientras respondía a las preguntas de unos periodistas.
—¿Cómo te sientes al ganar la Medalla Newbery? —me preguntaron.
—Bien —les dije—. Te sientes bien.
A pesar de que en la edición de Puffin se habían cargado la primera frase, de niño me había encantado Una arruga en el tiempo, un libro que había ganado la Medalla Newbery; y aunque yo era inglés, siempre había pensado que la Medalla era una distinción importante.
Y después me preguntaron si estaba al tanto de la controversia que había surgido en torno a los libros populares que habían obtenido este galardón, y cómo pensaba que encajaba mi obra en esta polémica. Reconocí que estaba al tanto.
Si ustedes no lo están, les diré que ha habido un cierto revuelo en internet sobre el tipo de libros que han ganado la Medalla Newbery en los últimos años, y con el tipo de libros que deberían obtener esta distinción en el futuro, y se discute si estos premios son para niños o adultos. Le expliqué a un entrevistador que para mí había sido toda una sorpresa que El libro del cementerio hubiera ganado, pues siempre había pensado que, por lo general, los premios servían para dar a conocer libros que necesitaban un empujón, y El libro del cementerio no lo necesitaba.
Me había posicionado inconscientemente en el bando del populismo, y después me había dado cuenta de que eso no era ni mucho menos lo que quería decir.
Era como si hubiera quien pensara que existe una línea divisoria entre los libros con los que puedes permitirte disfrutar y los libros que son buenos para ti, y se suponía que yo tenía que decidirme por uno de esos dos bandos. Todos debíamos posicionarnos. Y yo no estaba de acuerdo, y sigo sin estarlo.
Yo estaba, y estoy, a favor de los libros apasionantes.
IV
Estoy escribiendo este discurso dos meses antes de pronunciarlo. Mi padre murió hace un mes, aproximadamente. Fue una sorpresa. Estaba bien de salud, feliz, en mejor forma que yo, y el corazón se le quebró sin previo aviso. Así que, atontado y desconsolado, crucé el Atlántico, pronuncié un panegírico, escuché a parientes a los que no había visto en diez años decirme lo mucho que me parecía a mi padre, e hice lo que había que hacer. Y no se me escapó ni una sola lágrima.
No es que no quisiera llorar. Más bien, me daba la sensación de que, en la vorágine de los acontecimientos, nunca encontraba el momento oportuno para detenerme y palpar el dolor, para dejar salir lo que guardaba en mi interior, fuera lo que fuera. Eso nunca sucedió.
Ayer por la mañana, un amigo me envió un guion para que lo leyera. Era la historia de la vida de alguien. Un personaje de ficción. Cuando llevaba leídas tres cuartas partes del guion, la mujer ficticia del personaje ficticio murió, y yo me senté en el sofá y empecé a llorar como un adulto, con enormes sollozos de dolor y el rostro inundado de lágrimas. Todas las lágrimas que no había derramado por mi padre salieron en tromba y me dejaron exhausto. Me quedé como el mundo después de una tormenta, purificado y dispuesto a empezar de nuevo.
Les cuento esto porque es algo que suelo olvidar y necesito que me lo recuerden… Esto ha sido un recordatorio contundente y saludable.
Llevo un cuarto de siglo escribiendo.
Cuando la gente me dice que mis historias les han ayudado a superar la muerte de un ser querido —un hijo, quizá, o un padre—, o a hacer frente a una enfermedad o a una tragedia personal; o cuando me dicen que los relatos que he escrito les han ayudado a convertirse en lectores o a elegir una profesión; cuando me muestran que llevan imágenes o palabras de mis libros tatuadas en la piel como si fueran monumentos que conmemoran momentos que han sido tan importantes para ellos y que necesitaban llevarlos consigo a todas partes… cuando me suceden esas cosas, una y otra vez, suelo reaccionar de manera educada y agradecida, pero al final decido no hacerles demasiado caso, porque considero que son irrelevantes.
No escribí esas historias para ayudar a la gente a superar situaciones duras ni momentos difíciles. No las escribí para que la gente que no lee acabara amando la lectura. Las escribí porque me interesaban las historias, porque tenía una larva en la cabeza, una diminuta idea que se retorcía, y yo tenía que clavarla en un papel con un alfiler e inspeccionarla con el fin de averiguar lo que pensaba y sentía en relación con esa idea. Las escribí porque quería saber qué les iba a suceder a los personajes que me había inventado. Las escribí para dar de comer a mi familia.
Por eso me parecía casi una deshonra aceptar el agradecimiento de la gente. Había olvidado lo que había significado para mí la literatura de ficción cuando era un niño, había olvidado cómo me sentía en la biblioteca; la literatura de ficción era una vía para evadirse de lo intolerable, una puerta que conducía a mundos imposibles y acogedores donde las cosas obedecían unas reglas y todo encajaba; las historias eran una manera de aprender de la vida sin experimentarla o, quizá, de experimentarla de una forma similar a lo que hacían con los venenos los envenenadores del siglo XVIII, que los tomaban en pequeñas dosis para poder ingerir sustancias que matarían a cualquiera que no estuviera acostumbrado. A veces la literatura de ficción te permite enfrentarte al veneno del mundo sin sucumbir a él.
Y recordé. Recordé que no sería quien soy sin los escritores que han determinado mi forma de ser: los más especiales, los más sabios y, a veces, sencillamente, los que conocí primero.
Esos momentos de conexión, esos lugares en los que la literatura de ficción te salva la vida, no son ni mucho menos irrelevantes. No hay nada más importante.
V
Así que escribí un libro sobre los habitantes de un cementerio. De niño, los cementerios me apasionaban y me aterrorizaban en la misma medida. Lo mejor del cementerio de la ciudad de Sussex donde me crie —lo mejor de todo, lo más maravilloso— era que había una bruja enterrada allí, una bruja a la que habían quemado en la calle principal. La decepción que experimenté cuando llegué a la adolescencia y me di cuenta, releyendo la inscripción de la lápida, de que la bruja no había sido ni mucho menos una bruja (era la tumba de tres mártires protestantes quemadas en la estaca por orden de una reina católica), me dejó marcado. Se convirtió en el punto de partida, junto con un relato de Kipling acerca de una puya para elefantes con joyas incrustadas, de mi relato «La lápida de la bruja». Aunque es el capítulo 4, fue el primero que escribí de El libro del cementerio, una obra que quería abordar desde hacía más de veinte años.
La idea era muy sencilla: contar la historia de un niño que se cría en un cementerio, una idea inspirada en una imagen, la de mi hijo pequeño, Michael —que entonces tenía dos años y hoy tiene veinticinco (mi edad en aquel entonces), y que ahora es más alto que yo—, pedaleando en su triciclo por el cementerio, envuelto en la luz del sol y pasando delante de la tumba que en otro tiempo pensé que pertenecía a una bruja.
Tenía, como acabo de decir, veinticinco años, y se me había ocurrido una idea para un libro, y sabía que era una buena idea.
Intenté escribirlo, y me di cuenta de que no estaba a la altura como escritor de una idea tan buena. Así que seguí escribiendo, pero otras cosas, para aprender el oficio. Escribí veinte años antes de decidir que estaba listo para escribir El libro del cementerio o, por lo menos, que no iba a poder hacerlo ya mejor.
Quería escribir un libro integrado por relatos breves, porque El libro de la selva era un libro de relatos breves. Y quería que fuera una novela, porque en mi mente lo veía así. La tensión entre esas dos ideas se convirtió en un placer y en un quebradero de cabeza para mí, como escritor.
Lo escribí lo mejor que pude. Solo sé escribir así. Eso no quiere decir que vaya a ser un buen libro. Significa, únicamente, que siempre lo intento. Y, sobre todo, que escribo una historia que me gustaría leer.
Tardé mucho tiempo en empezar, y tardé mucho tiempo en terminar. Y de pronto, una noche de febrero, me di cuenta de que estaba escribiendo las dos últimas páginas.
En el primer capítulo había escrito unas coplas de ciego a las que les faltaban dos versos. Ahora había llegado el momento de terminarlas, de escribir los dos últimos versos. Así que lo hice. El poema, descubrí, terminaba así:
Haz frente a tu vida,
habrá dolor, y también alegría.
No dejes de explorar todos los caminos.
Y los ojos me escocieron por un momento. Fue entonces, y solo entonces, cuando comprendí con claridad, por primera vez, qué era lo que estaba escribiendo. Aunque me había propuesto escribir un libro sobre la infancia —era la infancia de Bod y se desarrollaba en un cementerio, pero, aun así, era una infancia como cualquier otra—, en realidad estaba escribiendo sobre lo que significa ser padre, y sobre un aspecto esencial y tragicómico de la paternidad: que si haces bien tu trabajo, si tú, como padre, educas bien a tus hijos, no volverán a necesitarte nunca. Si lo haces bien, se marchan. Y construyen una vida y una familia y un futuro.
Me senté al fondo del jardín y escribí la última página de mi libro; supe que había escrito un libro mejor que el que me había propuesto escribir. Posiblemente, un libro mejor que yo.
Esas cosas no se pueden planear. A veces pones todo tu empeño en un proyecto y el pastel no acaba de subir. A veces el pastel es mejor de lo que nunca pudiste imaginar.
Y después, tanto si es una obra buena como si es mala, tanto si consigues lo que esperabas o fracasas en tu intento, tú, como escritor, te encoges de hombros y empiezas a trabajar en lo siguiente, sea lo que sea.
Así es como trabajamos.
VI
En un discurso, se supone que uno tiene que decir lo que quería decir, luego lo dice y, por último, lo resume.
En realidad, no sé qué es lo que he dicho esta noche. Pero si sé lo que quería decir:
Leer es importante.
Los libros son importantes.
Los bibliotecarios son importantes (y las bibliotecas no son guarderías, pero a veces algunos niños salvajes se crían en medio de todos esos montones de libros).
Es algo magnífico y muy improbable que tus hijos piensen que eres guay.
La literatura de ficción infantil es la literatura de ficción más importante.
Ya está.
Los que nos dedicamos a contar historias sabemos que nuestro oficio consiste en mentir. Pero son mentiras buenas, que dicen verdades, y nuestros lectores se merecen que las construyamos lo mejor que podamos. Porque en algún lugar, ahí fuera, hay alguien que necesita esa historia. Alguien que crecerá con un paisaje diferente, que sin esa historia sería una persona diferente. Y que conesa historia puede tener esperanza o sabiduría o amabilidad o consuelo.
Y por eso escribimos.
3 Este es el discurso de agradecimiento que pronuncié cuando me concedieron la Medalla Newbery en 2009 por El libro del cementerio.
CUATRO LIBRERÍAS4
I
Estas son las librerías que me han hecho como soy. Todas ellas han desaparecido, ya no existen.
La primera, la mejor, la más maravillosa, la más mágica, por ser la más frágil, fue una librería ambulante.
Entre los nueve y los trece años estudié en un internado de mi ciudad, como alumno externo. Como todos esos colegios, era un pequeño universo, con su propia «tienda de golosinas», una peluquería que se habilitaba todas las semanas, y una librería que solo abría una vez por trimestre. Hasta entonces, mi fortuna como comprador de libros había sido más o menos boyante dependiendo de la oferta disponible en la librería W. H. Smith de mi ciudad: los libros de bolsillo de las editoriales Puffin o Armada en los que invertía mis ahorros, solo los de la sección infantil, pues nunca se me había ocurrido aventurarme más allá. Tampoco habría tenido dinero para hacerlo, si hubiera querido. La biblioteca del colegio era mi mejor aliada, y también la biblioteca municipal. Pero a esa edad estaba condicionado por mi poder adquisitivo y por lo que encontraba en las estanterías.
Y entonces, a los nueve años, apareció la librería ambulante. Se montaban las estanterías llenas de libros en una sala espaciosa y vacía de la antigua escuela de música, y lo mejor de todo es que no había que pagar. Si comprabas algún libro, se cargaba directamente en la cuenta del colegio. Parecía magia. Podía comprar cuatro o cinco libros por trimestre con la tranquilidad de que irían a parar a la partida de gastos diversos de la factura del colegio, junto con los cortes de pelo y las clases de contrabajo, y nunca me descubrirían.
Me compré The Silver Locusts de Ray Bradbury (una recopilación similar a Crónicas marcianas, aunque no era idéntica). Me encantó, sobre todo «Usher II», el tributo de Ray a Poe. Aún no sabía quién era Poe. Compré Las cartas del diablo a su sobrino, porque todo lo que escribiera el tipo que había escrito Narnia tenía que ser bueno. Compré Diamantes para la eternidad, de Ian Fleming, con una portada en la que anunciaban que pronto se convertiría en una gran producción cinematográfica. Y compré El día de los trífidos y Yo, robot (había cantidad de libros de Wyndham, Bradbury y Asimov).
Había muy pocos libros infantiles. Eso era lo bueno, una estrategia inteligente. Los libros que traían a la ciudad, eran, en su mayoría, libros realmente estupendos, libros fáciles. No había ninguno controvertido, ninguno que pudiera ser confiscado (el primer libro que me confiscaron fue Y a mi sobrino Albert le dejo la isla que le gané a Fatty Hagan en una partida de póquer, porque en la portada aparecía una ilustración artística de una mujer desnuda; conseguí que el director me lo devolviera aduciendo que era de mi padre: estoy casi seguro de que me inventé esa historia). También había bastantes libros de terror; como la mayoría de los chicos de mi curso, a los diez años estaba enganchado a Dennis Wheatley y me encantaban (aunque casi nunca los compraba) los Pan Book of Horror Stories (es decir, más libros de Bradbury —muchos más, con las maravillosas portadas de Pan—, de Asimov y de Arthur C. Clark).
La librería ambulante no duró mucho. Un año, más o menos, no más; quizá los padres revisaron las facturas del colegio y se quejaron. Pero a mí no me importaba. Ya había dejado el colegio.
II
En 1971 la moneda del Reino Unido se adaptó al sistema decimal. De la moneda de seis peniques y los chelines de toda la vida pasamos de pronto a los nuevos peniques. Un chelín antiguo equivalía ahora a cinco peniques. Y aunque nos aseguraron que en realidad las cosas seguirían costando lo mismo, enseguida se puso de manifiesto, hasta para un niño de diez años a punto de cumplir los once, que no era cierto. Los precios subieron, y lo hicieron rápido. Los libros que antes costaban dos chelines con seis peniques (es decir, doce peniques y medio de los nuevos) pronto se pusieron en treinta o cuarenta peniques nuevos.
Quería libros. Pero la paga no me daba para comprarlos. Sin embargo, había una librería…
La librería Wilmington no estaba demasiado lejos de casa a pie. No contaban con la mejor selección de libros, pues se dedicaban también a la venta de material artístico e incluso, durante una temporada, la tienda funcionó también como oficina de correos. Pero lo que tenían, como descubrí enseguida, era un montón de libros de bolsillo a los que querían dar salida. No, en aquellos días, ya no era aquel chico despreocupado que miraba las portadas apresuradamente en busca de una recompensa inmediata. Me limitaba a curiosear en las estanterías en busca de cualquier libro con el precio en la moneda antigua y en la moderna, y hacía acopio de libros decentes de veinte y veinticinco peniques. El primero que encontré fue Eco alrededor de sus huesos, de Tom Disch, un libro que atrajo la atención del joven librero. Se llamaba John Banks, y murió hace unos meses, a los cincuenta y tantos años. La librería era de sus padres. Era una especie de hippy, con melenas y barba, y me imagino que le pareció divertido que un niño de doce años comprara un libro de Tom Disch. Me enseñaba los libros que pensaba que me podían gustar, y hablábamos de literatura y de ciencia ficción.
Dicen que la Era Dorada de la ciencia ficción se vive cuando uno tiene doce años y, teniendo en cuenta cómo son las eras doradas en general, la mía no estuvo nada mal. Daba la sensación de que había de todo en abundancia: Moorcock y Zelazny y Delany, Ellison y Le Guin y Lafferty. (Le pedía a la gente que viajaba a Estados Unidos que me trajera libros de R. A. Lafferty, pues estaba convencido de que en América tenía que ser un escritor famoso, que vendía muchos libros. Lo raro, ahora que lo pienso, es que consiguieran encontrar algún libro suyo.) Allí descubrí a James Branch Cabell, en las ediciones prologadas por James Blish, y allí devolví mi primer libro (era Jurgen, y le faltaba el último pliego; tuve que sacar otro ejemplar de la biblioteca para averiguar cómo terminaba).
A los veinte años, cuando le conté a John Banks que estaba escribiendo un libro, me presentó a la representante de Penguin, que me dijo que le enviara el manuscrito a una amiga suya que trabajaba en Kestrel. (La editora me respondió por carta con un alentador «no» y la verdad es que, después de releer el libro hace no demasiado tiempo por primera vez en veinte años, le agradezco enormemente que lo rechazara.)
La gente que lee y que ama los libros forma una hermandad. Lo mejor de John Banks es que, a mis once o doce años, se dio cuenta de que yo pertenecía a esa hermandad, compartía conmigo sus gustos e, incluso, me pedía opinión.