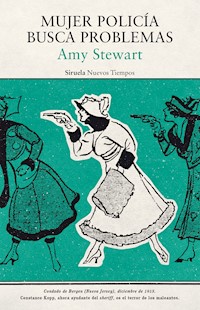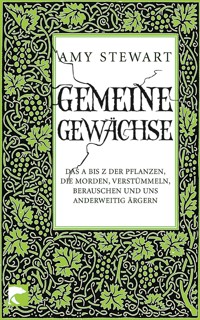Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Tras Una chica con pistola y Mujer policía busca problemas, LA NUEVA AVENTURA DE LAS HERMANAS KOPP. «Amy Stewart da una patada a la novela policiaca clásica y acerca al lector la vida de la primera mujer ayudante del sheriff: una novela como excusa para subrayar el discurso reivindicativo femenino y un ejemplo encuadernado de lo que aún queda por hacer».EDURNE PUJOL, El Español Tras conseguir por fin la placa que la acredita como ayudante del sheriff, Constance Kopp está lista para enfrentarse a cualquier cosa. En la cárcel de Hackensack, le horroriza ver que muchas mujeres son acusadas de dudosos cargos de conducta incorregible o de moral depravada, como Edna Heustis, que se fue de casa de sus padres para trabajar en una fábrica de armamento, o Minnie Davis, la chica de dieciséis años a quien no corresponde enviar a un reformatorio estatal. Pero así eran la ley y la sociedad en 1916... Convencida de que esas desdichadas no deberían estar entre rejas, Constance recurrirá a la autoridad que le otorga su nuevo puesto para hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer: investigar sus casos y ponerlas en libertad. Cueste lo que cueste. Narradas sobre el trasfondo de la Primera Guerra Mundial y basadas en la documentación sobre la historia verídica de las hermanas Kopp, estas Confesiones son un emocionante y valeroso relato de hermandad y justicia que hará por igual las delicias de quienes disfrutan con la narrativa histórica como de todos los amantes de la novela detectivesca.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Las confesiones a medianoche de Constance Kopp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Notas y fuentes históricas
Créditos
Las confesiones a medianoche
de Constance Kopp
Para Masie Cochran
—O sea, ¿que intenta usted ayudar a las reclusas?
—Por supuesto. Y, a veces, lo único que les hace falta es eso, un poco de ayuda para volver al recto camino: una ayuda que en ocasiones es contra los otros, pero que muchas veces es también contra ellas mismas. A menudo, vienen a verme a medianoche, cuando ya me he acostado en el jergón de mi celda. Porque, a medianoche, una mujer lo cuenta todo si encuentra un oído atento.
«La señorita Kopp, y sus seis requisitos para ser detective»,
New York Evening Telegram, 5 de marzo de 1916
1
La mañana que la arrestaron, Edna Heustis se despertó pronto y arregló la habitación. Ocupaba el más pequeño de los cuartos amueblados que alquilaba la señora Turnbull: era casi como una alcoba debajo del tejado, y había sitio para la cama y un palanganero, poco más. En la hilera de ganchos de hierro clavados en la pared, guardaba lo que era su vestuario al completo: dos uniformes del trabajo, un vestido para los domingos y un abrigo. No había más decoración que un cuadro de un velero, cortesía de la casera; y, para que no le faltara material de lectura, la señora Turnbull la había provisto de una historia de los lagos italianos, una guía de arte egipcio y el relato de la vida en el ejército en las llanuras del salvaje Oeste, escrito por la mujer de un general. Los libros compartían una balda con la lámpara de petróleo; pero a Edna le gustaba más entregarse a la lectura en el salón, a la luz de una única bombilla eléctrica que servía a tal propósito.
No contaba entre sus posesiones con ningún retrato de familia, ni recuerdos del hogar. Tuvo que salir tan rápido de casa que no se le pasó por la cabeza coger nada de todo ello. Había estado semanas preguntando en todas las fábricas, y cuando la supervisora de la planta de pólvora DuPont, en el condado de Pompton Lakes, accedió a contratarla, fue corriendo a casa, cogió solo lo imprescindible y salió por la puerta de atrás, dejando a su madre afanada en los fogones.
Puede que Edna fuese una chica seria y callada, pero se crio entre chicos y tenía un sentido muy acusado de la aventura. En Europa, la guerra había llegado a su punto álgido y, en los Estados Unidos, no había chico que no se muriera de ganas de ir al frente. O sea que, si podía hacerse algo por la guerra y a las mujeres las dejaban hacerlo, Edna estaba deseando ponerse a la tarea. El día que se fue de casa, dejó una nota muy breve: «Me voy a trabajar por la causa de Francia, a Pompton Lakes. Me he buscado un cuarto en una casa decente, así que no os preocupéis».
Lo de la casa decente era verdad. La señora Turnbull solo les alquilaba los cuartos a chicas de la fábrica de pólvora, y se ponía muy seria con lo de la hora de recogida y la asistencia a misa los domingos. En muchos aspectos, era más dura que la madre de Edna, pero eso no le importaba. Ella creía que el régimen de vida en una casa de huéspedes debía tener algo de castrense; y se imaginaba gustosa que el cuidado diario dedicado a su cuarto (dejar la cama en estado de revista, doblar la colcha, guardar las zapatillas y el camisón, poner el cepillo y el peine en una hilera perfecta al lado de la palangana) tenía, en cierto sentido, algo de la disciplina reinante en un campo de maniobras, esa vida militar que sus hermanos no veían la hora de catar.
Pero aquella mañana, según descolgaba el uniforme, Edna sintió que Francia quedaba muy lejos. Luego se lavó la cara en la palangana y bajó corriendo a desayunar. La señora Turnbull había dejado las gachas con leche y la compota de manzana en la despensa que hacía las veces de comedor; y donde casi no cabían las seis chicas que allí vivían: Edna, que se sentó entre ellas en silencio, como cada mañana, Delia, Winifred, Irma, Fannie y Pearl. Estaban hablando de lo de siempre.
Primero, Delia dijo:
—Tengo una carrera tan grande en la media que ya no aguanta más zurcidos, no sé ni para qué ponérmela.
Entonces añadió Fannie:
—Albert se merece un par de medias nuevo.
A lo que Irma respondió:
—Pues qué pena que dejara a Albert y se fuera con esos de la Marina, a los que no les hace falta regalarle medias a una chica para llevársela al baile.
Entonces Pearl dijo:
—Pero, Delia, ¿no te irías con todos a la vez?
Y Delia replicó:
—Y ¿qué querías que hiciera? ¡No iba a escoger solo a uno de ellos!
La primera vez que las oyó hablar así, Edna se sintió avergonzada. Cuando todavía vivía en casa, dejó que un amigo de su hermano se fijara en ella, pero jamás se le pasaría por la cabeza que el impertérrito y apático Dewey Barnes le comprara un par de medias, o la llevara a una sala de baile abarrotada de gente y ruido; ni que dejara que volviera luego sola a casa dando tumbos, tal y como hacían las chicas de la pensión: mareadas por el alcohol y los cigarrillos, con los labios amoratados e hinchados, una especie de insignia que llevaban con orgullo el tiempo que les duraba en la boca.
Y no era porque le pareciera reprobable la vanidad de fémina de la que hacían gala sus compañeras de pensión, ni el comportamiento alocado que tenían. Es que Edna era incapaz de comportarse así. No sabía arreglarse, ni tampoco llamar la atención. La destreza en el baile le quedaba tan lejos como un idioma extranjero: se sentía ridícula solo de pensar en practicar los pasos del Salto del Canguro, o el Peabody; y jamás dominaría la técnica de Delia, capaz de dar un taconazo al aire con cada vuelta, que hacía que se le levantara la falda. Practicaba con ellas porque le insistían; pero casi siempre hacía de hombre, y las seguía con paso rígido, para que las chicas ensayaran sus florituras.
Solo consintió una noche que la arrastraran a una sala de baile; y, una vez allí, vio que no estaba a la altura. Las otras chicas hablaban como si tal cosa con cualquiera que se acercara a su corro, por encima del torbellino que formaban la música y las risas. Le tenían cogido el tranquillo a ese tipo de plática fácil y vacía que desembocaba en un baile en la pista, luego un sorbito a la petaca que el hombre llevaba camuflada en el bolsillo, una calada al cigarrillo que fumaba él, y un beso en la misma puerta del baile, bajo la protección que ofrecía el cielo de la noche, oscuro y discreto.
Pero Edna no sabía exactamente por dónde empezar, ni siquiera estaba segura de que quisiera hacerlo. Porque el más mínimo paso de baile, cualquier sonrisa o palabra risueña intercambiada con un hombre, era la pieza de una maquinaria que ella no sabía cómo manejar. Así que se quedó con los bolsos de sus amigas; y volvió a casa a medianoche, con las llaves de todas ellas. Luego las metió en las cerraduras, una por una, para que la señora Turnbull creyera que las seis chicas habían vuelto a casa todas a la vez.
Después de aquello, a las otras no les importó que no fuera al baile; y Edna, por su parte, se acabó acostumbrando a la vida que llevaban. Aquella mañana estaba plácidamente sentada entre ellas, sin abrir la boca; divertida al oír lo que decían, pero aliviada, también, de que no le pidieran parecer a ella.
—Os acordáis de Frank, ¿no? El de la estación de tren… —susurró Delia.
Pearl se inclinó sobre la mesa y dijo:
—¿El que tiene el bastón lleno de whisky?
—Sí —contestó Delia, con una sonrisa de oreja a oreja—, ese. Me ha pedido que vaya con él a Atlantic City a pasar el fin de semana. Pero ¿cómo me voy a escapar, si ya he agotado la excusa de los cumpleaños de mis hermanas?
—¿Y si dices que tienes una tía mayor que está delicada? —propuso Fannie.
—¿Y si me invitas a mí? —preguntó Irma, con tono de queja.
—No, si Frank estaría encantado, pero en el hotel tiene que decir que somos marido y mujer, y ¿tú quién serías entonces?
—Pues seré la hermana del cumpleaños; o la tía mayor. Tú llévame y ya está.
Estaban todas riéndole la gracia, cuando oyeron un rumor de pesados pasos en el porche, y alguien llamó a la aldaba de bronce con tanta fuerza que temblaron los platillos del café. Se levantaron todas de golpe, con la cara roja y sensación de culpa, como si las hubiesen pillado in fraganti en plena conversación, algo más bien improbable. La señora Turnbull, que acababa de subir del cuarto que ocupaba en el sótano, pasó a toda prisa por la puerta de la despensa y les dijo que se apuraran, y que se lavara luego cada una el cuenco de las gachas.
Pero ninguna se movió, ni hubo ruido de cucharas en la loza: nada más abrirse la puerta, oyeron la voz de un policía que pedía sin miramientos ver a una tal señorita Edna Heustis, a la que venía a arrestar, acusada de rebeldía, para llevársela inmediatamente a la cárcel de Hackensack.
2
El contingente de reclusas en la cárcel de Hackensack en aquel momento estaba formado por una mujer que echaba las cartas, acusada de intrigas, y que insistía en hacerse llamar Madame Fitzgerald, uno de tantos coloridos alias que usaba; una enfermera que ejercía sin título, de nombre Lottie Wallau, hallada culpable de inyectarle una sobredosis a un paciente de avanzada edad; y Etta McLean, una taquígrafa que había vendido a la competencia los secretos de la empresa para la que trabajaba, y que llevaba tal tren de vida con las ganancias que no costó casar una cosa con otra. Ocupaban celdas contiguas a las de Josephine Knobloch, a la que arrestaron por participar en los disturbios de la fábrica de estambre Garfield (y que bien podría salir en libertad con que pagara la multa de seis dólares; pero las huelguistas se negaban a abonarla de común acuerdo). En un módulo aparte para ella sola, estaba la celda de una mujer mayor de origen italiano, Providencia Monafo, tan feliz con la condena por asesinato que le había caído. Apuntó al marido, pero el tiro le dio al inquilino, y se consideraba afortunada de vivir un tiempo entre rejas, al abrigo de aquellos muros de piedra que el señor Monafo no podía saltar para vengarse de ella.
Constance Kopp era la ayudante de sheriff a cargo de la sección femenina; y, por lo general, el número de reclusas bajo su tutela solía ir de ocho a diez. Pero en aquellos días fríos y oscuros después de Navidad, no se veía a muchas mujeres por la calle —ni siquiera a las que tenían tendencias delictivas—, y era por tanto más difícil sorprenderlas y arrestarlas. Eso también valía para la población reclusa masculina: siempre había menos delitos en enero y febrero, porque el tiempo se ponía imposible, y nadie quería molestarse en robar un caballo o rajar al que tenía acodado al lado en la barra en un tugurio.
O sea que era relativamente inusitado recibir a una nueva reclusa. El sheriff Heath se lo hizo saber a Constance nada más entrar en el pabellón de mujeres:
—Hay una chica abajo. La ha traído un agente desde Paterson que insistió en hablar conmigo…
—Todos quieren hablar con usted —lo interrumpió Constance.
—Ya le dije que tenemos una mujer policía encargada de las damas, y que con quien tiene que hablar es con ella —añadió el sheriff.
—Espero que no sea muy mayor esa mujer —dijo en alto Etta, justo cuando Constance se disponía a salir—. Porque nos vendría bien que echara una mano en la lavandería.
Todas las reclusas hacían las tareas de mantenimiento y limpieza, pero Constance intentaba darles siempre el trabajo más liviano a las de mayor edad: es decir, a Madame Fitzgerald y a Providencia Monafo en este caso, y las más jóvenes tenían que emplearse a fondo con el escurridor y la plancha.
—A mí con que venga una más para ser cuatro y echar un bridge —dijo Lottie—. Porque Madame Fitzgerald hace trampas.
—Y no se traiga a más huelguistas —añadió Etta—, que solo van a lo suyo.
Si lo dijo para provocar a Josephine, esta no respondió. Constance, para sus adentros, estaba de acuerdo: las huelguistas tenían un único objetivo en mente, eran inflexibles, y no solían ser buenas compañeras de celda.
Cerró la puerta con llave al salir, y siguió al sheriff escaleras abajo. Cuando por fin se quedaron solos, él le dijo:
—Esa chica tiene de rebelde lo que yo de cura, pero la dejo a usted para que evalúe la situación.
—Si de verdad me lo dejaran a mí otro gallo nos cantaría. —A Constance le molestaba sobremanera meter en la cárcel a una chica cuando no había ningún motivo, aunque fuera solo unos días.
Pero como ya habían tenido muchas veces esta conversación, el sheriff Heath se limitó a dedicarle un gesto de la mano, haciéndole ver que se hacía cargo, y volvió a su despacho, y ella se quedó a solas con el agente y su captura.
A Constance la sacaba de muchos apuros el sistema de comunicación que ponía en práctica con el sheriff; y muchas veces, él ya sabía lo que estaba pensando, aun antes de que lo dijera. Ella no había tenido nunca lo que se dice un trabajo, y no sabía cómo sería eso de recibir órdenes, sobre todo cuando venían de un agente de la ley. Porque ¿qué pasaría si el sheriff se enfadaba, o la pagaba con los delincuentes que tenía en custodia, o si se acababa demostrando que le traía sin cuidado el bienestar de los reclusos; o el de sus ayudantes? A buen seguro, esos casos se daban en las cárceles a lo largo y ancho del país.
Pero el sheriff Heath era un hombre justo y de buen talante, y reunía todas las condiciones adecuadas para ejercer el cargo al que se había presentado. Hacía campaña para que a los reclusos les dieran un trato mejor, y creía que, si a la gente pobre se le administraba la dosis necesaria de caridad y estudios, el delito desaparecería de la faz de la Tierra. Y, aun así, conseguía salir airoso pese a que la presión que soportaba era mucha: había llegado al caso de morírsele en sus brazos algún recluso, más de un asesino se le había escapado, y era muchas veces el primero en dar la cara allí donde hiciera acto de aparición cualquier forma de sufrimiento humano que cupiera imaginar.
Además, y esto no tenía ningún reparo en reconocerlo Constance, admiraba que hubiera visto en ella ese algo de lo que nadie más se había percatado: que tenía mucha fuerza de voluntad, la adornaba un caro sentido de la justicia y una gran agudeza visual, y sabía sacar ventaja de lo alta que era. Porque una de las razones que se esgrimían para que no hubiera mujeres policía era que les faltaba fuerza física; algo que le sobraba a Constance, y que no dudaba en utilizar a la primera de cambio. El sheriff Heath había detectado en ella esas cualidades que ha de tener el buen policía, independientemente del sexo, y por eso le ofreció el trabajo. Y ella le estaría agradecida de por vida.
Constance pensaba que trabajar para el sheriff la llevaría a desempeñar las mismas tareas que hacían los hombres, solo que en versión femenina; y que se vería involucrada en casos de latrocinio, en la reducción de carteristas, borrachos, camorristas y algún que otro asesino o pirómano. Tampoco es que ella le hiciera ascos a la persecución de delincuentes masculinos, tal y como había demostrado cuando hubo ocasión. Pues era más alta que la mayor parte de los hombres que tenía que reducir, y pesaba más que algunos de ellos. Además, los rudos modales que la caracterizaban cuando había que llegar a las manos le venían muy bien: se había dado el caso de abalanzarse sobre un sospechoso que huía a la carrera en una calle abarrotada de gente, sin importarle el duro suelo que se presentaba para recoger en su seno a perseguidora y perseguido. De esta costumbre le habían quedado las secuelas de una costilla rota, y más de un moratón de mal aspecto, y esguinces en las articulaciones; pero también le había granjeado el respeto del sheriff Heath, y ella le concedía más importancia a eso que a un rasguño en la rodilla.
Aunque, últimamente, había habido menos forcejeos y más adoctrinamientos. Y esto la preocupaba, pues una cárcel no es el sitio más indicado para una chica que se ha desviado de su recto camino. El repunte en los casos que le asignaban y a los que tenía que aplicar un correctivo moral era uno de los aspectos más problemáticos de su puesto de ayudante de sheriff al frente de la sección femenina en la prisión. Llevaba meses asistiendo a un desfile de chicas arrestadas por rebeldía o conducta incorregible: Rosa Giorgio, a la que denunció su propio padre por frecuentar la compañía de hombres y llegar a casa a las tantas; Mabel Merritt, sorprendida cuando seguía a un hombre a la salida de una farmacia; y Daisy Sadler, arrestada en el municipio de Palisades Park por vestir de manera indecorosa.
Eran chicas que se veían obligadas a pasar varias semanas en la cárcel, a la espera de juicios para los que no estaban preparadas, pues no contaban con la defensa apropiada. A menudo, eran los mismos padres los que las acusaban: no era raro ver a madres que testificaban contra sus hijas; ni a padres que tomaban la palabra en los juicios para suplicar a los jueces que los libraran de unas hijas tan díscolas. Y se había vuelto casi una costumbre por parte de los padres recurrir a los tribunales cuando las hijas se volvían obstinadas y testarudas, y ellos ya no podían con ellas.
Había acusadas que acababan cumpliendo condena allí mismo, en la cárcel de Hackensack, y a otras las derivaban a la prisión federal; pero Constance tenía que hacer memoria para dar con una sola a la que hubieran declarado inocente y hubiesen puesto en libertad. Mujeres muy jóvenes permanecían meses entre rejas, años enteros, por faltas tan nimias como salir de la casa paterna sin permiso, o no cortar con un hombre que no era del agrado de sus padres.
Y chocaba que a esos hombres que no contaban con la aprobación paterna nunca los arrestaran por su participación en el delito.
Allí estaba ahora Edna Heustis, hecha un guiñapo en un rincón de la sala de interrogatorios, un espacio apenas sin muebles, sin ventanas, en la planta del edificio de la prisión que quedaba a ras de calle. Llevaba un abrigo acolchado que le caía sobre los hombros y no la protegía de las inclemencias del tiempo (y que le había echado encima alguna de las compañeras de pensión cuando el policía que fue a detenerla la sacó sin miramientos al porche de la señora Turnbull), y tenía la cabeza descubierta. Una mata de rizos negros le enmarcaba el óvalo pálido de la cara, en la que se reflejaría la viva imagen de la apatía, de no haber sido por cierta agudeza en la mirada y una barbilla puntiaguda que le daba aspecto decidido. Aparentaba la misma edad que la más joven de las Kopp, aunque no había ni rastro en ella de la vanidad de Fleurette. Por el ademán, tenía pinta de estar acostumbrada al trabajo duro; y eso también la diferenciaba, había que reconocerlo, de la misma Fleurette.
El agente Randolph, de la Policía de Paterson, ocupaba con su corpachón la única silla que había en la sala, y tenía los sebosos antebrazos apoyados en la mesita sobre la que descansaba el registro de entradas: donde tenían que inscribir a todos los detenidos que les llegaban.
—La silla es para el ayudante de sheriff que está al mando —dijo Constance, en tono cortante, al ver que no se levantaba. Esto le arrancó un esbozo de sonrisa a Edna; y un gruñido al agente, que se levantó tambaleándose y retiró la silla de la mesa, haciendo ostentación de caballerosidad.
—La recogimos en una pensión que queda por Pompton Lakes —dijo el agente, cuando Constance tomó asiento. Volvió la cabeza al decirlo, para que Edna Heustis no lo viera, y entonces alzó una ceja, como resaltando la amenaza que suponían sitios así para las jóvenes. Tenía pliegues de piel fláccida en las ojeras y debajo del mentón, como uno de esos perros de caza ya viejos que siguen disfrutando de la batida.
A Constance le habría encantado explicarle que vivir sola en un cuarto alquilado no tenía por qué ser causa inmediata de sospecha; pero sabía que, si llevaba la conversación por ahí, lo más seguro es que el agente se fuera, sin darle cumplida cuenta de los hechos, y ella se quedaría a solas con una reclusa cuyo caso sería todavía más difícil de dilucidar. No le salía a Constance de manera natural ese gesto tan diplomático de morderse la lengua, y tenía que obligarse a sí misma a hacerlo.
—No me gusta nada todo esto —dijo Constance cuando el policía salió—. ¿Le pidió detalles de usted a la casera el agente Randolph antes de llevársela de allí?
—No, señora.
—¿Y a la persona que está al cargo en la fábrica? ¿Tuvo la impresión de que había pasado por la planta de pólvora para preguntar por usted?
—No lo hizo, señora. Porque no sabía dónde trabajo.
Constance dio un paso atrás y estuvo observando a la detenida.
—A ver, dígame una cosa: ¿hay algo de cierto en los cargos que ha presentado su madre? ¿Ha trasnochado usted últimamente, ha ido al baile o al teatro; ha salido con un hombre distinto cada noche? ¿Ha hecho algo que le pudiera dar motivos al juez para acusarla de rebeldía?
Edna esbozó una sonrisa, presa de cierto azoro, al pensar en Delia y las otras, y negó con la cabeza.
—No, señora. Pregúntele a la señora Turnbull. Y a las otras chicas: le dirán que soy la más sosa de la casa.
—Sosa no es usted —dijo Constance—. Solo quería trabajar, para ganarse la vida por su cuenta. ¿No es así?
Edna asintió. Constance pensó que era una chica seria y modesta que no sabría ni qué hacer en un baile.
—Mi madre no está de acuerdo con que me vaya a vivir sola —dijo Edna—; pero jamás pensé que pudiera llegar a denunciarme a la policía por eso.
—No es su madre la que decide —afirmó Constance, cuya madre también había hecho lo posible por que su hija no trabajara; solo que eso fue antes de que hubiera telefonistas y reporteras, por no hablar de mujeres que trabajaban de ayudantes de sheriff. Los tiempos habían cambiado; y los padres tenían todavía menos motivos para impedir que sus hijas hicieran lo que estimaran oportuno con sus vidas.
Lo que no quería decirle a Edna era que sería un juez el que decidiera; y que el juez no tendría los hechos a su alcance, porque nadie iba a molestarse en recopilarlos.
He ahí el problema. La oficina del fiscal era la encargada de demostrar que se había cometido un delito, y que el arresto no era un atropello. Como prueba, lo que harían sería aportar el testimonio de la madre de Edna, que se limitaría a decir lo que decían las madres cuando les daban ocasión de quejarse por el comportamiento de las hijas.
Pero ¿quién iba a actuar en defensa de Edna? No tenía dinero para pagar un abogado. Y el fiscal ni se molestaría en refutar las acusaciones. Al revés, la oficina del fiscal cada vez le estaba tomando más gusto a estos casos, y disfrutaba viéndolos impresos en las portadas de los periódicos. Porque así daba la impresión de que no se quedaban de brazos cruzados mientras la falta de moralidad y el vicio campaban a sus anchas.
A nadie le importaba que las acusaciones fueran infundadas: solo a la chica que era blanco de las mismas.
Por eso Constance le hizo allí mismo una promesa un tanto precipitada; una promesa que no tenía autoridad para hacer, ni medios para llevar a cabo.
—Edna, me parece que voy a ir yo misma a hablar con tu casera, y con la persona a cargo en la fábrica. O sea, que el juez tendrá que escuchar lo que yo tenga que decirle.
Constance tenía su manera peculiar de decir las cosas; y solía darle naturaleza de hechos probados a esas cosas que decía, aunque no tuviera plena garantía de que lo fueran. El puesto que desempeñaba invitaba a este tipo de baladronadas: delante de una reclusa, una no podía dudar. Y, que ella supiera, no tenía ninguna autoridad para intervenir en un juicio por delitos; ni a dirigirse al juez en nombre de la acusada. Pero había que hacer algo por aquella chica, y no veía el momento de ponerse ella misma manos a la obra.
—Deja que yo me ocupe —le dijo a Edna—; y que no te quite el sueño.
—No me lo quita —dijo Edna; porque era verdad que no estaba preocupada. Y es que, al pasar a quedar bajo la custodia de la ayudante de sheriff Kopp, Edna sintió que le había tocado la lotería: no había visto nunca a una mujer de aspecto tan imponente; y sabía que cualquier mujer que estuviera capacitada para desempeñar un trabajo tan poco corriente, abrazaría su causa con toda certeza.
Incluso iba más lejos: llegaba a plantearse si la ayudante de sheriff Kopp no querría arrimar el hombro por la causa de la guerra, y pensó en preguntárselo cuando tuviera ocasión. He allí una mujer que llevaba un revólver con tanta naturalidad como la que llevaba un collar de perlas; que tenía una potente voz de mando y era capaz de alzarla si había que dar una orden, y de no arrugar ni la voz ni el ademán después de haberla dado. Con aquel apellido, Kopp, a lo mejor era alemana; mas Edna estaba convencida de que la lealtad se la había jurado a Nueva Jersey, y no al káiser.
Ya estaba a punto de soltarle todo esto, cuando Constance dijo:
—A ver, Edna: voy a meterte en una celda muy tranquila y bien limpia; y te traeré algo caliente para que comas. A Pompton Lakes iré esta tarde. Y mañana, cuando todo este lío haya acabado y estés de vuelta en casa, tendrás algo interesante que contar a tus amigas.
—¡Mañana! ¿No me irá a decir que tengo que pasar la noche en la cárcel? —Constance notó el pánico en la voz a la chica. Edna se plantó en el sitio y dijo que no la moverían de allí sino a rastras; algo que quedaba al alcance de Constance, pero que ni siquiera intentó.
La joven no había hablado nunca con un agente de policía, ni que decir tiene que tampoco la habían arrestado. Y no sabría decir si había deparado en la presencia de la cárcel del condado antes del día de autos. ¿Cómo iba a sobrevivir una noche entera entre rejas, rodeada de vagabundas, borrachas y delincuentes?
Constance se inclinó con torpe gesto para mirar a Edna a los ojos. A la chica ya le temblaban los labios, y tenía pinta de estar a punto de llorar.
—Escúchame: yo te defenderé. Voy a dejarte bien instalada, y luego me pondré manos a la obra para sacarte de aquí. Porque no hay ley que prohíba que una tenga trabajo y viva por su cuenta.
—Pues el agente que me arrestó, al parecer, eso no lo sabía. —Lloraba ahora con profusión, presa del pavor y de la vergüenza.
—Pero el juez sí que lo sabe. Ya me encargaré yo de ello. Voy ahora mismo a hablar con el sheriff, y él también se pondrá de tu parte. No vas a perder este combate, ¿no?, estando él y yo en tu esquina.
Edna no tenía ni idea de quién era el sheriff, pero no le quedaba otra.
—Supongo que no.
Después de eso, Edna fue por su propio pie a la celda, confiada; y Constance salió a decirle al sheriff Heath que acababa de ocurrírsele una serie de mejoras sobre el estado de la justicia en el condado de Bergen.
3
Al sheriff Heath no era raro que lo sacaran de la cama en mitad de la noche, ya sea porque hubiese habido algún accidente de tren, un robo en una casa en el campo, o cualquier otra calamidad por el estilo. Pocas eran las veces en las que podía dormir, como suele decirse, a pierna suelta, y las ojeras que tenía daban fe de ello. Por la mañana, trabajaba en el despacho: atendía a la correspondencia, o a sus asuntos; y allí fue donde lo encontró Constance cuando fue a buscarlo, nada más encerrar a Edna en una celda.
En las paredes de la oficina del sheriff, la única decoración que había era un calendario de la compañía de seguros; y por todo mobiliario, una estantería con vitrina de cristal, la mesa de trabajo y otra de roble llena de fichas de los reclusos, cartas y carpetas de los casos. Delante de su mesa, tenía dos sillas desvencijadas para las visitas; y en la pared de enfrente, una chimenea forrada de azulejos azules caldeaba el ambiente en invierno y lo convertía en el espacio más acogedor, con diferencia, de toda la prisión. Constance entró y se puso delante de la chimenea, con la intención de sacar sin más demora el tema de Edna Heustis, su futuro inmediato; pero fue una intentona fallida, pues el sheriff la abordó en el acto con una noticia que salía en el periódico.
—Acabo de leer el último artículo de la señorita Hart —dijo, y blandió el periódico, señalando a Constance—. Dibuja todo un retrato de la mujer-sheriff de Hackensack.
—Y ¿no era esa la idea?
Carrie Hart era una reportera de la ciudad de Nueva York que la había ayudado en un caso hacía un año. La periodista estaba harta de escribir sobre banquetes de sociedad y convenció al director del periódico de que un artículo sobre la primera mujer policía de Nueva Jersey lograría captar el interés de los lectores.
El sheriff Heath dio su consentimiento, creyendo que un reportaje sobre las pobres mujeres que acababan recalando en la cárcel, y los consejos que allí recibían de una mujer policía, prepararían el terreno para las ideas que él tenía sobre la reforma del sistema penitenciario y la importancia de la rehabilitación. Los detractores del sheriff creían que estar en la cárcel debía ser una experiencia lúgubre y desalentadora, que sirviera para disuadir a los presos del tipo de cosas que los habían llevado allí. Y el sheriff tenía que batallar para conseguir condiciones mínimas de higiene, buena comida, y cuidados sanitarios básicos para sus reclusos. Lo criticaban hasta por los libros de carácter edificante que ponía al alcance de ellos, y la misa de los domingos. Era tal su afán por convencer a la ciudadanía que estaba dispuesto a permitir que una periodista tuviera acceso a la prisión.
Constance aceptó que la entrevistaran, aunque le desagradaba la forma que tenía la prensa de hablar de ella. Todos los periódicos del país contaban con una página dedicada a las mujeres, y había que dotarla de contenidos cómicos y dramáticos. Es decir, que un artículo sobre una poli con faldas podía tirarse meses en los rotativos de todo el país; con las consabidas adiciones y recreaciones a cargo de los editores que se consideraban creativos; pero la cosa llegó ya a un punto en el que casi no se reconocía a sí misma en los titulares.
Como el último caso que llevó, en el que redujo por la fuerza a un fugitivo a la entrada del metro en Brooklyn, provocó una cascada de artículos, a Constance le llovían las cartas de hombres solitarios y empresas innovadoras. Un médico destinado en Cuba le propuso en matrimonio; le ofrecieron un trabajo de capataz en una fábrica de Chicago, y llegaron a enviarle por correo un juego de llaves de una cárcel de El Paso, con la invitación de que se aventurara hasta el lejano Oeste para dirigirla.
A su hermana Norma le hacía mucha ilusión contestar a esas cartas. Se pasaba horas componiendo ácidas respuestas que luego leía en alto: el vuelo de su pluma elevó a forma artística el rechazo a las proposiciones impertinentes.
Constance tenía la sensación de que aquel artículo lo único que haría sería granjearle un nuevo caudal de cartas. El sheriff sostuvo el periódico para mostrarle el titular, luego carraspeó y leyó en alto:
MUJER-SHERIFF, TODO UN GALLITO,
DESCUBRE LOS DELITOS DE FORMA
INNOVADORA
«Una mujer tiene todo el derecho a desempeñar cualquier trabajo que ella quiera, siempre que sea capaz de hacerlo».
La señorita Constance A. Kopp, ayudante de sheriff del condado de Bergen, Nueva Jersey, se llevó a una periodista al módulo de mujeres en la cárcel del condado, en Hackensack, y luego entró con ella en una de las luminosas y espaciosas celdas, cerrando con llave ambas puertas, antes de acceder a que la entrevistara. Y es que la señorita Kopp trabaja: cuando la reportera llegó a la hora convenida, la halló atareada; y tuvo que esperar un buen rato hasta que la mujer-sheriff pudo dedicarle el tiempo suficiente para hacer la entrevista.
«Hay mujeres que prefieren quedarse en casa y cuidar del hogar», siguió diciendo. «Allá ellas. Hay muchas a las que les gusta ese tipo de trabajo, o no les importa hacerlo. Otras prefieren hacer algo que las ponga en contacto con la gente y sus asuntos. Yo, desde que era muy joven, siempre fui de estas últimas».
El sheriff Heath dejó el periódico encima de la mesa.
—¿De qué se trataba, de hablar del trabajo de las mujeres o de sacar un artículo sobre nuestras reclusas?
—De hablar de las reclusas, claro —respondió Constance—. Pero la periodista tenía que adornar las cosas para que los lectores se hicieran una idea. Ya me había prevenido sobre ello.
—A mí nadie me previno —explicó él, y siguió leyendo—: Dice que le enseñó usted las dependencias, que le presentó a las reclusas… Ah, bien, ahora se ocupa de eso… «“Las reclusas tienen total libertad para venir a verme a la hora que sea”, dijo la señorita Kopp. “Aparte de hacer las rondas para cumplir con las tareas encomendadas a la oficina del sheriff Heath, cumplo funciones de alcaide en la sección femenina de la cárcel. Siempre soy muy amable con las presas: así me gano su confianza. Al final, me dicen siempre la verdad; porque comprenden que solo así podré ayudarlas.
”O sea, que ¿intenta usted ayudar a las reclusas?
”Por supuesto. Y, a veces, lo único que les hace falta es eso, un poco de ayuda para volver al recto camino: una ayuda que en ocasiones es contra los otros, pero que muchas veces es también contra ellas mismas. A menudo, vienen a verme a medianoche, cuando ya me he acostado en el jergón de mi celda. Porque, a medianoche, una mujer lo cuenta todo si encuentra un oído atento».
—Para eso contrató usted una supervisora, así que no se queje —intervino Constance.
—No, no. Pero es que hay más. Y no ha visto las fotografías.
—¿Fotografías? Sabe que me negué a que…
El sheriff le tendió el periódico. Vio entonces que un dibujante había plasmado en el papel una versión más estilizada de ella misma, en dos momentos distintos: en un dibujo aparecía dando consuelo a una chica joven que estaba llorando; en el otro, luchaba a brazo partido contra un fugitivo.
—Jamás vi a ningún ilustrador en esa entrevista; y, naturalmente, ningún ilustrador me vio a mí —dijo ella.
El sheriff leyó unas cuantas líneas más y dijo:
—Aquí pone que la señorita Kopp no tiene ningún deseo de dejar de trabajar para casarse, pese a las proposiciones recibidas a raíz de la publicidad que le han hecho los periódicos, que quiere seguir en activo.
—Si bastara con eso para acabar con las proposiciones…
—Bastaría con negarse a hablar con los reporteros para que no hubiera más propuestas —dijo el sheriff.
—¡Fue usted el que solicitó la entrevista!
—Porque quería un artículo que hablara de la buena labor que hacemos.
—¿Solo por eso?
—No le he leído la parte en la que se extiende sobre lo atractivo de su aspecto —respondió él.
Constance soltó un gruñido.
—Pues no se quede con las ganas.
Él carraspeó y leyó en alto:
—«La señorita Kopp es una mujer joven que rebosa energía por los cuatro costados. Es de complexión fuerte, pero…». —Lo dejó ahí y no se atrevió a mirarla a los ojos. Ella le arrebató el periódico de las manos y leyó, haciendo de tripas corazón—: «… de complexión fuerte pero bien formada, y se conduce con majestuoso porte, que diría un novelista. Tiene esos ojos aterciopelados de color castaño que le pegan al color del pelo; y aquí el novelista podría adornarse con una página descriptiva». —Ella le devolvió el periódico de sopetón—. Me cuesta creer que Carrie escribiera eso.
Él volvió a coger el periódico.
—Pues no ha visto usted la lista de «Ideas de la señorita Kopp sobre la detección de delitos». ¿Qué pasa, que va a escribir un libro? Porque esto parece un índice.
—Y ¿cuáles son esas ideas mías?
El sheriff se inclinó sobre el periódico y dijo:
—«Una mujer que quiera hacer labores de policía debería cumplir los siguientes requisitos: ha de tener poder de decisión, valentía, persistencia, empatía, amor al trabajo y la capacidad de meterse en la piel de las reclusas».
—Reconocerá usted que es una lista muy completa.
Él pasó una tercera página y se detuvo en los últimos párrafos, apretujados debajo de un anuncio de guantes de goma.
—Vaya, lo de la reforma penitenciaria lo ha dejado para el final, donde no lo verá nadie, porque cuando lleguen allí ya se habrán cansado de leer. «Se ha dicho mucho estos últimos años sobre la reforma de las cárceles: que es necesario que estas instituciones tengan un espíritu reformista y no punitivo; pero nada de todo lo dicho alcanza la complejidad del sistema pensado y puesto en práctica por la señorita Kopp. Afortunadamente, la apoya en ello un sheriff progresista, Robert N. Heath, que lleva años estudiando en detalle el funcionamiento de las prisiones, desde que lo nombraron adjunto a sheriff hace cinco años, y que ha hecho todo lo posible por poner en práctica estos planes».
En ese momento alzó la vista y la miró, presa de la más absoluta desesperación.
—No sabía que era yo el que la ayudaba a usted a sacar adelante la reforma del sistema de prisiones.
—Sabe que nunca dije tal cosa.
Con un suspiro, él se pasó una mano por la frente.
—Me parece que lo mejor será que no haya más artículos de estos, porque escriben lo que les da la gana y nunca tenemos turno de réplica.
—Por mí, encantada —dijo ella—. Yo no quería que la tomaran así conmigo. No les sienta nada bien a mis compañeros varones: a ellos no los sacan en el periódico cada vez que cogen a un delincuente; ni tienen tanta correspondencia como yo.
—Pues no responda a las cartas, si no le gusta —dijo el sheriff.
—Bueno, pero así Norma está entretenida.
—Y también hacen mención de lo que gana usted.
Lo que iba a cobrar Constance en la oficina del sheriff había salido hacía poco en una reunión de la Comisión del Condado. Era normal que al sheriff le cayera una bronca por los gastos; pero era la primera vez que los de la Comisión estudiaban al detalle el coste que implicaba contratar a una mujer. A Constance le pagaban mil dólares al año, lo mismo que al resto de ayudantes de sheriff. Y, si bien ella no estuvo presente, sí que había llegado a sus oídos mucho de lo que allí se habló. Como si, de repente, todo el mundo en Hackensack tuviera algo que decir sobre su salario.
—Adelante, léalo —dijo Constance, con cara de pena.
—Me cita a mí; o, al menos, se parece a lo que yo dije. «Esta comisaría es una empresa, y se rige por los mismos principios que una empresa. Nos hace falta una mujer que tenga funciones de alcaide en la sección de mujeres, que lleve a los enfermos mentales a la cárcel de Morris Plains, y que cumpla con otro tipo de tareas. Hay muchos casos en los que una mujer puede ser más efectiva que un hombre a la hora de atrapar a un delincuente. Por lo tanto, para que la empresa funcione, hay que emplear a una mujer como segundo de a bordo, y le ofrecí el puesto a la señorita Kopp por el magnífico trabajo que ha llevado a cabo en ese sentido».
—No creo que ese trabajo tan magnífico que hago convenza a la Comisión del Condado —confesó Constance.
—A esos nada los convence, pero no se preocupe usted por eso. Cada vez me llegan más quejas a causa de la situación de las chicas en este país. Y tengo las manos atadas si no cuento con una mujer ayudante de sheriff.
Constance vio por fin su oportunidad para decir:
—Precisamente por eso, tenemos que hablar de esa chica que entró esta mañana. Porque tiene usted razón: no pinta nada en la cárcel. Pero ¿qué puedo hacer yo?
Constance sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero creyó que sería mejor darle primero al sheriff la opción de sugerírselo.
—Casi todos los agentes a mi servicio son voluntarios. Y no tienen ninguna formación legal —argumentó el sheriff Heath—. No pasa solo con las chicas. Arrestan a cualquiera, basta con que no hable inglés y tenga aspecto sospechoso.
—Y ¿qué hace usted con ellos?
—Pues los suelto. No voy a meter a un hombre en la cárcel solo por ser polaco.
¿Soltarlos? A Constance le chocó que lo dijera como si tal cosa. No se le había pasado por la cabeza sacar a una chica de la celda y liberarla después de que un agente la hubiera arrestado. De hecho, estaba casi segura de que no podía hacer eso; de que era un privilegio reservado en exclusiva al sheriff.
—Y entonces, ¿qué pasa con mis chicas? Porque a algunas las arrestan solo porque son mujeres y tienen aspecto sospechoso.
El sheriff Heath se apoyó en el respaldo del sillón, cruzó los brazos y adoptó la postura de un catedrático de filosofía al que alguien hace una pregunta.
—¿Cómo está tan segura de que no hay motivos para el arresto?
Constance no se molestó en apuntar que él tampoco tenía forma de saber a ciencia cierta lo que había hecho el polaco de aspecto sospechoso. Y se limitó a decir:
—Ya sé que no le gusta contradecir a los agentes de policía, pero ¿qué le parece si me doy una vuelta por ahí e investigo si los cargos contra ella se sostienen o no? Hay tantos de estos casos que habría que archivarlos, sin necesidad siquiera de ir a juicio. Pero, a ver quién lo autoriza. ¿No nos ahorraríamos un montón de tiempo y de molestias si pudiéramos liberar a muchas de estas chicas bajo mi supervisión?
La tubería de vapor empezó a temblar en la esquina, y el sheriff alargó la mano para darle un golpe, una maniobra totalmente inútil que, no obstante, le hacía sentirse al mando.
—En California están haciendo algo parecido: tienen un tribunal de delincuencia femenina.
—Pero no hace falta que sea algo tan formal —se apresuró a decir ella, consciente de que tardarían años en implantar un tribunal nuevo—. Usted déjeme que investigue los cargos y comparezca ante el juez. ¿No les gustaría ahorrarle al contribuyente el gasto que supone encerrar a una chica en un hogar de acogida?
—Les gustaría, claro. Pero lo que no le gustará al fiscal será que alguien se inmiscuya en esos casos suyos en los que cree que está defendiendo la moral.
—Al fiscal no le gusta nada de lo que hago. Pero si sigue metiendo entre rejas a chicas inocentes, a lo mejor tengo que llamar a una reportera que conozco.
La disputa entre Constance y el fiscal venía de hacía más de un año, cuando el agente de la oficina del fiscal John Courter se quedó de brazos cruzados mientras un hombre acosaba a Constance y a sus hermanas. Ella habló con los periódicos y lo dejó en ridículo en público. Y desde entonces, andaban a la greña.
—A ver si podemos evitar salir en la prensa un par de semanas —dijo el sheriff Heath—. Pero vaya a Pompton Lakes y vea si puede hacer usted algo por esa chica. Que la lleve Morris en un coche.
4
Constance no sabía conducir un coche a motor, y eso era un inconveniente para ella; porque, como creció en una época de lentos carruajes y coches tirados por caballos, no se veía a la altura. Muy pocas de las carreteras estaban adaptadas a las máquinas y, como consecuencia de ello, acababan llenas de rodadas y de baches que se llenaban de agua en verano y de nieve en invierno, con lo que los caminos se transformaban en arroyos y barrancos. Los conductores de los automóviles tenían que ir muchas veces a buscar gente forzuda y un caballo para sacar los coches, enterrados en el barro. Y los autos requerían de atención constante: el sheriff mismo se veía obligado a parar el furgón a veces y ocuparse de una polea, o de un cigüeñal, o de cualquier otro pedazo de metal descarriado.
Y como ella prefería evitar que la pusiera en ridículo una máquina fuera de control, dejaba que condujeran los otros ayudantes de sheriff; y se apañaba con tranvías y trenes, y con el furgón del sheriff si lo llevaba alguien, como era el caso esa tarde, con el agente Morris al volante.
Por aquellas fechas, Morris era el que más años llevaba trabajando en la policía de Hackensack. Ya estaba en el puesto mucho antes de que a Heath lo nombraran segundo; y había trabajado a las órdenes de una eminente nómina de sheriffs, de ambos partidos políticos, a lo largo de los años. Morris fue uno de los agentes asignados como escolta a la casa de las hermanas Kopp —cuando el adinerado dueño de una fábrica las estuvo acosando—, y se había convertido en amigo de las tres jóvenes, y en un colega de fiar para la hermana mayor, al empezar esta a trabajar al servicio del sheriff.
—Este pueblo era bien poca cosa antes de que abrieran las fábricas de pólvora —dijo Morris, según pasaban al lado de la estación de tren de Pompton Lakes—. Ahora tiene casas de huéspedes y un colegio nuevo, y hasta un carnaval en verano. Hay muchas chicas trabajando en la zona.
Y sí que tenía aspecto de pueblo de mala muerte al que le habían lavado la cara: los caminos ya no eran de tierra, sino de macadán; los cables de la luz jalonaban la calle principal; y en la droguería, se anunciaba jabón del caro y artículos de tocador.
—Nunca hubiera pensado que fueran a contratar a tantas chicas para hacer pólvora —dijo Constance.
—Las tienen poniendo mechas —dijo él—. La verdad es que es un trabajo textil. No se diferencia mucho de lo que hacen en los telares.
La primera parada que hicieron fue en la casa de huéspedes de Edna Heustis, muy limpia y recién pintada, y que lucía un letrero escrito a mano avisando de que no había cuartos libres. La patrona que salió a abrir la puerta era tal y como Constance se la había imaginado: una mujer robusta de pelo gris, que llevaba un vestido a rayas y los recibió bayeta en mano.
—¿A cuál de ellas buscan? —preguntó con gesto de hastío, cuando les vio el uniforme.
Constance empezó a explicarle lo que los había llevado allí, pero la patrona la interrumpió.
—Edna Heustis se porta muy bien: paga puntualmente el alquiler y no da problemas. Aquí las chicas tienen hora de recogida por la noche, y con que una me llegue tarde una sola vez, la pongo de patitas en la calle. Por ahí no paso. Pero Edna no sale nunca por las tardes. En la salita tengo una lámpara eléctrica, y allí que se pasa las noches, leyendo algún libro viejo. Lo que tienen que hacer es ir a arrestar a un ladrón de bancos, eso le dije al policía. Porque mis chicas no dan problemas.
A Constance le sonó a discurso que la mujer había repetido antes.
—Gracias, señora…
—Y si no, pues entren y ayúdenme a pasar el polvo, si me van a tener aquí todo el día. Señora Turnbull, así me llamo.
—No tenemos intención de estar aquí todo el día, señora Turnbull —dijo Constance rápidamente—. Con que me deje echar un vistazo en el cuarto de la señorita Heustis, yo haré mi informe y la tendrá usted de vuelta hoy mismo.
La mujer soltó un suspiro y señaló con la bayeta al agente Morris.
—Pero él se queda fuera. Nada de hombres: esas son las reglas de la casa.
—Como usted mande —dijo el agente Morris, y se dejó caer en un banco de madera que había en el porche, con evidentes muestras de alivio. Hacía más frío en Pompton Lakes que en Hackensack; pero, al parecer, prefería estar a la intemperie antes que llevarse otro rapapolvo de la señora Turnbull.
La patrona le dio una llave a Constance y la mandó escaleras arriba, a la habitación de Edna, que estaba en la segunda planta, en un pasillo enmoquetado, igual que la escalera. Constance inspeccionó todo con cuidado, mas no vio nada que no fueran las trazas de una pensión llevada como es debido: el horario de los aseos, escrito a mano y clavado en la puerta del cuarto de baño (a Edna le tocaba los lunes, miércoles y sábados por la noche), un perchero que tenía un espejo ovalado y una fregona colgada a secar en una ventana abierta al final del pasillo.
Edna ocupaba un cuarto diminuto debajo mismo del tejado. A Constance le pareció muy ordenado, y no vio absolutamente nada que le llamara la atención. Metió la mano debajo de la almohada de la chica, en los bolsillos del vestido que colgaba de un gancho, y miró entre las páginas de los libros que había sobre la balda. Como no vio nada sospechoso, bajó y le dio las gracias a la señora Turnbull.
—Le guardaré el cuarto hasta finales de esta semana —dijo la patrona.
—Sí, por favor, guárdeselo.
Cuando vio que al agente Morris le colgaba el mentón, inerte, Constance cerró de un pequeño portazo, y él dio un respingo.
—Este arresto no tuvo ningún sentido. Vamos a la fábrica; y después, Edna Heustis saldrá de prisión —dijo Constance.
—Y yo me iré a mi casa —dijo Morris—. Porque el sheriff me ha tenido de guardia tres noches seguidas. Ha llegado uno nuevo a la tercera planta que no hace más que llorar, y no hay quien pegue ojo.
—Ya se le pasará. —Los ayudantes de sheriff sabían de sobra que a los únicos a los que se oía llorar por toda la prisión era a los hombres. Las mujeres solían ser duchas en las artes del llanto, y lo hacían en silencio, hasta quedarse dormidas. Pero un hombre en su primera noche entre rejas, devorado por la vergüenza y el remordimiento, a buen seguro tendría a todo el mundo despierto.
Llegaron a la planta de la pólvora cuando ya había transcurrido la mitad del turno de tarde. Lo que era la fábrica en sí estaba rodeada de distintas fases de edificios alargados de ladrillo, cada uno más grande y nuevo que el anterior. Uno estaba en ese momento en plena construcción, y había obreros que no paraban de llevar y traer carretillas colmadas de cemento y escombros. Las chimeneas llenaban el aire de negras nubes de humo, y de todos los edificios les llegaba el traqueteo de la maquinaria. Había cientos de obreros, ataviados con uniformes de velarte, que empujaban las vagonetas por las vías que conectaban unos y otros edificios. Era como una ciudad en miniatura, dedicada en exclusiva a la manufactura de munición para la guerra.
Constance dio con la señora Schaefer, la capataza a cargo de las chicas que trabajaban en la fábrica, en un edificio achatado, pegando al comedor. Era una mujer alta y nervuda de unos cincuenta años, con nariz de gancho y boca fina, cuyas comisuras presentaban una tendencia natural a caer hacia los lados. Asintió con energía nada más ver a Constance, como si adivinara el motivo de la visita.
—¿Edna Heustis? Es buena trabajadora, pero no podemos permitirnos que la policía se nos lleve en el furgón a las chicas.
—No sabía si estaría usted al tanto —dijo Constance—. Edna le pidió al agente que la arrestó que la dejara mandarles recado a ustedes, pero no tuvo tiempo.
—No, pero yo estaba al tanto. Las chicas en la sección de mechas estuvieron todo el día comentándolo. ¿Qué ha hecho?
—Nada, por lo que yo sé. Me parece que es un simple malentendido con la madre. La policía tenía que haber quedado completamente al margen. Y pienso ser yo misma la que se lo explique al juez. Haga usted el favor de guardarle la plaza; al parecer, trabaja duro y tiene buen carácter.
—Así es —dijo la señora Schaefer—, pero las máquinas no trabajan solas, y su puesto está desasistido.
—Volverá —le prometió Constance, y cruzó los dedos porque así fuera.
5
«BONITAS, VIVACES Y POLIFACÉTICAS», ponía en los carteles pegados por todas las calles de Paterson. «May Ward y sus Ocho Muñecas de Dresde: El número con chicas de vodevil de escenografía más elaborada, con bellos trajes y una escenografía especial. Las audiciones empiezan el 15 de febrero, y permanecerán abiertas al público».
Fleurette pegó uno de los folletos en la puerta de entrada, para que Constance no tuviera más remedio que verlo al entrar en casa. Creyó que crear una atmósfera especial contribuiría a su causa, y por eso eligió para la ocasión un vestido azul marino con un cuello marinero muy bien pensado; con la esperanza de sugerirle a Constance la idea de un viaje: viaje al que ni Constance ni su otra hermana, Norma, estarían invitadas.
La posibilidad de que una actriz del calibre de May Ward viniera en persona a Paterson para hacer audiciones se parecía tanto a lo que Fleurette había soñado siempre que, al principio, no acababa de creérselo. La noticia se la dio el marido de la señora Ward, su representante, Freeman Bernstein, quien había aparecido para anunciarlo el miércoles anterior en la academia de baile a la que asistía Fleurette.
—Chicas, ¡seguro que siempre habéis querido subiros a un escenario! —proclamó delante de toda la clase, dando un palmetazo y grandes zancadas por la sala de baile de la academia—. ¿Os dejará ir vuestra madre? Porque si tenéis menos de dieciocho años, necesitamos su consentimiento. La señora Ward piensa prestar toda su atención a todas y cada una de vosotras, y no estaría bien que perdiera el tiempo con chicas a las que la madre no las va a dejar salir de viaje en una semana.
¡En una semana! Fleurette cayó de repente en la cuenta de la edad que tenía —había cumplido los dieciocho hacía unos meses—: una especie de cheque en blanco que le abriría las puertas de un reino al que solo había tenido acceso en su desbordante imaginación; un universo que giraba alrededor del teatro, las habitaciones enmoquetadas de los hoteles, los restaurantes de techos altos, los coches negros que pasaban con un zumbido del motor y las tiendas caras; todo ello a tanta distancia del campo de Nueva Jersey que no tendría que aguantar ya más el mugido de las vacas lecheras ni el pestazo de los gallineros.
Pero es que si le hubiera hecho falta una autorización, Fleurette no habría tenido más remedio que falsificar una firma y arriesgarse, un plan que ya tenían pensado la mitad de las chicas de su clase de baile. Le había costado no pocos ruegos y arrumacos convencer a sus hermanas (antediluvianas y chapadas a la antigua) de que la dejaran asistir a la academia de la señora Hansen; y peliagudas negociaciones, meses más tarde, para que no pusieran inconveniente en que trabajara de costurera para la academia, lo que le permitía pagarse las clases y comprarse algún lacito y retal de seda que otro. Eso sus hermanas sí que lo toleraban. Pero salir de casa para engrosar las filas de la troupe de un vodevil, tal y como lo habría definido Norma, eso no figuraba para nada en el programa de actividades de la familia Kopp.
O sea que era una suerte no tener que contar con su permiso. Lo único que le hacía falta era el dinero de sus hermanas; y conseguir esto era mucho más fácil, dado que Constance era la que lo ganaba, y se mostraría inclinada a dárselo si Fleurette argumentaba el caso convenientemente. Porque había que pagar una pequeña cantidad para presentarse a la audición; y amarrado ya eso, algo más para gastos de vestuario y escenografía. Sabía que no podía pedirlo todo de golpe; y ese día se había fijado como único y modesto objetivo conseguir la primera de estas cantidades.
Y de ahí el folleto clavado en la puerta, y el lindo vestido azul, y los pastelitos de compota de manzana, recién sacados del horno según entraba Constance. A Fleurette le estaba saliendo todo a las mil maravillas: porque, cuando su hermana abrió la puerta de la calle y dijo hola, ella estaba espolvoreando con azúcar y canela la bandeja todavía humeante.
Constance seguía parada en el vano, leyendo el anuncio, y Fleurette atravesó a paso vivo la entrada y ayudó a su hermana a quitarse el abrigo.
—¿A que me ves ya como una de las Muñecas de Dresde? —Le pasó un brazo a Constance alrededor de la cintura al decirlo, y alzó los ojos hacia ella con una expresión en la cara que se le antojaba cautivadora.
—Pues en líneas generales no —dijo Constance con total sinceridad—; y jamás se ha oído que una actriz de Broadway venga nada menos que a Paterson a hacer audiciones. ¿Qué pasa, que en Nueva York se han quedado sin cantantes ni bailarinas?
Norma, que había hecho caso omiso hasta ese momento de los preparativos de Fleurette ante la llegada de Constance, fingiendo que estaba absorta en el libro mayor del hogar (del que hacía poco que se encargaba, dado que Constance llevaba demasiado tiempo sin ponerlo al día), se unió a ellas en la entrada y, sin darle tiempo a Fleurette, respondió: