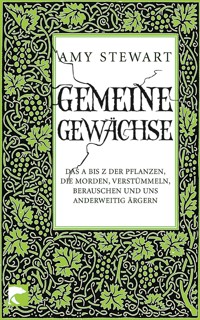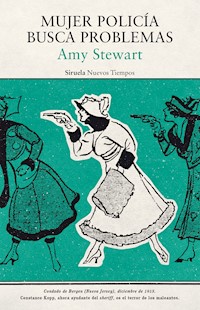
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Amy Stewart vuelve a la carga con otra inolvidable aventura protagonizada por las aguerridas hermanas Kopp. En 1915, nadie esperaba que una mujer persiguiera a los fugitivos de la ley por las calles de Nueva York, pero Constance Kopp no hizo nunca lo que los demás esperaban de ella. Tras salir en todos los periódicos cuando, junto a sus dos hermanas, plantó cara al dueño de una fábrica y a sus matones, el honorable sheriff Heath decidió nombrarla su ayudante, convirtiéndola así en una de las primeras oficiales de policía del país. Pero cuando las tretas de un timador empiezan a cuestionar su capacidad para estar a la altura del puesto, poniendo así en peligro su sueño de una vida mejor, Constance tendrá que redoblar los esfuerzos para demostrar su valía, aunque para ello tenga que amenazar a su jefe con encerrarle en su propia cárcel... Basada en la historia real de las hermanas Kopp, Una chica con pistola acercó las vidas de las inimitables Constance, Norma y Fleurette a miles de entregados lectores. Esta segunda novela de la serie, que rezuma aún más frescura y optimismo que su predecesora, nos presenta las nuevas y emocionantes peripecias de unas mujeres excepcionales que, a fuerza de desafiar con valentía todas las convenciones de la época, consiguieron labrarse su propio y singular destino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: mayo de 2017
Título original: Lady Cop Makes Trouble
Diseño gráfico: Ediciones siruela
En cubierta: textura de © iStock.com / Slavaleks
© 2016 by the Stewart-Brown Trust
© De la traducción, Carlos Jiménez Arribas
© Ediciones Siruela, S. A., 2017
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17041-86-1
Conversión a formato digital: María Belloso
Para Maria Hopper
«La señorita Constance Kopp, que en cierta ocasión se escondió detrás de un árbol junto a su casa en Wyckoff, Nueva Jersey, y esperó cinco horas hasta que tuvo a tiro a una banda de la Mano Negra que se había metido con ella, es ahora ayudante de sheriff en el condado de Bergen, Nueva Jersey, y el terror de los maleantes».
New York Press, 20 de diciembre de 1915
1
SE NECESITA CHICA. BUEN SALARIO. Hombre de posibles busca quien le lleve la casa con miras al matrimonio. Ofrece manutención y alojamiento. Interesadas, escriban al apartado de correos 4827.
Le devolví el periódico a la señora Headison y le pregunté:
—¿Supongo que habrá escrito usted a ese apartado de correos?
Ella dijo que sí con un movimiento brusco de la cabeza:
—Eso hice, y puse que era una chica que acababa de llegar de Búfalo y que no tenía experiencia en llevar una casa pero sí como bailarina, alguien que aspiraba a debutar en un escenario. Se puede una imaginar lo que habrá pensado él al recibirlo.
Yo prefería no imaginármelo, pues tenía a una aspirante a bailarina en casa, pero he de admitir que funcionó el truco. El sheriff Heath y yo leímos la respuesta del hombre, en la que la invitaba a ir a visitarlo tan pronto como le fuera posible y le prometía matrimonio si ella estaba a la altura.
—Hay bastantes chicas que acudieron a la entrevista y todavía están esperando que les pida la mano —dijo con un resoplido—. Las he visto entrar y salir de su casa. Como yo solo estoy en calidad de oteadora, mis instrucciones son que comunique cualquier cosa que levante mis sospechas al jefe de policía, y él manda a un agente a que haga el arresto. Pero ese hombre vive en mitad del campo, en el condado de Bergen, así que les transferimos a ustedes el caso.
Belle Headison era la primera mujer policía de Paterson. Más bien poquita cosa, tenía los hombros estrechos y el pelo del color del té flojo. Le enmarcaban los ojos unas gafas con montura de metal que parecían el mecanismo de un reloj de pie. Todo en ella tenía ese aspecto tieso, y parecía que le habían dado cuerda.
Yo fui la primera mujer ayudante de sheriff de Nueva Jersey. No había coincidido nunca antes con una agente del orden público. Era el verano de 1915, y parecía que estábamos en una época nueva y deslumbrante.
Habíamos quedado con la señora Headison en la estación de tren de Ridgewood, y la casa del hombre no quedaba lejos de allí. En el andén solo había un toldo, y a su sombra estábamos. Aunque era a finales de agosto y hacía calor, me daba escalofríos pensar que le seguíamos la pista a alguien capaz de buscar novia poniendo un anuncio en el periódico como si tal cosa.
El sheriff miró la carta otra vez.
—Señor Meeker —dijo—. Harold Meeker. Muy bien, señoras, vamos a hacerle una visita.
La señora Headison dio un paso atrás y dijo:
—Ah, pero yo no sé si les seré de mucha ayuda.
Aunque el sheriff no la dejó marchar.
—El caso es suyo —dijo sin poder ocultar su contento—. Debería sentirse usted dichosa de ver que se llega hasta el final. —Nada le hacía más feliz al sheriff que echarle el guante a un delincuente, y pensaba que a todo el mundo le pasaría lo mismo.
—Pero es que yo no suelo ir con los agentes —dijo la señora Headison—. ¿Por qué no va usted, y la señorita Kopp y yo esperamos aquí?
—A la señorita Kopp la traje por un motivo —dijo el sheriff, y nos llevó del brazo desde el andén hasta su coche. La señora Headison entró de mala gana, y nos adentramos en la ciudad.
De camino, la señora Headison nos habló de la labor que hacía en la Sociedad de Ayuda al Viajero, de su trabajo allí con chicas que venían a Paterson y no tenían ni familia ni trabajo.
—Se bajan del tren y van derechas a las pensiones de peor reputación y a los bailes más chabacanos —dijo—. Y, como la chica sea mona, los salones le dan de comer y de beber, y no le cobran. Claro que nadie da nada a cambio de nada, pero a las chicas no hay quien las convenza de eso. Es la primera vez que salen de casa y se les olvida todo lo que les enseñó su madre, si es que les enseñó algo.
La señora Headison, según contó, se había quedado viuda en 1914. Hacía un año que había muerto su marido, un policía jubilado, y leyó que en Nueva Jersey había una ley nueva según la cual se autorizaba a las mujeres a trabajar de policías.
—Era como si John me hablara desde el más allá y me dijera que ahí tenía yo una vocación. Me fui derecha al jefe de policía de Paterson y eché la instancia.
El sheriff Heath y yo íbamos a darle la enhorabuena, pero ella siguió hablando casi sin tomar aire:
—¿Saben que el buen hombre no se había planteado nunca admitir a una mujer en su equipo? Tuve que insistir, y vaya si lo hice. ¿Saben por qué era tan reacio? Me lo dijo el jefe de policía mismo: si las mujeres empiezan a salir a la calle vestidas de uniforme, pertrechadas de palos y pistolas, los hombres nos quedaremos pequeños.
Miré al sheriff con cara de horror pero él no apartó la vista del frente.
—Yo insistí en que mi puesto en la comisaría sería exactamente el mismo que el de una madre en el hogar. Tal y como una madre cuida de sus hijos y está ahí para animarlos o para prevenirlos, yo cumpliría con mis funciones de mujer y llevaría los ideales de toda madre al departamento de policía. ¿No le parece a usted que así tiene que ser, señorita Kopp? ¿A que también usted se ha convertido en la gran madre de todo el equipo del sheriff?
Nunca pensé que pudiera ser la madre de nadie, pero sí es verdad que había visto a una gallina picar tan fuerte a un pollito descarriado que le hizo sangre, o sea que quizá la señora Headison tenía razón. Yo llevaba dos meses de acá para allá cada vez que una mujer o una chica tenían problemas con la ley. Ayudé con los papeles del divorcio a una mujer que estaba separándose; investigué un caso de cohabitación fuera del matrimonio; perseguí a una chica que quería escaparse en tren; ayudé a vestirse a una prostituta a la que hallaron desnuda y medio muerta, bajo el efecto del opio, en una timba montada encima de una sastrería; y vigilé a una mujer, madre de tres hijos, mientras el sheriff y sus hombres corrían por el bosque detrás de su marido, al que le había estampado una botella de coñac en la cabeza. Le devolvieron el marido, aunque no lo dejó pasar hasta que él no prometió, delante del sheriff, que no entraría más alcohol en aquella casa.
No sería exagerado decir que pasé los mejores momentos de mi vida. La prostituta se lo había hecho todo encima, y hubo que lavarla en un aseo que estaba más sucio que ella; y la chica del tren me mordió en el brazo cuando la cogí; sin embargo, sigo pensando que nunca había disfrutado tanto. Aunque parezca difícil de creer, al fin había encontrado un trabajo a mi medida.
No sabía cómo explicarle todo eso a la señora Headison. Afortunadamente, llegamos a casa del señor Meeker antes de que me viera obligada a hacerlo. El sheriff pasó por delante de la casa y aparcó el coche a varios portales de distancia.
Vivía en una casa modesta con listones de madera en las fachadas, tenía las contraventanas pintadas y un porche pequeño que parecía añadido en alguna reforma más reciente. Había una ventana abierta en el comedor, y la música de un piano llegaba hasta el jardín delantero.
—Sí que está en casa —dijo el sheriff—. Señorita Kopp, usted llame a la puerta, que nosotros nos quedaremos aquí. Si hay una chica ahí dentro, no quiero que se asuste. Intente ganársela. No vamos a arrestarla por rebeldía, pero eso ella no lo sabe.
—De acuerdo —dije.
La señora Headison nos miró a los dos como si le hubiéramos propuesto ir de safari a África.
—Supongo que no va a mandarla a ella sola a que llame a la puerta, ¿no? Imagínese que...
Calló al verme sacar el revólver del bolso y metérmelo en el bolsillo. Me lo había dado el sheriff hacía un año, cuando sufrimos acoso mis hermanas y yo: un Colt de la policía de color azul oscuro, de tamaño pequeño, ideal para esconderlo en los bolsillos que Fleurette me cosía a tal fin en el forro de las chaquetas y los vestidos.
—¿La obligan a usted a llevar un arma? Pero si el jefe de policía...
—Yo no trabajo para el jefe de policía. —Sentí que el sheriff clavaba en mí sus ojos al oírme decir eso. Estábamos haciendo algo que el jefe de policía no se habría atrevido a hacer, y eso me llenaba de contento.
Con el revólver en su sitio, me dirigí hacia la casa del hombre; y una vez allí miré hacia atrás, pero al sheriff y a la señora Headison no se los veía cuando paró la música del piano y abrieron la puerta.
Harold Meeker, un hombre paliducho de unos cuarenta años, abrió la puerta en mangas de camisa y con corbata. Tenía una pipa en una mano y los zapatos en la otra, y la frente, alta y lisa, se le llenó de arrugas al verme.
—Discúlpeme, señora —dijo, mirándose los pies descalzos—. Ha venido la chica que me limpia la casa, y estaba yo intentando no ser un estorbo.
Sonrió avergonzado. Yo no quería perder ni un minuto, no fuera a ser que la chica se escapara por la puerta de atrás.
—No se preocupe, señor Meeker —dije en alto para que el sheriff lo oyera—. De hecho, he venido a ver a esa chica suya. Me parece que tengo algo que es de ella.
Entré antes de que pudiera impedirlo. Una vez dentro, vi las alfombras gastadas y los típicos muebles desvencijados de un hombre que sigue viviendo en lo que fue la casa de su madre. Las tulipas de las lámparas lucían flores pintadas de color rosa. El piano de pared estaba cubierto con tapetes de ganchillo. Había hasta un dechado de punto de cruz enmarcado en la pared y cubierto de polvo que había cogido un color parduzco con el paso de los años.
El señor Meeker dio un salto y se plantó frente a mí. Era casi tan alto como yo, pero menos corpulento, y quizá quería intimidarme, pero no lo logró.
—Lettie estaba acabando —dijo, y miró hacia donde me pareció ver que estaba la cocina—. Si tiene la bondad de esperar fuera, saldrá enseguida. ¿Es usted familia suya, señora...?
No le hice caso y me fui derecha a la cocina.
—Lettie, ¿está usted ahí? —pregunté, y abrí la puerta.
Dentro, sentada a una mesa de madera pintada, había una chica de unos quince años con rulos en el pelo y un cigarrillo entre los dedos. Llevaba solo una bata fina de batista y zapatillas de damasco como las que le gustaban a Fleurette. La cocina era vieja, tenía un fogón de hierro y una tina de lavar que usaban de fregadero. Le hacía falta una buena limpieza, pero no sería Lettie la que se la diera.
Se puso en pie de un salto al verme.
—No tienes pinta de saber llevar una casa —dije, y me puse a su lado para sujetarla por el codo.
—No, yo solo... Solo he venido de visita hasta que...
Harold Meeker no había entrado conmigo en la cocina. Imaginé que al verse en apuros salió corriendo, y el sheriff Heath ya se encargaría de él.
La sujeté con firmeza por el brazo y me presenté:
—Soy de la oficina del sheriff, cariño. No tenemos nada contra ti; solo nos preocupa que hayas sido víctima de un engaño por un anuncio del señor Meeker en el que buscaba alguien que le llevara la casa.
Lettie adelantó el labio de abajo en un gesto de desafío, apoyó la mano que tenía libre en la cadera y dijo:
—Nada me impide buscar trabajo. Está permitido por la ley.
Oí voces en la habitación de al lado, y supe que Heath había atrapado al hombre y volvía con él.
—Creemos que se aprovecha de las chicas jóvenes, y eso sí que no está permitido por la ley. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Giró sobre sí misma y se quedó mirando hacia la puerta de atrás, pero le di la vuelta y la atraje hacia mí.
—¿Cuándo llegaste, Lettie?
Se dejó caer en la silla con un resoplido. Yo me senté a su lado.
—Hace solo una semana. —Toqueteó la lata de sardinas que usaba como cenicero—. Vine en el tren de Ohio. Iba a ir a Nueva York, pero me hice un lío con los billetes y aquí estoy, sin dinero y sin nadie que me dé cobijo; solo el señor Meeker.
Ya me caía mal el tal señor Meeker. ¿Qué clase de hombre se cree que puede poner anuncios en el periódico buscando chicas?
—¿Y qué pasó cuando quedó claro que buscaba algo más que una asistenta?
Por toda respuesta, se tapó la cara con las manos.
Busqué con la mirada algo que ponerle a Lettie y vi una bata vieja colgando de un clavo.
—Está bien. He venido con una señora que te llevará a un sitio mejor que este. —Le eché la bata por encima y la ayudé a levantarse. Tenía hombros de niña, pequeños y huesudos—. ¿Hay cosas tuyas en el piso de arriba?
Se secó los ojos y dijo:
—Lo perdí todo en el andén. La maleta se fue por un lado y yo por otro.
—Veremos qué se puede hacer. —La llevé al salón, donde Harold Meeker estaba esposado entre el sheriff Heath y una sorprendida señora Headison.
Cuando el señor Meeker nos vio, se lanzó hacia Lettie pero solo alcanzó a sacudir las cadenas delante de ella.
—¿Has llamado al sheriff? —gritó—. Eres una putilla de tres al cuarto; con todo lo que he hecho...
El sheriff Heath tiró de él hacia atrás con tan mala pata que cayeron los dos al suelo. El señor Meeker se zafó dando patadas y forcejeando entre los brazos del sheriff. Por un segundo, quedó libre, y quiso correr para ganar la puerta, pero me abalancé sobre él y lo empujé hasta un rincón. Lo tenía agarrado por el cuello de la camisa, con el puño cerrado para que no escapara, pero aun así se revolvió e intentó abrirse camino a empujones. La señora Headison dio un grito ahogado y cruzó el salón para agarrar a Lettie.
Heath se acercó por detrás de mí y sujetó a Harold Meeker del brazo. Yo le tiré del cuello de la camisa un poco más, y lo obligué a ponerse de puntillas.
El sheriff y yo nos miramos una décima de segundo. Ninguno de los dos quería que se escapara. Lo estábamos pasando en grande. El hombre jadeaba y era como si se nos desinflara entre los brazos.
—A la nómina de cargos, añadiré que se resistió al arresto y que atacó a una agente —dijo el sheriff Heath—. Así estará en la cárcel un poco más.
Yo no le soltaba la camisa y, con el roce, le había dejado una marca roja en el cuello.
—¡Quíteme las manos de encima! —gritó el señor Meeker con un hilo de voz—. ¿Esta quién es, su enfermera?
—Pues resulta que es mi ayudante y que lo está arrestando a usted —dijo el sheriff—. Si tiene alguna queja, dígasela a ella.
Lettie dejó escapar una risita, pero ningún sonido salió de la boca de la señora Headison.
Formábamos un grupo de lo más curioso en el coche de vuelta a Paterson: Lettie y la señora Headison iban conmigo en el asiento de atrás; y los hombres, los dos juntos, en el de delante. No me convencía la idea de meter a la chica y al que la había estado atormentando en el mismo coche, pero no nos quedaba otra opción porque la señora Headison estaba demasiado aturdida para volver ella sola en tren con Lettie, y el sheriff Heath quería que yo fuera con él por si el señor Meeker intentaba huir.
El sheriff se quedó vigilándolo y yo acompañé a Lettie y a la señora Headison hasta la oficina de la Sociedad de Ayuda al Viajero.
—Sé que cuidará bien de la chica —dije—. Hizo bien en llamarnos.
La primera mujer policía de Paterson seguía en estado de nervios:
—Esta noche le hablaré de usted al señor Headison en mis oraciones, pero seguro que no me cree. Hay que ver lo que la obligan a hacer; vamos, que yo no lo haría ni aunque me pagaran.
La miré fijamente. Lettie no apartaba la vista de nosotras y tenía la boca abierta.
—¿Es que a usted no la pagan? —le pregunté. Mi sueldo era de 1.000 dólares al año, igual que el de los otros ayudantes.
—Bueno..., pues claro que no —dijo hablando despacio, como si todavía estuviera asimilándolo—. El jefe espera de mí un servicio por puro sentido del deber y del honor, y sin que le quite el sueldo a ningún agente.
No se me ocurrió nada amable que decir al oír eso; solo quería volver al furgón con mi detenido y meterlo entre rejas, que era donde tenía que estar.
—No dude en llamarnos otra vez si le hacemos falta, señora Headison —dije, y volví corriendo con el sheriff Heath.
Cuando llegamos a la prisión, Heath entregó al señor Meeker al ayudante de sheriff Morris, un hombre que llevaba con dignidad sus años y que se había hecho amigo mío y de mis hermanas cuando vigilaba la casa durante el acoso al que nos sometió Henry Kaufman el año anterior. Morris asintió todo serio y me dio la enhorabuena por el trabajo mientras se lo llevaba dentro.
Pero, cuando me disponía a seguirlo, me llamó el sheriff.
—Señorita Kopp.
Sonaba raro según lo dijo. Señaló con la cabeza el garaje, un edificio de piedra exento que había sido cochera y en el que había todavía dos boxes, con sus camas de heno, de cuando tenían caballos. Me llevaba allí para hablar en privado porque solo había una entrada y nadie se podía colar sin ser visto por la puerta de atrás.
En la penumbra, bajo el alero, el sheriff Heath me miró largo y tendido y dijo:
—Hay problemas con su placa.
Me quedé helada por dentro, pero intenté hacer una broma con lo que acababa de oír:
—¿Se han quedado sin oro y sin rubís? —La placa del sheriff Heath tenía solo un rubí, y él siempre estaba diciendo que se lo habían comprado sus avalistas, no los contribuyentes.
Tenía un gran bigote que solo se movía un poco por los lados cuando sonreía. Esta vez, el tono que utilizó parecía ensayado:
—Me ha hecho saber cierto abogado, uno que es amigo del departamento del sheriff y está muy de nuestra parte, que piso terreno movedizo en lo legal al nombrar ayudante a una mujer.
Me llevé instintivamente las manos al pecho. Lo palpé y las fui bajando hasta alisarme la falda y comprobar el cierre de un botón:
—¿Es que no me han nombrado ya? ¿No llevo trabajando desde mediados de junio?
Dio un paso atrás y caminó haciendo un pequeño círculo mientras decía que sí con la cabeza.
—Nombrada está. Pero no es oficial hasta que el funcionario del condado no redacta el contrato; y, claro, todavía no tenemos la placa. El problema es que el señor..., ese abogado amigo nuestro...
—¿No aprobó el estado una ley que permite el nombramiento de agentes de policía que sean mujeres? ¿No fue por eso por lo que me ofreció usted este trabajo? —Me temblaba la voz y no podía controlarla. Según lo decía, iba cayendo en la cuenta de qué había pasado.
—Sí. Pero eso es lo espinoso del asunto. El estatuto se refiere solo a los agentes de policía. Al sheriff lo eligen mediante un procedimiento legal completamente distinto, y por él se rige. En ningún momento se dice nada de que las mujeres puedan ser policías. De hecho, el sheriff de Nueva York intentó hacer algo parecido hace años, y tuvo que renunciar a ello porque la ley en ese estado exige que los agentes puedan votar en el condado en el que sirven, y eso quiere decir que las mujeres...
Lo interrumpí visiblemente irritada:
—No podían optar al puesto de ninguna de las maneras.
Lo tenía justo delante otra vez, pero no quise mirarlo. Entonces dijo:
—En Nueva Jersey no tenemos problemas con eso de la votación. En nuestras leyes no figura así escrito. Pero, si los legisladores en Trenton, la capital del estado, hubieran querido que las mujeres se presentaran al puesto de policías, es bien seguro que así lo habrían estipulado, y no lo hicieron.
Tenía mejor opinión de los legisladores de Trenton que yo.
—A lo mejor se les pasó por alto —casi grité.
—Sí. Y me han aconsejado que escriba al resto de sheriffs en Nueva Jersey y les pregunte si han nombrado a alguna mujer policía al amparo de la nueva ley. Ello nos daría un precedente.
—¿Y?
—No hay ninguno por el momento.
—Y usted no quiere ser el primero.
Alzó el sombrero con una mano y con la otra se echó el pelo hacia atrás, luego volvió a ponérselo.
—Señorita Kopp, puedo pelearme con los de la Comisión del Condado por el presupuesto económico que me asignan y por cómo desempeño mi cometido, pero no puedo quebrantar la ley a sabiendas.
Le di la espalda y traté de recuperar la compostura. Recordé el día en el que, con unos diez años, copié una lista que publicó el periódico bajo el título de «Lo que puede hacer una mujer». Escribí uno a uno cada punto con letra clara y pulida y luego los taché casi todos según los iba considerando. Así eliminé la profesión de músico, y la de retocadora de fotografías, y la de grabadora en madera. Lo de llevar la casa lo taché con tanto ahínco que rasgué el papel. La misma suerte corrió el trabajo de costurera, y el de jardinera. De hecho, el papel acabó hecho trizas por mi manita enfática.
Solo quedaron el ejercicio de la abogacía y la profesión de alta funcionaria del Gobierno, la de mujer periodista, y la de enfermera, a cada una de las cuales les puse un visto bueno no muy convencida.
Escondí la lista dentro de un guante blanco que estaba roto y no se la enseñé nunca a nadie. Allí quedaron todas las posibilidades que el mundo me ofrecía.
Porque nadie se habría atrevido, allá por el año 1887, a sugerir que una mujer pudiera ser ayudante de sheriff.
Y ahora me quitaban el trabajo con la misma rapidez con la que me lo habían dado. Ya me había acostumbrado a verme a mí misma como una de las primeras en demostrar que una mujer era capaz de hacer ese trabajo. Yo no era como la señora Headison, que hacía solo de carabina de chicas díscolas; no, yo llevaba pistola y esposas, y podía arrestar a la gente igual que cualquier ayudante de sheriff. Me pagaban el salario de un hombre y, aunque todo el mundo se sorprendía de eso, a mí no me importaba lo más mínimo.
Por encima del portón del garaje se recortaba un rectángulo azul de cielo. En cuanto saliese de allí volvería a caminar bajo ese cielo y a ser una mujer normal y corriente. No me había dado cuenta hasta ese momento de lo mucho que me fastidiaba ser normal y corriente.
Seguía dándole la espalda al sheriff Heath porque creí que sería mejor salir de allí sin dejar que me viera la cara.
—Vale, pues entonces me iré a casa.
—No hace falta —dijo rápidamente el sheriff—. Tengo otra cosa para usted, si acepta el puesto.
Con eso bastó para que me diera la vuelta.
—No pienso ser su secretaria. —No me seducía la idea de quedarme sentada entre cuatro paredes tomando notas de lo que hacían otros policías.
Entonces esbozó una leve sonrisa y dijo:
—No es tan malo como eso, y no será por mucho tiempo. Deme un mes y ya se me ocurrirá algo.
Por fin lo miré a los ojos y vi que los tenía hundidos y rodeados como tantas veces de círculos oscuros: parecían el espejo de su alma. Se podía confiar en un hombre con aquella expresión en la cara.
—¿Un mes?
—Un mes, eso es todo.
2
—Será más de un mes —dijo Norma cuando volví a casa por la noche.
Yo estaba tumbada en el diván, escuchando a mi hermana leer el periódico entre dientes. Solo le veía los pies, y los tenía cruzados a la altura de los tobillos, apoyados en un escabel de cuero con copete. En las manos, de dedos chatos y agrietados, sostenía abierto el periódico. A su lado había una lámpara de gas portátil que dejaba en el aire un aroma a queso Limburger.
—Claro que no —dije—. Es solo un problema legal, y el sheriff ya está buscando cómo solucionarlo.
—Más le valía que se buscara él las agallas. —Y sacudió el periódico otra vez para darles énfasis a esas palabras.
Norma era muy teatral a su manera, la reina de los efectos especiales, armada con un tremendo glosario de ronquidos, gruñidos y siseos, pronta siempre a darle un golpe a una cacerola o cerrar las tapas de un libro con fuerza para hacerse escuchar. Cuando no estábamos de acuerdo en algo, era de las que tenía a mano papel y lápiz y tomaba nota de los disparates que decía la otra parte en lo más acalorado de la discusión, para así poder guardarlo como prueba y soltarlo luego más tarde, cuando sirviera para reforzar sus argumentos.
Como no respondí, volvió a la carga:
—Si lo que pasa es que no se fía de ti, pues que lo diga. Puede que la mayor parte de las mujeres no tenga ni el temperamento, ni el coraje, ni la fuerza necesarios para hacer cumplir la ley, pero tú tienes todo eso y más, y lo que no tiene el sheriff Heath es ningún derecho a ponerlo en duda.
—No lo pone en duda —dije—. Él sabe de lo que soy capaz. —O eso pensaba yo. La certeza con la que hablaba Norma caía a veces tan a plomo que me era imposible pasar por alto lo que decía cuando sentaba cátedra.
—¿Y por qué espera entonces a que sea otro sheriff el primero? ¿Es que le da miedo que salga su nombre en el periódico? ¿Cómo han podido los votantes del condado de Bergen elegir a un hombre con tan poco cuajo...?
—Lo que le da miedo es que salga el nombre de Constance en el periódico. —Metió baza Fleurette. Bajaba por la escalera descalza, dando saltitos y giros en los últimos escalones, de manera que el borde del vestido se le arrebolaba a la altura de las rodillas.
Lo había confeccionado con tela de guinga a cuadros azules y blancos y, a juzgar por eso y por el cántaro de leche que llevaba en un brazo, deduje que esta vez el papel que representaba era el de la hija de un granjero. Tenía el pelo recogido en dos trenzas, con lacitos de gruesa cinta de color rosa atados en los extremos, y zapatillas de ballet de satén blanco bordadas con una delicada labor de cañutillo que no duraría ni una hora en una granja.
—Mañana tengo un casting para la obra que estrenan este otoño —dijo, y vino dando saltitos hasta donde yo estaba para que pudiera admirar la labor de costura—. Helen quiere hacer de mi hermana gemela y, aunque no hace falta que vayamos vestidas de época, a mí no me cuesta nada hacer un vestido y yo creo que así no tendrán más remedio que cogernos, ¿no te parece?
Sostuve el borde entre los dedos y pude ver la pericia con la que había dado cada puntada. Norma miró el periódico que sostenía entre las manos y puso cara de concentración.
—No creo que nadie os quite el papel —dije.
El que Fleurette tuviera más público —aparte de nosotras dos cada vez que montaba sus actuaciones en la sala de estar— era una novedad en casa. Cuando, dos meses antes, el sheriff me ofreció el trabajo, yo bien sabía que tenía que buscarle algo a Fleurette para que estuviera ocupada también. Dijo que se iba a ir a Nueva York, pero Norma y yo logramos convencerla de que las chicas de dieciocho años no se van solas a Nueva York si no son huérfanas que trabajan en las fábricas, o de las que se presentan en sociedad con su correspondiente carabina. Le dijimos que tendría que conformarse con Paterson y la apuntamos a la academia de danza de la señora Hansen. Se hizo amiga desde el primer día de Helen Stewart, una pelirroja escocesa que le ponía el contrapunto de luminosidad y delicadeza al temperamento oscuro y dramático de Fleurette. Las dos tenían grandes planes para la escena, que yo esperaba que no fueran más allá de las cuatro paredes de la academia.
Me daba pena saber que Fleurette nunca antes había tenido una amiga de su edad, debido a que la educamos en casa, y a que llevábamos una vida apartada en el campo. No me preocupaba el aislamiento, tampoco a Norma, pero a nosotras ya se nos había pasado la edad de tener amigas con las que compartir secretos. Mamá tampoco tuvo amigas, pero porque nunca había querido tenerlas. No le gustaban los extraños, y por eso tenía relación con poca gente que no fuera la que conocía de toda la vida o las que habíamos nacido de ella.
Salimos huyendo de Brooklyn y fuimos a Nueva Jersey precisamente para escapar de la poca gente que nos conocía y que podía haber preguntado cómo era posible que la familia se viera incrementada por la llegada de un bebé. Cuando mamá no tenía más remedio que ofrecer alguna explicación sobre nosotras a los vecinos de Wyckoff, daba a entender solo que su marido había muerto. Con esto tenía que conformarse cualquiera que preguntara qué hacía una mujer de cuarenta y tantos viviendo sola en una granja con dos hijas ya más que adolescentes, un hijo adulto (nuestro hermano, Francis, que se había casado y vivía en Hawthorne), y una niña de meses.
Fleurette creció creyendo que yo era su hermana. Los únicos que sabían la verdad eran Norma y Francis. Era un secreto que ejercía una influencia tremenda sobre mí cuando era más joven, pero en los últimos años habíamos sobrevivido a la muerte de mi madre, a las amenazas de secuestro que nos pusieron por primera vez en contacto con el sheriff Heath y, más recientemente, al decimoctavo cumpleaños de Fleurette. Era la primera vez que nos abríamos paso en el mundo nosotras solas.
Hasta Norma le había dado un rumbo nuevo a su vida. Puso un anuncio en el Paterson Evening News en el que invitaba a hacerse miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Colombofilia con Fines Civiles en Nueva Jersey, una organización que había creado y cuyo nombre se inventó ella solita, con aquella imaginación suya que no conocía estridencias ni tampoco grandes alegrías. Fleurette propuso algo más animado, como Criadores de Palomas de Paterson, que fue rechazado porque vivíamos en Wyckoff, no en Paterson. Entonces sugirió Mensajeras Aladas, pero, según Norma, sonaba muy místico; y por fin Fleurette salió con el que a mí más me gustaba, Asociación de Aves Inteligentes, y ya Norma ni se dignó a hacer comentario alguno.
—El nombre es solo explicativo de la empresa que acometemos —argumentaba Norma—, y no quiero nada que atraiga a criadores de aves de concurso. La nuestra es una labor más importante.
Casi dos docenas de personas respondieron al anuncio. Los periódicos escribieron mal el nombre, la llamaron Norman Kopp en vez de Norma y, como consecuencia de ello, hubo hombres que se echaron atrás al ver que sería una mujer la que llevase el cotarro. Porque su puesto al frente de los asuntos del club no estuvo nunca en duda: se nombró a sí misma tanto presidenta como secretaria y no se le pasó por la cabeza que hiciera falta nadie más, ni en la ejecutiva ni en la nómina de compromisarios.
—La verdad es que no es una asociación, ¿a que no? —dijo Fleurette al ver la circular que había mecanografiado pulcramente Norma, y en la que su nombre copaba todos los cargos—. Es más como un batallón, y tú eres el coronel al frente.
Los sábados, teníamos a catorce personas en casa nada más despuntar el alba, cada uno con varias cestas llenas de palomas listas para levantar el vuelo. Había media docena de mujeres en el grupo. (Yo no tenía ni idea de que hubiera tantas mujeres entregadas a la colombofilia en los graneros del condado de Bergen). Algunas venían con el padre o con el hermano. El resto de la congregación lo formaban granjeros que criaban palomas pero también gallinas, patos, gansos, pintadas y toda clase de aves que no costase mucho sacar adelante y se pudiera vender generando algún beneficio.
Ninguno tenía mucha experiencia en cómo enseñar a las palomas lo que estas ya sabían de suyo, es decir, a volar derechas a casa en cuanto las soltaban a varios kilómetros de distancia. Mientras que esta habilidad era innata a todas las palomas, Norma estaba convencida últimamente de que mediante el uso de un programa metódico de entrenamiento, que empezara nada más romper el cascarón, las palomas volarían más rápido y a mayor altura; de lo que resultarían más útiles para los médicos, la policía y cualquiera que tuviera que mandar mensajes a sitios remotos a los que no llegaba el teléfono.
Era un alivio ver a Norma y a Fleurette enfrascadas cada una en sus asuntos. Francis solía preocuparse porque pensaba que no podíamos vivir solas, pero daba la impresión de que había aceptado que no sería él quien dirigiera nuestras vidas. Seguía viniendo por casa y nos traía algún pastel que había hecho su mujer, Bessie —por lo que le estábamos infinitamente agradecidas—, y se ponía a inspeccionar los alerones del tejado, o a darse una vuelta por el establo, con aires de propietario. A veces hacía preguntas sobre los pastos que rodeaban la casa, y que arrendábamos a los vecinos en lugar de usarlos para criar nosotras nuestro propio ganado. Las preguntas no nos molestaban. Cuidábamos de nosotras las tres solas, y yo ganaba lo suficiente para abastecer a Norma de pienso para las palomas y a Fleurette de lazos y botones.
Siempre y cuando, claro está, pudiera contar con esos ingresos.
Fleurette se contemplaba con arrobo en el pequeño espejo ovalado que había encima de la chimenea.
—Si me cogen en el casting, espero que vengáis a ver la obra todas las noches que esté en cartel. Tenemos dos meses de ensayos y las funciones empiezan a finales de octubre. Según plan.
Norma miró por encima del periódico y puso cara de verdadero pánico.
—Mandaré a un representante.
—Si no vienes, haré que Constance te arreste.
Norma soltó un bufido:
—Constance no tiene autoridad ni para arrestar a un perro callejero.
Fleurette giró sobre sí misma y me miró, con las manos en jarras.
—Y, si no te dejan arrestar a la gente, ¿entonces se puede saber a qué te vas a dedicar?
3
—Es la primera vez que me ponen una mujer vigilante —dijo Mary Lisco.
—¿No tenían una en Newark? —preguntó Martha Hicks. A Martha la habían arrestado por robar medias en los grandes almacenes en los que trabajaba.
—No, y tampoco había en New Brunswick, ni en Yonkers.
—¡Ondia! ¡Pues sí que has estado en cárceles! —dijo Martha.
—Enseguida me sueltan y, si no, ya salgo yo solita.
Mary Lisco se había escapado de la cárcel de Newark y se dirigió a Hackensack, y allí la pillaron metiendo mano al bolso de la mujer del alcalde. Le brillaba el pelo, de color rubio oscuro, y tenía el tipo de una corista. Yo sospechaba que se las ingeniaba para salir de prisión con tanta facilidad precisamente porque los que la vigilaban no eran del sexo femenino.
Puede que Mary no diera con el nombre exacto de mi puesto, pero se acercaba bastante: era la supervisora de la cárcel, un trabajo completamente legal para una mujer, y el único trabajo, aparte del de secretaria, que el sheriff Heath me pudo ofrecer después de despojarme de mis funciones de ayudante. Estaba a cargo de la sección femenina en el quinto piso de la cárcel, en la que por lo general había tres o cuatro presas. Las mujeres solían portarse mejor que los hombres, y casi no daban problemas; y yo me las ingeniaba para tenerlas ocupadas, supervisaba las labores de limpieza que hacían, o les leía si no sabían leer. Era una tarea bien sencilla, al alcance de cualquier mujer que no estuviera impedida; y ya me parecía que llevaba desempeñándola demasiado tiempo.
Odiaba admitirlo, pero Norma tenía razón. Un mes se acabó convirtiendo en dos. Estábamos a finales de octubre y seguía sin placa. Tenía autoridad para decidir si aquellas dos ladronzuelas podían salir de la celda a tomar el fresco, pero no la tenía para arrestarlas y eso me apocaba mucho.
Abrí de par en par la puerta de Mary y la de Martha. A Mary acababan de arrestarla la noche anterior y era la primera vez que salía de la celda.
—Por el día puedes caminar por el patio de la celda y así estiras las piernas —le dije—. ¿Te dejaban hacer eso en Newark?
Mary alzó una ceja por toda respuesta. Martha y ella salieron a la galería al unísono y se miraron de arriba abajo, pues solo se conocían por la voz hasta ese momento. Martha era de labios finos, tenía la nariz estrecha y se la habían partido. Los dedos ágiles, de largas falanges, parecían los de un pianista. Vi cómo Mary le daba un buen repaso con la mirada y calculaba si le podía ser de utilidad.
Las ventanas de la cárcel tenían bisagras y se abrían con una llave en poder de los guardias. Giré el pomo hasta la mitad, pues las rejas no daban para más, y subió hasta nosotras el ruido de la calle: el traqueteo de los coches a motor, las campanas de los tranvías, y un hombre que le gritaba algo ininteligible a un caballo.
Las dos chicas se asomaron a la ventana como dos amas de casa apoyadas una a cada lado de la valla que separa sus jardines traseros. Se coló dentro el ímpetu de la brisa otoñal, y Martha respiró hondo.
—¡Me encanta esto!
—Así huele la civilización —dijo Mary.
La cárcel estaba en el centro de Hackensack, y a los presos les gustaba mucho la caricia en la nariz del olor de la ciudad: olía a madera verde y húmeda de la carpintería, al pan destinado a los restaurantes que horneaba todo el día el panadero, cuyo negocio ocupaba un local largo y chato detrás de la calle Main; y hasta a los sacos de carbón y a los humos y gases incesantes de los automóviles.
Era un olor que había pasado a formar parte de mi vida también. Entre mis funciones había estado siempre la de hacerme cargo de la sección femenina de la prisión, desde que el sheriff me ofreció el puesto, y tenía que cuidar a las presas cuando estaba de servicio. Jamás me importó, pues creía que en la cárcel tenía que haber una supervisora para el buen cuidado de las mujeres. Pero es que ahora no hacía otra cosa y, como había tan pocas, los días se me hacían interminables.
Empezaba a sospechar que al sheriff Heath no le haría mucha gracia ir a pleito si le tiraban abajo mi nombramiento como ayudante suyo. Todos los días tenía que hacer frente a alguna crítica nueva publicada en el periódico, o en boca de la Comisión del Condado, y podía pasarse sin el puesto que me ofrecía. Temía también la reacción de la señora Heath si la prensa sacaba alguna historia en la que la mujer policía recién nombrada en el condado de Bergen arrestaba a un hombre o se veía envuelta en alguna trifulca poco femenina con un delincuente. Su mujer no compartía sus ideas progresistas, ni el pábulo que daban al ridículo en manos de los periodistas. Habría que pagar un precio —en casa o en el ámbito público— a cambio de darme una placa y soltarme por las calles de Hackensack.
¿O era que albergaba dudas acerca de mi capacidad para desempeñar el trabajo? Nunca había dicho nada parecido, pero quizá no quería admitir que se había equivocado. No hacía más que pensar una y otra vez en los casos en los que habíamos trabajado juntos, y me preguntaba si había hecho algo mal. Tenía bastante fuerza —era de un tamaño considerablemente mayor que muchos de los otros ayudantes de sheriff—, y ya me había visto inmovilizar a un sospechoso. Además, debía de saber que yo no era de las que sufrían ataques de pánico o histeria. Sí que era cierto que no tenía experiencia, pero ¿cómo iba a tenerla si no me daban el trabajo?
Preocupaciones de este tipo eran las que me envenenaban el pensamiento, sobre todo porque tenía mucho tiempo para pensar. Si me hubiera dado por el punto, le habría suministrado bufandas a la Cruz Roja para todo el invierno. En vez de eso fijé los ojos en Martha y Mary, quienes ya plantaban los codos en el alféizar y pegaban la frente al cristal, como dos conspiradoras que planeasen alguna treta en voz baja, y me pregunté qué actividad moralmente edificante se me podía ocurrir para ellas.
Solo tenía a dos reclusas más: Ida Higgins, acusada de prenderle fuego a la casa de su hermano por alguna disputa familiar que todavía no habíamos podido dilucidar; y una abuela acusada de abandonar a sus nietos, a los que hallaron encerrados en el granero comidos por los piojos. Casi con toda seguridad padecía demencia senil. Hablaba entre dientes ella sola, pero a las demás no nos dirigía la palabra. Si no lográbamos que nos dijera algo pronto, lo más seguro es que acabara en el asilo de Morris Plains; y sus nietos, en el orfanato.
Tanto ella como Ida roncaban a pierna suelta cada una en su celda. Yo misma estaba a punto de quedarme dormida cuando el sheriff Heath me llamó desde el rellano de la escalera. Había tomado por costumbre anunciarse antes de entrar en la sección femenina de la cárcel. A mí me extrañaba ese hábito suyo, sobre todo teniendo en cuenta que siempre había habido un hombre a cargo de esta planta. Pero allí estaba, tan modoso él, mirándose los zapatos; así que me excusé con mis reclusas y fui a su encuentro.
Tenía puesto el abrigo y el sombrero.
—Venga conmigo, necesito que me ayude con una señora en Garfield.
Vi por el tono que no quería darme más detalles para que no lo oyeran las reclusas, así que volví a meterlas a cada una en su celda.
—Hoy toca hacer la limpieza —les dije.
—Todos los días toca hacer la limpieza —protestó Martha—. No me vendría mal un poco de polvo aunque fuera para hacerme compañía.
—¿No tendrá usted un cigarrillo, no? —dijo Mary cuando me iba. Martha se echó a reír.
—¿Te daban cigarrillos en Newark? —pregunté.
—No. Por eso me fui de allí.
Ellas se quedaron con sus chistes y yo seguí al sheriff Heath escaleras abajo y luego hasta el garaje. Una vez allí, vi que el mecánico nos tenía el furgón preparado en el patio.
—Vamos solo hasta la avenida Malcolm. —Me abrió la puerta del copiloto y fue corriendo a montar por el otro lado—. Una casera le ha dado un tiro al inquilino.
—¿Por qué ha sido? —pregunté.
—Algo que ver con el alquiler.
—¿Seguro que quiere que vaya con usted? —Llevaba dos meses sin salir con él para intervenir en un caso, desde el arresto de Harold Meeker.
Se puso al volante y me miró por debajo del ala del sombrero.
—¿Cree usted que voy a permitir que sean los abogados los que dirijan mi departamento?
—Es usted un agente del orden público, se supone que además de aplicar la ley tiene que respetarla.
—Esto es un asesinato. El primero en el que se ve involucrada una mujer en lo que llevamos de año y hay más posibilidades de que confiese si la interroga alguien de su mismo sexo.
No me estaba pidiendo opinión, pero aun así esperó mi respuesta sin dejar de mirarme.
—Las hay.
—Además, ya la han arrestado. Eso la convierte en una de mis reclusas. Usted está a cargo de las mujeres, así que es su trabajo llevarla a la cárcel. Así lo veo yo.
Yo estaba encantada; por eso no dije nada más; y me entró de pronto el típico estado de nervios que acompaña a un crimen horrendo: la mujer acusada, la víctima en el suelo, los periodistas con sus titulares escabrosos. Era como montar un caballo justo en el momento en el que emprende el galope: al fin lograba ponerme otra vez en movimiento.
Cuando llegamos a la esquina de la avenida Malcolm con la calle Clark, había dos policías esperándonos en el jardín delantero de una pensión venida a menos ubicada en un edificio de ladrillo. Una ventana en uno de los pisos de arriba estaba rota, y la habían tapado con tablones; mientras que, con el abandono, las matas de hierbajos habían echado raíces en el tejado. Era el típico sitio en el que se lían a tiros tras una discusión por el dinero del alquiler.
Había dos zapatos de hombre en medio de un charco de sangre en la escalera de acceso a la casa. La sangre había llegado hasta la hierba que bordeaba los escalones, trébol y diente de león. Los policías tenían la vista fija en aquel estropicio; con las manos en las caderas, miraban al suelo como el que lee los posos del té. Uno de ellos, Stevens, tendría unos sesenta años y había empezado a trabajar como agente del orden público en Hackensack cuando el departamento del sheriff era poco más que un equipo de voluntarios que protegían a la gente equipados con rifles del ejército y caballos percherones. Al policía joven no lo conocía, imaginé que era nuevo en el cuerpo.
—¿Dónde la tenéis? —preguntó el sheriff Heath.
—En el sótano; está hablando con un agente —contestó Stevens—. Acaban de llevarse a la víctima al hospital.
—Imagino que esos zapatos son suyos —dijo el sheriff—. ¿Todavía está vivo?
El policía se encogió de hombros.
—Por el momento. Le dio en todo el hombro, y vaya si sangró. Para mí que va camino del otro barrio.
El sheriff Heath soltó un suspiro y me miró asintiendo con la cabeza. Saqué una libreta del bolso, porque había que ir preparada en caso de que confesara mientras estaba bajo nuestra custodia.
—¿Cómo se llama la víctima? —pregunté.
—Saverio Salino —dijo el policía joven—. ¿Es usted la nueva secretaria?
—Es la señorita Kopp —dijo el sheriff Heath—. Está a cargo de la sección femenina en la cárcel.
—¿Hay una mujer trabajando en la cárcel? ¿Dentro, se refiere?
Intervino el agente Stevens:
—En Paterson también tienen una mujer policía. Es la que vigila las salas de baile y esas cosas. Al alcalde no le gusta que las chicas vayan muy pintadas, y la tiene para que vaya de baile en baile con un pañuelo restregándoles la cara.
—A lo que íbamos —dijo el sheriff.
—Salino trabajaba en la fábrica de municiones con la señora Monafo —dijo Stevens—. Ella alquila habitaciones a algunos de los jóvenes que trabajan allí.
—¿Así se llama la que disparó —intervine—, Munafo?
—Monafo —repitió el policía joven, y lo deletreó—. De nombre de pila: Providencia.
—¿Española? —preguntó el sheriff.
El agente Stevens se encogió de hombros.
—Más bien italiana.
—Al otro lado del Atlántico no son partidarios de la guerra, pero lo cruzan y se ponen aquí a hacer balas y bombas —dijo el sheriff Heath—. ¿Qué más sabemos?
—La mujer dice que Salino tenía a una hermana viviendo con él, pero que no quería pagar más por el alquiler —dijo Stevens—. Se enzarzaron en una pelea por causa de eso y él amenazó con darle una paliza. Ahí fue cuando ella le disparó y, al ver lo que había hecho, le entró miedo, salió corriendo de aquí y se subió a un tranvía. Luego imagino que se lo pensó mejor y volvió.
—¿Volvió? —dijo el sheriff—. ¿Por qué?
—Puede que no tuviera otro sitio adonde ir, o puede que supiera que la íbamos a culpar del crimen de todas formas. Cuando regresó, Salino había subido arrastrándose los escalones, y ahí se quedó, a la vista de todo el mundo. Alguien lo vio y nos llamó.
—¿Dónde está la hermana? —preguntó el sheriff.
—Nadie la ha visto.
—¿Y cómo sabemos que de verdad era su hermana? —pregunté.
—¿Quién? —preguntó el policía joven.
Stevens le dio un puñetazo en el brazo.
—¿Quién va a ser? Pregunta que si la hermana era de verdad su hermana o una amiga que se había echado.
El policía joven se frotaba el brazo.
—No lo había pensado.
—¿Tú no piensas mucho, no? —dijo Stevens.
El sheriff Heath empezaba a impacientarse.
—Será mejor que vayamos a ver a la detenida. ¿Quién bajó con ella?
—John Courter. —Stevens puso cara de pocos amigos al decirlo.
El sheriff Heath se llevó una mano a la cabeza y se ajustó el sombrero.
—Nos apañaremos. Sígame, señorita Kopp.
Se solía decir en la cárcel de Hackensack que, para que reinara la paz en un sitio, el sheriff tenía que alterarla en otro. Aunque el nuestro era de talante conciliador y un hombre educado, no le faltaba su lista de enemigos. Desde que lo eligieron para el cargo y lo pusieron al frente de la cárcel, no había dejado de criticar a la Comisión del Condado porque se habían gastado mucho y, sin embargo, estaba muy mal construida. También se enemistó en público con el médico del condado por el cuidado que se les debía ofrecer a los reclusos; y había aireado en la prensa las negligencias cometidas por el agente de la Oficina del Fiscal John Courter.
Esta última disputa había sido la que le había pasado más factura, ya que a un sheriff le hacían falta amigos en la Oficina del Fiscal si quería ver que los casos que llevaba salían adelante, y el agente Courter se negaba a cooperar en cualquier investigación en manos del departamento del sheriff, además de ingeniárselas para hacer desaparecer pruebas y saltarse las sesiones del tribunal si eso le hacía quedar mal a Heath.
Habían entrado en conflicto por mi culpa. Cuando el señor Courter se negó a presentar cargos contra el hombre que amenazaba a mi familia, hice públicas mis quejas contra él en la prensa, y le cogió ojeriza al sheriff desde entonces. Llevaba meses sin verlo y no me apetecía nada encontrármelo otra vez.
El sheriff saltó por encima de los escalones para no pisar los zapatos de la víctima ni la mancha de sangre. Me tendió la mano, gesto que yo solía rechazar, pues no me hacía falta ayuda de nadie, pero me cogió del codo con fuerza antes de que pudiera decir nada y tiró de mí para que yo también pasara por encima.
Me vi junto a él dentro de la pensión, en un recibidor oscuro, con paredes forradas de madera. Una escalera que salía a la derecha llevaba al segundo piso, y a nuestra izquierda había una puerta que daba a un apartamento a pie de calle. En el techo se mecía una vieja lámpara de gas de tulipas amarillas y latón deslucido. Había una hilera de casilleros en la pared con los nombres de los inquilinos: la habitación de Saverio Salino estaba en el tercer piso; el señor y la señora Monafo vivían en el sótano.
Seguí a Heath hasta el final del pasillo, allí donde una puerta estrecha daba a una improvisada escalera. Aunque oíamos hablar al agente Courter, el piso de abajo parecía que estaba a oscuras, y antes de poner el pie en el primer escalón se volvió hacia mí.
—¿Ve usted bien dónde pisar?
—Pues claro. —No me gustaba que se ocupara tanto de mí.
Se detuvo e indicó con la cabeza el punto del que provenía la voz de John Courter.
—Creo que es mejor que hable yo con él.
—Sí, por favor. —No se me ocurría nada que decirle a aquel hombre que no fuera un improperio.
Cuando llegamos al final de la escalera, el sheriff tocó con los nudillos en la jamba de la puerta y, sin esperar respuesta, entró en el apartamento más cochambroso que jamás había visto. El suelo de hormigón lo tapaban capas y capas de alfombras con el aspecto de haber sido rescatadas de la basura varias veces antes de acabar en el hogar de los Monafo. Estaban llenas de agujeros obra de, al menos, dos generaciones de ratones: algunos, de antes de que el presidente Cleveland jurara el cargo; y otros, de la presidencia de Roosevelt. Puede que el papel tuviera en su día motivos de rosas rojas y blancas, pero ahora no era más que un conglomerado de manchas de grasa y porquería de ignota procedencia entreverado del ocre persistente que deja el humo del tabaco.
La habitación —y solo era eso, una única pieza con una caldera al fondo— estaba repleta de muebles, cada uno de distinta procedencia, como si los moradores no pudieran permitirse ningún capricho y tuvieran que recoger todo lo más destartalado y podrido que les salía al paso. Había sillas de tres patas, almohadas a las que se les salía el relleno, mesas llenas de quemaduras en el tablero, y una cama de hierro semihundida con los barrotes completamente oxidados. Una estufa vieja de carbón ocupaba un rincón, junto a una artesa de metal que hacía las veces de fregadero. A juzgar por el olor a leche agria, supuse que los Monafo no tenían ningún medio para refrigerar la comida. Tampoco tenían baño, y eso invitaba a pensar que usaban un retrete que compartían con los inquilinos en la planta de arriba, o una letrina en la parte de atrás de la casa.
En medio de todo aquel desbarajuste estaba John Courter, con las manos metidas en los bolsillos, mirando a un fardo de bufandas y trapos en el suelo debajo del que se guarecía Providencia Monafo. Entre ambos, sobre un tramo de suelo que no cubrían las jarapas, había otro charco de sangre seca y las moscas se iban acumulando encima.
—Espero que sea esta la escena del crimen —dije.
Es posible que el agente esperara solo al sheriff para llevarse a la detenida, pero a mí no me esperaba y dio un paso atrás al reconocerme.
—¿No puede dejar a sus amiguitas en casa, sheriff? Esto es un asunto oficial.
—La señorita Kopp es la supervisora de la cárcel —dijo el sheriff con mala cara—. Cuando la detenida es una mujer, ella se encarga. ¿La señora Monafo va a quedar bajo mi custodia?
Pero el agente Courter no quería cambiar de tema.