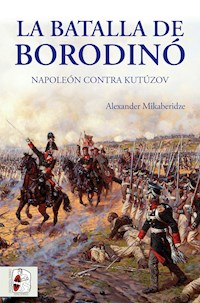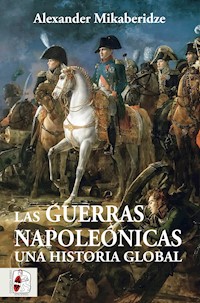
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Austerlitz, Bailén, Wagram, Borodinó, Trafalgar, Leipzig, Waterloo… son algunos de los nombres intrínsecamente asociados a las Guerras Napoleónicas, un conflicto que, a lo largo de más de dos décadas de lucha continuada, sacudió los cimientos de Europa, pero cuya onda expansiva se hizo sentir mucho más allá. La inmensidad de la guerra desatada entre Francia e Inglaterra, Prusia, Austria, Rusia y España y las consecuencias del terremoto político provocado tras la Revolución francesa han ensombrecido las repercusiones que las Guerras Napoleónicas también tuvieron a escala mundial. A partir de una prodigiosa labor de documentación, Alexander Mikaberidze sostiene que este vasto conflicto solo puede entenderse por completo tomando en consideración todo el contexto internacional: las potencias europeas se disputaron la hegemonía en los campos de batalla del Viejo Continente, pero también en América, en África, en Oriente Medio, en Asia, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Índico… Al recorrer cada una de estas regiones, la bella prosa de Mikaberidze desgrana los principales acontecimientos políticos y militares que jalonaron esta convulsa y transformadora época tanto en Europa como alrededor del mundo para construir con ello la primera historia global del periodo, que amplifica la visión tradicional que tenemos de las Guerras Napoleónicas y su papel determinante en la configuración del mundo moderno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2105
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las Guerras Napoleónicas
Mikaberidze, Alexander
Las Guerras Napoleónicas / Mikaberidze, Alexander [traducción de Joaquín Mejía Alberdi].
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2022. – 1040 p. 32 de lám. : il. ; 23,5 cm – (Guerras Napoleónicas) – 1.ª ed.
D.L: M-23433-2022
ISBN: 978-84-124830-9-3
94(4)(5)(73)“18”
355.48(44)“18”
LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS
Una historia global
Alexander Mikaberidze
Título original:
The Napoleonic Wars. A Global History
by Alexander Mikaberidze
The Napoleonic Wars. A Global History was originally published in English in 2020. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Desperta Ferro Ediciones is solely responsable for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.
The Napoleonic Wars. A Global History se publicó originalmente en inglés en 2020. Esta traducción se publica según el acuerdo con Oxford University Press. Desperta Ferro Ediciones es el único responsable de esta traducción de la obra original y Oxford University Press no tendrá ninguna responsabilidad ante errores, omisiones, inexactitudes o ambigüedades en dicha traducción o ante cualquier pérdida causada por la confianza al respecto.
© Alexander Mikaberidze 2020
ISBN: 978-0-1999-5106-2
© de esta edición:
Las Guerras Napoleónicas
Desperta Ferro Ediciones SLNE
Paseo del Prado, 12 - 1.º derecha
28014 Madrid
www.despertaferro-ediciones.com
ISBN: 978-84-124830-9-3
Traducción: Joaquín Mejía Alberdi
Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández
Cartografía: Desperta Ferro Ediciones
Coordinación editorial: Mónica Santos del Hierro
Primera edición: noviembre 2022
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados © 2022 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.
Producción del ePub: booqlab
Para Anna
«Estoy llamado a cambiar el mundo».
Napoleón a su hermano José
«Con el poder de las armas hemos ganado un imperio, y este debe continuar descansando en la fuerza militar. De otro modo caería, de la misma forma, ante una potencia superior».
Comité Secreto de laCompañía Británica de las Indias Orientales
«En cuanto a Napoleón, ¡qué hombre! Su vida fueron los pasos de un semidiós, de batalla en batalla y de victoria en victoria […] Puede decirse que se mantuvo en un estado de iluminación constante; por ella su destino fue el más brillante que el mundo ha visto y probablemente jamás verá».
Johann Wolfgang von Goethe
«Entonces solo había un hombre vivo en Europa. Todos los demás intentaban llenarse los pulmones con el aire que él había respirado. Cada año, Francia le hacía un regalo de trescientos mil hombres jóvenes y él, con una sonrisa, tomaba esta nueva fibra arrancada del corazón de la humanidad, la retorcía entre sus manos y fabricaba una nueva cuerda para su arco. Entonces tomaba una de sus flechas y la lanzaba volando por el mundo, hasta que caía en un valle de una isla desierta, a los pies de un sauce llorón».
Alfred de Musset
«La historia no es el suelo en el que crece la felicidad. Los periodos de felicidad son las páginas blancas de la historia».
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
ÍNDICE
Prefacio
Agradecimientos
Capítulo 1. El preludio revolucionario
Capítulo 2. El orden internacional del siglo XVIII
Capítulo 3. La Guerra de la Primera Coalición, 1792-1797
Capítulo 4. La construcción de la Grande Nation, 1797-1802
Capítulo 5. La Guerra de la Segunda Coalición y los orígenes del «Gran Juego»
Capítulo 6. Los ritos de la paz, 1801-1802
Capítulo 7. El camino hacia la guerra, 1802-1803
Capítulo 8. La ruptura, 1803
Capítulo 9. El elefante contra la ballena: Francia y Gran Bretaña en guerra, 1803-1804
Capítulo 10. Las conquistas del emperador, 1805-1807
Capítulo 11. «La guerra por otros medios»: Europa y el Sistema Continental
Capítulo 12. La lucha por España y Portugal, 1807-1812
Capítulo 13. El Gran Imperio, 1807-1812
Capítulo 14. El último triunfo del emperador
Capítulo 15. La «cuestión septentrional», 1807-1811
Capítulo 16. «Un imperio asediado»: los otomanos y las Guerras Napoleónicas
Capítulo 17. La conexión kayar: Irán y las potencias europeas, 1804-1814
Capítulo 18. Expediciones británicas en ultramar, 1805-1810
Capítulo 19. El imperio oriental de Gran Bretaña, 1800-1815
Capítulo 20. ¿La «cuestión occidental»? La lucha por las Américas, 1808-1815
Capítulo 21. El punto de inflexión, 1812
Capítulo 22. La caída del Imperio francés
Capítulo 23. La guerra y la paz, 1814-1815
Capítulo 24. Las consecuencias de la Gran Guerra
Bibliografía
Imágenes
PREFACIO
Desde hace ya tiempo se reconoce que, junto con las Guerras de la Revolución francesa, las Guerras Napoleónicas constituyen un único conflicto que duró alrededor de veintitrés años, que enfrentó a Francia con distintas coaliciones de potencias europeas y que produjo una breve hegemonía gala sobre casi toda Europa. Entre 1792 y 1815, Europa se vio inmersa en la inestabilidad y las transformaciones. La Revolución francesa desencadenó un torrente de cambios políticos, sociales, culturales y militares. Napoleón los extendió más allá de las fronteras del país. La pugna resultante fue de una escala y de una intensidad inmensas. Los Estados europeos no habían recurrido jamás a una movilización tan total de los recursos civiles y militares como la de aquel periodo. También fue una lucha entre grandes potencias a una escala verdaderamente global. Las Guerras Napoleónicas no fueron el primer conflicto que abarcó todo el globo –esta distinción tal vez le corresponda a la Guerra de los Siete Años, calificada por Winston Churchill, con una expresión que se haría célebre, de primera «guerra mundial»–. Sin embargo, las dimensiones y el impacto de esta contienda empequeñecieron, en comparación, a las demás guerras europeas. En el siglo XIX llegó a ser conocida como la «Gran Guerra». Las Guerras Napoleónicas, aunque provocadas por rivalidades en el seno de Europa, incluyeron luchas por territorios coloniales y por el comercio mundial. Por su escala, alcance e intensidad, representan uno de los conflictos de mayores dimensiones de la historia. Napoleón, en sus esfuerzos por conseguir la hegemonía de Francia, se convirtió de forma indirecta en el arquitecto de las independencias de los países iberoamericanos, cambió la configuración de Oriente Medio, reforzó las ambiciones imperialistas británicas y contribuyó al ascenso de la potencia estadounidense.
A partir de la primavera de 1792, la Francia revolucionaria se vio inmersa en una guerra. En un primer momento, los franceses aspiraban a defender sus logros revolucionarios, aunque, a medida que transcurría la contienda, sus ejércitos fueron extendiendo los efectos de la Revolución a los Estados vecinos. Tras el ascenso al poder del general Napoleón Bonaparte, Francia volvió a políticas de expansión territorial y de hegemonía continental más tradicionales, ya practicadas antes por los monarcas Borbones. Bonaparte, nacido en la isla de Córcega, en el seno de una familia noble de ascendencia italiana, aunque venida a menos, estudió en escuelas militares francesas y obtuvo el grado de teniente en la artillería gala en 1785. La Revolución, de la que era partidario pese a sus raíces aristocráticas, abría, de forma antes inimaginable, las posibilidades de que un joven capitán de una plaza remota del Imperio francés hiciera carrera. Después de ascender rápidamente en los nuevos ejércitos revolucionarios, le fue concedido el mando de las fuerzas francesas que debían invadir Italia en 1796, donde alcanzó brillantes victorias que no solo aseguraron la Italia septentrional para Francia, sino que también contribuyeron a poner fin a la Guerra de la Primera Coalición –denominación que recibió el primer intento de detener la expansión gala más allá de sus fronteras–. La siguiente campaña de Bonaparte, en Egipto, fue un fiasco militar que no consiguió sus objetivos y que, al final, acabó con la salida de los franceses del país. Sin embargo, aumentó su fama de jefe resoluto y le ayudó a derribar al Gobierno francés en noviembre de 1799. Para entonces, una década de convulsiones e incertidumbre había conseguido que la esperanza en un gabinete fuerte, y el orden y la estabilidad que este prometía, resultaran más atractivas que las ideas y las promesas de los revolucionarios radicales.
A pesar de su juventud (cumplió treinta años en 1799), el brillante general Bonaparte demostró las dotes que tenía para convertirse en una figura de autoridad respetada. Después de tomar el poder mediante un golpe de Estado, asumió el título de primer cónsul de la República y puso en marcha una ambiciosa política interior dirigida a dar estabilidad a Francia. Las reformas de 1800-1804 consolidaron los logros revolucionarios. El famoso Código Napoleónico reafirmó los principios fundamentales de la Revolución: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y seguridad para la riqueza y la propiedad privada. Bonaparte, que no era un revolucionario ni un maníaco ansioso por el poder, le dio a Francia una forma de despotismo ilustrado enmascarado tras una fachada de ideales democráticos. El poder soberano descansaba solo en el gobernante, no en el pueblo. Aunque algunos historiadores lo describen como «hijo de la Revolución», sería más adecuado llamarlo hijo de la Ilustración. Bonaparte tenía escasa paciencia con el caos, la confusión y los cambios socioeconómicos radicales que las revoluciones suelen producir y, en varias ocasiones, expresó abiertamente su desprecio por las multitudes, que habían tenido un papel decisivo en el curso de la Revolución francesa. Bonaparte se sentía más cómodo dentro de las tradiciones que enaltecían el racionalismo y la autoridad política fuerte, así como la tolerancia y la igualdad ante la ley. Fiel a los principios del despotismo ilustrado, buscó construir un Estado francés sólido dándole al pueblo lo que él creía que necesitaba, pero sin albergar jamás el plan de abrazar la democracia republicana ni de entregar la soberanía a la voluntad popular.
Bonaparte, que fue proclamado «Emperador de los Franceses» con el nombre de Napoleón I, en 1804, es ampliamente reconocido como uno de los comandantes más grandes de la historia, aunque sus contribuciones originales a la teoría de la guerra son escasas. Su genio estriba en la habilidad para sintetizar innovaciones e ideas previas y aplicarlas de forma eficaz y coherente. Entre 1805 y 1810, tras aplastar a tres coaliciones europeas, la Francia napoleónica se alzó a la posición de potencia dominante del continente: sus dominios se extendían desde la costa atlántica española hasta las onduladas llanuras de Polonia. Por el camino, los ejércitos franceses provocaron importantes cambios en Europa. En este sentido, sí podría verse a Napoleón como «la revolución encarnada», definición empleada en una ocasión por el estadista austríaco Klemens Wenzel von Metternich, siempre que se entienda en un sentido práctico y no ideológico. Napoleón, una vez llegado al poder, perdió el celo ideológico radical que había caracterizado sus primeros años. Por otro lado, para derrotar a Francia, las monarquías europeas se vieron obligadas a entrar en la senda de las reformas e incorporar algunos elementos del acervo revolucionario francés, tales como una mayor centralización burocrática, el emprendimiento de reformas militares y la transformación de los súbditos en ciudadanos. También estimularon en el pueblo la conciencia de sus derechos, teniendo cuidado de desviar sus energías y pasiones patrióticas hacia la derrota de un enemigo exterior. En resumen, tuvieron que emplear contra Francia las ideas francesas.
No habría que entender las Guerras Napoleónicas como la mera continuación de las contiendas de la Revolución. Es más correcto verlas dentro del mismo marco que las guerras dieciochescas. Entre 1803 y 1815, las potencias europeas persiguieron, en repetidas ocasiones, sus respectivos objetivos nacionales tradicionales. Hubo dos constantes principales. La primera fue la determinación de Francia de crear un nuevo orden internacional que le otorgara la hegemonía. Desde este punto de vista, las políticas de Napoleón y la respuesta del resto de Europa nos recuerdan al reinado de Luis XIV y los esfuerzos de la Gran Alianza para contener el expansionismo francés y preservar el frágil equilibrio de fuerzas europeo. La Revolución francesa añadió un importante elemento ideológico a las Guerras Napoleónicas, pero no borró los problemas geopolíticos que derivaban de rivalidades ya arraigadas.
La segunda constante fue la ya vieja rivalidad franco-británica, que ejerció un influjo considerable en el curso de los acontecimientos. Francia se mantuvo oficialmente en guerra con Gran Bretaña durante veinte años (doscientos cuarenta meses, a partir de 1793), mucho más que el tiempo que estuvo en guerra con Austria (ciento ocho meses, contando desde 1792), Prusia (cincuenta y ocho meses desde 1792) o Rusia (cincuenta y cinco meses desde 1798). Además, entre 1792 y 1814, Gran Bretaña multiplicó por más de tres su deuda nacional y gastó la astronómica cifra de sesenta y cinco millones de libras esterlinas en subsidios destinados a financiar las guerras contra Napoleón. De hecho, podría afirmarse que las Guerras de la Revolución y las Guerras Napoleónicas constituyeron una nueva fase de lo que a veces se ha llamado la Segunda Guerra de los Cien Años, librada entre Francia y Gran Bretaña desde 1689 –a consecuencia del apoyo galo al rey Jaime II, derrocado por la Revolución Gloriosa– hasta 1815, año en el que los sueños imperiales franceses concluyeron en Waterloo. Igual que en las contiendas anteriores (además de la Guerra de Sucesión española, tenemos la Guerra de Sucesión austríaca y la de los Siete Años), estas dos potencias no solo lucharon por la posición dominante en Europa, mas también en América, África, el Imperio otomano, Irán, la India, Indonesia, Filipinas, el mar Mediterráneo y el océano Índico.
La determinación (y capacidad) de Gran Bretaña era tal que el Gobierno británico mantuvo su acérrima oposición a Napoleón incluso cuando, durante muchos de aquellos años, tuvo que hacerlo en solitario. No obstante, la mayor parte del tiempo Gran Bretaña fue la pieza central de un amplio abanico de coaliciones que trataron de contener los esfuerzos del emperador de los franceses por construir un imperio que abarcara todo el continente europeo. Tan pronto como se derrumbaba una coalición, Londres empezaba a trabajar para crear otra, siempre financiada con los beneficios obtenidos gracias a unas redes comerciales en rápido crecimiento y a un progresivo desarrollo industrial. La pugna entre Gran Bretaña y Francia fue, de hecho, la lucha entre dos sociedades en proceso de convertirse en imperios. Francia amenazaba, engatusaba o intimidaba a los Gobiernos vecinos del continente, pero lo mismo hacía Gran Bretaña, que utilizaba su poder económico y naval para construir y proteger un imperio comercial global. Un alto responsable británico opinaba en 1799: «Existe un axioma aplicable a la extensa utilización de la guerra por parte de este país: nuestro principal esfuerzo debe ser privar a nuestros enemigos de sus posesiones coloniales. Al hacerlo, debilitamos su poder y, al mismo tiempo, aumentamos los recursos comerciales que son la única base de nuestra fuerza marítima».1
Las Guerras de la Revolución francesa y las Guerras Napoleónicas han tenido ocupados a los historiadores durante los últimos doscientos años. Se han escrito miles de libros en torno al propio Napoleón y, si contamos también los títulos relacionados –acerca de las campañas, la política y la diplomacia de Napoleón, así como los centrados en sus adversarios y aliados–, el monto total alcanzaría, sin duda, los centenares de miles. Solo en la última década se han publicado numerosos nuevos títulos, entre ellos más de una docena de biografías de Napoleón. Las baldas de cualquier biblioteca digna de ese nombre crujen por el peso de las obras dedicadas a las Guerras Napoleónicas.
Sin embargo, tengo la firme convicción de que la historia de las Guerras de la Revolución y de las Guerras Napoleónicas es mucho más compleja de lo que ha abarcado el enfoque tradicional, que percibe aquella época como un mero trasfondo de la vida de Napoleón, o que solo está interesado en estudiar las guerras de las intermitentes coaliciones europeas. Es innegable que existe una enorme cantidad de obras académicas acerca de los aspectos militares y diplomáticos de la Era Napoleónica –The Transformation of European Politics de Paul Schroeder es uno de los mejores ejemplos de este género–, pero solo abarcan el continente europeo. Los escasos estudios que alcanzan a lo que sucedía más allá de Europa tienden a centrarse por completo en el marco de la rivalidad franco-británica y conceden escasa atención a los sucesos no relacionados con ella. Hace muy poco, por ejemplo, el historiador británico Charles Esdaile escribió la magistral Napoleon’s Wars: An International History, «una historia de las Guerras Napoleónicas que refleja sus dimensiones paneuropeas y que escapa del francocentrismo».2 Con todo, su atención está centrada de manera muy marcada en Europa.
Mi intención es contribuir al conocimiento histórico de estas guerras demostrando que, entre 1792 y 1815, los asuntos europeos no se desarrollaron aislados del resto del globo. De hecho, las sacudidas que irradiaron de Francia a partir de 1789 tienden a ocultar que las Guerras de la Revolución y del Imperio tuvieron repercusiones verdaderamente globales. Austerlitz, Trafalgar, Leipzig y Waterloo ocupan lugares preeminentes en las historias habituales de las Guerras Napoleónicas, pero además de esas batallas debemos también hablar de Buenos Aires, Nueva Orleans, los altos de Queenston, Ruse, Aslanduz, Assaye, Macao, Oravais y Alejandría. No podemos comprender de verdad la importancia de este periodo sin incluir las expediciones británicas a Argentina y Sudáfrica, las intrigas diplomáticas franco-británicas en Irán y en el océano Índico, las maniobras franco-rusas en el Imperio otomano y la luchas ruso-suecas por Finlandia. En lugar de pertenecer a la periferia del relato, nos llevan al núcleo de su relevancia.
Proporcionar un contexto global a las Guerras Napoleónicas nos desvela que, a largo plazo, su impacto fue mucho mayor en ultramar que en el propio continente europeo. Al fin y al cabo, Napoleón fue derrotado y su imperio borrado del mapa. Sin embargo, el mismo periodo fue testigo de la consolidación del dominio imperial británico en la India, una novedad crucial que permitió a Gran Bretaña alzarse con la hegemonía mundial en el siglo XIX. Este proceso de construcción imperial necesitó inmensas aportaciones de recursos humanos y materiales. Murieron más británicos en los años de esporádicas campañas en el Caribe y en las Indias Orientales que en la guerra librada en la península ibérica.3 Pero aquellos años no solo fueron relevantes a escala global por la expansión británica. Los albores del siglo XIX presenciaron el despliegue de los planes expansionistas de Rusia en Finlandia, en Polonia y en el nordeste del Pacífico, a la vez que intentaba ganar territorio a costa del Imperio otomano y de Irán en la península balcánica y en el Cáucaso. En el mundo atlántico, las Guerras Napoleónicas presenciaron la competencia activa entre tres imperios europeos consolidados y la joven república estadounidense; todos ellos decididos a preservar su territorio y a intentar acrecentarlo a costa de sus competidores. Estados Unidos duplicó su extensión tras la compra del territorio de la Luisiana a los franceses y desafió a Gran Bretaña en la Guerra de 1812. En el Caribe, la Revolución francesa produjo la insurrección haitiana, la más decisiva de todas las rebeliones de esclavos de la costa del Atlántico. En Latinoamérica, la ocupación de España por Napoleón en 1808 espoleó los movimientos de independencia que acabaron con el imperio colonial español y crearon una nueva realidad política en la región. También se estaban desarrollando cambios cruciales en el mundo islámico, donde las convulsiones políticas, económicas y sociales en el Imperio otomano y en Irán sentaron las bases de la llamada «cuestión de Oriente». En Egipto, las invasiones francesas y británicas de 1798-1807 llevaron al ascenso de Mehmet Alí y al eventual surgimiento de un potente Estado egipcio que moduló los asuntos de Oriente Medio durante el resto del siglo. Tampoco Sudáfrica, Japón, China o Indonesia escaparon a los efectos de las pugnas europeas.
En un nivel más personal, después de estudiar y enseñar historia napoleónica durante más de dos décadas, pienso que hay una necesidad urgente de disponer de una perspectiva internacional. La historia nos enseña una verdad inexorable: las acciones tienen consecuencias cuyo eco perdura mucho tiempo después de los propios acontecimientos. Este periodo en cuestión sirve de clara demostración. Las Guerras Napoleónicas alteraron el curso de los acontecimientos en muchas partes del mundo. Sin ellas, la propia Revolución podría haber tenido una repercusión puramente europea, con escasa influencia en el mundo exterior. Pero las ambiciones de Francia y los esfuerzos del resto de Europa por frustrarlas llevaron a la extensión de la guerra hasta los confines más lejanos del mundo. Como observó un historiador estadounidense: «En parte de forma deliberada, en parte a su pesar, Napoleón convirtió la Revolución en un suceso crucial de la historia europea y mundial».4
Lo que sigue se divide en tres partes. La primera ofrece una visión general del periodo revolucionario, desde el principio de la Revolución francesa en 1789 hasta el ascenso al poder del general Napoleón Bonaparte en 1799. Aquí encontramos el trasfondo que contextualiza los sucesos posteriores; no sería posible comprender las Guerras Napoleónicas sin conocer la década que las precedió. La segunda parte está organizada de modo tanto cronológico como geográfico, para reflejar que los acontecimientos acontecían de forma simultánea por todo el mundo. Empieza con Europa en paz, en 1801-1802, y explora los esfuerzos de Napoleón para consolidar los avances conseguidos tras las Guerras de la Revolución y la reacción de Europa a los mismos. Los capítulos 8 y 9 se concentran en las tensiones franco-británicas, que acabaron por estallar en un conflicto que al final engolfó al resto del continente. En los capítulos subsiguientes, el relato se distancia del enfoque tradicional centrado en Europa occidental y central para tener en cuenta otras áreas en conflicto como Escandinavia, los Balcanes, Egipto, Irán, China, Japón y América, lo que demuestra el alcance de las Guerras Napoleónicas. La tercera y última parte del libro traza la caída del imperio de Napoleón. En esta etapa, las Guerras Napoleónicas prácticamente habían concluido ya en Asia, de modo que la narración se desplaza a Europa y Norteamérica y culmina con la derrota de Napoleón y la convocatoria del Congreso de Viena. El último capítulo ofrece una visión amplia del mundo al acabar la guerra.
Al acometer esta obra, no he tenido más remedio que ser muy selectivo. Muchos temas se han dejado fuera o no se tratan con gran amplitud. Espero, sin embargo, que mis elecciones no resten fuerza al mensaje del libro y que este muestre, pese a todo, cómo y por qué las Guerras Napoleónicas –y quienes las libraron– influyeron en el curso de la historia por todo el globo.
AGRADECIMIENTOS
Yo, como la mayoría de las personas, supe de Napoleón en mis años de infancia. Este interés inicial se convirtió en una auténtica pasión cuando, durante una visita habitual a una tienda de libros de mi ciudad natal, Tiflis, en Georgia, descubrí un volumen polvoriento: era la biografía del emperador francés escrita por el gran historiador soviético Albert Manfred. Quedé tan hechizado por las hazañas de Napoleón que busqué por todas partes más libros, tarea nada fácil en la confusión política y económica que siguió al colapso de la Unión Soviética. Desde entonces, he dedicado más de dos décadas al estudio de Napoleón y este se ha convertido en una de las experiencias que han marcado mi vida. Fue la fascinación por el emperador la que me permitió dejar atrás mi patria, asolada por la guerra, en pos de una nueva carrera académica, y me llevó a viajar por todo el mundo, conocer a mi esposa e ir en busca del «sueño americano». Napoleón, de muy diversas formas, cambió mi vida.
A lo largo de los años, mis opiniones acerca de Napoleón han evolucionado, desde la ilimitada admiración de mi juventud hasta una valoración mucho más circunspecta del individuo y de sus talentos. Su personalidad es crucial para comprender los turbulentos años que marcaron Europa al empezar el siglo XIX. Napoleón era un lector voraz, dotado de una prodigiosa memoria y de una mente analítica que, junto con su capacidad para seleccionar los detalles realmente importantes, le convertía en un administrador muy eficiente. Poseedor de una de las mentes militares más grandes de la historia, fue un visionario asombroso, y la escala de sus ambiciones continúa hoy fascinando a quienes se acercan al personaje. Sin embargo, otros de sus rasgos son difíciles de contemplar sin disgusto. Era un arribista y un manipulador que utilizaba a los demás en su provecho. Un egotista inclinado al nepotismo: recompensaba con largueza a sus familiares –incluso aunque le resultara evidente su continuada incompetencia–; sus exigencias de mayor eficiencia a veces desdibujaban los límites entre la legalidad y el delito, y explotaba con cinismo las debilidades humanas siempre que surgía la ocasión. No fue el «Ogro corso» que a menudo se nos quiere presentar, pero tampoco la figura romántica de la leyenda napoleónica. Fue un hombre cuyos numerosos talentos son innegables, pero cuyo papel y lugar en la historia exigen una valoración más matizada. En el interior de su incuestionable genio, se esconden múltiples defectos. Con todo, sea cual sea la opinión que uno tenga de él, sea cual sea el aspecto de sus logros acerca del que se debata, tanto si uno lo admira como excelente jefe militar como si lo condena en tanto que precursor de muchos dictadores posteriores, no puede negarse que fue un hombre que se hizo a sí mismo y que dominó su época como ningún otro individuo –esto lo reconocían, a regañadientes, hasta sus enemigos más acérrimos–.
Este libro es fruto de años de investigación y reflexión. A lo largo de este tiempo, he recibido apoyo, guía y ánimos de numerosos amigos, colegas y familiares. Me gustaría dar las gracias a todos, en especial a los que estuvieron ahí cuando me embarqué en este proyecto, hace una década, y que continuaron animándome cuando el sentido común podría haberles llevado a perder la paciencia. Mi familia ha vivido con Napoleón durante mucho tiempo; mis hijos, durante toda la extensión de sus vidas, aún cortas. Luka y Sergi se han convertido en les marie-louises y, a menudo, juegan debajo de la mesa de mi despacho mientras esperan a que su padre acabe de escribir otra página más. Cada vez que viajo a Francia me piden, alegres, que le dé recuerdos al «tío Napo». Estoy agradecido a mi familia –a Levan, Marina, Levan Jr. y Aleko Mikaberidze y a Tsiuri, Jemal y Koka Kankia– por tolerar mi pasión napoleónica y los montones de libros y documentos napoleónicos repartidos por toda la casa durante tantos años. Este libro no habría sido posible sin su amor, paciencia y apoyo.
La primera idea de hacer una historia internacional de las Guerras Napoleónicas la tuve mientras cursaba mis estudios de posgrado en el Institute on Napoleon and the French Revolution de la Universidad del Estado de Florida. Tuve la fortuna de trabajar bajo la guía del profesor Donald D. Horward, un eminente estudioso napoleónico que dirigió a más de cien estudiantes de posgrado y que convirtió la citada universidad en uno de los centros más prolíficos para el estudio de la época revolucionaria. Su decisión de contestar a la simple consulta de un estudiante de un país asolado por la guerra tuvo profundas consecuencias en mi vida. Los méritos académicos que yo pueda tener se deben por completo a su inagotable tutela y guía. Igual de importante ha sido para mí el apoyo de J. David Markham: sin él, es probable que no hubiera emprendido mi carrera de historiador napoleónico.
He aprendido mucho gracias a la amistad y el saber de Michael V. Leggiere y de Frederick Schneid. Los meticulosos estudios de Michael en torno al colapso del Imperio francés en 1813-1814 han moldeado mi propia comprensión de aquel momento decisivo. Rick continúa asombrándome con la amplitud de su conocimiento y con su disposición a compartir y a ayudar. A pesar de una profunda dedicación a sus propias investigaciones, Michael y Rick han sido muy generosos con su tiempo al leer muchas partes del manuscrito y compartir conmigo sus críticas, correcciones y sugerencias.
Mi editor en Oxford University Press, Timothy Bent, ha sido a la vez en extremo paciente y amable en su trabajo conmigo. Ha soportado numerosos retrasos y aceptado un manuscrito de mucho mayor tamaño que el que había encargado. Sin perder su simpático sentido del humor, me guio amablemente a través de la etapa de edición y me ayudó a refinar la obra, lo que le agradeceré eternamente. Tengo una larga deuda con mi agente, Dan Green, por su tutela y dedicación. Ha sido un verdadero placer trabajar con el notable equipo de Oxford University Press: Mariah White, Joellyn Ausanka y en especial mi correctora, Sue Warga, por su meticuloso escrutinio del texto. George Chakvetadze ha hecho un trabajo excelente en el diseño de los mapas de este volumen. También me gustaría agradecer a los lectores anónimos que, gracias a sus valiosas críticas, dieron mucha mayor solidez al libro.
A lo largo de los años, he tenido el privilegio de llegar a conocer y trabajar con un brillante grupo de estudiosos: Katherine Aaslestad, Frederick Black, Jeremy Black, Rafe Blaufarb, Michael Bonura, Alexander Burns, Sam Cavell, Philip Cuccia, Brian DeToy, Charles Esdaile, Karen Greene (Reid), Wolf Gruner, Wayne Hanley, Doina Harsanyi, Christine Haynes, Jordan Hayworth, Marc H. Lerner, Dominic Lieven, Darrin McMahon, Kevin D. McCranie, Rory Muir, Jason Musteen, Erwin Muilwijk, Ciro Paoletti, Christy Pichichero, Andrew Roberts, John Severn, Geoffrey Wawro y Martijn Wink. He aprendido mucho de ellos y les estoy agradecido por su constante apoyo y sus ánimos. Me he beneficiado enormemente de los conocimientos y los sagaces juicios de Alexander Grab, Sam Mustafa, Bruno Colson, Marco Cabrera Geserick, Michael Neiberg, Virginia H. Aksan, Jonathan Abel, Mark Gerges, John H. Gill y Morten Nordhagen Ottosen, que han sacado tiempo de sus ocupadas agendas para leer partes del manuscrito y ofrecerme comentarios valiosísimos. Nathaniel Jarrett compartió generosamente el tesoro de documentos que ha ido encontrando en los archivos británicos; Heidrun Riedl me ayudó a investigar las vicisitudes militares austríacas en el Kriegsarchiv vienés. Echaré de menos los maravillosos debates acerca del impacto de las Guerras Napoleónicas en Oriente Medio con el fallecido Jack Sigler, oficial del Foreign Service, que sirvió durante décadas en la región y que compartió con generosidad sus conocimientos y experiencia conmigo. Mucho de lo que sé de la historia naval francesa es resultado de mi estrecha amistad con Kenneth Johnson, iniciada en la escuela de posgrado, cuando éramos todavía unos soñadores que iban por ahí en un Buick LeSabre de 1976, un auténtico navío rodante.
Fuera de Estados Unidos, estoy agradecido a Huw Davies por concederme la oportunidad de hablar de este proyecto en la conferencia internacional «Waterloo: The Battle That Forged a Century», celebrada en el King’s College londinense en 2013. Dos años después, Peter Hicks me extendió una invitación similar para un simposio que tuvo lugar en la Fondation Napoléon, en París. A través de los años, Thierry Lentz, François Houdecek y Pierre Branda, de dicha fundación, han compartido generosamente su tiempo para tratar conmigo distintos aspectos de la historia napoleónica; todavía espero llegar a ver una historia del imperio napoleónico en lengua inglesa que pueda igualar a los volúmenes de la soberbia Nouvelle histoire du Premier Empire de Lentz. Me he servido de la ayuda y el consejo de muchos individuos repartidos por toda Europa, entre ellos Yves Martin, Dimitri Khocholava y Jovita Suslonova en Francia; Nika Khoperia, Beka Kobakhidze, Shalva Lazariashvili, Paata Buchukuri y George Zabakhidze en Georgia; Ciro Paoletti en Italia; Alexander Tchudinov, Dimitri Gorchkoff y Vladimir Zemtsov en Rusia; Michael Bregnsbo en Dinamarca; y Alan Forest y Jonathan North en Gran Bretaña. El proyecto The Napoleon Series en la red, en el que llevo implicado muchos años, sigue siendo un lugar de inmensa utilidad para debatir e intercambiar ideas. Tengo una gran deuda con muchos de sus miembros, pero muy especialmente con Robert Burnham, Tom Holmberg y Steven Smith.
He tenido la suerte de poder beneficiarme, de múltiples formas, de la maravillosa atmósfera que han creado en la Louisiana State University-Shreveport (LSUS) mis colegas, en especial Gary J. Joiner, Cheryl White, Helen Wise, Helen Taylor, John Vassar, Blake Dunnavent y Bernadette Palombo, ya fallecida. Mi más sincero agradecimiento a Larry Clark, rector de la LSUS, y a Laura Perdue, directora ejecutiva de la LSUS Foundation, por su constante apoyo y ánimos. Este libro mejoró mucho por las conversaciones que tuve con los estudiantes de mis cursos acerca de la Revolución francesa y la Era Napoleónica, en especial Ben Haines, Autumn Cuddy, Ethan Puckett, Art Edwards, Zachary Favrot, Mitchell Williams, Douglas Smith y Aaron Kadkhodai. En la Noel Foundation, estoy en deuda con Robert Leitz, Shelby Smith, Delton Smith, Gilbert Shanley, Merritt B. Chastain Jr., Steven Walker, Laura McLemore, Stacy Williams, Dick Bremer y Richard Lamb por su entregado apoyo, que me permitió emprender viajes de investigación a archivos europeos y adquirir numerosos volúmenes para la colección napoleónica de la James Smith Noel Collection, cada vez mayor. Asimismo, estoy agradecido a la familia Patten, cuyo patronazgo de la cátedra Sybil T. and J. Frederick Patten Professorship me ayudó a investigar en los archivos diplomáticos franceses. Fuera del mundo académico, he conversado de las Guerras Napoleónicas con más gente de la que recuerdo, pero tengo una deuda especial, por sus consejos y ánimos, con Martha Lawler, Janie Richardson, Jerard R. Martin, Sara Herrington, Ernest Blakeney, Ray Branton, Dmitry y Svitlana Ostanin y Mikhail y Nataly Khoretonenko. No hace falta decir que, a pesar de todos estos apoyos, solo yo soy responsable de los errores que pueda tener este libro.
Esta obra no podría haberse hecho sin el cariñoso apoyo y la dedicación de mi esposa, Anna Kankia, que ha soportado con estoicidad todas mis ausencias, viajes y obsesiones. Le dedico este libro con unas palabras de Catulo, 51: Nam simul te aspexi, nihil est super mi. Estas palabras son hoy tan ciertas como hace veinte años, cuando nos conocimos.
Alexander Mikaberidze
Shreveport, Luisiana
15 de agosto de 2019 (250 cumpleaños de Napoleón)
1
EL PRELUDIO REVOLUCIONARIO
El 17 de febrero de 1792, el primer ministro británico William Pitt (el Joven) pronunció su habitual discurso presupuestario en la Cámara de los Comunes. Pitt, al abordar las circunstancias que Gran Bretaña atravesaba, formuló una profecía que se haría célebre: aunque la prosperidad del país no fuera algo garantizado, «en la historia de este país nunca ha habido ninguna época anterior en la que, por la actual situación europea, haya sido más razonable confiar en quince años de paz que en el momento actual».1 Dos meses después empezaba una guerra que arrastró a Gran Bretaña a un cenagal que duró dos décadas.
Al leer el discurso de Pitt, no podemos evitar preguntarnos cómo pudo estar tan equivocado el primer ministro y por qué Gran Bretaña, en lugar de quince años de paz, vivió veintitrés de guerra. No hay que dejar de insistir en el papel de la Revolución francesa. La década revolucionaria que desencadenaron los sucesos de 1789 produjo una transformación institucional, social, económica, cultural y política en Francia y fue tanto fuente de inspiración como de horror en el resto de Europa y fuera de esta. Las contiendas que inspiró, que suelen enmarcarse de 1792 a 1802, constituyeron la primera guerra general europea desde la Guerra de los Siete Años, medio siglo anterior. Los ideales e instituciones revolucionarios se extendieron por la fuerza y también por emulación. El lenguaje y las prácticas que alumbraron ayudaron a forjar la cultura política moderna.
El debate en torno a los orígenes de la Revolución francesa encierra una paradoja. Quienes participaron en ella y los comentaristas posteriores vieron en la misma un acontecimiento global, pero casi nadie buscó las causas globales. De hecho, gran parte de los estudios en torno a la Revolución caen en la categoría del «internismo», un enfoque que opera bajo la premisa de que las circunstancias internas de Francia aportan el único marco de referencia necesario para comprender los sucesos revolucionarios. El relato tradicional de las Guerras de la Revolución obedece a un patrón concreto: empieza en 1792, se centra en los acontecimientos de Europa Occidental y abarca los intentos franceses de salvaguardar su revolución ante las monarquías vecinas que, una por una, acabaron por tener que aceptar la paz con Francia. Sin embargo, este enfoque ofrece una perspectiva demasiado estrecha e ignora varios acontecimientos relevantes en otras partes del mundo, que fueron posibles gracias a la vulnerabilidad política y militar de Francia. La Revolución y sus guerras tuvieron lugar en el seno de unas tensiones políticas preexistentes que evidenciaron las debilidades de Francia y que, a la vez, estimularon las ambiciones imperiales de las potencias europeas en otras partes del globo. De hecho, algunos acontecimientos sucedidos en el este y el sudeste de Europa, en el nordeste del Pacífico y en el Caribe tuvieron consecuencias notables en la política internacional y en la situación europea en la víspera de la Revolución.
En las últimas décadas han surgido dos aproximaciones distintas para situar la Revolución francesa en un contexto más amplio. Siguiendo el camino trazado por Robert R. Palmer y Jacques Godechot, algunos historiadores empezaron a centrarse en las experiencias compartidas y en las conexiones del mundo atlántico, explorando la circulación de las ideas, los individuos y las mercancías en el área del océano Atlántico.2 Más recientemente, este «modelo atlántico» ha sufrido una transformación significativa para tener en cuenta la naturaleza global del comercio, las finanzas y la colonización dieciochescas. Este nuevo modelo opera dentro de un marco geográfico mucho más extenso y define el periodo de 1770 a 1830 como una era de «revoluciones imperiales» –en lugar de la «Era de la Revolución Democrática» que acuñó Palmer–, las cuales se vieron precipitadas por la competencia colonial y por las guerras emprendidas por las naciones coloniales europeas.3
Sea cual sea el modelo por el que se opte, una cosa está clara: la Revolución se precipitó por un conjunto de complejos problemas políticos, financieros, intelectuales y sociales, muchos de ellos con orígenes externos a la propia Francia. Uno de los procesos más cruciales fue el establecimiento de conexiones de comercio oceánico entre Asia, África, Europa y América en el siglo XVI, así como la aparición de circuitos comerciales mundiales en el XVII. Ambos pasos se dieron en el contexto de una feroz competición europea por la hegemonía diplomática, militar y económica. A mediados del siglo XVIII, la participación en la economía global, cada vez más creciente, era de una importancia primordial para las potencias rivales europeas, que buscaron el acceso y el control del comercio transcontinental con la construcción de enormes flotas, creando compañías comerciales, promoviendo la expansión colonial en ultramar y participando en el comercio transatlántico de esclavos.4 A pesar de los reveses sufridos durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763), Francia no solo conservó su participación en el comercio atlántico de esclavos y en el comercio del océano Índico durante las décadas de 1760 y 1770, sino que aumentó ambas de manera considerable. El comercio de esclavos francés alcanzó su punto álgido en la víspera de la Revolución: los franceses transportaron más de 283 897 esclavos entre 1781 y 1790, ante los 277 276 transportados por los británicos y los 254 899 de los portugueses.5 Entre 1787 y 1792, la mayor parte de los buques que navegaban frente al cabo de Nueva Esperanza rumbo a la India no pertenecían a Gran Bretaña sino a Francia.6 Pese a la derrota de la Guerra de los Siete Años, los franceses continuaron poseyendo un verdadero imperio comercial, un imperio que descansaba en redes extendidas por América, África y el Índico y que estaba sostenido por un sistema bancario que adquirió con rapidez unas dimensiones globales para hacer frente al volumen del comercio internacional, cada vez mayor.7
Esto acabó siendo una espada de doble filo. Francia dependía de la plata española, que importaba en grandes cantidades, para satisfacer la demanda de sus cecas y, a la vez, sostener el conjunto del sistema político-fiscal entonces vigente.8 Sin embargo, varias circunstancias amenazaban el acceso a esta plata. En la década de 1780, el recién creado Banco Nacional español aumentó los controles a la exportación de moneda para preservar la posición de España en los mercados internacionales y el Gobierno español empezó a reevaluar la conveniencia de conservar a Francia en su posición tradicional de socio comercial preferente. Esto repercutió en la industria manufacturera francesa, que tuvo que hacer frente a aranceles más altos y una competencia mayor por parte de otros rivales europeos.9 La firma del tratado comercial anglo-francés de 1786, que exigía la reducción de los aranceles entre ambos países, también resultó dañina para la economía gala, ya que permitió la entrada de los productos textiles e industriales británicos a su mercado y causó un daño considerable a las manufacturas del país.10
El comercio francés en la India dejaba mucho que desear. Los barcos galos que zarpaban hacia allí eran, en general, de menor tamaño que los de sus competidores. A diferencia de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que llevaba a la metrópoli productos por un valor al menos tres veces superior al metálico que enviaba a la India, la balanza comercial francesa raramente estaba equilibrada. Entre 1785 y 1789, la Compañía de las Indias Orientales francesa sacó de Francia alrededor de 58 millones de livres* entre mercancías y metálico, mientras que importó a Francia un valor de solo 50 millones de livres.11 Los bienes importados planteaban retos adicionales. Los esfuerzos de la monarquía francesa por establecer el monopolio del tabaco y proteger la industria textil ante las importaciones de telas asiáticas llevaron, en realidad, al crecimiento de una economía sumergida que pronto adquirió una dimensión enorme y que tuvo importantes consecuencias políticas.12 Para suprimir esta economía paralela fue necesario introducir cambios institucionales, entre ellos la ampliación de la Granja General, una compañía financiera privada a la que, a partir de 1726, se le había arrendado la facultad de recaudar impuestos indirectos (sobre el tabaco, la sal, la cerveza, el vino y otra serie de productos) a cambio de que adelantara enormes sumas a la Corona.13 En las últimas décadas del siglo, la Granja General poseía un verdadero ejército de unos 20 000 agentes que contaban con el apoyo de una reorganizada comisión de justicia fundada por la propia Granja. Esta comisión trataba con dureza los casos de contrabando, sobre todo los relacionados con la sal y el tabaco. Los esfuerzos por suprimir la economía paralela llevaron al procesamiento de decenas de miles de personas y a la ampliación del sistema penitenciario francés.14 Estudios recientes han demostrado que la gran mayoría (alrededor del 65 por ciento) de los motines fiscales, el tipo de revuelta más habitual en Francia durante el siglo XVIII, fueron provocados por las actuaciones del Gobierno para la supresión del contrabando.15
La continuada desobediencia ligada al contrabando ejerció una presión considerable sobre un Estado ya atribulado por su incapacidad para equilibrar gastos e ingresos. Los monarcas franceses presidían un complejo sistema de servicios públicos que mantenía las carreteras, emprendía obras públicas y proporcionaba justicia, educación y servicios médicos. Todo esto exigía gastos considerables. Además, la corte real detraía grandes sumas, ya que el rey respaldaba los gastos de los cortesanos y concedía pingües recompensas y pensiones. Para compensar la insuficiencia de sus fuentes de ingresos, el rey vendía cargos públicos, práctica que reducía la eficiencia de estos y creaba autoridades independientes (y generalmente corruptas) que resultaban muy difíciles de deponer.16
Además, para mantener su posición relativa ante otros Estados, en especial durante la larga rivalidad con Gran Bretaña, los Borbones incurrieron, cada vez más, en ingentes gastos que lastraban la economía. Francia se mantuvo en estado de guerra continuo durante buena parte del siglo XVIII, lo que aumentaba de forma dramática los gastos militares, tanto en los años de guerra como en los de paz. En 1694 (un año de guerra), estos gastos sumaron unos 125 millones de libras. En 1788 (un año de paz) llegaron a 145 millones. En la víspera de la Revolución, más de la mitad del presupuesto francés, alrededor de 310 millones de libras, se destinaba al pago de los intereses de los préstamos adquiridos durante las guerras de los últimos cien años. Entre 1665 y 1789, Francia estuvo en guerra cincuenta y cuatro años, casi uno de cada dos. Las guerras del reinado de Luis XIV (1643-1715), en especial la Guerra de Sucesión española (1701-1714) que no produjo ganancias tangibles, debilitaron notablemente la economía gala y dejaron al Estado con una deuda estimada en 2000 millones de libras.17 Estos problemas económicos se vieron exacerbados por una serie de costosas luchas emprendidas después de 1733. La derrota en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), que tuvo un coste total de 1200 millones de libras y por la que Francia tuvo que entregar a los británicos muchas de sus posesiones coloniales en Canadá, la India y el Caribe, tuvo un profundo impacto económico en el reino y colaboró a poner en marcha procesos que llevaron a las revoluciones de ambos lados del Atlántico.18 Aunque había heredado un reino debilitado financiera y militarmente, el rey Luis XV (que reinó entre 1774 y 1792) procedió a intervenir en Norteamérica, donde las fuerzas expedicionarias galas tuvieron un significativo papel, en 1783, en la lucha por la independencia de las colonias que formaron los Estados Unidos. Sin embargo, este éxito se obtuvo a costa de una gran inversión y no produjo recompensas tangibles que sirvieran para corregir el pésimo estado de las finanzas francesas.19 Más bien sucedió lo contrario. Por su participación en la Revolución estadounidense, Francia tuvo que pedir prestados más de 1000 millones de libras, lo que llevó al Gobierno al borde de la bancarrota.20
Los impuestos no alcanzaban para financiar las guerras de Francia por los problemas ligados a la recaudación. Era un proceso bastante lento y enrevesado del que, además, los grupos sociales más ricos quedaban prácticamente exentos. De hecho, el dinero que sostenía las ambiciones coloniales francesas provenía de las finanzas globales. A lo largo del siglo XVIII, Francia tuvo que depender cada vez más del mercado internacional de capitales, donde podía conseguir enormes sumas de prestamistas extranjeros. Sin embargo, a diferencia de Gran Bretaña y de la república holandesa, que tenían un sistema de gestión de la deuda pública más transparente, el laberíntico sistema contable de Francia la obligaba a tener que aceptar intereses del 4,8 al 6,5 por ciento, mientras que los holandeses pagaban solo el 2,5 por ciento y los británicos entre el 3 y el 3,5.21 Además, desde 1694, los británicos gestionaron su deuda a través del Banco de Inglaterra –los inversores compraban acciones del banco y este, a su vez, era quien proporcionaba los préstamos al Gobierno–. Francia también tenía deuda pública, pero no estaba gestionada ni garantizada por un banco nacional (este no se creó hasta 1804) y el largo historial de aprietos financieros y de impagos parciales de la monarquía gala contribuía a que los tipos de interés de los préstamos que contraía fueran superiores al precio de mercado.22 El crecimiento del comercio internacional y de los mercados de capital resultó una tentación demasiado fuerte para la monarquía francesa y la llevó, en los últimos años de la década de 1780, a estimular las inversiones especulativas en sus instrumentos crediticios. Un ejemplo fue la desastrosa especulación acerca del valor de la Compañía Francesa de las Indias Orientales, refundada poco tiempo antes, que acabó costándole al Gobierno más de 20 millones de libras.23
Francia podría haber soportado estas tensiones financieras, de no ser por la incapacidad gubernamental para poner en marcha las reformas imprescindibles. Cualquier cambio en el statu quo significaba un ataque a los que disfrutaban de exenciones fiscales, en especial el clero y la nobleza, así como a los gremios, las corporaciones municipales y los Estados Provinciales*, los cuales tenían cierto papel en la asignación de la carga fiscal en los territorios bajo su autoridad. Además, los monarcas galos, aunque popularmente eran vistos como reyes absolutos, en realidad distaban mucho de ejercer una autoridad ilimitada y estaban obligados a gobernar según leyes y costumbres fijados a lo largo de los siglos. En este sentido, los Estados Generales y las cortes superiores de justicia reales –los trece parlements– representaban importantes escollos para a la autoridad real.24 Los parlements, aunque formalmente eran cortes de justicia reales, en realidad funcionaban como organismos independientes cuyos miembros habían comprado sus puestos a la monarquía. Estas cortes superiores de justicia, en especial el poderoso Parlement de París, se alzaban como un potente contrapoder frente a la Corona y defendieron su potestad de revisar y sancionar cada una de las leyes promulgadas por aquella para garantizar que se atuvieran a las leyes tradicionales del reino. En ausencia de instituciones representativas, los parlements (aunque representaran a la nobleza y protegieran sus intereses) decían defender los intereses del conjunto de la nación ante la arbitrariedad de la autoridad real y, a ojos de la opinión pública, eran la última barrera contra las tendencias «despóticas» de la monarquía.25 Así, en las últimas décadas del Antiguo Régimen, el Estado francés tuvo que lidiar con dos tipos de «prerrevoluciones»: una plebeya, la extendida e intratable rebelión por el contrabando; y otra de las élites, que buscaba limitar la autoridad real.
La organización social habitual en la mayoría de los países europeos se articulaba en unos estratos dispuestos en un orden jerárquico sancionado por la religión y determinado por las leyes. Los distintos grupos y los individuos que los formaban eran explícitamente desiguales en estatus, derechos y obligaciones. Francia ofrecía una disposición clásica de esta jerarquización, en la que la función de cada individuo determinaba su posición. En su formulación más simplificada, esta sociedad consistía en tres órdenes o estados que se correspondían con la idea medieval de que unos rezaban, otros guerreaban y otros trabajaban en el campo o de otras formas. El primer estado era el clero, que estaba sujeto a su propio sistema judicial eclesiástico y que tenía derecho a la recaudación del diezmo. A lo largo de cientos de años, la Iglesia católica se había convertido en una institución rica que poseía grandes áreas de terreno y considerables bienes inmuebles. En algunos casos, como en el electorado de Baviera del sudeste de Alemania, la Iglesia era el mayor propietario de tierras. Había partes de Europa central donde los obispos y abades también eran príncipes seculares y presidían, de forma simultánea, una diócesis y un gobierno secular. Aunque los obispos y los abades disfrutaban de un estilo de vida lujoso, la clerecía encargada de las parroquias vivía de forma mucho más modesta, a menudo en la pobreza.
El segundo estado lo formaba la nobleza, cuyo estatus le concedía la recaudación de impuestos de los campesinos y el disfrute de numerosos privilegios, como la exención de la mayor parte de los impuestos directos o de casi todos. Además, las posiciones más elevadas de la Iglesia, el Ejército y la administración real estaban reservadas tradicionalmente a los nobles. Eran los mayores terratenientes en casi todos los países europeos y, en partes de Europa oriental, solían poseer también personas (los siervos), además de la tierra. Sin embargo, la nobleza no era un bloque monolítico y la mayoría de los nobles del Antiguo Régimen se hubiera visto en un aprieto en caso de tener que demostrar la antigüedad de los títulos. De hecho, las familias que podían trazar el origen de sus títulos a través de varias generaciones eran muy pocas. Aparte de los grandes nobles que monopolizaban los puestos de la corte y disfrutaban de enormes patrimonios, se encontraba la gran multitud formada por la pequeña nobleza, como la noblesse de robe (nobleza de toga) o la noblesse de cloche (nobleza de llave), cuyos títulos derivaban, respectivamente, de la asunción de algunos cargos al servicio del rey o de las corporaciones municipales, además de la noblesse militaire, que obtenía sus títulos gracias al servicio en la milicia. En Francia existía una flexibilidad considerable en el acceso a las filas de la nobleza, ya que el Gobierno vendía algunos cargos públicos que conferían títulos nobiliarios.
Los dos estados superiores disfrutaban, pues, de la mayoría de los privilegios y sus miembros veían en las reformas políticas una amenaza para sus respectivas posiciones. Entre los opositores más extremos a las reformas en Francia se encontraban numerosos miembros de la nobleza tradicional que habían vivido épocas mejores, pero que se agarraban desesperados a cualquier forma de privilegio para conservar su estatus.26
El tercer estado estaba formado por la gente del común, sin privilegios, que englobaba a la gran mayoría de la población. Era un grupo diverso que carecía de intereses comunes, puesto que contenía desde los burgueses más ricos, que se mezclaban fácilmente con la nobleza, hasta los campesinos más pobres. En Francia, el número de ricos del común (comerciantes, fabricantes y profesionales), a menudo denominados «burguesía», creció notablemente en el siglo XVIII. Los comerciantes de Burdeos, Marsella y Nantes explotaron el comercio marítimo con las colonias del Caribe y del Índico, donde obtuvieron tremendos beneficios. Estos miembros del tercer estado estaban, desde luego, descontentos con el sistema político y social francés, que imponía una fuerte carga fiscal en sus espaldas sin concederles representación gubernamental.
El rol de la burguesía en el estallido de la Revolución francesa se ha debatido acaloradamente durante años y sentó las bases de la tesis de la llamada revolución burguesa, que entiende la eclosión revolucionaria como el resultado inevitable de la lucha del tercer estado por la igualdad. Las investigaciones históricas más modernas han restado fuerza a esta explicación, ante la evidencia de que el límite entre la nobleza y los burgueses ricos era fluido y que ambas clases tenían intereses comunes. Como ya hemos indicado, la nobleza francesa no era una casta cerrada y se renovaba de forma constante con la infusión de «sangre nueva» de las clases inferiores. En palabras del historiador británico William Doyle, la nobleza era «una élite abierta» y continuó siéndolo durante todo el siglo XVIII.27 En la misma línea, otros han indicado que la burguesía aspiraba a incorporarse al estatus nobiliario, o que muchos nobles participaban en distintos negocios (industrias minera y textil, comercio con ultramar, etc.) que tradicionalmente se habían considerado reservados a la burguesía. Estos nobles abandonaron el tradicional desdén aristocrático por el comercio y los negocios, y poco a poco asumieron la mentalidad capitalista asociada a la clase media. De hecho, según este enfoque, en 1789, la línea que separaba a la aristocracia de la próspera burguesía ya se había desdibujado y la destrucción de la aristocracia y sus privilegios, conseguida en la etapa inicial de la Revolución, no formaba parte de un programa previo de la burguesía. Se trató, más bien, de una respuesta improvisada a la violenta confusión que se extendió por el campo en julio y agosto de 1789 (el Gran Terror).
De los grupos que componían el tercer estado, el de los campesinos era el más numeroso y el que menos poder tenía. A diferencia de sus equivalentes de Europa oriental o central, la mayoría de los campesinos franceses disfrutaba de libertades garantizadas por la ley; algunos incluso eran propietarios de tierras, pero la mayoría las arrendaba a señores nobiliarios locales o a burgueses terratenientes. Las condiciones de vida rurales variaban según la región y estas diferencias influyeron luego en la reacción de los campesinos a los sucesos revolucionarios. En general, el campesinado tenía que realizar la corvée (trabajo gratuito para el terrateniente), pagar el diezmo y los impuestos reales y soportar los numerosos derechos señoriales y obligaciones que tenía con los terratenientes –estos podían ser igual nobles que ricos no pertenecientes a la nobleza–. En los últimos años del siglo XVIII, los campesinos, agobiados por los impuestos, habían llegado a adquirir una conciencia clara de su situación y estaban menos dispuestos a soportar el anticuado e ineficiente sistema feudal, mientras que los terratenientes intentaban restaurar antiguos privilegios que habían caído en desuso y trataban de extraer el máximo beneficio de sus propiedades para compensar el aumento del coste de la vida. Estas últimas prácticas avivaron las tensiones en el campo francés, entonces un lugar mucho más poblado que en el siglo anterior. La población de Francia había crecido con rapidez, pues había pasado de alrededor de 20 millones en 1715 a 28 en 1789. Para muchos, este aumento produjo mayor pobreza y penalidades, en especial durante los años de malas cosechas de la década de 1780 provocados por los cambios climáticos de la década anterior. La producción de alimentos no era capaz de mantener el ritmo del crecimiento demográfico, circunstancia que contribuyó a la inflación y a que los precios se fueran distanciando de los salarios. Las actitudes seculares empezaron a ganar terreno en el campo y la tolerancia hacia el orden social existente comenzó a debilitarse.
Los movimientos revolucionarios, ha observado un prominente historiador francés, exigen «algún cuerpo de ideas unificadoras, un vocabulario común de esperanza y de protesta, algo, en resumen, similar a una “psicología revolucionaria” común».28 El movimiento ilustrado proporcionó ese «cuerpo de ideas unificadoras». Los orígenes ideológicos de la Revolución francesa pueden conectarse directamente con la obra de los filósofos de la Ilustración, que promovían ideas radicales y pedían reformas sociales y políticas. Los argumentos intelectuales ilustrados habían sido leídos y debatidos con más interés en los círculos educados de Francia que en cualquier otro lugar. Los filósofos, aplicando un enfoque racionalista, criticaban el sistema político y social existente. En su obra El espíritu de las leyes (1748), Charles-Louis de Secondat, barón de La Brède y de Montesquieu, ofrecía una novedosa reflexión política y pedía una monarquía constitucional que funcionara con un sistema de contrapesos entre los distintos poderes. Muchos filósofos participaron en una tarea ciclópea, la elaboración de la Encyclopédie editada por Jean d’Alembert y Denis Diderot, que aplicó un enfoque racional y crítico a una gran variedad de temas. Su gran éxito editorial contribuyó a un progresivo cambio de perspectiva en la opinión pública.
Las obras de Jean-Jacques Rousseau resultaron especialmente influyentes. En El contrato social (1762), Rousseau explicaba el surgimiento de las sociedades modernas como el resultado de complejos contratos sociales entre los individuos, los cuales eran iguales y poseían un interés común –lo que él llamó «la voluntad general»–. Rousseau defendía que, si el Gobierno no cumplía sus obligaciones «contractuales», los ciudadanos tenían derecho a rebelarse y a reemplazarlo. Sus ideas alimentarían al sector demócrata radical del movimiento revolucionario. Sin embargo, Rousseau también pensaba que, aunque cada ciudadano tenía igual participación en el cuerpo político que los demás, quien quebrara las leyes acordadas por la voluntad general dejaba de ser un miembro del Estado y podía ser tratado «no tanto como un ciudadano, sino como un enemigo» –una idea que, a la luz del Terror y de los regímenes totalitarios posteriores, se demostró siniestra–.29
Uno de los principales frutos de la Ilustración fue el crecimiento de la opinión pública, formulada por una red no formal de grupos. En 1715, la tasa de alfabetización de Francia era del 29 por ciento en los hombres y del 14 por ciento en las mujeres. En 1789, había subido al 47 por ciento de los hombres y al 27 por ciento de las mujeres. En París, tal vez llegaba al 90 y al 80 por ciento, respectivamente. Este crecimiento ofreció a los escritores y publicistas la oportunidad de difundir conceptos políticos, religiosos y sociales a una audiencia más amplia. Ante todo, conviene destacar que la propia noción de que existiera una «opinión pública» independiente de la Iglesia y el Estado, a la cual podía apelarse como fuente de legitimidad, se desarrolló durante el siglo XVIII. En París, esta opinión pública se manifestaba en los salones, reuniones informales donde se congregaban con asiduidad artistas, escritores, nobles y otros miembros de la élite cultural. Los salones se convirtieron en foros de discusión de ideas muy variadas. Los ensayos y los trabajos literarios presentados en ellos después aparecían en los periódicos y revistas, cada vez más numerosos, que diseminaban aún más la información.30
La expansión del movimiento masónico, introducido desde Gran Bretaña a principios de la centuria, también estimuló los debates, ya que abogaba por una ideología igualitaria y de mejora moral sin tener en cuenta la jerarquía social. La difusión del librepensamiento se aceleró a partir de 1750 y afectó a gentes de distintos grupos sociales. Los cafés parisinos y de otras ciudades crearon salas de lectura en las que sus patrocinadores podían consultar y debatir acerca de una amplia gama de obras, muy en especial las de los filósofos. La última etapa de siglo XVIII también fue testigo de un rápido crecimiento en la impresión de panfletos, dirigidos en su mayor parte contra el Gobierno y que también criticaban profusamente a la familia real, en concreto a la reina María Antonieta, que era muy impopular. Algunos panfletistas llegaron a convertirse en célebres oradores y periodistas revolucionarios.