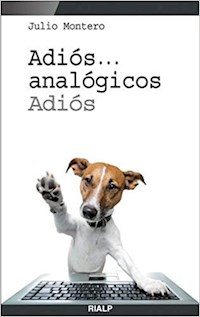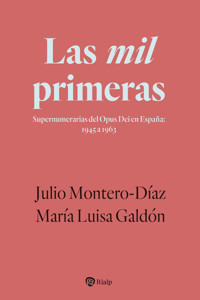
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Libros sobre el Opus Dei
- Sprache: Spanisch
Las mil primeras trata de comienzos y de pioneras. Es la historia documentada de un millar de mujeres que, en una España que literalmente no sabía qué hacer con ellas, se supieron llamadas a empezar algo grande, que además era de Dios. Estas páginas explican su revolución apasionante y serena en el contexto de una España que, entre limitaciones, se preparaba para su modernización. Esas mujeres entendieron que su vida debía dar un vuelco por dentro para impulsar su salto hacia afuera. Su historia "completó" la fundación del Opus Dei, pues con ellas se disiparon las dudas sobre la amplitud del mensaje: con la aprobación de la Santa Sede y la incorporación de las supernumerarias quedó clara, en la teoría y en la práctica, la llamada universal a la santidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JULIO MONTERO-DÍAZ Y MARÍA LUISA GALDÓN
LAS MIL PRIMERAS
Supernumerarias del Opus Dei en España: 1945 a 1963
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2024 byJulio Montero-Díaz y María Luisa Galdón
© 2024 by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6635-8
ISBN (edición digital): 978-84-321-6636-5
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6637-2
«Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de manera ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido». (Lc I, 1-4)
«La concordancia que se encuentra entre hecho y palabra (…) es constitutiva para la misma fe cristiana. Sin ella no se puede entender el desarrollo de la Iglesia, cuyo mensaje recibió, y recibe todavía, su credibilidad y su relevancia histórica precisamente de esa trabazón entre sentido e historia».
(Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. 2, Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, Encuentro, Madrid 2011, pp. 238-239)
«Todo esfuerzo por renovar la vida eclesial implica una búsqueda de las raíces de la propia identidad, una repristinación. Esto supone internarse en la historia de nuestra familia cristiana e interrogarla con respeto: con un respeto real y absoluto hacia aquello que en ella existe de irrenunciable y con un respeto inteligente y sobrio hacia aquello que ha sido respuesta adecuada a una determinada situación y que ahora puede —y tal vez debe— ser abandonado».
(Alfredo García Suárez, Eclesiología, catequesis, espiritualidad, EUNSA, Pamplona, 1998, pp. 336-337)
ÍNDICE
Presentación. Los porqués y los cómos de este libro
A vista de pájaro: España entre 1950 y 1963
Para entendernos
I. El mundo femenino urbano en la España de los cincuenta
1. Lugares para vivir, modos de vivir
2. Administrar el hogar
3. Los hogares y el entretenimiento: radio y cine; sonrisas y lágrimas
4. El devoto sexo femenino
5. Estudiar: qué y para qué
6. La casada casa quiere
II. El momento decisivo: el inicio de la labor “con señoras”
1. Así empezó todo
2. Las primeras: de 1951 a 1954
3. La generación de 1951
4. La segunda hornada: 1952
5. La tercera ola: 1953
6. Se cierran los primeros tiempos: las de 1954
7. Las primeras: un retrato general
III. El primer impulso, desarrollo y atención de la labor con casadas (1951-1954)
1. Geografía de la primera etapa
2. Los contenidos de la primera formación personal
3. Los medios colectivos de formación
IV. El ritmo anual de la formación: los ejercicios espirituales y las semanas de convivencia
1. Los ejercicios espirituales: novedades y efectos
2. El ritmo anual de la formación: las semanas de convivencia
3. Los roperos, actividad apostólica
4. Un primer resumen
V. Una primera organización (1955-1960). Creciendo hacia adentro
1. Análisis de una experiencia: el sexenio 1955 a 1960
2. La organización de la obra de san Gabriel: los centros
3. La organización de los centros de san Gabriel: grupos y celadoras
4. La formación de las supernumerarias: definiendo normalidades
5. A modo de conclusión
VI. Crecer hacia afuera. Los primeros apostolados de las supernumerarias en España (1955-1960)
1. Las cooperadoras de la Obra en España. Cómo se empezó.
2. La atención de las cooperadoras y el crecimiento de la labor apostólica
3. Años de experimentación forzada: iniciativas variadas con compromiso personal
4. Las incorporaciones a la Obra durante el sexenio 1955-1960
VII. El despegue de la expansión: 1961 a 1963
1. Una caracterización general: un salto en el crecimiento
2. Motivos para no seguir
3. El contexto interno: centros y labores de mujeres de la Obra en España: de 1961 a 1963
VIII. La vida sigue: un retrato colectivo
1. La documentación empleada
2. Lo ordinario para una mujer casada
3. Tareas dentro y fuera de la Obra
4. Cualidades y virtudes. Perfiles más destacados
Fuentes y bibliografía
Agradecimientos
Notas
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Epígrafe
Índice
Comenzar a leer
Fuentes y bibliografía
Agradecimientos
Notas
PRESENTACIÓN LOS PORQUÉS Y LOS CÓMOS DE ESTE LIBRO
Uno puede preguntarse qué interés tiene escribir la historia de 983 mujeres españolas por el hecho de ser supernumerarias del Opus Dei1. Es una pregunta legítima. Otra podría interesarse por el motivo que limita cronológicamente este estudio a unas fechas tan extrañas para los estudiosos de nuestra contemporaneidad: 1945 y 1963. También es una pregunta razonable. Y, desde luego, la inevitable: ¿estará a favor o en contra? Esto es lo primero que soltó un amigo muy querido al conocer el proyecto. A lo mejor también tiene su razón de ser. Puestos a intentar entender este libro, cabe incluso interrogarse por qué lo escriben quienes lo escriben.
A lo primero hay que decir que en unos tiempos en los que colectivos de mujeres, infinitamente inferiores en número y continuidad (y quizá de menor importancia) parecen acaparar la atención de los historiadores, nuestra opción no debería chocar a nadie2. Más aún: la presencia de un millar de ellas, en un territorio bien definido y en una cronología no muy amplia, sugiere una monografía de interés, quizá por la aparente paradoja que encierra. Sí: porque el Opus Dei parece escribirse en masculino. Sugiere a los oídos del gran público, especialmente a los mayores de sesenta años, algo de hombres. Por eso esta opción por historiar lo femenino de la institución, una parte (del total y cronológica y territorialmente bien delimitada) debería suscitar, al menos y como poco, curiosidad3.
Por lo tanto, la historia de las supernumerarias de estos años tiene interés. Ya se ha visto que primero por ellas: mil mujeres con algo en común, tan fuerte como para constituir un elemento percibido como fundamental por las protagonistas mismas, distribuidas por toda España y con la ilusión de poner en marcha algo nuevo y comprometido4. Quien no tenga fe, podrá prescindir —no le cabrá en la cabeza como explicación— del convencido componente sobrenatural que implicó para ellas ese sentirse “llamadas” por Dios; pero no podrá ignorar la sinceridad de un sentimiento que llevó a un compromiso fuerte y con consecuencias patentes. Al menos, no podrá hacerlo sin ignorar el sentido de las fuentes; porque la otra alternativa sería pensar que todas estaban locas, o que las fuentes son falsas o falseadas. Además, se piense lo que piense sobre los motivos y causas del quehacer de estas mujeres, no podrá negar el resultado de este, que las protagonistas atribuyen sin dudas a esa convicción. Precisamente esto es lo que convierte el historiar estos resultados en historia religiosa5.
Un dato (de octubre de 2022) refuerza este interés en relatar la historia de este millar de mujeres. En la Comunidad Autónoma de Madrid (una especie de conurbación de la capital del estado español) había algo menos de 6,8 millones de habitantes: 3,5 de mujeres y unos 3,3 de hombres. Para entonces, y según datos proporcionados por las autoridades de la Prelatura, vivían en ese territorio unos 12 800 miembros del Opus Dei. De ellos 7600 eran mujeres, es decir el 60 %. Dicho de otro modo, la evolución histórica de la institución, por ahora, tiende a reforzar su carácter femenino en cuanto a número de miembros. Por eso tiene interés ofrecer monografías sobre las mujeres de la Obra que reflejen su presencia en las historias generales de la prelatura y den cuenta de modo más cumplido de sus actuaciones6.
Y así se entra en el siguiente tramo de interés historiográfico de este trabajo: importa esta historia, primero, por ser de mujeres; también porque son del Opus Dei; pero en tercer lugar e igualmente porque pone el énfasis inicial, no único ni último, en una posible historia de las emociones. Porque parte de las fuentes que se van a utilizar recogen estados de ánimo en primera persona. Son historias de vida, egodocumentos que manifiestan, no solo hechos o acciones, sino las motivaciones emocionales que los precedieron, produjeron y continuaron. Una línea historiográfica que no tiene por qué trabajarse de modo exclusivo y diferencial en monografías (cosa por otra parte perfectamente legítima), sino que cabe introducir como línea explicativa en el relato histórico, en este concretamente, que da cuenta racional de un proceso en la diacronía7.
Un último motivo explica igualmente el interés de esta investigación: no hay antecedentes y aspira así a convertirse en el primer relato de un fenómeno que adquiere una intensidad progresivamente más interesante cuanto más inadvertida se desarrolla. Efectivamente, si algo hay desconocido para el público en general, es precisamente el modo estadísticamente más habitual de ser del Opus Dei: ser supernumeraria8.
Se trata, esa es al menos la intención, de una historia de las supernumerarias: no de una historia de la sección de mujeres del Opus Dei. La distinción es importante en este inicio. No será, no se pretende, una historia institucional de esta prelatura limitada a su organización para mujeres, ni se intenta una historia social de la institución. Tampoco, aunque no faltarán apreciaciones y análisis en ese campo, de una prosopografía9. Aquí, se va a intentar hacer una historia de qué supuso y en qué se concretó para estas 1000 personas su incorporación al Opus Dei… y su continuidad. Quizá lo más cercano, metafóricamente, al propósito de este trabajo sea una biografía colectiva de una experiencia de vida limitada a poco más de una docena de años, los primeros de ese modo de ser mujer en España.
Esta precisión es importante porque hubo supernumerarias en otros países desde los mismos inicios de los años cincuenta. Pero la vida para una italiana recién casada, o a punto de hacerlo, o de una norteamericana en las mismas circunstancias (más aún si ya tenían hijos adolescentes o mayores), que fuera supernumeraria en aquellos años era una vida muy diferente a la de las españolas: precisamente por estar cada una en países muy distintos, con costumbres y formas de vida distintísimas. Lo que tenían en común como identitario —el ser supernumerarias— era fuerte y radical; pero las circunstancias en que se concretaba su esfuerzo por hacer pleno ese ideal eran muy diferentes.
Desde luego la institución también estará necesariamente presente en este estudio. Es patente que alguien las admitía10 (había una jerarquía) y también que alguien se encargaba de atender al compromiso que adquirían las directoras del Opus Dei ante quienes solicitaban la admisión: proporcionar la debida atención doctrinal, apostólica y espiritual para que adquirieran y vivieran los modos apostólicos y espirituales específicos de la Obra y santificar así (y santificarse) su actividad de vida normal. Todo ello implicó una organización, forzosamente capilar (toda España) y a la vez con cierto nivel de centralización. Esto, obviamente, formará parte igualmente de esta historia.
En otro orden de cosas: no hay historia sin fuentes. Por eso, antes de lanzarnos, hicimos un recuento de posibilidades. Era una medida de prudencia elemental. Existía, porque se habían realizado algún año antes de que este libro se pensara, un abundante material oral: casi ochenta (72) entrevistas grabadas a algunas de estas mil personas y a otras que protagonizaron la atención de su formación. Ha sido posible también ampliar ese número después e ir ajustando mejor las conversaciones con las “supervivientes”. Se realizaron las primeras entre octubre de 2020 y junio de 2021. Luego se continuaron desde enero de 2022. Abundan las anécdotas e historias personales que ayudan a situar el contexto en que se movían, sus afanes y las dificultades habituales. Los datos concretos de estas entrevistas, como es frecuente, son a veces poco precisos11. Están transcritas un buen número de ellas y se está completando este proceso con las que faltan.
Las fuentes escritas las conforman un conjunto de materiales relativamente diversos. Unos refieren testimonialmente —no son de las protagonistas, de las supernumerarias— aspectos de la vida de varias de ellas, de muchas, en realidad. Los más importantes en este trabajo han sido las notas necrológicas que se elaboran tras el fallecimiento de una persona del Opus Dei. Aunque se explica con detalle qué significan y cómo de elaboran (en el capítulo 8), puede adelantarse que se ha trabajado sobre una muestra muy amplia: 437 casos. Esta documentación ha constituido el nervio central de las fuentes por su sistematicidad y la aportación de datos para las “biografías” personales sobre las que se ha trabajado. Al comenzar a escribir este texto (abril de 2022) eran 631 las supernumerarias que habían fallecido de aquel millar aproximado al que se refiere esta investigación. Entre los cuatrocientos treinta y siete ejemplos escogidos se han incluido los del primer centenar de las fallecidas. Los demás representan circunstancias personales diversas sobre la ciudad, estado civil, edad, cultura, posición, formación, ejercicio profesional, etc.
También se han podido consultar relatos personales (egodocumentos) de vida de supernumerarias de estos años12: son 16 expedientes (cada uno con varias historias), depositados igualmente en el Archivo General de la Prelatura (AGP desde ahora) (serie U.1.2). Se completan con las relaciones testimoniales de otras personas (numerarias y agregadas) que colaboraron en estas tareas, o que sencillamente narran el inicio de los trabajos de la Obra en determinadas ciudades españolas (Vigo, Salamanca, Valladolid, Gandía…) y que se conservan en dicho archivo. Ha completado esta información la documentación correspondiente a las orientaciones e indicaciones que las diversas directoras de la Asesoría de España13 ofrecían a las directoras de los centros en cada ciudad, por carta. Se conservan también en el archivo citado (serie U.1.1.2). Igualmente se ha tenido acceso a los expedientes sobre la organización de la atención de las supernumerarias en estos años: nombramientos de celadoras14 y de consejos locales para dirigir esta especialización del Opus Dei, semanas de trabajo, comisiones de servicio, etc. (AGP, serie R2.2).
Otro bloque de egodocumentos del archivo lo conforma la correspondencia que se conserva de las supernumerarias con directoras o conocidas y amigas de la Obra (AGP, serie U.1.1.2). Se han consultado hasta el año 1953. Ha habido también alguna aportación de cartas por parte de las familias. Tienen —unas y otras— un interés relativo, aunque refleja a veces con mucho realismo situaciones en las que se desarrolló su vida y actividad.
Además, están los diarios que se conservan de las convivencias de las supernumerarias. Son cuadernos correspondientes a las que tuvieron lugar entre el 30 de octubre de 1952 y el 18 de junio de 1957. Están depositados en el Archivo General de la Prelatura (AGP serie U.2). Ofrecen testimonios también los diarios de los centros de mujeres de la Prelatura que atendían la formación de las supernumerarias durante los años que abarca esta investigación (especialmente entre 1951 y 1963). En estos últimos, las alusiones de interés para este estudio han sido escasas y dispersas.
La primera base de trabajo fue una lista anonimizada de estas casi mil personas. No había nombres: solo año de incorporación a la Obra, ciudad, edad en aquel momento (fecha de nacimiento y muerte si era el caso) y estado civil, que procedía de investigaciones anteriores15. Ha posibilitado análisis genéricos en los capítulos correspondientes que se han completado (en realidad, superpuesto, porque no ha sido posible establecer correspondencias entre una y otras) con los que ofrecían las notas necrológicas.
En resumen: materia relevante, enfoque original y fuentes inéditas. Se puede responder así a la primera pregunta legítima que se planteaba al inicio.
Esta reseña breve, que se completa en el apartado correspondiente no pretende sino manifestar ahora que se ha realizado una tarea de investigación basada en fuentes, prácticamente todas inéditas hasta el momento16.
La segunda cuestión se refería a los motivos del encuadre cronológico: de 1945 a 1963. El primer hito lo justifica un hecho inevitable: la primera supernumeraria fue admitida ese año17. El segundo, la finalización, es más discutible y sobre todo, más flexible. La fecha, que ha de tratarse con laxitud, como se ha dicho, tiene que ver con motivos de ruptura muy distintos que acabaron por marcar un antes y un después en ámbitos muy diversos.
Desde el punto de vista eclesiástico, el 11 de octubre de 1962 se inauguró el Concilio Vaticano II. Si se ha considerado, con razón, el proceso más importante y decisivo de la historia de la Iglesia en el siglo xx, también lo fue para el Opus Dei18. Bastará recordar la doctrina conciliar sobre la llamada universal a la santidad para subrayarlo. La cuestión es en qué medida este hecho tan importante tuvo relevancia para las mujeres españolas y a partir de cuándo. Quizá lo más llamativo desde el punto de vista de la percepción inmediata del Concilio fue la celebración de la misa en castellano, en las lenguas vernáculas, como decía la fórmula entonces habitual. Después vinieron los ajustes y “desajustes” en la interpretación de los textos o del “espíritu” del concilio. Casi a la vez comenzaron también “experimentos” de amplitud variada en las parroquias, colegios y conventos.
Otro aspecto de gran importancia en la vida de las católicas fue la discusión sobre la licitud de la “píldora” anticonceptiva. Este y los otros, en niveles muy distintos, se posicionaron como temas destacados en la vida ordinaria de las españolas, de las católicas y de las mujeres del Opus Dei en el entorno cronológico de 1963 a 1965 y más adelante.
En el orden político y social españoles los desajustes en el crecimiento económico provocaron huelgas en Asturias (junto con otras en Vizcaya, Ferrol, Linares, Vigo, etc.) ya de amplitud e intensidad suficiente como para que el propio ministro de Trabajo, tras dos meses de conflicto, acallado por la prensa y en la prensa, accediera a pactar con los mineros en junio19. En aquel entorno tuvieron lugar también algunas manifestaciones estudiantiles en Madrid y el 15 de mayo un grupo de mujeres intelectuales (unas doscientas al parecer) se concentraron en la Puerta del Sol: hubo unas cuarenta detenciones20. También ese año tuvo lugar el “Contubernio de Múnich” quizá el primer encuentro público de la oposición exterior con la interior del régimen21. En otro orden de cosas: desde febrero de 1962 se aplica la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer.
Pero la incidencia en la vida cotidiana de estos acontecimientos para las mujeres españolas de cualquier clase social y sin militancia política de izquierdas (clandestina y limitadísima entonces) fue muy reducida. Su preocupación estaba más centrada en la “cesta de la compra”. La coyuntura económica de los cincuenta en lo que se refiere al consumo en los hogares fue favorable, hasta que el Plan de estabilización y la liberalización económica consiguiente produjeron una elevación general de precios, congelación del consumo e incremento fuerte del paro, que hizo la vida algo más difícil a las economías familiares en sus primerísimos años de aplicación. Luego todo mejoró progresivamente, a costa, en muchos casos, de emigrar a otros países, especialmente Alemania, Suiza, Bélgica y Francia22.
Aunque la televisión había iniciado sus emisiones en Madrid y alrededores en 1956, hasta 1965 no fue un medio con penetración relevante y de carácter popular23. Ese es otro motivo que justifica el corte cronológico, porque son unos años de predominio de la radio como medio de comunicación y sobre todo de entretenimiento para las mujeres españolas24. Sus programas, puede decirse, conformaban la “agenda” de las conversaciones femeninas en buena parte.
El específico mundo de la creación literaria de mujeres giró alrededor de la llamada “generación del medio siglo” (publicaron en los años 50 y 60 sobre todo). Entre sus autoras se encuentran Josefina Aldecoa (casada con Ignacio Aldecoa), Eulalia Galvarriato (mujer de Dámaso Alonso), Concha Castroviejo (hija del catedrático de la Universidad de Santiago), Elena Quiroga (de ascendencia nobiliaria), Concha Méndez (casada con Manuel Altolaguirre, luego pareja de Luis Buñuel), María Teresa León (esposa de Rafael Alberti), Ana María Martínez Sagi (de familia de la alta burguesía catalana del textil), Elisabeth Mulder (viajera y de exquisita formación), Felicidad Blanch (Leopoldo Panero), Carmen Martín Gaite (clase media, esposa de Sánchez Ferlosio), Carmen Kurtz (cultura cosmopolita) y Carmen Laforet. Tiene interés este elenco no exhaustivo por su calidad y por su vinculación a la elite cultural y económica. Sin restar importancia alguna a su capacidad es significativa su relación con los círculos culturales de primer nivel vía familia, matrimonio o pareja25: un modo de poner de manifiesto que, tanto para hombres como para mujeres, la elite de la intelectualidad española se vinculaba a unas pocas familias y a unos círculos muy estrechos.
Incluso en el mundo de la mujer la alta costura compartió pasarelas en estos años con el prêt-à-porter. La elegancia femenina cambió de signo poco después: en 1964, en Londres, tuvo lugar la presentación en sociedad de la minifalda, un cambio que supuso algo más que la reducción del largo de aquella prenda.
Un mundo, por tanto, homogéneo en buena parte, que comienza a abrirse a otra realidad económica, cultural y social, pero que se diferencia muy claramente de ella. Desde 1965, y antes en otros sentidos, vendrá la España del desarrollo, la de los conflictos eclesiásticos del posconcilio, la de la modernización del país, la era de la publicidad en España y de la influencia masiva y preponderante de la televisión, la del Seiscientos primero y del coche en general después, la del cierre de los cines, la de la nueva moral que irrumpe en buena parte con la revolución (las revoluciones más bien) del 68 (de 1968), la de la píldora, la primera masificación de la universidad y la gran extensión de la formación educativa, la que se comienza a preparar en España para los cambios inevitables del esperado “hecho biológico” que inaugurará la Transición… Otra España bien distinta, otra vida bien diferente. Por lo tanto, cerrar esta historia alrededor de 1963 es, pensamos, una buena opción.
La tercera cuestión: ¿a favor o en contra del Opus Dei? Esto sorprende siempre, porque no se suele plantear sobre otros objetos históricos. Más que de la cultura de la investigación proviene del mundo de la sospecha, aunque este perjuicio y prejuicio tiene siempre sus derivaciones26. Este libro pretende explicar una historia, no emitir un juicio27. Esta respuesta ya resultará sospechosa de favoritismo porque si no adopta una perspectiva política inicial para concluir en un juicio condenatorio sobre la institución siempre habrá gente que le parecerá poco imparcial. Por eso cuando se produce esa pregunta es inevitable contestar con otra: ¿Qué nivel inquisitorial condenatorio previo se requiere para tener carta de autenticidad “científica”? Y por supuesto ¿quién tiene el sello acreditativo para su expedición? ¿En qué ventanilla hay que presentar el original para obtener el sello de “calidad” histórica? Una mirada a las fotos de los fotógrafos españoles más relevantes de la época (Catalá Roca, Masats, Pérez Siquier o Juanes, por citar solo a algunos de los más conocidos y sin ánimo de agotar el elenco) y a las colecciones que diversas instituciones públicas han rescatado de los “archivos” familiares de estos años, no muestra diferencias relevantes entre las que provienen de estas colecciones y las que pudieran aportar las supernumerarias de aquellos tiempos en España. ¿Se disfrazaban estas últimas o eran como las demás, las demás?
Otro asunto: un autor piensa en sus lectores. Nuestro público es doble a grandes rasgos. El primer bloque lo conforman, primero, las mujeres de la Obra, más específicamente las supernumerarias. En el mismo saco están el resto de las personas de la Prelatura. Aunque haya “acreditadores” que no puedan creerlo, estas personas no necesitan historias bonitas para confortarse. Saben todo de la vida: las heroicidades y las cobardías; lo que cuesta y lo que es sencillo y fácil; se han equivocado lo suficiente como para distinguir las tonterías de los tontos, los fallos de las lealtades.
Eso no excluye obviamente a otros lectores, porque es igualmente target específico de esta investigación el público en general interesado y los lectores curiosos que desean conocer fenómenos que formaron parte de su entorno en conversaciones, tertulias, discusiones, con amigos y con otros, apenas conocidos minutos antes. Por ellos ha sido preciso explicar contextos y “modos de pensar” que lógicamente ignoran. También, mantener un doble orden de explicaciones. Uno, el propio de personas que no sean cristianas o que siéndolo no se hayan ocupado de vivir su religión con una cierta intensidad (quizá mejor con una intensidad cierta). El otro, el que tenga una cierta familiaridad para entender la amplitud semántica y práctica de algunos términos: por ejemplo, uno tan elemental como “oración”. Se ha intentado atender a estas circunstancias con las explicaciones pertinentes. En cualquier caso, esa inmediatez que se ha pretendido con la escritura facilitará —esperamos—la comprensión del relato sin necesidad de volver sobre él.
Unos y otros lectores se merecen una historia rigurosa en su realización y asequible en su presentación, lo que en el mundo historiográfico se denomina “los grandes relatos”; aunque en este caso sea un relato, esperamos que grande por su rigor, centrado en un fenómeno concreto y no de grandísima amplitud cronológica.
Luego está el público de los historiadores y de la gente culta. Sospechamos que serán menos porque, cuando hacemos historia, los historiadores sabemos que nos leen pocos, incluso pocos historiadores, que son pocos en general. A ellos les debemos especialmente el rigor metodológico y la crítica de fuentes. También, porque somos colegas suyos y nos sabemos sometidos a su crítica, como lo están ellos a las nuestras28.
A vista de pájaro: España entre 1950 y 1963
La Guerra Civil en España terminó en 1939. Además de las víctimas y las destrucciones que produjo el propio conflicto en todos los ámbitos, generó también inevitables consecuencias discriminatorias para los derrotados, que fueron rebajando su intensidad de manera progresiva a lo largo de los años. Desde 1951 (doce años después de finalizar el enfrentamiento bélico) los entusiasmos de los vencedores se pueden considerar normalizados en la vida diaria, aunque no faltaran actos de exaltación en fechas señaladas. La gente ya no saludaba a lo fascista y los actos oficiales de Estado no se cerraban con cantos falangistas sino con la Marcha Real (el himno nacional). Incluso la condición de derrotado había perdido, en buena parte, su sentido discriminatorio en los escenarios civiles. El “etiquetado” social se había transformado ya. No faltaban en los lugares pequeños las referencias a las familias “de derechas” o “de izquierdas” en los simplismos de las conversaciones de vecinos o familiares. Incluso de las “no muy católicas” o “poco creyentes” y las “católicas de toda la vida”. De todas maneras, la cosa no pasaba normalmente de ahí.
El contexto internacional había favorecido a Franco que empezó, por fin, a sentirse plenamente seguro al frente de su régimen: Occidente (Estados Unidos y Churchill) había declarado la guerra (desde luego Fría) al mundo comunista y si de alguna coherencia podía presumir Franco era de su constante, expreso, intenso y manifiesto anticomunismo. ¡Por fin el mundo entendía su postura! Al menos eso decía la propaganda española. En fin, dentro y fuera de España todos asumieron que habría Franco para rato: hasta que muriese. Y así fue.
El miedo a las autoridades no había desaparecido, pero cada vez más, en el ámbito de la vida privada y nada más que en él, los españoles expresaban sin temor sus críticas al gobierno, aunque desde luego eran muy prudentes —se tomaban la seguridad de que sus oyentes fueran de confianza— en manifestarse de izquierdas o partidarios del socialismo o comunismo. Los medios de comunicación estaban perfectamente controlados por el gobierno de modo directo o a través del llamado “movimiento nacional” (el único partido permitido). La ley que regulaba la información era una trasposición de la hitleriana de los años treinta. Estuvo en vigor en nuestro país entre 1938 y 1965. Por dar una orientación: el gobierno nombraba a todos los directores de los periódicos diarios del país y de las emisoras de radio. En este mismo ámbito una parte de esas gentes inquietas buscaban información extranjera que les diera noticias fiables de su propio país. Era una proporción reducida de la población, pero existía y vivía mayoritariamente en ciudades donde el anonimato facilitaba el pasar inadvertido.
Las costumbres eran predominantemente tradicionales, como en el resto de Europa occidental, aunque en España no cabía la exposición abierta de alternativas por el control absoluto de la información. El régimen se reconocía católico oficialmente, y fueron años en los que no faltaron manifestaciones religiosas externas, públicas y masivas.
En fin, con el avance de los años cincuenta la gente se fue convenciendo de que no había nada que temer si uno “no se metía en política”, que era el consejo que las madres repetían a sus hijos que mostraban “inquietudes”, como entonces se decía. Dicho de otro modo, las autoridades políticas de la dictadura de Franco, que ese era el régimen político vigente, mostraban un celo encomiable en la persecución del comunismo en lo público y en lo privado, pero estaban dispuestas a tolerar incluso la expresión del pensamiento con libertad en la esfera privada, con la expresa condición —eso sí— de que no traspasara las fronteras a lo público de ninguna de las maneras. Saltarse esa barrera y ser detenido por colaborar o ser miembro de alguno de los partidos ilegales (especialmente del Partido Comunista) suponía penas que rondaban los 20 años de cárcel.
Dicho de otra manera, en tu casa podías leer el Manifiesto Comunista si te hacías con un ejemplar, pero esta obra ni se imprimía, ni se distribuía, ni se vendía públicamente en España. Y hacerlo constituía un delito. Algo parecido a la droga en Estados Unidos: se puede consumir, pero no se puede cultivar, ni producir, ni comercializar.
De todas maneras, entre 1951 y 1963 la mayoría de los residentes en España eran de derechas, “gentes de orden” y partidarios (más de modo pasivo que activo) de Franco (que se conformaba con ello). A esto contribuía ese impedimento legal ya mencionado (la prohibición de expresar públicamente la oposición al régimen, e incluso al gobierno, porque uno y otro casi se identificaban en la vida normal), el recuerdo de la guerra y sus horrores y que la oposición más firme estuviera en el exilio, la cárcel o vigilada. Como decía la gente más conforme, en España se podía vivir tranquilo si no te metías en política ni hablabas de ella.
La ocupación más importante de los españoles era trabajar para sacar adelante a su familia, incluso compatibilizando varios empleos, cosa que resultaba relativamente frecuente (si se conseguían). En 1954 ya se suprimieron las cartillas de racionamiento y desaparecieron las dificultades de abastecimiento de alimentos (y otros productos) y el mercado negro de las necesidades esenciales. Puede hablarse de mala alimentación, incluso escasa en hogares muy pobres, pero no de hambre en términos generales y para los estándares de aquellos tiempos.
Cine y radio entretenían a las gentes y bailes, verbenas, kermeses y días de feria mantuvieron (y adaptaron) formas de divertimento antiguas a las nuevas circunstancias que imponía una emigración constante y creciente desde el campo a las ciudades.
Para entendernos
Cada vez es más frecuente que los documentos, especialmente los que aparecen en los textos normativos, se inicien con una especie de nomenclátor que define específicamente cada palabra que se considera clave por algún motivo. La costumbre se ha extendido a documentos de trabajo en varias áreas de la actividad humana. Incluso algunas instituciones y empresas tienen ya un diccionario propio.
Aquí se intentará evitar, salvo para glosar términos que ayudan a entender lo escrito en las próximas páginas. La mayor parte de estas explicaciones se deben a que los idiomas son realidades vivas, y en todas las lenguas y épocas los significados de las palabras acaban atracando en puertos lexicográficos diversos de los que salieron a navegar. Eso ha pasado también con la historia del Opus Dei: unos términos han dejado de utilizarse para emplear otros más acordes con las actualidades de cada momento.
Lo primero que hay que aclarar es cómo se llaman los distintos miembros del Opus Dei y en qué consiste la llamada vocación, porque este término, con un sentido bien preciso, aparecerá bastante en estas páginas. En palabras de actual prelado29:
En pocas palabras, se trata de una gracia que abraza nuestra vida entera y que se manifiesta como luz y como fuerza. Luz, que nos hace ver el camino, lo que Dios quiere de nosotros; y fuerza, para ser capaces de responder a la llamada, decir que sí y seguir adelante en ese camino.
El elemento primero de la definición en el orden de los hechos se centra pues en la acción de Dios, ya que es Él quien “hace ver” y “fuerza” a “decir que sí” y a “seguir adelante”. Naturalmente, si no se acepta previamente que Dios existe y que además actúa o puede hacerlo, el resto se reduce, en el mejor de los casos, a una experiencia psicológica personal intensa y continuada, que lleva a orientar las acciones de la vida en un determinado sentido. Sitúa a las personas que optan por esa orientación vital entre los que tienen firmes convicciones que mueven su valoración de lo que está bien y de lo que está mal.
Cabe también, aunque esto ya sitúa las cosas en una falta de respeto flagrante, pensar que estas personas están locas por admitir como reales vagas siluetas fantasmales. Incluso puede resolverse el expediente culpando a los directivos de tales organizaciones de perversos ejecutores de lavados de cerebro y explotadores de mentes débiles.
Tanto para los creyentes como para los que no lo son, es claro que en la respuesta a la vocación interviene igualmente el interesado, el llamado, que libremente asume los compromisos que entiende implican tal “llamada”. Es decir, un ser humano, adulto, responsable, que decide vivir de acuerdo con unos valores que no implican daños a terceros y que, además, significan un esfuerzo cierto y unos efectos beneficiosos (al menos, el intento de ser honrado), realiza un acto pleno de soberanía de su voluntad: actúa libremente.
Las características externas de la vocación al Opus Dei son dos: primero, el deseo eficaz de servir a los demás de modo práctico y discreto (pasando inadvertido siempre que se pueda); segundo, la defensa de la libertad de los demás y de la propia, con la consiguiente responsabilidad (de los que ejercen la libertad, no de los que la “aguantan”).
Los fines son igualmente sencillos: tomarse en serio, totalmente en serio, el bautismo y los mandatos de Jesucristo a los bautizados. Primero el mandamiento del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Segundo, el mandato apostólico: «Id a todo el mundo y predicad el evangelio». Para los del Opus Dei, empezando por lo más cercano: su familia, su casa, su barrio, su ciudad, su ambiente profesional, su país….
Estos fines se asumen desde una perspectiva propia: saberse y sentirse hijo de Dios en Cristo. Ese es el enfoque. Por eso a nadie le extrañará que se pongan medios proporcionados: procurar acudir a la ayuda de Dios que, para los católicos, consiste en estar en relación con Él (oración y sacrificio) y acudir a los sacramentos (mayormente a los que pueden reiterarse fácilmente: eucaristía y penitencia). Luego hay que poner medios para mantener viva esa llamada: formación espiritual, doctrinal y apostólica, que facilita precisamente el Opus Dei como institución, y cuya asimilación —como la de cualquier ciencia humana— exige dedicación y tiempo.
Esa vocación a la Obra se puede asumir de varios modos, que no implican ser más o menos del Opus Dei, sino el tener una mayor o menor dedicación práctica a la disponibilidad que exige la atención espiritual de todos los miembros. Por ejemplo, los numerarios y las numerarias viven una plena y permanente disponibilidad para atender los encargos que exija la atención espiritual de todas las personas de la Obra. Viven el celibato apostólico, que no es quedarse soltero para tener más tiempo para “sus” cosas. Esta opción que implica no casarse y optar por la virginidad no es una medida de precaución por si se ordenaran sacerdotes, o tuvieran que atender un centro para que no faltara el ambiente de familia propio de la institución. Desde luego esa disponibilidad, real y práctica, es también realista, pero son los directores de la Obra los que juzgan la oportunidad de proponer a numerarios y numerarias el cambio de ciudad o de país, o la dedicación exclusiva durante un tiempo a tareas de formación o dirección. Y dentro de ese realismo entra el que sean ellos quienes asuman la dirección de la Obra, desde el nivel local (los centros) al central, en Roma: la Asesoría central (para las mujeres) o el Consejo general (en el caso de los hombres).
Los agregados y agregadas del Opus Dei viven también el celibato apostólico y sus implicaciones, por los mismos motivos que los numerarios y las numerarias. Varían sus circunstancias de disponibilidad efectiva, por sus obligaciones permanentes de carácter familiar, social, profesional. Mientras los numerarios suelen vivir en centros precisamente para estar más disponibles, los agregados viven con su familia (padres, hermanos, etc.) y tienden normalmente a mantener su domicilio en la misma ciudad. Esto del celibato apostólico no es una consecuencia práctica de la disponibilidad (ni al revés: una exigencia previa que facilita el acudir aquí o allí). Para unos y otros es parte integrante de esa llamada de Dios, a la que se responde con un amor exclusivo a Él, tan comprometido en sus manifestaciones externas como el de un cristiano casado.
En ambos casos, numerarios y numerarias, agregadas y agregados, se dan posibilidades de “servicios especializados”. Los numerarios y agregados que tienen la formación doctrinal necesaria (un doctorado eclesiástico), las condiciones requeridas, lo desean y son llamados por el prelado, pueden ordenarse sacerdotes. Dejan entonces su actividad profesional y, manteniendo la misma mentalidad, se dedican exclusivamente a ser curas. Son los sacerdotes numerarios o los sacerdotes agregados de la prelatura. Entre las numerarias, algunas tienen como actividad profesional otro servicio directo a la prelatura: organizar la vida de los centros para que tengan el tono y aire de familia que se requiere. Naturalmente la historia y la sociología marcan la concreción de esos servicios materialmente muy diversos según la latitud y los tiempos, sin olvidar su fin: un centro del Opus Dei no es una república de amigos o amigas, sino un hogar de familia cristiana. Algunas de estas numerarias se denominan numerarias auxiliares porque su actividad profesional es la atención de estas actividades organizativas y materiales precisamente con ese fin.
Pero el modo más frecuente de ser Opus Dei lo constituyen los supernumerarios y las supernumerarias. Numéricamente hablando son los que más abundan, con mucho. Tienen la misma llamada que numerarias y agregadas, que numerarios y agregados; también los mismos medios de formación; buscan idénticos objetivos; asumen como tarea tan propia como los demás el sacar adelante los apostolados de la Obra… En fin: se sienten y son por vocación específica tan apóstoles como el resto de los miembros, y aspiran como ellos a la misma santidad. Suelen estar casadas, casados, y su primer escenario de santificación es su hogar y las relaciones familiares; luego, el de su profesión, y desde ahí las relaciones sociales que se generan en uno y otro. Los agregados, agregadas y numerarias auxiliares han tenido otros nombres para designarlos. Aquí, para evitar pintoresquismos, se ha ajustado la documentación a la terminología actual, para no volver loco a nadie.
Entre las agregadas y supernumerarias (y también entre los varones) algunas reciben el encargo de celadoras. Su tarea consiste en mantener vivo el espíritu de familia entre las personas de su grupo, facilitar la comunicación con las directoras, atender a las necesidades inmediatas por enfermedad, imprevistos, etc., que se puedan presentar… En fin: ser instrumentos de unidad en sentido amplio.
El espíritu del Opus Dei se puede vivir con igual compromiso vocacional cuando tu profesión es ser sacerdote diocesano y, por lo tanto, “tu jefe” es el obispo, en vez del consejero delegado de tu empresa. Son los sacerdotes agregados o supernumerarios de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Ciertamente esa profesión tiene implicaciones canónicas diversas de la de los laicos; pero la llamada de Dios para vivirla es la misma. Su espiritualidad y afán apostólico tienen el mismo carácter, aunque se canalicen jurídicamente mediante un vínculo asociativo.
El proceso de incorporación a la Obra comienza con la solicitud de admisión (el “pitaje”). Se realiza mediante carta al prelado. Tras un mínimo de seis meses, a quienes han escrito la carta se les admite o no. Es el resultado de un proceso de discernimiento común entre directoras y candidatas. Ese acto se denomina admisión y no conlleva más obligación que la firme decisión de la solicitante de intentar vivir las virtudes cristianas según el espíritu de la Obra y procurar hacer apostolado en su ambiente. Las directoras de la Obra procuran atender su formación espiritual, doctrinal y apostólica para confirmar en la práctica y mediante ese acompañamiento la seguridad de su decisión. Se explica con regularidad, y ajustado a las circunstancias de las admitidas, el espíritu de la Obra. Se trata de asegurar un conocimiento y asunción adecuados del mismo en su vida ordinaria. También de los compromisos que implica su incorporación jurídica.
El plazo mínimo de este periodo de prueba es de un año. Entonces, la interesada y las directoras, de mutuo acuerdo, deciden (o no) la incorporación plena y temporal a la Obra hasta el siguiente 19 de marzo. Esta incorporación se realiza mediante un acuerdo: la interesada se compromete a vivir el espíritu y los modos apostólicos de la Obra y quedar sujeta a la autoridad de las directoras en lo que estos compromisos implican. Las directoras asumen la responsabilidad de la atención personal —en lo doctrinal y espiritual, y en la actividad apostólica— que requiera cada incorporada. Esta incorporación se llama oblación, y cada persona de la Obra lo renueva cada 19 de marzo y lo comunica así a las directoras.
Finalmente, al menos cinco años después de haber hecho la oblación las personas de la Obra pueden hacer la fidelidad: no añade nada nuevo en lo que se refiere a sus compromisos; pero pasa de ser temporal a ser definitiva, lo que supone que ya no es necesario renovarla cada año.
Hay también cooperadores de la Obra. El nombre lo dice todo: no pertenecen a la Obra, no es necesario que tengan vocación, pero colaboran de mil formas diversas y con distinta intensidad en unos momentos o en otros. Como consecuencia de esa ayuda quiso el fundador de la Obra que tuvieran el reconocimiento de la Santa Sede en forma de indulgencias, además del afecto de los miembros y de sus oraciones diarias por ellos.
El sentido de familia es tan fuerte y real en la Obra que no resulta extraño que algunos, al referirse a ella, hablen de “casa”: ir por casa, acudir a actividades a casa, un sacerdote de casa, uno de casa… son sinónimos familiares y rápidos de referirse a acudir a un centro, asistir a medios de formación en un centro, que el sacerdote o una persona sea de la Obra…En la correspondencia que se ha manejado y se cita alguna vez aparecerá esta terminología. Como exigiría cambiar los textos (no solo un término), se ha respetado.
Igual ocurre con la única palabra con significado exclusivo en el Opus Dei: “pitar”. Con ella se alude expresamente a solicitar la admisión en el Opus Dei, a escribir esa carta en la que se manifiesta el deseo de incorporarse a la Obra. Los autores no han podido aclarar el origen de esta palabra con este sentido. Parece que se empleó casi desde el principio en la Obra. La segunda acepción del Diccionario de la RAE (edición XXI) es: «Hablando de personas o cosas, dar el rendimiento que se esperaba de ellas». Es lo más aproximado al hecho que se describe, al menos visto desde la perspectiva de Dios.
El texto ya explica que la actividad formadora del Opus Dei se canaliza a través de tres “obras”: la de san Rafael, dirigida a gente joven; la de san Gabriel, orientada a personas ya casadas o abiertas a ello, y la de san Miguel, que se centra en la atención de numerarias y agregadas y de numerarios y agregados. En el texto, las notas a pie de página se explican estos términos.
Luego viene la terminología de los medios de formación propios de la Obra. Son bastante comunes en algunas instituciones de la Iglesia y no exclusivos, ni siquiera específicos, de la institución. Lo que es específico es su contenido, su tono y su orientación. Primero, los “círculos” son reuniones, normalmente semanales, en las que se transmiten contenidos ascéticos y doctrinales, se anima a la reflexión y a la lucha ascética mediante el examen y se “presencializa” el sentido y espíritu de familia. Tienen siempre sentido positivo y normalmente están alejados de las lamentaciones por muy mal que estén las cosas. Los hay para gente joven, para cooperadores, para numerarios y agregados, para supernumerarios y para los sacerdotes diocesanos de la Sociedad sacerdotal de la Santa Cruz…
Los retiros espirituales son eso: un apartarse un poco, al menos, de la agitación que implica vivir. En función de las posibilidades de asistencia se organizan sus horarios en cada sitio. Están centrados alrededor de la eucaristía, se suceden ratos de adoración, meditación, examen, incluso lectura espiritual que facilitan un “parón” mensual para recuperar e impulsar la vida espiritual y la iniciativa apostólica en medio de los líos propios del ejercicio profesional, la atención de la familia, etc.
En este libro se mencionan mucho los “ejercicios espirituales”. Ahora en la Obra se prefiere hablar de cursos de retiro espiritual. El cambio responde a que los enfoques ya eran tan distintos que la gente hablaba de los ejercicios de los sacerdotes del Opus Dei. Las citas de las interesadas ponen de manifiesto estas diferencias, y no merece la pena detenerse más aquí.
Por último, entre los medios de formación específicos de los miembros de la Obra y también de las personas que acuden por los centros o desean participar en ellos, están los “cursos o convivencias anuales”, o semanas de convivencia, o “convivencia” simplemente, que son periodos de formación de duración variada dedicados a la formación y al descanso. A veces se les ha dado alguna orientación especializada por necesidades formativas concretas de algunas personas: directoras, encargadas de determinadas especializaciones apostólicas, celadoras, profesionales de la enseñanza, etc. En estos momentos las jornadas de este estilo son relativamente frecuentes en empresas (con menor duración normalmente) o instituciones diversas.
En la vida de las personas de la Obra, como en la de otros cristianos que pretenden vivir cerca de Dios, la tradición espiritual ha establecido ejercicios de piedad que ayudan a mantener viva esa actitud: rosario muy frecuentemente, pero también otras: “acordaos”, salve, ángelus, visita al Santísimo, lectura espiritual o del Nuevo testamento, examen de conciencia, examen particular… Cualquier devocionario30 da cuenta de la explicación cuando es preciso. No parece necesario detallar aquí definición sobre definición de estas prácticas cristianas de toda la vida…
Lo importante, dice la Iglesia, es acudir a las fuentes de la gracia: frecuencia de sacramentos (y los que se pueden “frecuentar” más son la eucaristía y la confesión) y recurso a la oración y al sacrificio para poder actuar en presencia de Dios: teniéndole en cuenta y queriendo cumplir su voluntad (que ya se ha dicho al principio cuál es).
I. El mundo femenino urbano en la España de los cincuenta
La crudeza de la violencia institucional de la posguerra inmediata comenzó a amainar progresivamente desde 194531. Sobrevivir, reconstruir y recuperar fueron las primeras tareas a las que se enfrentó la mayor parte de la población en España. Construir la normalidad resultante de la Guerra comenzó por atender a los modos más elementales de vida: la actividad profesional, el trabajo, directamente unido a la alimentación adecuada y a obtener un lugar digno para vivir; la familia, proyectos nuevos o los ya iniciados antes del 36 e interrumpidos por la Guerra; la educación, propia o de los hijos… todo en unos niveles muy básicos. En muchas de esas tareas referidas a la inmediatez, las mujeres —especialmente las casadas— tuvieron un protagonismo de primer orden.
Una investigación basada en casi noventa entrevistas a personas con más de 18 años al terminar la Guerra Civil resumía así el plan general que pintaban los entrevistados (hombres y mujeres)32:
La mayoría afirma que se crio en un ambiente familiar cordial, agradable y feliz, a pesar del «sacrificio y la escasez» en la que vivían, porque «la situación laboral era mala». Las familias eran muy numerosas y el núcleo familiar muy amplio, compuesto por padres, hermanos, abuelos y primos, que vivían cerca (…). Uno de los elementos más valorados positivamente de la familia es el trabajo: «Nos inculcaban el trabajo»; «aprendimos a ser gente trabajadora»; «nos enseñaron a trabajar mucho y a tener pocos lujos»; «[la] educación se basaba en tener una vida digna y trabajo».
Este conjunto de actividades conformaba la vida cotidiana y presentaba enormes diferencias entre los casos concretos. Dependía mucho del bando de que se proviniera. También del nivel sociocultural del que se partiera y, en último término, de donde se viviera: campo, ciudad, barriada o descampado recién poblado. Al margen de la propaganda, o en medio de ella y a su pesar, las gentes querían situarse y ganar, cada uno a su nivel, en seguridad. En lo político suponía para los vencidos callar. En lo profesional y vital, dedicar horas y horas a tareas que permitieran asegurar la subsistencia de modo razonable, mejorar o conseguir un hogar, y para ello había que trabajar y “estirar” los recursos. Aquel verbo, “estirar”, se convirtió por el uso en sinónimo de buena administración en casi todos los hogares españoles, y fueron las amas de casa quienes lo conjugaron casi siempre.
Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en todo esto. Aportaron, con su presencia y dedicación al hogar, seguridad y equilibrio en unas familias que se movían frecuentemente entre la escasez y la incertidumbre. Cada una en su nivel luchaba por conseguir cierto grado de bienestar material y rebajar tensiones. Era casi lo que esperaba el régimen. Al menos la propaganda institucional, que tenía entre una cierta eficacia y una eficacia cierta, proclamaba que la mujer se ocupara de su casa, el marido y los hijos. O que permaneciera en el hogar paterno bajo la mirada atenta y vigilante del padre y los hermanos varones. «No acabó vuestra labor con la realidad de los frentes […]. Todavía os queda más. Os queda […] la conquista del hogar»33.
Y puede decirse que, al margen de esa consigna, a eso se dedicaron mayoritariamente las mujeres. Apenas les importó el apoyo americano que llevó a aceptar bases militares estadounidenses en nuestro territorio (1953); menos aún que España ingresara en la ONU (1955), o el Plan de Estabilización (1959). La mayoría de las mujeres mayores de veinte años aspiraba a construir un hogar propio34 y una familia, y la Guerra Civil había supuesto la muerte de miles de hombres. Muchas, sin embargo, tuvieron que trabajar fuera de sus hogares para poder sobrevivir. Las solteras que lograban un empleo lo abandonaban al recibir la dote oficial35 para contraer matrimonio. Otra cosa es que se continuara en algunos casos la actividad profesional en el propio hogar (por ejemplo, en las industrias textiles y en algunas otras de carácter artesanal, sobre todo en las zonas rurales)36. Para un porcentaje imposible de precisar ahora, esta situación se percibía como un alivio, como la oportunidad de comenzar una vida más cómoda y, sobre todo, como el inicio de la consecución de las expectativas vitales habituales en aquellos años.
El sometimiento práctico y real en que vivían las mujeres de los años cincuenta en España no constituía un referente reivindicativo. La experiencia indicaba que el único estado de perfecta autonomía para la mujer —en el sentido de hacerla similar al hombre en derechos y capacidad de acción— era el de quedarse viuda. Pero tal como estaban las cosas solo un número muy reducido de mujeres de la clase alta y o media-alta conseguían, con esta “autonomía”, una situación económica desahogada. En ese contexto de dependencia, el asumir un mensaje de plenitud personal en medio de sus circunstancias personales, implicaba una cierta contradicción. Quizá algo similar a la recepción de la fe cristiana por parte de los esclavos desde mediados del siglo primero. Iguales ante Dios, sometidos a sus amos; tan hijas de Dios como sus maridos y hermanos y en situación de inferioridad legal, social y cultural ante ellos (que podían paradójicamente amarlas mucho y de verdad).
1. Lugares para vivir, modos de vivir
Los límites del mundo de las mujeres españolas, entre 1950 y 1963, tenían unas fronteras claras y precisas, pero eran a la vez fuertemente heterogéneos. Más aún: el primer rasgo sobresaliente y dominante era justamente el de unas diferencias muy marcadas. No puede afirmarse sin más que la pobreza y el nivel cultural se identificaban con la hostilidad al régimen: menos aún tras la “limpieza” dura e intensa de la represión hasta 1945. Vale decir que el rasgo dominante en lo político, en el territorio español, era el sometimiento: activo o pasivo, salvo la limitada acción del maquis.
En ese contexto, la diferencia mayor en los modos de vivir en las familias la marcaba el lugar de residencia. Desde luego las familias ricas que pasaban largas temporadas en sus casas de campo eran una excepción. En general, no vivían igual las mujeres de la ciudad que las del campo, en los cincuenta y en los inicios de los sesenta. Había un abismo enorme entre ellas. Primero, porque en aquella España “había mucho campo” y, además, “pesaba” mucho.
Mi padre era un hombre de campo. Sólo tenía un borriquito para ir a trabajar. Había unos terratenientes que tenían unas fincas que abarcaban dos o tres pueblos y daban trabajo a la gente de aquella zona. En invierno, a la aceituna, en verano a segar37.
Un dato significativo: en 1950 la población activa del sector primario, sobre todo agraria, suponía aún el 47,6 % del total de quienes trabajaban: casi la mitad. En cifras gruesas 5,3 millones de personas trabajaban en el campo. Segundo, porque uno u otro ambiente (rural y urbano) diferenciaban propiamente dos mundos, más que unir dos modos de vivir en uno común compartido.
Dentro de cada uno de esos dos universos también había una notable diversidad en el discurrir vital de cada grupo sociocultural38. Probablemente las diferencias campo-ciudad se trasladaron inicialmente, de golpe y con la emigración masiva, a las grandes urbes. En la década de los cincuenta, 2,3 millones de personas cambiaron su residencia del campo a las ciudades39: un flujo constante de hombres y mujeres (solteras, casadas, jóvenes, niñas, maduras y ancianas), desarraigados, llegaban a vivir a las grandes zonas suburbiales.
Lo más frecuente fue que el primer establecimiento corriera a cargo del padre y que una vez “asentado” se trajera a la familia entera. Pero abundaron igualmente los casos —que continuaban una tradición arraigada desde hacía decenios— de mujeres (sobre todo solteras y jóvenes, pero también casadas), que se incorporaron a trabajar en el servicio doméstico urbano y “tiraron” del resto de la familia una vez situadas:
Nosotros vivíamos en Santiago de Calatrava (Jaén) y a mi padre lo cogieron preso al terminar la guerra. Se llevaron a casi todos los hombres del pueblo. Estuvo en la cárcel doce años. Cuando salió se quedó en el pueblo con mis hermanos y nos vinimos a Madrid mi madre y yo internas, cada una en una casa. Yo tendría 18 o 19 años. Cuando me pagaban, le daba el sobre a mi madre y ella lo guardaba40.
Fuera cual fuere la vía, unas y otros se acercaban a un mundo urbano literalmente en construcción. Los esfuerzos de un estado pobre no alcanzaban a construir las suficientes viviendas sociales41 que absorbieran aquel caudal humano que se asentaba donde podía, “provisionalmente” (durante decenas de años): en chabolas de obra rápida inicial42 y en permanente mejora, o casas pequeñas unifamiliares —a veces compartidas— o en corralas de mala construcción, sin más servicios, como mucho, que el tendido eléctrico y las acometidas de agua43.
Y cuando tuvimos un poco de dinero, se vino toda la familia a Madrid. Mi padre hizo una chabolita pero nos multaban por haber ocupado un terreno que no era nuestro. Vivíamos por las palomeras44. No teníamos agua corriente ni luz. El agua la cogíamos de una boca de riego que había por San Diego, llevábamos cántaros y jarras, y los llenábamos para tener agua para varios días45.
Así se “colonizaron” descampados en las afueras de barrios obreros, que se extendían por zonas que treinta años después quedarían integradas en los núcleos urbanos iniciales46.
Los resultados de aquel proceso migratorio se notaron especialmente en Madrid, que recogió una buena parte de aquel flujo. En ligera menor medida en Barcelona y Bilbao. De hecho, un informe, ya de 1966, presenta unas cifras preocupantes: el 58 % de la población madrileña vivía por entonces en la periferia, donde se señalaban graves problemas de vivienda, escuelas y dotación de servicios47. Dato que se ha de situar en la misma línea de otro, para la misma fecha y ciudad: el 76 % de la población madrileña que se considera “pobre” vivía en distritos periféricos, especialmente en Vallecas, Tetuán y Ventas48.
Este establecimiento periférico de la emigración permitió que el aspecto de los barrios históricos o de los ensanches anteriores a la Guerra apenas cambiaran. De hecho, constituían otros mundos que, además, no tenían buena (o ninguna) comunicación entre ellos. Por ejemplo: en Madrid las líneas de metro terminaban en Puente de Vallecas y Tetuán. Lo mismo pasaba con la de Ventas. Eran la puerta de entrada a universos ajenos y enormes, que empezaban justamente allí.
El dato tiene interés porque habla de mundos diferentes y, a la vez, algo más que colindantes. Esas bolsas de población nueva trabajaban en los núcleos industriales, también mayoritariamente en las afueras, e iban a la ciudad poco, casi “de visita”. Los barrios del centro les resultaban, en general, un ambiente ajeno, al que acudían casi exclusivamente a servicios concretos (salud y, en menor medida, asistencia de sus hijos a colegios e institutos).
2. Administrar el hogar
En la sociedad española de los años cincuenta y principios de los sesenta los estándares sociales de aspiraciones los comenzaron a marcar la publicidad y el entretenimiento, dentro, por supuesto, de lo que el estado toleraba. Sin llegar al optimismo de Roosevelt49 por la publicidad, puede afirmarse que esta actividad tiene siempre un carácter, en cierto sentido, educador. Al menos, orientador o conductor, en el marco general de cada sociedad. Los “anuncios” señalan una aspiración asequible y, por lo tanto, una mejora al alcance —relativamente— de la mano, a la que se pretende llegar. En fin, animan a conseguir lo legítimamente deseable desde una perspectiva social, lo asequible quizá con algún esfuerzo, pero proporcionado.
Ese “realismo” en el que se envuelve habitualmente la publicidad y ese reclamo de normalidad que suele proclamar se mueve entre dos empeños contradictorios. De una parte, el de no llamar la atención aparentemente; de otro, el de hacerlo eficazmente. Salvo unas pocas excepciones, se aleja siempre de la estridencia. Si eso es una exigencia para evitar mensajes que dividan al potencial conjunto de receptores, en los años cincuenta era un imperativo cultural y, casi, político.