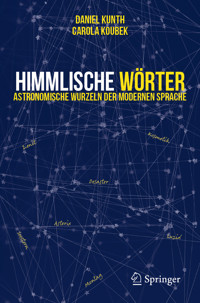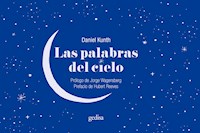
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Durante miles de años, los seres humanos hemos contemplado sobrecogidos el firmamento. Esa bóveda infinita despertaba temor, respeto e invitaba a las ensoñaciones. El cielo siempre se mantuvo en silencio, entregándonos extraños mensajes, invariablemente codificados, pero nuestro lenguaje e imaginario siempre sintieron la necesidad de comunicarnos con él. Las palabras del cielo están ahí, discretamente entretejidas en nuestro lenguaje cotidiano, como "desear" (del latín desiderare: dejar de contemplar la estrella) o "desastre" (del italiano disastro: mal astro). Si nos paramos a reflexionar en ellas nos sumergiremos en el origen de la palabra y de nuestra necesidad de comprender. Este libro, escrito con pasión en el territorio fronterizo de la ciencia y el lenguaje, nos abrirá significados inadvertidos y nos ayudará a comprender más ese cielo inscrito en las palabras y que siempre ha arrebatado nuestra imaginación y anhelo. Preciosa edición cuidadosamente tratada en su formato en la que su autor consigue crear un universo propio lleno de sorpresas para el lector.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original en francés: Les Mots du ciel, Daniel Kunth
© CNRS éditions, 2012
© De la traducción: Sol Melnick
© De la traducción del «Abecedario»: Albert Berenguer
© Del prólogo «El lenguaje de la frontera»: Jorge Wagensberg
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Diseño de cubierta e interiores: Ed Carosia
Primera edición: abril de 2017, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º – 08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
Editor Service S.L.
Diagonal 299, entresol 1ª – 08013 Barcelona
eISBN: 978-84-16919-30-7
Esta obra se benefició del P.A.P. GARCÍA LORCA, Programa de Publicación del Institut français y del Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Europeos
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
El lenguaje de la frontera
Prefacio
Introducción
Cielo
Luz
Estrellas
Constelaciones
Influencias astrales
Cosmos
Sistema solar
Luna
Eclipses
Cometas
Planetas
Calendario
Epílogo
Referencias bibliográficas
Personajes
Abecedario
Posfacio
Agradecimientos
El lenguaje de la frontera
Jorge Wagensberg
El conocimiento es la gran aventura de la condición humana y, para elaborarlo, se necesitan tres ingredientes: contenido, método y lenguaje. El contenido es aquella parte de la realidad que se desea comprender, por ejemplo, la evolución de una estrella en el espacio y en el tiempo. Pero una estrella puede ser tratada con método científico, como harían Galileo o Newton, o bien con método artístico, como harían Van Gogh o Neruda. Entonces es cuando se elige el lenguaje, es decir, un sistema de representación simbólica. De ahí las palabras, los números, las imágenes, los sonidos y sus posibles combinaciones, esto es, una gramática de cierta sofisticación. El lenguaje se ajusta delicadamente a la complejidad y el método. En general, no conviene que falte ni que sobre. La topología algebraica sería un exceso si de lo que se trata es de llevar la economía doméstica. Y tan impensable es hacer física cuántica con jeroglíficos egipcios como escribir una sinfonía con solo dos notas. En ciencia, es el contenido el que tira del lenguaje. Para avanzar en ciencia a veces es necesario poner a punto una matemática nueva, pero nadie se ofende por el hecho de que un científico haga física revolucionaria con una matemática antigua y amortizada. En arte ocurre todo lo contrario ya que el contenido siempre versa directa o indirectamente sobre la condición humana. En cambio, el arte exige un lenguaje nuevo para cada época, para cada vanguardia, para cada técnica, para cada artista, quizás incluso para cada obra. El arte se clasifica por el lenguaje: pintura, música, cine, literatura… y dentro de cada clase nuevas clasificaciones de lenguaje: realismo, impresionismo, cubismo…
En territorio fronterizo entre ciencia y arte las ideas (que no los resultados ni las conclusiones) aún tienen licencia para sobrevolar la frontera sin la obligación de dar explicaciones ni de acreditar especiales licencias. Pero muy especialmente fecundo resulta cuando tales ideas no versan tanto sobre contenidos o métodos sino sobre lenguajes. Las verdades eternas e inmutables existen, claro que existen, pero no se refieren directamente a la realidad, ni de cómo la observemos, ni de con qué método la tratemos sino que son verdades del lenguaje. Es el caso de las verdades matemáticas o de las de la armonía musical, o de ciertas aperturas y ciertos finales del juego de ajedrez.
Centremos ahora nuestra atención en dos lenguajes bien distintos pero que, con mucha frecuencia, comparten las mismas palabras: es el lenguaje científico (que se atreve hablar de lo invisible, invisible por grande, invisible por rápido, invisible por lento, invisible por lejano, invisible por cercano, invisible por opaco o invisible por transparente…) y es por otro lado el lenguaje de lo cotidiano (que habla sobre todo de la realidad accesible a nuestros sentidos). Las palabras tienen una memoria muy larga y conservan muchos detalles de las historias en sus entrañas. Hay episodios de los que ya no queda rastro material, ni siquiera el más tenue registro fósil, pero que sin embargo todavía laten en el fondo de las palabras que usamos todos los días. Las palabras se inician en el lenguaje común, muchas de ellas catapultadas por una onomatopeya evidente. El ejemplo más notable parece incluso una solución única. Es la palabra mamá, que en más de un centenar de idiomas que he comprobado en el traductor de Google contiene por lo menos una «m» (a veces dos o incluso tres). Es la letra eme que se hace inevitable cuando un bebé coloca los labios para succionar la leche materna. La palabra mamar ilustra la primera actividad de todo mamífero. No creo que sea fácil encontrar otra raíz más universal y que se remonte tan atrás en la historia de la evolución de los homínidos. Llevamos cientos de miles de años asignando palabras a objetos y fenómenos de la vida cotidiana y solo unos pocos cientos de años dando nombre a conceptos científicos. Este delicioso ensayo de Daniel Kunth desvela la potencia y la poética de esta continua ósmosis de palabras entre ambos lenguajes.
En general, la ciencia se nutre de palabras del lenguaje común, pero cuando una palabra entra a formar parte del discurso científico, es decir, cuando ya ha contribuido a producir una comprensión de la realidad, entonces la palabra ya no vuelve nunca a ser la misma. Las palabras que no se airean fuera de una determinada disciplina se gastan y distorsionan. En cambio, las palabras que atraviesan fronteras se enriquecen, ganan sentido, aportan nuevo método, nueva comprensión y nueva inspiración. Por ello, con mucha frecuencia, cuando una palabra común regresa al idioma después de servir en la ciencia, suele hacerlo habiendo ganado sentido y precisión. Por ejemplo, el significado pre-newtoniano de la palabra fuerza era poco más que una sensación muscular (no es lo mismo sostener una pluma de ave en la palma de la mano que sostener el cuerpo entero del animal). Pero después de Galileo y Newton, la fuerza es un ente matemático muy, un vector con especial protagonismo en las tres leyes fundamentales de la mecánica. Y lo mismo sucede con el término griego de la energía. Hoy la energía, cuando asoma en los versos de un poeta, ya no puede evocar cualquier cosa.
Daniel Kunth es un físico del cosmos que ama las palabras. Para escribir este libro se ha de ser un habitante de la frontera entre los territorios que hablan los dos lenguajes y, además, tener el espíritu de aventura que suelen tener justamente los habitantes de la frontera. El resultado es este texto preñado de confirmaciones y sorpresas. Tantos milenios de maravilla ante una noche estrellada han dejado mucha más huella en el lenguaje de lo que en principios se podría sospechar. Tantos milenios escudriñando los astros para descifrar el futuro dan un peso inmerecido a ciertas ideas, pero promocionan otras ideas. Tantos milenios de antigua belleza crean nuevas inteligibilidades. Cada vez que una palabra cruza una frontera se carga de nuevas esencias y se deshace de antiguos matices superfluos. Y entre todos los objetos que pueblan la realidad, los objetos celestes son sin duda los más presentes y evocadores que se pueden observar. En este estudio, madurado con calma, Kunth se centra en ellos y en las palabras con las que se nombran. Cada observador está en el centro de una esfera, una de cuyas mitades está ancestralmente ocupada por el cielo y sus cuerpos celestes, soles, lunas, planetas, meteoritos… Lo finito observable sugiere infinitos imaginables. Así es como Kunth descubre cuán infiltrado está el idioma por los cuerpos celestes y cómo éstos se nutren sin cesar de la evolución espontánea del diccionario.
Prefacio
Hubert Reeves
Un haiku japonés dice: «Vi una flor salvaje. Cuando supe su nombre, la encontré más bella». Se podría decir lo mismo de los astros. En esta sabiduría oriental está inscrita toda la relación entre las palabras y las cosas.
Conocemos las palabras por múltiples vías, en nuestros encuentros, nuestras conversaciones, nuestras lecturas. Forman parte de nosotros. Atraviesan nuestras bocas y nuestros lápices. Se amontonan dentro de nuestras cabezas. La gente muere, las civilizaciones desaparecen, pero las palabras, como nubes ligeras, circulan y se modifican permanentemente. Pasan de una generación a la otra, testigos de la época en que nacieron, conservadas a veces por sutiles referencias históricas, guardando vagamente su sentido inicial.
Las palabras de la astronomía, por la amplitud y universalidad de su objeto, son particularmente ricas en este plano. La presencia de los astros del cielo es accesible a todos los humanos (sobre todo antes de la contaminación lumínica generada por los alumbrados urbanos). Acompañó el nacimiento y la evolución de los lenguajes.
No es extraño que las palabras que describen el cielo o le conciernen se encuentren en un número considerable de expresiones de la vida cotidiana, en todos los continentes, así como en la mitología y las historias santas de las culturas tradicionales. El libro de Daniel Kunth nos ofrece el fino placer de presentarnos y hacernos descubrir multitud de referencias y correspondencias inesperadas en la tierra fértil de las palabras que pronunciamos, a menudo desconociendo todo lo que su origen evoca. Gracias a Daniel Kunth no volveremos a enunciarlas de la misma manera.
Introducción
El cielo aparece siempre con una belleza desnuda y singular. La misma multitud de deseos diversos y contradictorios ha atravesado años y culturas. Contemplamos el firmamento perplejos y con admiración desde hace algunos millones de años.
Anhelos de vuelo, anhelos de pájaros, el infinito hace soñar, suscita tanto temor como respeto, invita a viajes y exploraciones sin fin.
El cielo permaneció mudo largo tiempo. Liberando pocos mensajes, siempre codificados. Sólo los centelleos astrales permanecen accesibles a nuestras miradas. Sin embargo, no nos resistimos por mucho tiempo a la tentación de leer en el cielo, no como en un libro sino como en un espejo, para descubrir únicamente nuestras propias expectativas.
¿Qué es de él hoy en día? Hemos interrogado y luego explicitado el cielo mediante un doble relato, el relato religioso presto a contar cómo los sucesos del mundo llevaron a la redención del ser humano, y el relato científico, que otorga al Universo un inicio y un desarrollo, dentro del cual nuestra historia se ha despejado poco a poco, en el transcurso de una lenta evolución. Me propuse por objetivo, como mis colegas astrónomos, comprender cómo este mundo se volvió tan complejo al filo del tiempo. Como donde las dan las toman, cuidaré de omitir las causas primeras: ¿de dónde venía ese concentrado de cosmos que llamamos Big Bang? Nadie lo puede decir con certeza… Simplemente, ¡no estaba, y está!
De esta parte de sombra sin duda viene la libertad. El gran misterio de este estrepitoso nacimiento se ofrece como una oportunidad para los sueños de los hombres: cada poeta, artista o filósofo es libre de creer en una hipótesis diferente sobre el comienzo del mundo, o de inventar la suya. La ciencia, por su parte, dice «no sé lo que precedió el comienzo, pero no me desespero en comprenderlo», y agrega «sólo conozco un poco de lo que siguió y de lo que será mañana».
Nada sorprendente en todo caso que nuestras posturas, nuestros sueños y nuestros gestos conserven la huella de estos contactos renovados con el cielo. Forjamos también las palabras que construyen los mitos de nuestros orígenes, explicitan nuestros fantasmas o simplemente sirven para intercambiar nuestras impresiones.
Me pregunto a menudo cómo ciel, o sky o himmel y los sonidos anteriores a éstos cobraron sentido y se asociaron de forma duradera a lo visto. Cómo cosmos o nebulosa fueron relacionados con lo pensado.
En todos los dominios del conocimiento, de las ciencias y de las técnicas, las palabras nos son dadas y pocos de entre nosotros se inquietan por su historia. En realidad tienen vida propia. Las encontramos en las grandes secciones de los diccionarios, traicionando sus orígenes, maquillándose, desertando, procreando o fundando nuevas familias.
Todos acuerdan en reconocer un parecido entre astro, astrónomo, astrólogo, astronauta y ubicarlos en la misma familia, pero ¿habría que agregar desastre? ¿Qué relación establecer entre cosmonauta, cosmopolita y cosmético? ¿Sideral y siderurgia? Quien oye hablar de helio se olvida que este elemento fue descubierto primero en el espectro del Sol. ¿Quién recuerda que la quintaesencia fue primero la quinta esencia, sustancia vibrante perfectamente rígida, impregnando el vacío del cosmos de la misma manera que los cuerpos materiales? El cielo nos ha inspirado estas palabras, y nosotros las hemos manipulado o relegado a un uso más alejado del cual eran portadoras.
Sucede también que el cielo hereda nuestras excentricidades y nuestros fantasmas: el espejo funciona en ambos sentidos. ¿Venus o Marte nombraron a nuestros héroes mitológicos antes de encontrar domicilio en los planetas que llevan su nombre, o al revés? ¿Y venéreo es una palabra celeste o un mal terrestre?
En 1991, tuve la suerte de ser invitado por la actriz Jeanne Moreau a una edición de Mon zénith a moi (Mi propio cénit) en la cadena televisiva Canal+, donde interpretaba a la vedette. Mi parte era simple, pero cuán intimidante: estaba invitado para explicar, en directo, por supuesto, el sentido astronómico de la palabra cénit, su lugar en la cultura y quizás sus sentidos ocultos. No sé si, a su juicio, habré cumplido la labor. Pero me veo de nuevo, frente a ella, balbuceando cómo había descubierto, no sin sorpresa, en un simple diccionario, el desliz fonético que, del árabe al francés, forjó la palabra que hoy utilizamos (véase capítulo siguiente). Y cénit fue uno de los puntos de partida de mis investigaciones sobre las palabras del cielo.
Más tarde supe, fortuitamente, los orígenes de canícula, deseo y malotru (grosero), a priori poco emparentados con las cosas del cielo, y no pude evitar acosar las palabras celestes de uso cotidiano. Es el fruto de esta recolección lo que presento hoy, persuadido de que la cosecha no está terminada. Estas palabras del cielo las utilizamos como dice el personaje de Molière —Monsieur Jourdain— la prosa: sin saberlo.
La astronomía se ha dotado de utensilios de observación muy poderosos y ha forjado nuevos conceptos. Nuevos términos han aparecido, dando sentido a las actividades de los que observan y estudian el cielo. Un vocabulario propicio a la jerga del oficio permite a los astrónomos entenderse e intercambiar conceptos complicados a los cuales los no especialistas no tienen acceso. No las trato en esta obra, pero no pude resistirme a convocar, nada más que para desmitificarlas, a ciertas palabras que pasaron al lenguaje corriente como agujero negro, Big Bang y algunas otras. Igualmente, elegí evitar la jerga que se refiere a los fenómenos atmosféricos, con sus lotes de nubes, tornados, truenos, rayos, acompañando el aire, la luz y el viento. Estamos en el reino intermedio, entre tierra y cosmos, ¡que actúa para nosotros, los astrónomos, como una pantalla sobre la cual no cesamos de izar nuestras miradas!
A una lista a lo Prévert1 de las palabras que han traicionado el cielo, donde encontraríamos cosmos y luminosos girasoles vecinos de estrella de mar, alfalfa (luzerne, en francés), parasol, nube, asterisco (¡y en cierta forma, Astérix!), horóscopo, almanaque, órbita y septiembre, preferí un paseo vertiginoso conduciendo desde el cielo inmediato hacia el más lejano cosmos… más «conceptualizado». Para volver enseguida a nuestro entorno más cercano, el del Sistema solar. Sol, Luna y planetas, que no solamente podemos ver, sino que han ritmado nuestros días y nuestros años. Y es naturalmente con el calendario que termino este periplo.
Las elecciones que operé ciertamente no agotan el tema. Obedecen también a mis inclinaciones personales y no están desprovistas de subjetividad.
Se encontrará al final del libro un abecedario concebido para servir de referencia rápida a las palabras dispersadas en el cuerpo del texto, y una corta nota sobre los astrónomos y científicos citados en la obra. El conjunto de las palabras del cielo descritas en el texto, la mayor parte de los nombres propios y algunas expresiones populares tienen referencia en el abecedario. Algunas palabras ausentes del relato —porque su afiliación con el cielo es muy evidente— o que no remiten, a mi parecer, a ninguna anécdota en particular, se encuentran simplemente relegadas al final del libro en este abecedario.
Notas:
1. N. de la T.: el autor se refiere a Jacques Prévert, poeta del movimiento surrealista francés, autor teatral y guionista cinematográfico francés.
Cielo
*Abrigo*Asia*arcoíris*celesta*celeste*Celestina*cerúleo*Poniente*cimbra*firmamento * rasca-cielo*kamikaze*Levante*nadir*Occidente*Oriente*orientar*meteoros * polo de atracción*cénit*
«El cielo comienza a ras de suelo», escribe el poeta Bernard Noël en Le livre de la Coline (1973). Se puede agregar también que está bajo nuestros pies, ya que la tierra es redonda. ¿Un cielo? Su plural se enuncia doblemente, como en los «cielos de París» magníficos y cambiantes. La palabra cielo toma diversos giros visuales, expresando la bóveda celeste (cielo bajo, tormentoso o sereno), el techo (cielo de cama) o la ausencia de techo (mina a cielo abierto) o lo divino (¡el cielo te ayudará! ¡Justiciadel Cielo!). En cuanto a «¡cielos, mi marido!», sigue siendo una de las exclamaciones convencionales que aparecen en los sainetes.
Los geofísicos y los astrónomos se reparten el cielo por razones diferentes. Los primeros se interesan en el estudio de la Tierra y algunos entre ellos en la preciosa atmósfera que la envuelve. Nosotros, astrofísicos, damos al cielo una definición más extensa. Se vuelve, para nosotros, pura ilusión óptica, ya que el cielo no es más que la proyección del gran espacio cósmico. El cielo de los primeros molesta a veces al de los segundos que, para observar, rebuscan sobre la tierra los mejores sitios posibles, desprovistos de nubes y de contaminación lumínica. Si bien todos observamos meteoros, no les damos el mismo sentido. Los geofísicos los vinculan a los fenómenos atmosféricos provocados por las vicisitudes del clima. Describen rayos y centellas, trombas marinas, incluso algunos vientos, como meteoros aéreos. Para los astrónomos, los meteoros son esos fuegos del cielo que atraviesan la atmósfera cuando un cuerpo sólido proveniente del espacio se consume. El término a menudo es sinónimo de estrella fugaz (véase página 38) y pasó al lenguaje común con la idea de lo, o el, que pasa o deslumbra de manera viva y pasajera: «Está en el carácter francés entusiasmarse, encolerizarse, apasionarse por el meteoro del momento» (Balzac, Eugénie Grandet).
Hasta el siglo xvii, ciertos meteoros fueron considerados como simples fenómenos meteorológicos. Hoy en día sabemos bien que provienen del espacio.
Cielo y beatitud
El origen etimológico de la palabra cielo, caelum, permanece misterioso, y sus hijos están esparcidos en palabras tan diversas como celeste, que calificaba al imperio chino, arcoíris, y rascacielos, que nunca sabemos poner en plural,2 o cerúleo, que significa «azulado».
El arcoíris siempre ha fascinado, y las fábulas en las que juega un papel son numerosas. En Irlanda se cuenta que en el lugar preciso donde el arcoíris se junta con la tierra se encuentra un caldero lleno de oro. Difícil apoderarse de él, ya que no solamente el leprechum irlandés (un duendecillo) protege celosamente su tesoro, sino que además el arcoíris es un fenómeno lumínico que se desplaza junto con el espectador, el cual jamás alcanza sus extremos. En la mitología griega, es el camino entre el cielo y la tierra creado por Iris, la mensajera de los dioses. Los poetas veían en él las huellas de los pies de Iris cuando descendía del Olimpo para llevar un mensaje. La huella semántica se encuentra en el término español arcoíris. En el simbolismo judeocristiano, aparece después del diluvio y firma la alianza de Dios con los hombres: no más diluvio… ¡con la condición de que se porten bien y respeten los mandamientos! El júbilo que siguió persiste en el dicho: «después de la tormenta viene la calma».
Más raramente, esta banda de luz fue percibida como premisa de un peligro venido del cielo: es entonces el arco del diablo o la cola del lobo. En Australia, está ligado a la serpiente responsable de las enfermedades, y la viruela, traída por los primeros aventureros europeos, fue nombrada «la escama de la gran serpiente». En el Renacimiento, la idea de que se podía cambiar de sexo pasando bajo el arcoíris era común, mientras que los marinos temían que su navío fuera aspirado al pasar por uno de sus extremos.
En nuestros días, está asociado positivamente a varias banderas, una de las cuales es la de los pacifistas europeos (siete colores con el violeta arriba) y el de los gays y las lesbianas (seis colores con el rojo arriba) creado en 1978 en Estados Unidos por el diseñador y militante político norteamericano Gilbert Baker.
Pero finalmente, ¿de dónde viene? Para el científico que soy, el arcoíris resulta de la dispersión de la luz del sol por gotas de lluvia, más o menos redondas. El arcoíris es una bella alianza de tonos cromáticos y de pureza del trazo. El color violeta está al centro, luego vienen el amarillo, el verde y el rojo hacia el borde externo. Para un ojo atento y según las condiciones, un segundo arco, más grande, se despliega y engloba al primero. Su brillo es atenuado y lo que sorprende aún más, sus colores están en orden inverso del primer arco: el rojo del lado cóncavo y el violeta del lado convexo.
Quedé atónito con la explicación, tan simple después de todo, proporcionada por Newton para explicar los dos arcos encajados y sus colores invertidos. Me parecía que esta comprensión no le quitaba en nada a este fenómeno su poesía natural.
Según las culturas, se acuerda ver entre tres y nueve colores. Estas representaciones permanecen íntimamente marcadas por el contexto cultural, las inclinaciones ideológicas o las representaciones simbólicas. En Occidente, es el inglés Isaac Newton, que no era sólo físico, sino también teólogo y alquimista, quien fijó en siete este número: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. ¿Por qué siete? ¿Su cultura bíblica le habrá impuesto esta numerología? Es probable que su creencia en una armonía universal de la naturaleza le sugiriera a Newton un espectro de siete colores por homología exacta con la escala musical.
El cielo llama a la beatitud. Lo mismo el celesta, ese pequeño piano de sólo cuatro octavas, que acciona timbres (y no cuerdas), y que Bela Bartok utiliza en su obra «Música para cuerdas, percusión y celesta». Es igualmente uno de los registros del órgano «Voz Celeste», que produce sonidos dulces, angelicales y velados.
Quedan los nombres. Hubo un san Celeste (¡qué colmo!) que habría sido obispo de la ciudad de Metz al principio del siglo III. Es honrado el 14 de octubre. Celeste, prima y esposa del elefante Babar, reina con él en Célesteville, y la pareja, creada por Jean de Brunhoff en 1931, continúa encantando a los jóvenes lectores en nuestros días. Celestina se adelanta en la ronda de los nombres (en Francia, ¡hubo 163 en 2009 contra 21 en 1990!). Debía su celebridad a La Celestina, tragicomedia estrenada en 1482 bajo la pluma de Fernando de Rojas, donde Celestina es una escandalosa alcahueta española guiada por el gusto al dinero.
¿Bóveda aplomada?
Pero de hecho, ¿de dónde viene entonces y de qué está hecho ese cielo que nos aploma? En la Antigüedad, el hombre pensaba en una inmensa bóveda sólida sobre la cual las estrellas estaban simplemente enchapadas, cuando no se lo imaginaba perforado por minúsculos agujeros más allá de los cuales estaban los rescoldos del fuego de la creación. Según las culturas, ha sido una cúpula, un dosel, una ampolla, una copa volcada, una sombrilla o un paraguas girando alrededor de su mango. ¡Los pueblos del norte lo conciben como una carpa gigantesca cuyo único mástil es la Estrella polar!
En la Edad Media, las estrellas del mundo cristiano se cuelgan en una última estrella celeste pura y transparente mientras que los planetas, el Sol y la Luna, son fijados sobre esferas más bajas y concéntricas. La esfera de las estrellas, el firmamento, nos separaba de Dios. Viene justo después de la de Saturno, la séptima, ya muy alejada; de ahí viene la expresión «estar en el séptimo cielo»: es el grado más alto de elevación. Hoy en día, la expresión es sinónimo de goce extremo. Notemos que el número siete reviste una importancia particular en numerosas religiones. Es el número de días que necesitó Dios para crear el mundo. Igualmente, encontramos el candelabro de siete ramas, los siete sacramentos, las siete cabezas de la bestia del Apocalipsis, los siete pecados capitales.
La ostra y el firmamento
Desde luego más poético, el firmamento es, sin embargo, más sólido. Nos viene del latín firmamentum, el apoyo, el sustento. Hacía falta inventar esta firmeza, pienso, para evitar que la bóveda celeste, engastada en estrellas, se cayera sobre nuestras cabezas como temían los galos. Nos protege como la cimbra, pieza maestra de la estructura que sostiene la techumbre de una casa. Firmamento, una cubierta que asegura que, afrontando su miedo, el ser humano se ha sublevado finalmente con el fin de pactar con un infinito abierto y vertiginoso. El cielo se volvió entonces esa invitación al viaje que la ciencia ficción ha escenificado mil veces.
Antes de dejar el firmamento, no me resisto al placer de saborear la alianza del cielo y de un marisco que nos es familiar. Versificada libremente por el poeta Francis Ponge en el Parti pris des choses (1942):
Al interior encontramos todo un mundo, para comer y para beber: bajo un firmamento (para hablar apropiadamente) de nácar, los cielos de arriba se desploman sobre los cielos de abajo, para formar un solo charco, un saco viscoso y verdusco, que fluye y refluye al olor y a la vida, con fleco de encaje negruzco en los bordes.
Se accede al firmamento simplemente siguiendo el camino del cénit, punto situado en la vertical sobre nuestras cabezas. Es propio a cada uno de nosotros. Su origen árabe semt precisa que es el «camino sagrado que sube al cielo». Semt se transformó en cénit cuando los monjes de la Edad Media sustituyeron la m por una n y una i, en el transcurso de sus fastidiosas copias a mano y con pluma de oca. Gracias de nuevo Jeanne Moreau por haberme puesto en esta pista estrellada.
¿No sería cénit sólo astronómico? El cénit, empleado como metáfora, indica simbólicamente el culmen de una vida o el de una carrera y, por consiguiente, el inicio del declive. Lo empleamos a propósito de mujeres y hombres de la política y para todos los que ocupan la delantera de los escenarios. Por acreditación del ministerio francés de la cultura, el Zénith designa esos vastos establecimientos que organizan manifestaciones públicas y espectáculos musicales.3 Las stars brillan en el firmamento a la hora de su efímero pasaje por el panteón de los artistas. Al opuesto y bajo nuestros pies se encuentra el nadir,
Al norte al sur
Cénit Nadir
Y los grandes gritos del Este
El océano se infla al Oeste
La Torre a la Rueda
Se dirige.
Apollinaire, «Tour», Calligrammes.
y Montesquieu escribió en sus Lettres Persanes (Cartas persas): «El cénit de vuestro espíritu no va al nadir de aquel del menor de los imanes».
¿Hay que temerle al cielo?
Al final de la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes surgían del cielo y esparcían el terror. Kami, en japonés, es la entidad suprema, superior, una divinidad, mientras que kaze designa el viento que sopla. El todo provoca un tifón, que supone marcar la superioridad de lo divino sobre lo humano… sabemos que éste ha advenido. Para protegerse de él era necesario correr al abrigo.
Últimamente, la actualidad está cada día más llena de drones, aeronaves sin piloto, teledirigidas, ingenios que no están destinados a los mártires, pero que abren una nueva y terrorífica vía de dominación sobre la tierra mediante el control del cielo.
Abrigo viene del latín apricare y significaba exactamente lo inverso de lo que significa hoy. En su origen, un abrigo es «un lugar abierto» destinado a «exponerse» al sol para protegerse del frío. Ahora es un lugar que protege de la lluvia, incluso de un peligro y donde podemos refugiarnos.
El cielo a nuestros pies
El cielo es tan omnipresente que terminamos por olvidar su existencia, así como la del aire que respiramos. El cielo de las ciudades, cargado de contaminación lumínica, contribuye a este desamor. Confieso que ése no es mi caso. Ese cielo compartido con todo el mundo me es tan querido como el que escruto en los observatorios de Chile o con el telescopio espacial Hubble. A menudo en la tarde, volviendo a casa, levanto la cabeza, busco la Luna, acecho la presencia de Júpiter o la puesta de Venus poco después de la del Sol. Las constelaciones me guían: una noche me sucedió encontrar mi camino en una gran ciudad extranjera siguiéndolas.
Numerosos son los que, fascinados por un cielo que no ven, ignoran lo que se ofrece a ellos cada noche. Encuentran estimulante interesarse en los agujeros negros, quásares y el Big Bang, pero quedan desorientados cuando los sorprende la noche, fuera de las ciudades, como frente a una terra incognita.
Una estrella no dice su nombre, ni de dónde viene, ni adónde va. El cielo sobre nosotros y la Tierra bajo nuestros pies. Pero bajo nuestros pies, el cielo de nuevo, ya que la Tierra es redonda y los habitantes en las antípodas también nos conciben al revés. El arriba y el abajo son relativos y los agricultores, viajeros y marinos, para los que es necesario localizarse, le deben mucho a los astros y a sus movimientos aparentes.
Tomaron la costumbre de orientarse (del latín oriri, levantarse, sobre todo a propósito de un astro) con la salida del Sol y de las otras estrellas; luego hacer coincidir sus referencias (en particular sobre un mapa) con los puntos cardinales. Al opuesto del oriente, el occidente designa el punto cardinal en el sitio donde el Sol desaparece (la palabra deriva de ob y cadere: objeto que cae a la tierra, astro que se pone). Desde la Antigüedad, el Poniente designa la región de la tierra donde el sol se pone por oposición a aquella donde sale, el Levante. En alemán se encuentra este sentido en Morgenland, el país de la mañana y Abenland, el país de la tarde.
Desde el siglo XII