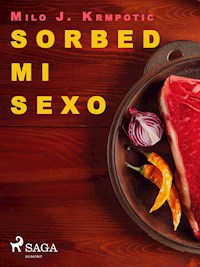Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un thriller modélico en esa Argentina sucia y despeinada hija de la crisis perpetua que vive el país desde quién recuerda ya cuándo. Sangre, sudor y muchas, muchas balas. Una novela de encrucijadas, de miserias compartidas, de emigrantes e inmigrantes que se dan la mano desde ambos lados de una pistola humeante. Imprescindible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Milo J. Krmpotic
Las tres balas de Boris Bardin
Lust
Las tres balas de Boris Bardin
Copyright © 2010, 2021 Milo J. Krmpotić and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726758702
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Llegué al lugar de madrugada, en auto, del modo en que uno debería siempre enfrentarse por primera vez a una ciudad argentina. Y puede que también a las del resto del mundo, pero eso sigo sin estar en condiciones de asegurarlo. Nunca salí de este país, lo que me dispensó el privilegio de verlo hundirse una y otra vez en la mierda. Y de hundirme a su lado, que las grandes fidelidades están para eso, para hacerte la ilusión de que hay alguien en condiciones de salvarte y acabar ahogándote de todos modos, sí, pero en compañía. Es la gran virtud de Argentina, que jamás te deja solo. Las miserias son compartidas o no son. Pongamos que a los milicos les entra la vena ejemplarizante. En esas no van y matan a cuatro tristes desgraciados, no. Le dan a la cosa un orden y una exhaustividad como nunca tuvimos, que ni en la cancha de fútbol demostramos jamás ese entusiasmo. Se reúnen los capos, se conjuran los mandos medios, los colimbas habilitan los sótanos de todos los acuartelamientos de todas las comandancias. Y mientras los unos salen a desaparecer por cada barrio, por cada universidad y por cada sindicato, los otros van comprobando la electricidad, dándole lustre a las tenazas, si hasta se les ocurre montar un negocito de venta de bebés con el que sacar de paso unos mangos. Y el derroche hace que a los cinco minutos nos falte imaginación para putear a los ingleses como nos estamos puteando entre nosotros, nomás faltaba... De modo que no acaba quedando hijo de vecino que no eche en falta a un padre, a un hermano, a un amigo o, en fin, a un vecino. A menos que seas de los otros. Si no sos parte del problema sos parte de la solución. Y aquí lo solucionamos todo mal, viejo, rematadamente mal…
El caso es que arribé a la ciudad de madrugada y manejando mi propio auto, ahorrándome los embotellamientos, los bocinazos, los andáte a la puta que te parió en los semáforos y la suciedad de las calles, uniformemente negras al paso de las villas miseria y cubiertas por un claroscuro de neblina amarillenta más tarde, gracias a la intermitente iluminación del centro, el último local abierto un par de quilómetros atrás, quizá por tener más de quilombo de carretera que de boliche. La nafta la tuve que poner de mi bolsillo, pero el importe del tanque igual se lo habría abonado a un tachero trucho para que me llevara desde la estación a los suburbios y de los suburbios a un hotel a quinientos metros de la estación, en la cuadra de los linyeras, las putas, los chorros linyera o hijos de puta y demás. Eso siempre que el tachero fuera trucho y no chorro hijo de puta, no detuviera el auto en un descampado para sacarme el dinero y la ropa y la única virginidad que me queda, la que no extravié pese a vivir 43 años seguidos en el país campeón mundial del dar por detrás simplemente por dar, sin disfrutarlo siquiera.
Llegué al lugar de madrugada y manejando, como debería enfrentarse uno siempre por primera vez a las ciudades y pueblos de Argentina. Di un par de vueltas para familiarizarme con el centro, las tiendas y los boliches con aspecto de llevar cerrados mucho más que un par de horas, y estacióné a una cuadra del único hotelucho que no gastaba farolito rojo en la puerta. Llamé al timbre, llamé otra vez y llamé una tercera. Ahí me abrió el encargado, los ojos legañosos y el pelo negro grasiento y un qué querés pelotudo en el fruncimiento de los labios, gruesos como de morocho, a la vez ligeramente entreabiertos, haciendo una O, estúpidos pero quizá peligrosos. Lamento molestarlo a estas horas, acabo de llegar y necesito una pieza. Murmuró que si no aceptaba putas era para que no lo jorobaran en medio de la noche. Comenté que si no aceptaba putas más le debía jorobar perder un cliente normal. Observó que en realidad se estaba planteando seriamente volver a las putas, que los clientes normales no tenían plata y cuando la tenían se la gastaban en putas. Me encogí de hombros: Pagaré por adelantado, así me podré traer a las putas con la conciencia tranquila. Seguíme, resopló, y me condujo al mostrador, tras el que se abría una puerta de la que brotaban los ronquidos de la patrona. La 15 -me quiso dar la llave. ¿No puede ser otra? ¿Me estás curtiendo? No me gusta el número, no me gusta el 15. Miró la llave como si le hubiera escupido. La colgó de vuelta en el mueblecito a su espalda. ¿La 17? Asentí. El llavero era una mazorca metálica. Gracias, ¿dónde firmo? Dejálo para mañana, me jorobaste el sueño pero de chorro no tenés pinta…
La pieza se encontraba razonablemente limpia, las sábanas olían a papas fritas y el papel de la pared soportaba la humedad con decencia digna de la clase media de antaño; se había cuarteado aquí y allá pero en términos generales aguantaba el tipo. Dejé el maletín al lado derecho de la cama de matrimonio. Ninguna de las canillas perdía agua, así que el ruido que me estaba martirizando procedía del interior de mi cabeza y no del bañito, cisterna del depósito incluida. Me quité el saco y lo estiré sobre el respaldo de la silla frente al escritorio. Me desabroché los tres botones de arriba de la camisa. Me saqué los zapatos y una bofetada de olor agrio me subió por la nariz. Giré el silloncito para que encarara la única ventana. Apagué las luces, me senté en él. Observé la calle en silencio, el letrero de la confitería y las bolsas de basura apiladas alrededor de un árbol y los gatos que las merodeaban. Durante algunos minutos eché de menos a Lola. Después bostecé y me quedé dormido.
Boris se sentó al borde de la cama, de espaldas a la espalda de María y al cráter que su cuerpo había dejado en el revoltijo de sábanas y mantas, para observar con detenimiento sus propios pies. Dos manchas pálidas en la oscuridad que, apoyadas sobre los empeines, los dedos engarfiados y las plantas contraídas, parecían un par de riñones desenfocados antes que los miembros encomendados a la labor de mantenerlo vertical durante el resto del día.
-El resto del día, pucha que lo parió… -dijo para sí mientras descolgaba el albornoz del gancho junto a la puerta.
La primera punzada no tardó en presentarse, lo asaltó bajo la ducha.
Giró la canilla del agua caliente hasta cerrarla por completo y situó el cuerpo de modo que el chorro helado se estrellara contra su columna y zona lumbar. Tres, cuatro segundos y se le habían pasado las ganas de gritar, ya de dolor ya de frío. Siete, ocho, nueve y su mente vagaba por los vestuarios de la Asociación tras los entrenamientos del martes o los partidos de los sábados, cuando Bortorelli pasaba de gestionar el tempo del fuera de juego a dirigir la política de graduación del agua y los obligaba a saltar de la temperatura volcán indonesio a la Perito Moreno y de vuelta a la lava, una y otra vez, a fin de que sus músculos adolescentes disfrutaran de la más adecuada irrigación sanguínea.
-Y de paso nos tenía a los trece en bolas delante suyo, claro…
-¿Qué decís?
Boris entreabrió la cortina de plástico lo suficiente para ver a María sentada en el inodoro, el ceño tan fruncido como los bajos de su camisón blanco.
-Me estaba acordando de Bortorelli.
-¿Bortorelli?
-El entrenador puto, cuando era un pibe…
María movió la cabeza de lado a lado, se pasó el papel higiénico, se levantó y se subió la bombacha.
-Que tengás lindo día –bostezó mientras salía del cuarto de baño.
Cuando llegó a donde el Gordo Manrique, Aleksandar estaba ya en una de las mesas junto a la cristalera, la que marcaba el punto medio de la longitudinal del local. Ante él: el licuado de banana, el café con leche y el sándwich tostado.
-Ya comencé, son las siete y cinco –le notificó entre sorbo y sorbo a la pajita del batido.
Boris se sentó como quien se acomoda en una butaca de la sala de cine con la proyección comenzada. Tras dar con la posición, esperó a que el Gordo le trajera la taza de té y la medialuna antes de contestar.
-Lo hablé a Heinrich, anoche.
Aleksandar torció el gesto, se echó instintivamente hacia atrás, notó cómo la espalda se le clavaba contra el respaldo de la silla.
-Dejate de joder con Heinrich de una vez. ¡No quiero saber más nada de Heinrich!
-Ya sabés todo lo que hay que saber. Y bajá el volumen, por favor… -Boris levantó la cabeza lo mismo que la voz-. Che, Gordo, ¿me traés un vaso de agua? Me quiero tomar la pastilla y este té quema como la gran siete...
-¿El té quema? Nooooo… Sólo es agua hirviendo con una bolsita dentro, qué querés… -replicó Manrique al otro lado de la barra.
-¡Dale, Gordo! –Boris tosió, clavó los ojos en su hermano, regresó al tono de confidencia-. Necesito saber que puedo contar con vos.
-No para esto…
-Se suponía que te puedo pedir cualquier cosa, ¿por qué esto no?
-Porque si lo hacés, si lo llegás a hacer jamás volverás a ser el mismo.
Manrique depositó un vaso ante Boris, que sacó del bolsillo de la pechera una tableta metálica con varios nichos ya vacíos.
-Hace mucho que ya no soy el mismo –murmuró antes de engullir la pastilla blanca y tomar un trago de agua.
-Decíme una cosa… -Aleksandar apoyó los antebrazos sobre la mesa a lado y lado de su desayuno, los puños cerrados, la voz un bufido que hubiera deseado ser grito y no se atrevía-. Si te lo hubieran hecho jugando al fútbol, si hubiera sido un pelotudo manejando el auto…
-Me lo hizo quien me lo hizo. Y no fue una falta en la cancha ni un accidente en la ruta –ahora también Boris hablaba entre dientes.
-Cada mañana, cada mañana todos sabemos lo que nos puede pasar al salir ahí fuera…
-Pero lo que no sabés es cómo se acumula la rabia cuando el dolor no se va un solo día, hermano. Un solo puto día, día tras día tras día…
Ambos se aguantaron la mirada durante varios segundos.
-¿Qué te debo, Gordo? –preguntó Aleksandar sin girar la cabeza hacia la barra.
-¿Qué me debés? Y, no sé a cuánto estará la leche hoy…
-Cobrame al precio de ayer, que es cuando la compraste.
-¿El precio de ayer? Esperá, lo tengo apuntado en algún sitio… -la espalda de Manrique desapareció, un repasador colgándole del hombro derecho, en las profundidades del almacén.
Aleksandar se volvió a echar hacia atrás, ahora con más cuidado, ladeó la cabeza hacia la izquierda y se entretuvo contando los terroncitos blancos del azucarero.
Boris suspiró.
-¿Viste el noticiero anoche? -Su hermano menor negó con la cabeza -. ¿No? ¿No sabés lo que les pasó a Alberti y Valera?
-Ruso, ¿me oye? ¿Qué está leyendo que lo tiene tan enfrascado?
-Sí, perdone… -Boris levantó el periódico para que Lorenzo viera la noticia de cabecera a través del vidrio de la garita -. Estaba con lo del furgón...
-Y no hay mucho con lo que entretenerse, ¿no? –comentó la cabeza pelada de notario que asomaba por la ventanilla de un auto que hacía tiempo había dejado de ser digno de notario-. Un golpe limpio, de tres minutos nomás. Lo raro es que hayan dejado de testigos a los custodios...
-Tomás Alberti y Ricardo Valera –Boris asintió-. Pero Alberti es buena gente, con familia, sabe que otra tarde con los pibes vale más que cualquier cantidad de plata, así que no se mandaría ninguna macana.
-Y… ¿Valera, decís?
-Valera es gente, a secas. Lo que hoy día no es poco, pero me extraña que los nervios no le pudieran y acabara disparando unos tiritos.
-Muy bien los conocés…
-De mis días en el Cuerpo.
-Me olvidaba, perdoná –Lorenzo bajó la voz y cambió el gesto de casual a confidente -. ¿Aún tenés contactos? ¿Te llegó algo, algo que no esté en los diarios?
Boris lo parodió acercando la cabeza a la abertura en el vidrio que los separaba.
-Piensan que son de Capital, que ya se volvieron para allá.
El otro asintió pensativo.
-Y sí, en este pueblo de miércoles lo sabemos todo de todos.
-Casi todo de casi todos...
-¿Qué querés decir? -Boris tardó unos segundos en contestar, la mirada baja como si de repente hubiera perdido el hilo-. ¡Dale, Ruso, no te hagás el interesante!
-Pensaba en mi hermano –dijo por fin, negando suavemente con la cabeza-. Podrían haberle matado a dos conocidos y él sin enterarse.
-¿Tu hermano Iván?
-El otro, Aleksandar, el pequeño…
-El que también es cana.
-Y sí, al viejo le salieron dos de tres, no es mal promedio…
-Ajá… -Lorenzo asintió, los labios apretados y redondeados en gesto de admiración para con la suerte del patriarca Bardin-. Che, Ruso, hacéme la gauchada, le decís a Sarmiento que le pago el mes el mes que viene…
Y, antes de que Boris pudiera contestar, mucho menos protestar, el auto del notario había abandonado ya el estacionamiento y traqueteaba por la General Paz en dirección al centro, vomitando humo sobre el bocinazo de un colectivo 57.
Boris colocó el diario boca abajo sobre la mesa, lo aplanó presionando con ambas manos en otro editorial dedicado a la suspensión del cambio a dólares y se restregó las palmas manchadas de tinta contra la tela azul del pantalón. Sacó la tableta metálica del bolsillo de la pechera, extrajo una pastilla, la engulló y la acompañó con un sorbo de la botella de agua. Salió de la garita, cerró la puerta, se alejó tres pasos y permitió que el dolor en los riñones por estar sentado durante tanto rato cediera lentamente ante el dolor de columna que le provocaba el estar de pie durante algunos minutos.
Cuando por fin sintió que el frío le desentumecía los músculos, desanduvo los tres pasos y volvió a meterse en la garita. Encendió la radio. Comenzó a toser al ritmo de una cumbia, pero antes de que el ataque cesara había girado ya el dial a la caza de un parte de noticias.
A la hora del almuerzo, Aleksandar aparcó el coche patrulla sobre la General Paz, a pocos metros del cruce con Juan B. Justo. Del bolso de deporte abierto sobre el asiento del copiloto extrajo un táper con el locro de lo de Matilde aún caliente, un pancito envuelto en papel plateado y una lata de Coca Diet. También, tras rebuscar un poco más, una cuchara de metal y un par de servilletas.
Al otro lado de la avenida, a cuadra y media de distancia, su hermano comía un sándwich en el interior de la garita que se recortaba sobre el perfil de la sierra. Contó cinco autos en el aparcamiento, uno de ellos el de Boris y otro el camión cubierto por una lona que nadie había movido de allí por lo menos en un lustro, por lo más en un par de décadas.
El locro tenía un regusto dulzón, Aleksandar se preguntó si el maíz no estaría pasado. O quizá era que el sabor de la Coca se le había adherido al paladar. Arrancó un tercio del panecillo de un mordisco mientras Boris atendía el teléfono.
-Sin macanas… -murmuró, un esputo de masa ensalivada se estampó contra la goma del volante, lo limpió con un dedo y se lo llevó de vuelta a la boca.
Boris colgó un par de minutos más tarde. Levantó la misma mano con que había sostenido el aparato y se la pasó cinco veces seguidas por la cabeza, desde la frente hasta la nuca, el viejo tic que Aleksandar le venía viendo hacer desde que tenía conciencia y su hermano mayor preocupaciones.
Mucho menos común le resultó verlo llorar.
Aleksandar dejó el táper medio vacío entre las piernas, lo abrazó con una ligera presión de los muslos para que el movimiento no lo derramara, puso el auto en marcha y giró hacia la derecha por Juan B. Justo.
Cuando estacionó de nuevo, sobre el lado norte del parque, frente al quiosco donde solía comprar los alfajores para Luis y Lucía, el locro estaba ya frío.
Como en otras ocasiones, muchas tan recientes que eran ya indicativas de una rutina general pese a la incomodidad que cada una de ellas le seguía causando en particular, María había colgado el auricular con la sensación de haber dicho bastante menos de lo que esperaba, quería o necesitaba transmitir. Durante la media hora siguiente permaneció sentada frente al televisor apagado, fumando, mordiéndose las uñas de la mano con que sostenía el cigarrillo, observando el rectángulo de luz que se colaba bajo la persiana, que descubría un haz de polvo al atravesar el salón y que se convertía en trapecio al reflejarse sobre la oscuridad mate de la pantalla. No se levantó del sillón hasta que los pies no comenzaron a dolerle por culpa del frío.
Pero nada más entrar en la pieza se quitó el pulóver, lo dobló sobre el antebrazo y lo colocó a un lado de la cama. Se sacó las zapatillas, las alineó empujándolas suavemente con el pie izquierdo y, en posición de firmes, retiró las tiras del vestido para que éste se le deslizara a lo largo del cuerpo, abriéndose al tocar al piso como una flor desleída, ya casi muerta. Sobre los pétalos de tela cayó entonces el corpiño, después la bombacha.
Abrió María cuanto dio de sí la puerta izquierda del armario, hasta que el espejo le devolvió una visión frontal y completa de su cuerpo desnudo. Como atraídas por el vacío que allí sentía, sus manos corrieron a cubrirle el vientre, una surcando la cicatriz de la operación de apéndice, pero enseguida esa misma ascendió para sopesar la caída de los pechos mientras la otra descendía hasta ensortijarse en la mata de vello púbico. Allí, los dedos índice y anular obedecieron un súbito anhelo, tan irreflexivo como de últimas irrenunciable; ejercieron una presión ligera, de modo tal que el del medio pudo descubrir sin dificultades el asomo de humedad.
El camino de su deseo, no obstante, debía desviarse. Falta del necesario equipaje, cubrió los tres pasos que la separaban del escritorio. Agarró la silla por el respaldo y la arrastró frente al armario, se subió en ella y abrió la caja que reposaba sobre el techo del mueble. Sacó la camisa, se la puso, asomó el pie izquierdo y se dejó caer para plantarse de nuevo frente al espejo.
Tenía piernas y brazos en piel de gallina. Pero el cosquilleo en la parte baja del abdomen era un remolino que debía originarse en sus ojos, no podía correr el riesgo de renunciar al reflejo del que nacería su bienestar antes de haberlo encauzado, antes de que cobrara la inercia adecuada. La mano derecha repitió descenso. La izquierda, en cambio, esperó a que la mirada hubiera reseguido las órbitas informes y ennegrecidas de los tres orificios que marcaban la tela azul claro, uno sobre la clavícula izquierda y los otros conformando los vértices inferiores de un triángulo imaginario que coronara la leve oscuridad del ombligo.