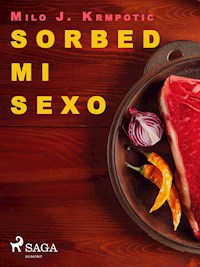Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Una peculiar novela de corte fantástico en la mejor tradición de Neil Gaiman o Terry Pratchett. Nuestro protagonista, Balial, una gárgola de piedra en una catedral centenaria, cobra vida tras el impacto de un rayo. Pronto tendrá que emprender la misión vital para la que lo han creado: inspirar miedo. A través de la mirada limpia que solo puede tener un monstruo, la novela nos presenta una reflexión sobre los tiempos contemporáneos a medida que se acerca el Fin del Mundo, cosa que quizá nuestro protagonista pueda evitar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Milo J. Krmpotic
Historia de una gárgola
Saga
Historia de una gárgola
Copyright © 2012, 2021 Milo J. Krmpotić and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726758719
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO I
Dime, ¿has hablado alguna vez con la tormenta?
Yo lo hice una noche no demasiado lejana, la misma noche en que nací por segunda vez. Qué extraña sensación la de estar vivo de nuevo: poder levantar los brazos para rascarme por fin el hocico, ser capaz de desplegar estas raídas alas y de elevarme y contemplar desde lo más alto el río y las casuchas que se amontonan a sus lados, a lo lejos los palacios y aún más lejos los campos sembrados de verde y oro, a veces simplemente tan marrones como las deposiciones de los bueyes... Imagínate ahí arriba, en medio de la nada, sabiendo que todo queda a tu alcance. Que los hombres que malviven en esas casuchas, los que se hinchan a comer en esos palacios y los que trabajan esos campos no podrán hacer gran cosa para estropearte la diversión. Ninguno de ellos.
Y, sin embargo, durante tantos años estuve prisionero... Hasta que la tormenta se decidió a hablarme.
Pero, ¿por qué precisamente a mí? A lo largo de la cornisa de piedra algunos de mis hermanos sonreían a la lluvia. Con las fauces dolorosamente desencajadas, otros se esforzaban en ahuyentarla. Los últimos, los más mayores y expertos, soportaban distraídamente su caída sin perder de vista los apresurados movimientos de la gente, ahí abajo, en la ciudad.
Ah, la ciudad... Tan cercana y tan prohibida.
A pie de calle, el pesado portón de la iglesia crujía una y otra vez ante los embates del viento. No resultaba difícil imaginar a los rechonchos sacerdotes corriendo por los pasillos, intentando inútilmente cubrir las entradas de agua; reforzando las ventanas, resbalando en algún travieso charco, rezando ante el altar, ahogando su miedo y sus nervios con generosos tragos del vino consagrado para la misa del domingo. Que no deja de ser el mejor vino de la casa, claro...
Durante demasiados siglos la sangre no había circulado por mis venas. Un relámpago sin trueno, silencioso pero no por ello menos cegador, vino a devolverme la vida.
La vida.
Puedes llamarme Maqlu. Puedes llamarme Tiamat. Puedes llamarme Huwana y puedes llamarme Azag, pues muchos lo hicieron antes que tú. Pero el nombre que prefiero es Balial.
Encantado de conocerte.
Al principio, mientras el destello del rayo comenzaba a desvanecerse, no fui consciente de lo que había sucedido. El eco de la luz blanca en mis ojos, un aleteo que se perdía en la noche, el sabor dulzón del azufre en los labios… Sólo un poco más tarde, cuando el frío comenzó a colarse por entre mis escamas, cuando una súbita ventada azotó mi rostro y pude torcerlo para protegerme, sólo entonces comprendí que volvía a estar vivo.
Vivo.
Y confundido.
Aturdido, atontado…
Lentamente separé mis húmedos pies de la piedra de la fachada, mas al desclavar la última de las garras perdí el único asidero que me mantenía sujeto a la cornisa. Y trastabillé. Y caí camino del suelo sin que se me ocurriera siquiera utilizar las alas cerradas a mi espalda.
No sonrías: te he dicho que estaba atontado.
Pero el golpe sirvió al menos para despertarme.
Tanto tiempo deseando pisar la calle y allí estaba yo de repente, estampado contra el suelo, frente al portón de la iglesia. Fue un regreso contundente y doloroso, si quieres que te sea franco. Pero no me desintegré en mil pedazos sobre la plaza, como le hubiera sucedido a cualquiera de mis hermanos de piedra. Al contrario: continuaba de una pieza y el líquido verduzco y maloliente que rezumaban mis heridas era la prueba definitiva de la transformación.
Vivo, quizá ya para siempre.
Una carroza tirada por dos caballos al trote comenzó a cruzar el puente. Pese a la distancia, los animales me olfatearon, se detuvieron y relincharon con un terror que me supo a gloria. Sí, antes de asomarme cojeando a aquel charco, antes de ver allí el reflejo de mis feos rasgos desencajados —la caricia del suelo no me había favorecido demasiado, pero tampoco había acabado de estropearme—, supe, recordé que el miedo era mi destino. Si mis hermanos se veían ya horrendos ahí arriba, en las alturas de la iglesia, la verdad es que en la corta distancia del pie de calle yo me llevaba la palma.
Tampoco cabe hacer un drama de ello: siempre me he sentido cómodo ante ese destino, sin rastros de duda o asomos de remordimiento. La risa propia y el llanto ajeno componen la música de mi existencia.
Y, sin embargo, lo confieso, en cierta ocasión deseé no ser lo que soy. Es una historia que me cuesta olvidar, que se ha prendido de mi memoria como la garrapata del cuello de una hiena. Y que disfruta sorbiendo recuerdos camino de estallar.
¿Quieres que te hable de ello? ¿Tienes tiempo suficiente?
Fue aquélla una de las pocas veces en que mi voluntad no llegó a realizarse. Tengo la espina clavada aquí mismo, en medio del pecho, como un ombligo negro al que le hubiera fallado la puntería y que se encontrara por ello un palmo fuera de lugar. No puedo olvidarme de ella; con cada movimiento que realizo parece hundirse un poco más, escarba, me exige que cierre los ojos y recuerde. Y, cuando una criatura como yo permite que se abran las mazmorras de su mente, cuando su pasado brota burbujeante y espumoso en el vino del relato, es como si el mismísimo Infierno se asomara a la tierra envuelto en llamaradas y alaridos y...
Espera... Eso es precisamente lo que sucedió. No avancemos acontecimientos...
Imagina mejor, a fin de hacerte una pequeña idea, que acercas el hocico a la boca de un volcán. Que desde allí escuchas el rugir de la marea de lava, pero también el horror de la tierra que te rodea y los aullidos de terror que profieren sus ocupantes mientras intentan escapar lo más lejos posible. Porque quizá exagero, pero quizá no.
Voy a hablarte, al igual que hizo conmigo la tormenta. Voy a despertarte, tal y como conmigo hizo el relámpago. Tu tiempo entrará en mi tiempo, que son muchos y uno solo. Y es posible que, al final de la noche, cuando tengas conocimiento ya de todo, mientras dejas un rastro de luces encendidas camino del lavabo e intentas convencerte de que mi relato es pura fantasía, y por tanto poco más que una mentira, es posible que entonces, dispuesto a lavarte los dientes, te mires al espejo y descubras que las escamas cubren tu cara. Que no hay cepillo que pueda con los colmillos curvos y salientes que pueblan tu boca, como no hay dentífrico capaz de derrotar tu aliento a tumba y saliva gruesa de pantano. Los pelos desbordarán los agujeros de tu hocico y de tus orejas. Tus palabras sonarán a graznidos y ya nada, nada ni nadie, nos podrá separar.
¿Quién en su insano juicio podría rechazar tan jugosa proposición? ¿Quizá tú?
CAPÍTULO II
Veo que no.
A lo que íbamos…
Aprendí aquella primera noche que, aunque vivo, no era libre, y que no me iba a estar permitido alejarme demasiado de la iglesia en la que había pasado las últimas décadas y desde cuyo tejado acababa de despeñarme. Caminaba bajo la lluvia, aún dolorido por el batacazo que había significado mi regreso al mundo, cuando más allá de las nubes violetas que cubrían el horizonte comenzó a nacer el día. En ese instante de primera luz mis nervios se agitaron terriblemente. Un extraño temblor vino a apoderarse de mi cuerpo y en mi cabeza, el poco transitado territorio que se extiende entre una y otra de mis protuberantes y puntiagudas orejas, resonó una sola e insistente idea: volver cuanto antes al lugar que me correspondía en la fachada del santo edificio, regresar a la piedra porque sólo su dura superficie podía protegerme de la ardiente claridad diurna.
Así lo hice. Puedes llamarlo instinto, pero tampoco te morderé si lo tachas de cobardía: ¡sobre cuántas tumbas de valerosos soldados no habré aliviado la vejiga!
Si bien aquella noche había despertado envuelto en un sordo fogonazo, debo admitir que la luz jamás me había agradado lo más mínimo. Correr es parte de mi naturaleza, pero sólo cuando una sombra marca el punto de partida y otra sombra representa la línea de llegada. Mi salud siempre dependió en gran medida de que supiera mantenerme invisible ante el pequeño y distraído ojo humano. Por ello me adueño de la negrura, me muevo por ella como renacuajo en la charca y la utilizo a voluntad. Aterrando, asolando, atemorizando, escupiendo... Ya ves, hay quien se entretiene leyendo...
Esta filosofía vital me ha granjeado enemigos, claro. Gentes que no han querido comprenderme y que han luchado para erradicar tan sanas costumbres. Pero de ellos hablaremos más tarde.
Cuanto más tarde y oscuro, mejor.
Te decía que la ciudad estaba amaneciendo, que la vi despertarse tras revolotear a toda prisa hasta mi viejo hogar de piedra. Silenciosa, extrañamente vacía al principio. Después, como obedeciendo a una señal, cruzada por voces y carreras, por multitudes que cantaban y chocaban entre sí mientras los barrios eran sacudidos por débiles disparos y poderosos incendios. Para mi regocijo, las calles se llenaban súbitamente de terror.
Gradial, Luzbel y Lazial, mis hermanos de la fachada más cercana al río, parecían celebrar la confusión reinante con sus pétreas carcajadas. ¿O quizá se reían de algo que yo no había visto, que yo no había alcanzado a oír? Rasqué con las uñas en el interior de mis orejas y extraje de ellas una razonable cantidad de verde cerumen. Entonces sí me llegaron los murmullos, el eco de las noticias que unos hombres daban a otros, y que éstos transmitían a unos terceros exagerándolas, cometiendo errores, transformándolas felizmente en mentiras... ¡Claro que era para reírse! Según un herrero con brazos como toneles, los soldados avanzaban por millares camino del río. Pero, unos metros más allá, un petimetre harapiento juraba que las tropas se mantenían ante el Palacio Real, parapetadas tras los cañones. Y una mujer con un gorro rojo caído sobre la frente les gritaba a los dos que daba igual, que ningún soldado iba a poder con ellos aquella mañana de igualdad, libertad y no sé qué más. Y sonaban tan histéricos y feroces sus chillidos que yo mismo, Balial, me hubiera rendido a sus pies antes de llegar a entablar cualquier tipo de batalla.
Para eludir aquel momento de debilidad, me apresuré a devolver la cera a las profundidades de mis oídos, el lugar del que nunca debería haber salido. Así, a media tarde, bajo el tórrido sol de julio, entre enjambres de moscas inquietas por la humedad y el olor a pólvora, pude disfrutar en silencio contemplando la inmensa columna de humo que se alzaba junto a la Bastilla.
Y aquello no fue más que el principio.
La excitación y el caos se prolongaron de hecho hasta colmar la más delirante de mis expectativas. Fueron años de meses jugosos y de semanas sangrientas, donde no transcurría un solo día sin que algún Ciudadano perdiera la cabeza. Pero siempre las más intensas satisfacciones me acometieron de noche, bien pasada la hora de las brujas.
Siento algo de vergüenza al recordar que, en un principio, mis escaramuzas nocturnas estuvieron dedicadas únicamente a espantar a los gatos y caballos de las callejas más oscuras de los alrededores. Quería creer que sus maullidos horrorizados y carreras al galope bastarían para despertar al vecindario y que, víctimas del nerviosismo de aquella época tan revolucionada, los infelices no pegarían ya ojo.
También podemos considerar tales inicios como un humilde período de puesta a punto, el proceso lógico y necesario que me iba a permitir recuperar la forma. Y bien es cierto que las hogueras de los ejércitos de pobres que dormían al raso, los vigilantes junto a las barricadas y los fugitivos que aprovechaban la noche para moverse de una punta a otra de la ciudad me disuadieron de ir más lejos. Pero pronto esa situación iba a cambiar. Y no exclusivamente porque no quedaran ya gatos en el barrio, o porque los caballos de los alrededores estuvieran sensibilizados y propinaran coces más rotundas a la menor provocación.
La cosa se torció, en realidad, cuando redescubrí el placer de la comida.
Por algún insólito y humano motivo, pese al malestar popular, pese a los muchos peligros de esa época a la que todos se referían como «el Terror», un grupo de tenderos del mercado se las arregló cierto atardecer para agenciarse un buen barril de vino y una vaca que no por delgaducha dejó de representar un decente asado. Delante mismo de mis ojos, en la esplanada frente al templo, comieron y bebieron y rieron, brindaron con las copas por los aires hasta que, entrada la madrugada, sus hinchadas y amoratadas narices fueron besando el suelo. Tras el último desmayo beodo, aproveché para acercarme a husmear...
Las sensaciones que sólo había intuido desde lo alto crecieron rápidamente en intensidad. El olor se propagó por mi escaso cerebro como si alguien lo hubiera disparado hacia mi más escondido intestino en forma de bala de cañón. En absoluto me importó ya el peligro que representaba moverse entre aquellos hombres, serpentear a la lumbre de sus antorchas sin perder la cuenta de los ronquidos. Sobre unos tablones de madera me aguardaban piezas de carne a medio morder. Cogí una, la levanté, ante el hocico la examiné brevemente...
Y debo pedir excusas por los pésimos modales que demostré durante los minutos siguientes; también por los gases que al cabo de nada iba a dejar escapar. Bajo la luna llena brillaron azulados mis colmillos, de gusto casi me escocían la lengua y la garganta tanto tiempo inutilizadas. Seguí devorando aquel manjar hasta el canto del gallo. Y tuvo suerte aquel plumífero cantor de hallarse a cierta distancia, pues ya puestos poco me hubiera importado hincarle también el diente.
Cuando el sol me descubrió en lo más alto de la iglesia, con las garras afianzadas en la piedra, le devolví una mirada desafiante. Ya nada me iba a asustar.
Demasiadas diversiones poblaban el mundo a mis pies.
CAPÍTULO III
Todo es posible.
El humano que me ve queda paralizado por el horror, cómo no; momento en que el camino que discurre entre sus ojos y el interior de su cabeza se abre ante mí como un pozo. Un pozo de hondura y negritud absolutas, sí, pero nadie como yo para dejarse caer por el tobogán del miedo y zambullirse estrepitosamente en las aguas más oscuras. Así, mientras nado voy encontrando los restos de diferentes naufragios: sus recuerdos más queridos, también los más odiados; las palabras que por haber sido leídas o escuchadas recientemente permanecen aún a flote, no se han hundido todavía en los abismos del olvido. En ocasiones, el pavor de mi víctima es tal que puedo pasearme también por las rutas que conducen a su alma. Todas las emociones que almacena su frágil cuerpo, las extremadamente felices y las rematadamente desgraciadas, quedan a mi entera disposición. El tiempo se detiene en un segundo infinito y yo me extravío en ese mercado de amor y de dolor, de placer y de llanto, de risa y de odio revueltos como la mercancía de un bazar turco. Mi escuela es el aullido aterrado de los hombres. También el alarido histérico de las mujeres. Y el grito tartamudo de los niños, aunque no negaré que éstos se acostumbran antes a mi presencia y a veces acaban subiéndose a mi joroba para rascarme felices las escamas de la nuca.
Olvidémonos, pues, de los más pequeños de la casa.
Hombres y mujeres: frente a ellos, frente a ti, el terror es siempre el contacto más íntimo. Un beso apestoso entre mi persona y la tuya. Cada uno de tus escalofríos significa para mí una fuente de placeres a descubrir. Por eso pienso perseguirte noche tras noche. Día tras día. La sombra que has intuido camino de la cocina mientras te frotabas los ojos llenos de legañas… No gires la cabeza demasiado rápido, pues quizá me descubras a tu espalda.
Vigilándote. Esperándote.
Con ratas y murciélagos me han confundido. Los perros ladran ferozmente apuntando con el hocico hacia el lugar en el que estuve y los gatos, siempre más intuitivos, arquean el lomo súbitamente descompuestos al descubrir el lugar en el que estoy. Coincidimos, las criaturas de la noche, en la forma de los ojos, en el brillo mortecino que desprenden nuestras pupilas. Pero si algo nos hermana de verdad es el hedor que desprendemos. Y a mi favor diré que no necesito vivir en una cloaca o rodeado de guano para apestar de este modo.
Son tantas las historias que ahora mismo podría contarte... Toma papel y lápiz, haz un pequeño cálculo. He aterrorizado, por lo bajo, a dos docenas de seres humanos durante cada luna creciente o menguante. Ponle una docena más cuando toca celebrar la llegada de la luna llena o de la oscura luna nueva. Y el resultado es... Hummm... Me faltan dedos para contarlo. ¿Me prestas los tuyos?
Pero olvida los números, no nos distraigamos con ellos, que lo nuestro, esta noche, son las palabras. ¿Me guardarás el secreto si te digo que no soy bueno guardando secretos? Me gusta hablar, comunicarme, proferir el más incomprensible sonido con tal de romper un silencio. Es por eso que tantas veces me he deslizado junto al cabezal de una cama para murmurar a oídos de los padres que las monedas que faltaban de sus provisiones se las había birlado el bribonzuelo de su hijo. O para anunciarle a una mujer que su marido yace desmayado y bebido junto a alguna otra, en las habitaciones del piso de arriba de una taberna de mala muerte. Y, porque peor será la vida del borracho cuando ella lo pille, sólo me resta encontrar un escondrijo y disfrutar del espectáculo. De las acusaciones, las excusas y, si hay suerte, las bofetadas y sartenazos que a menudo caracterizan tales intercambios de opiniones.
—Pero... ¿Cómo lo has sabido? —exclaman los infractores con la mejilla roja surcada por alguna que otra lágrima.
Y el padre, la madre o la esposa enfurecida se detienen en seco, piensan durante unos instantes y, a falta de una mejor respuesta, acaban diciendo:
—Es como si lo hubiera soñado.
O, cuando les sobra imaginación: