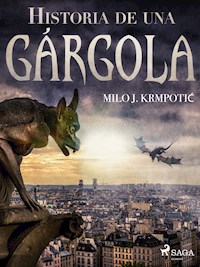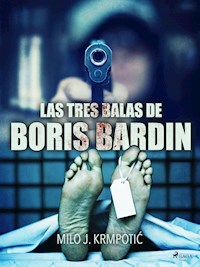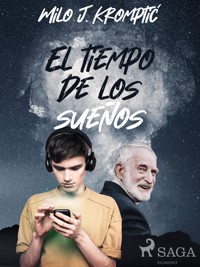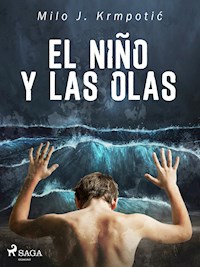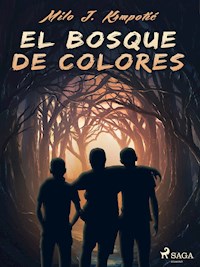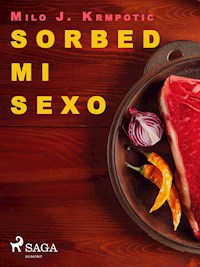
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A medio camino entre el preciosismo trascendente de Paolo Sorrentino y la desvergonzada falta de prejuicios de Pablo Tusset, esta novela sigue la brillante estela de un personaje inolvidable: Boissel, un cocinero estrella y hedonista, cruce de James Bond y Forrest Gump. A través de su vida haremos un repaso por el siglo XX en el que no queda en pie nadie, desde Franco hasta el rey Juan Carlos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Milo J. Krmpotic
Sorbed mi sexo
Saga
Sorbed mi sexo Milo J. KrmpotićCover image: Shutterstock Copyright © 2005, 2020 SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726758696
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 3.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
La gran épica fálica de Occidente. Repulsivo, mi pene se extiende apenas más allá de lo estrictamente razonable; hinchado, aunque no con la suficiente entereza o rigidez, sonríe con su obscena boca entreabierta: me provoca. Entre dos dedos lo sostengo, el glande se tuerce a un lado, rehúsa devolver la afrenta, me humilla en su independencia. Golpea y te escupiré, el ardor que se propaga desde el corazón mismo del vientre.
Sabe que me tiene entre sus manos.
Pero esta vez es la última, me digo buscándole la raíz, presión a ambos lados del tallo para forzar que se prolongue; como a través del boquete en el casco de un barco –aquí más bien submarino-, irrumpirá la sangre...
Cuaderno XXVII
BREVES LÍNEAS INTRODUCTORIAS
A lo largo y definitivamente ancho de tres años, gentes de toda edad, condición y profesión han coincidido en asaltarme con una única pregunta acerca del protagonista de mi escrito; también el modo de aproximar la cuestión fue generalmente el mismo: tras breve pero preñado silencio, tras erguir tres cuartos el mentón y esconder la media sonrisa cómplice bajo un maduro rictus de seriedad, escasos pero notorios milímetros se me acercaba el entrevistado de turno para exponer discretamente su muy indiscreta duda. Más los hombres que las mujeres, si bien se me hace innegable que igual fascinación experimentaban ellas hacia el sujeto que a los diez años de fiel y sentida soledad, rememorando antiguas pasiones y anticipando futuras decepciones, acometió la atroz amputación. ¿Era tal curiosidad fruto de un miedo atávico, de una aprensión grabada a fuego en el legado genético masculino? ¿Iba a servir el silencio, la consiguiente perpetuación de la leyenda como alimento de los más oscuros egos femeninos?
La vida entera de Paul Boissel quedará reducida con el tiempo a su infinitésima parte final, a la mera pero sangrienta anécdota, y es ésta una injusticia lógica, que las páginas siguientes no deberán deshacer. Si es el ser individual resultado de sus actos concretos, un acto último de tales características debe antojársenos necesariamente clarividente, losa inscrita que oculta las verdades de una vida a condición de esconder a su vez las correspondientes mentiras, quizá lazo lanzado de futuro a pasado para estrangular la memoria y que el solo gesto resuma por siempre más el turbulento caudal de imágenes y pensamientos que suele brotar cuando se extingue la vida de cualquier hijo de vecino.
Contamos, cual diario de a bordo, con los omnipresentes textos de Boissel, hombre presto a otorgar consistencia manuscrita a lo abstracto de sus pensamientos, artista fascinado por el símbolo y el jeroglífico, por el dramatismo teatral y, en concreto, la tragedia isabelina; héroe de la sugerencia al que no debemos -ni a menudo podremos-, acotar. De modo que será en la búsqueda del otro, para bien o para mal, donde de veras estas páginas hallarán coherencia: las naves que confluyeron en su travesía, los radares que intuyeron el naufragio pero no supieron evitarlo...
Tres años han transcurrido desde que una serie de cartas diera el pistoletazo de salida. Ahora, ciento trece entrevistas más tarde, con varios viajes, muchos más kilómetros y el ineludible superávit de incógnitas en el haber, nos hallamos capacitados para recoger el guante, para prestar nuestra propia consistencia a lo abstracto del personaje; fascinados por el símbolo y el jeroglífico buscaremos sugerir lo que no fue o lo que debió de ser; mentiremos a fin de, con un poco de suerte, reconstruir con fidelidad las imágenes y pensamientos que Paul Boissel dejó reflejadas en conocidos y familiares, clientes, amantes y perfiles secundarios, testigos todos ellos de una de las más sabrosas existencias de nuestro pronto difunto siglo.
Y, desde luego, no obviaremos el trágico quinto acto.
Resultaría imperdonable abandonar estas líneas introductorias sin, tentando la prometida brevedad, agradecer la colaboración de los responsables de la Fundación Boissel, especialmente de Mme. Boissel Courier, su presidenta honoraria, y del señor Philippe Toussainte, responsable de sus archivos y autor de la más sutil advertencia legal a la que un servidor se haya enfrentado nunca. También debo reconocer la colaboración de todos los en adelante mencionados y esperar, amparándome en buenas razones de síntesis y de rechazo a las tautologías, que quienes vean su nombre omitido añadan a la paciencia que conmigo mostraron la no menos admirable virtud de la comprensión.
¿Cómo resolví la cuestión que la mayoría de mis entrevistados planteó en un momento u otro, a media voz y con el tono conspirativo, casi siempre cortés pero en ocasiones incluso jocoso, que la situación exigía? ¿Acaso no se trata de la misma duda que ahora mismo reverbera en las sienes del lector? O quizá la duda haya dado paso al morbo, pues ante lo excesivo de la tentación divulgadora mi editor habrá sin duda clarificado el asunto en la contraportada del volumen que estas páginas abarcará, en la publicidad de prensa, en el debate que sirva de presentación a la obra, en dos o tres entrevistas...
A mis entrevistados tan sólo tuve que contestarles afirmativamente: sí, lo hizo. Satisfecha la parte más sencilla del rompecabezas, en tus manos queda, lector, descubrir los demás interrogantes.
Milo J. Krmpotic’ París, 1 de julio de 1999
TRAS UN BALÓN OVALADO
Quince años antes de comenzar a tentar la suerte del biógrafo, la memoria de quien esto escribe se enfrentó a uno de esos peculiares túneles diacrónicos que tanto han representado históricamente para el mundo de las letras. Corría el año de 1983 casi a la par de un darriere inglés cuyo apellido no recuerdo, lanzado en pos del balón que él mismo había pateado instantes antes contra el nublado cielo parisino. El combinado nacional de la rosa se veía abocado a una lluviosa y humillante derrota en el Parque de los Príncipes; de otro modo, los bleus estaban a punto de conquistar el Cinco Naciones y en las gradas el jolgorio iba en aumento. Aquel pequeño jugador británico, de cabello pajizo y ansiosos ojos azules, se precipitó en su busca del balón contra la defensiva muralla azul, y de espaldas salió pesadamente rebotado hacia el suelo. Más fruto del guardar las apariencias que de una verdadera esperanza truncada fue la maldición que surgió de sus labios (¿o no era consciente de que su “fuck” había sido objeto de un primer plano televisivo?). Rugió la tribuna con la mezcla de elegancia y salvajismo que caracteriza a las multitudes de la Ciudad de la Luz; un gallo hinchable, de pecho orgulloso e insultante amarillo, sobrevoló la marea de alborozadas cabezas hasta golpear los rizos de un espectador de la tribuna de personalidades cuyo gesto se me antojó particularmente alejado, ausente incluso para un súbdito de Su Majestad que centrara sus restantes ilusiones en asomarse a una taza de té hirviendo con dos gotas de leche, en absorber el brevaje y rememorar tiempos mejores, cuando en el patio del colegio de su infancia (sin duda privado) sus costillas eran pateadas una tarde y otra también por fervorosos y atléticos (y sin duda sudados) mozalbetes. No. El espectador permanecía sentado entre tanto cuerpo danzante, los brazos tristemente caídos en aquella orgía de miembros desplegados, las gafas surcadas por gruesos gotarrones sin que él hiciera nada por remediarlo. Adolecía del más mínimo interés por aquel partido en independencia de su resultado; simple y llanamente jamás lo había sentido, probablemente ni cincuenta ensayos consecutivos de uno u otro equipo le devolverían un asomo de patriotismo, de pretendida humanidad. Por un momento deseé estar en el lugar que él desaprovechaba, celebrando la victoria junto a miles de empapados compatriotas... Pero un segundo después el realizador había cambiado a una cámara en el lateral del campo y yo me dejaba llevar de nuevo por el letal ataque bleau.
Quince años más tarde, cuando el anestesiado espectador (ahora lo sé) llevaba cinco muerto, el Cinco Naciones iba a parar a las arcas de la pérfida Albión tras vencer sus corsarios en otro lluvioso match parisino. Candorosos en su felicidad, los jugadores ingleses se abrazaban sobre el barro, las rosas lucían insultantemente enhiestas mientras la pelota volaba en eterno golpe de castigo sobre la moral francesa. Y, al otro lado de la pantalla de 625 líneas, la cabeza de Alice reposando sobre mi hombro derecho y un fruncimiento de mal disimulado fastidio decorándome el bigote, quien esto escribe se vio engullido túnel adentro, un escalofrío recorrió sus agarrotados miembros en el estallido de verdad que asomaba. ¿Cómo iba el joven de 1983, tanto en calidad de etílico practicante como por falta de edad o experiencia, a reconocer el gesto de piedra del que Paul Boissel comenzaba a abusar en aquellos días? Y sin embargo, ¿por qué el adulto de 1997 fue a recuperar tan lejana imagen, a decodificarla y a construir a la postre, a partir de ella, esta recreación biográfica? ¿De veras había pasado catorce años preguntándome por la identidad de aquella personalidad que no celebraba nuestro triunfo? ¿Tan vital se me hacía que hubiera un motivo para su apatía? ¿No resulta aterrador lo que puede llegar a amontonarse en los trasteros de la memoria, el modo en que viejos recuerdos y sensaciones saltan ante nosotros sin aviso previo e insisten en recobrar la trascendencia de la que alguna vez gozaron?
A principios de la pasada década, a medida que el París St. Germain sumaba títulos (y yo alegrías), llegué a pensar que podría dividir mi existencia en cómodas órbitas deportivas, temporadas de agosto a mayo que coincidirían plenamente con los períodos de estudio en el instituto. Pero aparecieron el Marsella, el Mónaco y demás; despojada de la cíclica satisfacción deportiva mi vida fue engullida por el más riguroso y ya lineal esquema dictado por los exámenes de bachillerato, los exámenes de la universidad, la licenciatura, los primeros artículos... Entre tan académicos mojones, un noviazgo particularmente prolongado y la consiguiente boda, los primerizos esfuerzos por coincidir con ella en casa, más adelante los supuestos descuidos para no coincidir con ella en casa (o al menos no mientras ella estuviera despierta); desde luego, el divorcio que tanto pesó a mis padres y que tanto peso (entre siete y doce kilos) sumó a mis ansiosos huesos... Algunas investigaciones para revistas que pagaban mal y tarde, los ligues de fin de semana, las cada vez menos frecuentes cenas con los amigos que se esforzaban por coincidir con sus esposas en casa, las cada vez más prolongadas veladas con aquellos amigos que comenzaban a sentirse más cómodos fuera de casa, la práctica del etilismo jamás completamente abandonada, la madrugada en que conocí a Alice -en la fiesta en casa de Cécile, ella se sentó a mi lado y ante el malhumorado silencio que me rodeaba comentó: qué muchacho más simpático...-, la creciente necesidad de verla y algún que otro libro en negro para llegar a final de año, una investigación para un artículo mal pagado aquí y dos o tres conferencias más allá...
Volvió el PSG a ganar pero, cosas de la inercia, ya nada podía ser igual. Igual que antes, igual que en el instituto. Me mido ahora no por campeonatos sino en base a relaciones estables -Era dos de mi discurrir sentimental adulto (esto es, pseudo-matrimonial)-, por plazos de entrega y la omnipresente búsqueda del escrito que finalmente, para bien o para mal, me individualice.
Si la vida es una sucesión de patadas a seguir -con o sin la esperanza de sortear las murallas que suelen salirnos al paso-, cuánto más coherente y sencilla resultaba su versión deportiva.
VOLVIENDO LA ESQUINA
Todo comenzó, cuando menos en lo que a los distintos estallidos de Boissel se refiere, en el diminuto, pequeño incluso para un local que enarbolara lo exclusivo como razón de ser, restaurante del 5 bis de la Rue Lord Byron. Casi tan reservada hoy día como en sus mejores momentos, la Rue Lord Byron es un iluminado pero inexpresivo afluente que tras varios sinuosos semigiros va a desembocar a la Rue Balzac y, por consiguiente, a Campos Elíseos. En sentido opuesto, la sutil pendiente de la callejuela acaba viéndose animada por los indecorosos efluvios de los contenedores que cierto lujoso hotel ha situado en su parte trasera.
Paul Boissel se hizo acompañar de Michel Berille en su primera visita al lugar, cuando aún una taberna irlandesa ocupaba con barriles de Guinness y una legión de camareros beodos aquellas cuatro paredes. Recuerda Berille: "Fue poner un pie ahí y sugerirle que nos largáramos. No sólo era una ratonera, además apestaba. El humo, la suciedad en las paredes... Ni siquiera limitando la iluminación a dos lámparas habían logrado que la porquería pasara desapercibida. La carcoma campaba a sus anchas por la barra, y no costaba mucho imaginar que la nómina de habituales estaría compuesta por cucarachas, ratas y, caso de haber suerte, algún barfly. No era el tipo de recinto que uno asociaría a la idea de salubridad, vamos. Pero Paul quedó prendado. En el '69 había menos, digamos, rigurosidad en ese tipo de aspectos... Y tampoco él era un sujeto corriente. Veía más allá, ¿sabe lo que le quiero decir? Ni siquiera debió asimilar mi sugerencia; pasó ante el brazo en que yo sostenía el periódico con los anuncios que habíamos seleccionado por la mañana y le pidió a un pelirrojo peludo, el tipo con la mayor concentración de pecas por centímetro cuadrado de piel que se me haya presentado, que le mostrara la parte de dentro, la habitación destinada a convertirse en SU cocina".
"Me gustaría ver MI cocina" -confirma el pelirrojo, ya no tan peludo pero definitivamente pecudo, que respondía y responde al nombre de Andrew Logan, Andy para quienes consuman más de cuatro pintas en una noche-. "MI cocina dijo, sí señor. Lo tenía tan claro que ni se nos ocurrió subirle un poco el precio. ¿Que si estuve en la firma? ¡Claro, Liam y yo éramos socios!" -su mirada adquiere un tono melancólico cuando la pasea por los bajos del TheQHBNP, The Queen's Hairy Breasts Newcastle Pub -. "Él llevaba la cuestión legal, lo mío era más el trato con el público, pero jamás dejamos de discutirlo todo, ¡joder!". Desgraciadamente, Liam O'Carrey III, cuyo nombre figura junto al de Paul Boissel en el contrato de compra del local que iba a convertirse en el legendario La Chatte, falleció en la madrugada del día de San Patricio de 1996, poco antes de que estas páginas comenzaran a gestarse, al golpear su nuca contra el bordillo de una calle del neoyorquino barrio de Queens. "Era un gran irlandés", concluye Andy Logan bien entrada la madrugada.
Ahora mismo, raquítico y embrutecido, el número 5 bis de la Rue Lord Byronlanguidece en espera de nuevo comprador; las caídas persianas metálicas, la suciedad de los escasos azulejos sobre los que se posa un reflejo de luz diurna parecen desmentir la idea de un legado boisseliano, no sólo atentan contra la propagación de la memoria sino contra la posibilidad de la memoria misma. De no ser por fotografías y recortes de prensa, fácilmente pondríamos en tela de juicio la lista de nombres ilustres que por allí desfilaron, la veracidad de aquellas veladas en que Boissel ofrecía lo más notable de su suculenta gastronomía y de su ardiente personalidad. Reiterados rumores apuntan a la futura utilización del antro como almacén de merchandising del Planet Hollywood que hay volviendo la esquina; ironías de la vida, ambos locales comparten un mismo muro lateral.
"No pretenda ser más papista que el Papa" -me reprende Berille entre la humareda que desprende su trigésimo Gitanes-, "a Paul, al Paul antiguo quiero decir, le encantaban ese tipo de detalles... llámemoslos irónicos.A menudo recitaba: Soy un republicano famoso por cocinar los platos de un país que vive en dictadura. En el '75 cambió lo de que vive en dictadura por el adjetivo monárquico, claro, qué remedio, pero la idea venía a ser la misma. El desencuentro. El estar fuera de lugar. El outsider que nos intenta convencer de que lo suyo es puro accidente: yo quería ser normal y ya ven dónde he ido a parar. Ríanse conmigo, al menos...".
No consta, en cualquier caso, que Francisco Franco o Juan Carlos I le celebraran medianamente la gracia en sus respectivas visitas a La Chatte.
PARADOJAS EPISTOLARES
Asegura el lugar común que el trayecto de todo biógrafo hacia el corazón de su biografiado fluctúa entre el prejuicio y la catarsis. También, que las vidas son carne y no palabras y que desde ya utilizar el medio escrito, el escoger la palabra, por mucho que la redactemos con toda la intención y las garantías que ofrece una buena sintaxis, constituye una primera evidencia de las muchas traiciones por venir. Quizá tan sólo la figura de Oscar Wilde toleraría una semblanza rigurosa, escondería verdaderamente la identidad del narrador para dejarse llevar por el personaje narrado. Pero, a diferencia de aquel encantador de serpientes verbales, Paul Boissel no vivió de cara a la galería: tasar sus pasos, adjudicarle las palabras, dirá inevitablemente tanto sobre él como sobre quien esto escribe; la profundidad de las trampas en que se caiga apuntará hacia el asombrado y cada vez más dolorido subconsciente del autor.
Un autor que al principio, tras una somera toma de contacto con el tema en los archivos de dos diarios y una revista de tirada nacional, se lanzó a facturar docenas de cartas solicitando entrevistas personales, permisos de visita, acreditaciones y, por último, el nombre y demás datos de todo aquel que se creyera pudiera ofrecer un testimonio más o menos válido acerca de Paul Boissel. Fueron 99 misivas en definitiva, guiño numérico que debería haberme disuadido de dar nada por sentado. Y es que no por ignorar las súplicas de Boissel a lo largo de una década debía ella, Laetitia Bark, rechazarme. Y sin embargo me sentí rechazado de antemano, la más importante de todas aquellas cartas quedó en blanco aún a sabiendas de que 99 respuestas positivas, aunque se vieran escoltadas por un listín telefónico de nuevos nombres y sugerencias, no llenarían el silencio de tan vital personaje. Imposible escapar, no obstante, al inaudito poder del destino: dos años después de aquel primer envío epistolar, el rumor de mi investigación llegó a puertas del refugio de Bark en Colorado. La carta jamás redactada recibió puntual respuesta: la voluntad de hablar -"de aclarar ciertas falsedades"-, amén de un asomo de herida vanidad expuesta en aras del rigor científico -"sin ánimo de pedirle explicaciones al respecto, me causa estupor que no me haya contactado"-, me condujeron al más deseado de los encuentros.
Entre el alivio y la incredulidad me apresuré a viajar a Estados Unidos; al aeropuerto Kennedy en un Boeing de AirFrance y, a partir de allí, camino de Denver a bordo de un pequeño aparato de Alaskan Airlines, mis ochenta kilos de peso embutidos contra la muy sufrida ventanilla por haberme tocado como compañero de asiento un judío más ortodoxo en sus creencias que en su expansivo volumen corporal.
-¿Ha oído hablar de Paul Boissel? -le pregunté por encima de su bandeja kosher.
Pero el sentido del humor semita no es lo que fue.
De modo que estiramientos musculares diversos, el crujido de las articulaciones regresando a ese hogar que jamás debieran haber abandonado, jalonaron el primer encuentro con Miss Bark, el trayecto en coche por una carretera muy fría y muy gris, insultantemente blanca más allá de las cunetas, en busca de su casita al pie de las Rocosas.
-Podríamos haber hecho esto por Internet, ¿sabe? –juzgó ella pragmáticamente tras el segundo de mis estornudos.
-Sí, lo sé -gruñí imaginando un libro en el que cada entrevista, cada encuentro tuviera como única y triste variación argumental el color de fondo de la pantalla.