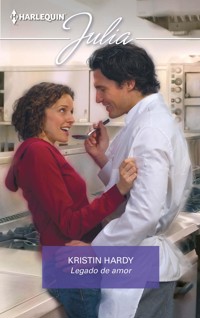
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Ella podía detectar a un seductor a un kilómetro de distancia... ¿Qué hacía Damon Hurst, un célebre chef en Grace Harbor? Cierto, intentaba salvar la antigua posada que había pertenecido a su familia desde hacía más de dos generaciones, pero ayudar a sus padres no le daba carta blanca con ella. Cady había oído los rumores: el desfile de busconas de famosos, las fiestas desenfrenadas. No pensaba ser otra muesca en su registro de conquistas. Aquella pelirroja de ojos color caramelo no se parecía a ninguna mujer que Damon hubiera conocido. Quizá él estuviera acostumbrado a salirse con la suya, pero, en esa ocasión, ¿habría hincado el diente en algo que no podía tragar?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Chez Hardy Llc
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Legado de amor, n.º 1790- junio 2019
Título original: The Chef’s Choice
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-872-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
QUÉ me ocupe de la recepción? ¿Yo? –Cady McBain alzó la vista de donde plantaba una col rizada para mirar a su madre con expresión atribulada.
–Sólo durante unas pocas horas. Hasta que tu padre y yo volvamos de Portland –añadió con rapidez Amanda McBain.
Cady casi sonrió. Hacía cuatro generaciones que los McBain dirigían la Casa de Huéspedes Compass Rose. Para sus padres, incluso para su hermano y su hermana antes de que se hubieran mudado, atender a los huéspedes en la posada de Maine era algo inerente a ellos, algo que no requería esfuerzo.
Para ella, por lo general representaba un tormento.
Si le pedían que podara un seto o plantara una flor, lo hacía con gusto. Mantenía los jardines del Compass Rose impecables, desde los lechos florales y los árboles hasta el césped posterior verde esmeralda que bajaba hacia las aguas serenas del diminuto Grace Harbor. Entendía a las plantas, resultaban predecibles.
Todo lo opuesto que las personas.
No es que no lo intentara. Pero, de algún modo, siempre terminaba por decir o hacer algo mal.
–¿Dónde está Lynne? –preguntó, pensando en la mujer vivaz y eficiente que trabajaba como recepcionista.
–Ha llamado diciendo que se sentía indispuesta y no podemos cambiar la cita de tu padre.
–¿Papá no fue al médico la semana pasada? –se incorporó, limpiándose la tierra de las manos.
–Sí, pero el doctor Belt quería hacerle algunas pruebas.
–¿Pruebas? –frunció el ceño–. ¿Qué clase de pruebas?
–Lo descubrirás cuando cumplas los cincuenta –comentó Ian McBain al acercarse por detrás de ellas–. Baste decir que ya nunca mirarás el zumo de frutas de la misma manera. En cualquier caso, todo es una pérdida de tiempo. Estoy sano como un caballo.
–Y queremos que sigas así –Cady le alisó el pelo allí donde la brisa de la mañana se lo había desarreglado–. Ve a tu cita.
–Espero que no altere demasiado tu agenda –comentó su madre.
Cady se encogió de hombros.
–Pensaba trabajar aquí todo el día, o sea que podré vigilar la posada –no comentó que había pensado pasar medio día en el luminoso invernadero que había montado en la primavera en la parte de atrás de la propiedad, donde las plantas que cultivaba para su incipiente negocio de paisajista comenzaban a asomar su tallo por encima de la tierra.
Ian miró a Cady y luego a Amanda.
–¿Vas a dejarla a ella a cargo de todo?
Su mujer enarcó una ceja.
–¿Tienes una idea mejor?
–¿Cancelar mi cita? –aportó esperanzado.
–Buen intento –se volvió hacia la casa.
–No vas a espantar a nuestros huéspedes, ¿verdad? –Ian miró a su hija con cierta inquietud–. La verdad es que necesitamos ingresar algo de dinero. Ese tejado no se pagará solo.
–Déjamelo a mí, papá –lo tranquilizó–. Yo me ocuparé de todo.
–¿Por qué me pongo nervioso cuando dices eso? –preguntó, pero le pasó un brazo por los hombros mientras subían los escalones hacia la terraza posterior de la posada.
La Casa de Huéspedes Compass Rose había sido construida en 1911 para proporcionarle alojamiento a la clientela del negocio principal de su tatarabuelo, el puerto deportivo contiguo. Durante cuatro generaciones, la amplia posada de madera blanca se había alzado a la orilla de Grace Harbor. Hacía tiempo que el estilo neocolonial original había quedado oculto por casi un siglo de anexos. En ese momento el edificio se extendía en todas las direcciones, elevándose dos plantas hasta un tejado adornado por ventanas abuhardilladas y una chimenea de ladrillo rojo. Circundado por un amplio porche y suavizado por rododendros de la altura de un hombre, lograba exhibir calidez, hospitalidad y bienvenida.
Unos veleros blancos aún se mecían en los embarcaderos del puerto deportivo de Grace Harbor, pero en esos días el propietario era su tío, Lenny, y quien lo dirigía era Tucker, su primo. Vio a éste en los muelles, moreno y desgarbado, y alzó un brazo para responder al saludo que le dedicó antes de que entraran en la posada.
–Ahora sólo tenemos tres habitaciones ocupadas –le informó Amanda, cruzando el vestíbulo hacia la puerta de dos paneles que servía como recepción de la posada–. Seis huéspedes.
Cady no pasó por alto el ceño fugaz en el rostro de su padre. A comienzos de mayo, faltaban seis semanas para el comienzo de la temporada turística de Maine, y aun así deberían haber tenido el doble de ocupación. Y con el tejado nuevo, sus padres necesitaban cada dólar que pudieran obtener.
El sonido de cucharas en la porcelana hizo que Cady mirara vestíbulo abajo hacia la sala.
–¿Y el desayuno? ¿Cómo va?
–Acaba de empezar –repuso Amanda–. Una pareja está comiendo, los demás siguen en sus habitaciones. Aunque todo se encuentra preparado. Lo único que debes hacer es estar atenta y reponer lo que haga falta. Luego recoge y déjalo bonito. Ya conoces la rutina.
–Desde los últimos veintisiete años –convino Cady.
–Son un grupo bastante tranquilo –continuó su madre, sin hacerle caso–. Con un poco de suerte, no tendrás que hacer nada durante nuestra ausencia.
El bufido de Ian pareció una risa contenida. Era una posada y Cady sabía que a menos que estuviera vacía, y a veces ni siquiera así, las cosas jamás estaban tranquilas.
–¿Se espera la llegada de alguien hoy? –preguntó.
–Un huésped. Pero no hasta después de que hayamos vuelto.
–Por las dudas, ¿dónde está su reserva?
–El papeleo y las llaves están aquí –Amanda abrió la puerta de vaivén y entró en el pequeño despacho y cocina americana que había detrás para sacar un sobre de una bandeja de mimbre–. Aunque no deberías tener que recibirlo.
–Dios no lo quiera –musitó Ian.
Amanda le dio con el codo.
–Calla. Lo hará bien. ¿Verdad, Cady?
–Seré toda amabilidad –prometió con ironía–. Y ahora marchaos o vais a encontraros con mucho tráfico.
Los siguió al exterior y los observó ir al aparcamiento, tomados de la mano como siempre. Desde niña, las dos constantes en su vida habían sido la posada y el sereno amor que se profesaban sus padres. Durante un momento, sintió un poco de melancolía. Siempre había dado por hecho que algún día encontraría un amor similar, al menos hasta llegar al instituto y descubrir que a los chicos les gustaban las rubias curvilíneas y con sonrisa de anuncio y no las chicas pelirrojas y testarudas con opiniones bien definidas.
Para bien o para mal, era quien era. El día que había descartado la búsqueda de un romance con un seductor atractivo había sido el día en que finalmente había empezado a sentirse cómoda en su propia piel. Y con veintisiete años no pensaba cambiar por nadie.
Se lavó las manos y se puso un mandil. Aunque el Compass Rose tenía un comedor separado, los desayunos siempre se habían servido en la sala del edificio principal. Y a pesar de que el restaurante empleaba a media docena de cocineros, la responsabilidad del desayuno siempre había recaído en Amanda e Ian y en el personal de la recepción.
Y ese día en particular era ella quien estaba en la recepción.
Suspiró. No es que no pudiera ser cortés. Era que tenía opiniones arraigadas. Y quizá su paciencia era un poco tenue.
Movió la cabeza, plasmó una sonrisa firme en su cara y entró en la sala para comenzar a rellenar las cafeteras, el agua caliente, los bollos y la fruta. Había llegado otra pareja de huéspedes que comía con fruición. Quizá demasiada, ya que notó que la jarra con el zumo de naranja se hallaba casi vacía. Por desgracia, lo mismo sucedía con el bidón de plástico en la parte de atrás de la despensa.
Aún faltaba una hora de desayuno, un par de huéspedes por llegar y ella se quedaba sin zumo. Recogió el bidón y salió por la puerta.
El aire olía a mar y a los pinos que crecían en torno al restaurante de cedro. Entró casi con andar furtivo por la puerta de atrás, atravesó la despensa y la zona del fregadero de platos rumbo a la nevera empotrada. Sólo sacaría un poco de zumo, el suficiente para rellenar unas copas.
–No se te ocurra ensuciar mi suelo limpio –dijo una voz.
Cady se sobresaltó y miró con expresión culpable a través de la puerta hacia la cocina.
–Roman, ¿qué haces aquí?
–Escribir mis memorias –el joven chef de piel cetrina alzó la vista de donde picaba cebollas–. Aquí no hay nada para comer. Si buscas comida, vete a la sala donde se da el desayuno.
–Vengo de allí. Estoy de servicio en la recepción.
La miró fijamente.
–¿Tú?
Cady puso los ojos en blanco.
–Sí, yo. Lynne está enferma y mamá y papá han tenido que salir esta mañana. Yo les echo una mano. Puedo hacerlo, ¿sabes?
–Tus padres deberían contratar más personal –moviendo la cabeza, continuó picando.
–Según tengo entendido, eres tú quien necesita más ayuda –replicó, yendo hacia el pequeño pasillo que conducía hacia la nevera empotrada.
El primer chef del restaurante, Nathan Eberhardt, se había marchado hacía tres semanas para ascender en su carrera, dejando a Roman a cargo de todo en su lugar. Así como éste era un cocinero de talento y un trabajador infatigable, apenas tenía veintitrés años. Carecía de experiencia suficiente para ponerse a dirigir de repente la complicada tarea de una cocina.
A su favor había que reconocer que eso no lo había detenido. Había salido adelante, a cambio de vivir prácticamente en el restaurante.
–Tienes ayudantes a tu disposición –dijo por encima del hombro–. Tú diriges el restaurante, Roman. Delega. Eso o te vas a ahogar en él.
–La última vez que lo comprobé, seguía respirando –gruñó–. Además, podría… aguarda un momento, ¿qué es ese ruido? –se asomó–. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?
–Llevarme un poco de zumo de naranja para el desayuno –con rapidez se alejó del frío refrigerador.
–Oh, no, ni lo sueñes. Consigue el tuyo.
–No es para mí, es para el bufé del desayuno. Vamos, sólo es un poco de zumo –comentó.
–Tengo diez kilos de salmón que marinar. No puedes llevarte nada de zumo –sacudió el cuchillo.
–Ayer te traje tomates –protestó ella.
–No pienses que eso te va a sacar del apuro.
Para ser un chico grande, se movía deprisa.
Por suerte, ella era pequeña y se movía con más celeridad.
Lo oyó gruñir algo, pero vio su sonrisa antes de escapar por la puerta.
Tuvo que reconocer que estando en la recepción el tiempo volaba. Había parpadeado una vez, quizá dos, y vio que ya era la una del mediodía. Desde luego, el tiempo pasaba de forma especial cuando saltabas de crisis en crisis.
Daba la impresión de que cada vez que la puerta se abría, entraba otra persona con un problema o una pregunta urgente para ella. Como siempre, participar un poco en la vida de sus padres no hacía más que aumentar el respeto que le inspiraban. Roman tenía razón; necesitaban más personal, pudieran o no permitírselo. Unas pocas horas en la rutina de ellos y ya se sentía extenuada.
Había lavado platos del desayuno, doblado cubrecamas y sábanas en la lavandería, pasado el aspirador por el vestíbulo, horneado bollos para el té de la tarde. Sonriendo, siempre sonriendo, incluso con el cliente que había atascado el inodoro tirando de la cisterna para arrastrar una toallita para la cara.
Una toalla.
Mientras iba al despacho que había detrás de la recepción para llamar al fontanero, por enésima vez se preguntó qué le pasaba a la gente en los hoteles. Hacían cosas que jamás realizarían en su casa. ¿Qué clase de idiota tiraría una toalla por un inodoro? Lo que representaba una factura más que mermaría el presupuesto de la posada, ya casi acabado.
Como su paciencia.
La campanilla de la puerta volvió a sonar y se encogió para sus adentros.
–¿Hay alguien en casa?
La voz de un hombre atravesó la puerta de vaivén. Cady pudo oír el sonido de sus botas por el suelo del vestíbulo. No era nadie del personal. Tampoco parecía la de ninguno de los clientes que había reunido para que se fueran de compras a Freeport o Kennebunkport, lo que probablemente significaba que era la reserva que esperaban ese día. Lo que le faltaba. El hecho de que las entradas se realizaran a partir de las tres de la tarde jamás impedía que los huéspedes aparecieran una o dos horas antes y jovialmente esperaran que los llevaran a las habitaciones.
–¿Hola?
–Un momento –conteniendo el impulso de ser cortante, fue hacia la entrada–. ¿Qué…?
Y la voz se le ahogó en la garganta.
El rostro de ese hombre era el de un libertino del siglo xvi. Fina y angular, con pómulos marcados, era una cara que conocía el placer.
Las cejas oscuras y rectas hacían juego con el pelo ondulado que le caía hasta los hombros. Esa mañana no se había molestado en afeitarse y la sombra de la barba atraía la atención sobre la línea de la mandíbula y el mentón fuerte y le enmarcaba la boca.
Esa boca.
Pura tentación y diablura, fascinación y promesa. Era la clase de boca que ofrecía risas y una invitación a la decadencia.
Y a unos deliciosos y prolongados besos.
Un rubor súbito subió por su cara. Fue consciente de que lo miraba como una idiota.
«Contrólate, Cady».
Carraspeó.
–Bienvenido al Compass Rose. ¿Ha venido a registrarse?
–Más o menos. Busco a Amanda e Ian McBain.
–Me temo que no se encuentran en este momento. Aunque yo estaré encantada de atenderlo.
La comisura de sus labios se elevó un poco.
–Suerte que tengo.
Lo dijo con la naturalidad de un hombre que convertía en gelatina a cada mujer que conocía, cuya segunda naturaleza era el arte de la seducción. Cady entrecerró los ojos. No sentía mucha simpatía por los hombres atractivos en general y no estaba de humor para que la sedujeran, no después de la mañana que había tenido.
–Lo más probable es que su habitación no esté lista tan temprano, pero lo comprobaré con la gobernanta. Mientras tanto, aquí tiene los papeles para rellenar. Es Donnelly, ¿verdad? ¿Scott Donnelly?
–Hurst –corrigió él–. Damon Hurst.
–Bienvenido a la Casa de Huéspedes Compass Rose, señor… –calló y lo miró aturdida–. ¿Damon Hurst? –repitió–. ¿Ese Damon Hurst?
–El mismo.
Lo vio en ese momento… los pómulos famosos, el cabello del Renacimiento, la cara que había agraciado cientos de revistas.
Y mil historias sensacionalistas acerca de su media década de infamia.
Damon Hurts, el enfant terrible del Canal de Cocina, la estrella carismática que había lanzado a la cadena nueva contra su acérrima enemiga antes de apagarse el año anterior. Más conocido por su vida personal barroca y su volátil personaje que por su cocina innegablemente brillante, había sido tema de especulación, rumores, envidias e historias demasiado descabelladas como para poder creerse.
Salvo que eran ciertas.
Cady se aclaró la garganta.
–Sí, bueno, bienvenido al Compass Rose, señor Hurst –dijo–. Tardaremos un poco en preparar una habitación. Si es tan amable de rellenar la inscripción, por favor –depositó el papel sobre el pequeño mostrador que coronaba la mitad inferior de la puerta.
–No voy a registrarme.
Cady frunció el ceño.
–No estoy segura de entenderlo.
–El restaurante.
–Ah. Comprendo –no se había dado cuenta de que el Sextante, el restaurante del hotel, tuviera una reputación que llegara hasta Manhattan. Aunque con su programa cancelado y las puertas de su restaurante cerradas, quizá Damon Hurst tuviera poco más que hacer que recorrer oscuros locales de Maine. Logró esbozar una pequeña sonrisa–. El Sextante está del otro lado del aparcamiento. Creo que aún sirven el almuerzo.
–Tampoco he venido a comer –indicó.
Cady comprendió que se reía de ella y sintió que el rostro se le encendía.
–Si espera que le hagan un recorrido del restaurante, me temo que no ha tenido suerte –expuso con sequedad–. En este momento andamos cortos de personal y dudo mucho de que nuestro chef tenga algún interés en que dé vueltas por su cocina.
–Ahora es mi cocina –corrigió Hurst–. Supongo que no se ha enterado. Soy el nuevo chef.
Capítulo 2
ESTABA acostumbrado a surtir un fuerte efecto sobre las mujeres. Atracción, excitación, celos, ira.
Rara vez horror.
–¿Nuestro nuevo chef? –lo miró consternada.
«Como si fuera un experto en frituras de un tugurio costero», pensó Damon irritado.
–El nuevo chef del restaurante –corrigió él. Y otra vez trató de no preguntarse qué diablos estaba haciendo.
«¿Quieres volver a poner tu vida en marcha?», le había preguntado su mentor, el legendario chef Paul Descour, mientras tomaban un oporto en el restaurante señero que éste tenía en Manhattan, el Lyon. «Empieza de nuevo. Aléjate de aquí. Encuentra un buen restaurante con espacio para crecer y conviértelo en algo. Recuérdate a ti mismo que todavía eres un chef, y no un…» Había agitado la mano en el aire en señal de disgusto y negación.
¿De qué? ¿Cabeza de un programa de cocina con la máxima audiencia durante cuatro años seguidos? ¿Escritor de un bestseller de cocina? ¿Propietario de un restaurante con una estrella Michelin, el Pommes de Terre, considerado por el Times el mejor de Manhattan?
La voz en su cabeza le recordó que había sido un fusilamiento muy público. Un inversor del restaurante había abandonado esa estrella Michelin y lo había dejado colgado. El naufragio de una docena de amistades que era como una estela de escombros en su carrera. Las cien relaciones inútiles que habían sido pobres sustitutos.
Y la mañana que había despertado y se había mirado en el espejo, sabiendo que debía haber algo más.
–¿Es nuestro nuevo chef? –repitió con incredulidad la pelirroja vivaz que tenía ante sí–. No me lo creo. Éste es un negocio familiar. No imagino que hicieran algo tan… tan…
–¿Tan? –instó, mostrando su irritación. Le sacaba más de una cabeza, pero ella le devolvió la mirada sin ceder ni un centímetro, observándolo sin ninguna intimidación y desafiándolo a justificarse.
Pero no necesitaba justificarse ante nadie.
Descour y sus grandes ideas. Nathan Eberhardt, el nuevo chef adjunto del Lyon, había dejado el Sextante sin un chef principal. Paul le había dicho que era la oportunidad perfecta. Claro. Enterrarse en un rincón perdido del mundo.
«Encuentra un buen restaurante con espacio para crecer y conviértelo en algo».
–Escucha, lo creas o no, es así –soltó–. Probablemente se olvidaron de contártelo –«o ni se molestaron en hacerlo», pensó, catalogándola a primera vista como una agitadora.
–Créeme, no se olvidaron –en sus ojos se asomó una oleada de vehemencia–. A ver si lo tengo claro. ¿Eres el sustituto de Nathan?
–Eso parece –convino–. ¿Y tú eres…?
–Cady McBain. Amanda e Ian son mis padres.
–Ah –enarcó las cejas.
–¿Y eso qué se supone que significa?
–Supongo que olvidaron consultártelo.
–No creo que eso sea asunto tuyo.
–Puede que no –aceptó–, pero a ti te está molestando.
–¿Lo sabe Roman? –lo miró ceñuda.
–¿Quién es Roman?
–¿No conoces a Roman? ¿El ayudante de chef?
–Oh, claro –se encogió de hombros–. Aún no he conocido a nadie del personal. Estaba en Nueva York –no era asunto de ella que hubiera aceptado el trabajo sin ver el restaurante y que se sintiera contento de conseguirlo. No había sido precisamente un idiota con el dinero que había ganado. Al menos no con todo. El problema era que no se podía comer un loft en TriBeCa o un sofá Le Corbusier. Por una cuestión de imagen, había tardado unos días en aceptar la oferta telefónica de los McBain, pero ya había comenzado a hacer los preparativos para marcharse por el tiempo que fuera necesario para conseguir regresar a la gran urbe.
Esos ojos almendrados lo miraron entrecerrados. Podía tener pestañas que algunas de sus amantes modelos habrían matado por poseer, pero no hicieron nada para suavizar la expresión.
–Escúchame, Roman Bennett es el cocinero más talentoso y trabajador que jamás conocerás. Se ha estado matando durante veinticuatro horas al día para mantener este sitio en marcha desde que Nathan se marchó. Hazle las cosas difíciles y responderás ante mí.
Él sonrió; no pudo evitarlo.
Los ojos de ella centellearon.
–No te rías de mí.
Hizo falta toda su fuerza de voluntad para no hacerlo. Ahí estaba, una cabeza más baja que él y lo amenazaba. Y al borrar la sonrisa de su cara, comprendió que iba muy en serio.
–No soy idiota –repuso él.
–Me disculparás si prefiero esperar y comprobarlo por mi misma.
El tono de su voz dolió. Se acercó un paso.
–¿Esperar y comprobar qué?
–Si estás a la altura de tu reputación.
Controlando su irritación, apoyó los codos en el mostrador para que los ojos y los labios quedaran a la misma altura.
–Menos mal que disponemos de mucho tiempo, entonces.
Durante un minuto, ninguno se movió. Y no pudo evitar preguntarse qué haría ella si se acercara un poco más y probara esa boca mientras se hallaba entreabierta y suave por la sorpresa.
Vio que en esos ojos de color caramelo se asomaba un atisbo de alarma.
Entonces ella retrocedió de golpe.
–Deja de jugar –espetó con tono agudo.
–Y tú deja de hacerte la dura.
–Yo no me hago nada.
–¿En serio? –observó el pulso de una vena en su garganta–. Esto podría ser interesante.
Justo en ese momento, detrás de él sonó una campanilla cuando se abrió la puerta.
–Hemos vuelto –anunció una voz.
Damon se volvió y vio que entraba una mujer con los ojos de Cady.
Casi pudo oír el suspiro de alivio de ésta.
–Ha sido divertido, pero ahí están mis padres. Creo que ya es hora de que al fin conozcas a tus jefes.
–Supongo que tienes razón –convino él–. Ya nos veremos.
–No si yo te veo primero.
–¿Os hacéis una idea de a quién habéis contratado? –miró a su padres a través de la cocina privada.
–Por supuesto –repuso Amanda con calidez, mirando por encima del hombro mientras tenía en la encimera pan y embutidos en lonchas–. ¿Quieres que también te prepare un sándwich?
–No, gracias –musitó.
–Puedes darme el de ella –indicó Ian entusiasmado–. No hay nada como ayunar un par de días para que uno aprecie los alimentos.
–Estáis cambiando de tema –indicó Cady, aunque un sándwich empezaba a parecerle estupendo después de haberse saltado el almuerzo–. ¿Por qué Damon Hurst de todos los cocineros cualificados que hay?
–Cocineros, puede; pero no chefs, y no tantos como podrías pensar. Al menos no que deseen trasladarse a Grace Harbor.
De acuerdo, un diminuto pueblo turístico, incluso situado a una hora de Portland, no era para todo el mundo.
–Pero tenía que haber alguien. ¿Por qué Hurst? ¿Por qué él de entre todos?
–Para empezar, lo contratamos porque nos lo recomendó Nathan –dijo su padre, acercándose un bol con patatas fritas.
Cady parpadeó.
–¿Nathan lo conoce?
–Bueno, el chef para el que Nathan trabaja ahora, sí. Él se lo dijo a Nathan y éste nos lo dijo a nosotros.
–Mencionó que ni siquiera había venido aquí. ¿Es que lo contratasteis sin entrevistarlo? –preguntó con incredulidad.
–Lo contratamos por recomendación. Hablamos varias veces con él por teléfono. Lo habíamos visto cocinar en El Desafío del Chef, donde tiene un historial ganador. ¿Qué más necesitábamos saber?
–No sé, ¿química? ¿Ver si congeniabais?
–¿Química? –repitió su padre divertido–. No queremos una cita, sólo un chef. No veo el problema. Él necesita un trabajo y puede darnos lo que nosotros necesitamos, que es visibilidad.
–O notoriedad.
–Ya sabes lo que dicen. No existe la mala publicidad –intervino Amanda con suavidad mientras depositaba los sándwiches en la mesa y se sentaba.
–Mamá, ya conoces las historias. Quiero decir, solía echar a los clientes de su restaurante, por el amor de Dios. Le puso un ojo morado a uno de sus cocineros. ¿Quieres que pase eso en el Sextante?
–Claro que no. Pero ha dicho que eso se ha acabado. Que quiere construir algo aquí.
–Claro, hasta que encuentre algo mayor y mejor y rescinda su contrato –reinó un silencio breve mientras sus padres de repente se interesaban demasiado en las servilletas–. Lo tenéis bajo contrato, ¿no? –preguntó con súbita consternación.
Ian la miró a los ojos.
–Lo pensamos, pero decidimos que lo mejor era no hacerlo. Un contrato es una espada de doble filo. De este modo, si no encaja, podemos separarnos.
–Entonces, ¿reconocéis que existe dicha posibilidad?
–Desde luego –admitió Ian con impaciencia–. Es un riesgo calculado.
–Estoy de acuerdo con lo de riesgo.
–Pase lo que pase, nos dará mucha publicidad. La gente conoce a Damon Hurst. Querrán saber por qué está aquí. Vendrán a ver si aún tiene la magia. Piensa en ello, hasta tú lo conoces, y apenas abres un periódico o ves la tele. Nuestra ocupación está muy baja. Lleva así los dos últimos años. Necesitamos la publicidad y ahora mismo no podemos permitirnos pagarla –alzó su sándwich–. Hurst es nuestra respuesta. Enviaremos unos cuantos comunicados de prensa y tal vez consigamos una o dos reseñas en los diarios o las revistas.
–Esa publicidad no te servirá de mucho si tus empleados y comensales empiezan a marcharse.
–Me parece improbable.





























