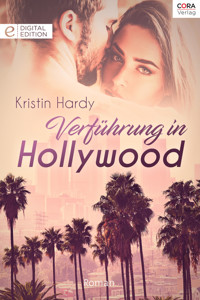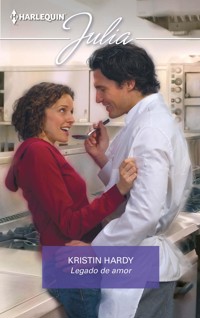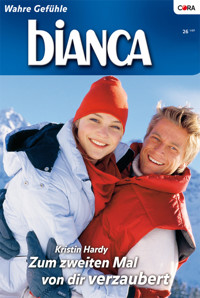2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
¿Llegaría aquella relación a buen puerto? Cuando Christopher Trask conoció a Larkin Hayes empezó a pensar que la reunión familiar en alta mar se presentaba muy prometedora. La atractiva joven estaba allí para echar un ojo a su padre, quien tenía la costumbre de casarse con demasiada frecuencia, pero Christopher sólo tenía ojos para ella. Larkin desconfió de él desde el principio. Y el hecho de que su padre se estuviera enamorando de la tía de Christopher, sólo empeoraba las cosas. Pero a pesar de ello, un crucero no era la vida real y, además, aquel hombre besaba tan bien que la dejaba sin aliento. ¿Qué había de malo en divertirse un poco? Con toda seguridad, recobraría el sentido común en cuanto volviera a tierra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2009 Chez Hardy Llc
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Siempre en tu corazón, n.º 1841- agosto 2022
Título original: Always Valentine’s Day
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-096-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Larkin Hayes contempló la bahía de Vancouver desde la cubierta de la piscina interior del Alaskan Voyager. Cuando su avión despegó de Los Ángeles aquella mañana, el termómetro marcaba alrededor de treinta y cinco grados; pero allí, en Vancouver, ni siquiera llegaba a los quince.
Justo entonces oyó la banda sonora de la serie Perdidos. Era su teléfono móvil.
—¿Dígame?
—Estoy saliendo del aeropuerto —dijo un hombre, sin preámbulos.
Larkin y su padre llevaban cinco años sin hablarse con regularidad, pero Carter Hayes parecía estar completamente seguro de que ella reconocería su voz.
Y acertó. Pero no pudo creer lo que estaba diciendo.
—¿Todavía estás en el aeropuerto?
—Mi vuelo se retrasó en Tokio.
—¿Eres consciente de que el barco zarpa dentro de media hora? Ya han hecho las últimas comprobaciones. Incluso han informado a los pasajeros sobre dónde encontrar los botes en caso de urgencia —le informó.
—Estoy seguro de que los encontraría por mi cuenta.
—La cuestión no es ésa, sino si vas a encontrar el barco a tiempo.
Larkin lo dijo por decirlo. Su padre siempre se las arreglaba para conseguir lo que quería, excepto con sus matrimonios. No le duraban demasiado.
—No zarparán sin mí —dijo él, con seguridad.
—Si tienes suerte…
—La tendré.
Ella sonrió. Aquello era típico de su padre. Pero no era típico de él, en modo alguno, que aceptara embarcarse con una línea regular; Carter podría haber fletado un barco para ellos solos, o incluso haber comprado unas cuantas docenas.
Sin embargo, un crucero de una o dos semanas en soledad los habría condenado a estar juntos todo el tiempo y a tener demasiados silencios por rellenar. Aunque lo hubieran hecho en el mayor de los yates.
Larkin miró a un grupo de personas que en ese momento se repartían por dos mesas de la cubierta en una confusión de risas y cuerpos de tres generaciones distintas. Se preguntó qué se sentiría al formar parte de una familia tan bien avenida y sintió envidia. Tener alguien con quien jugar, alguien con quien charlar, alguien que la acompañara en ese viaje y la ayudara a poner un poco de sentido común en la cabeza de su padre. Pero ella no tenía tanta suerte; sólo contaba con un puñado de hermanastros y hermanastras descontentos que no querían saber nada de un hombre al que aborrecían, excepto en lo relativo a su dinero.
Sacudió la cabeza y se dijo que pensar en esas cosas no tenía el menor sentido.
—El primer puerto al que llegamos se llama Juneau —dijo ella—. Si no llegas a tiempo, podrías embarcarte allí.
—Olvídate de Juneau. El taxista me acaba de decir que llegaremos en veinte minutos. Tengo tiempo de sobra.
—En ese caso, me encontrarás junto a la piscina cubierta.
—Muy bien. Pide una botella de Veuve Clicquot. Brindaremos por el futuro.
Por el futuro; aquél era el brindis preferido de su padre. Nada sorprendente si se tenía en cuenta que había hecho casi toda su fortuna en el mercado de futuros.
Larkin cortó la comunicación y salió a la cubierta sin saber si la conversación le había divertido o enojado. Carter tenía ese efecto en la gente; podía ser irritante, sorprendente, generoso, encantador y asombrosamente cabezota al mismo tiempo. Como esposo, su segundo, tercero, cuarto y tal vez quinto matrimonio habían fracasado; como padre, era igual que un equipo de fútbol: con temporadas buenas y malas, aunque llevaba cinco años fuera de la liga.
Se cerró el chaquetón estilo guardapolvos para protegerse del frío y sacudió la cabeza. Su padre había dicho que quería hacer aquel viaje para celebrar su sexagésimo cumpleaños, pero ella sabía que el crucero venía a ser una rama de olivo, una forma de hacer las paces y, en teoría, una buena idea. Pero no sabía qué iban a hacer juntos durante una larga e interminable semana.
Mientras miraba las islas del fondo de la bahía, una avioneta descendió y amerizó. Se preguntó qué se sentiría al detener un aeroplano sobre las ondulantes olas en lugar de hacerlo en la firme pista de un aeródromo; debía de ser como verse condenada a vivir con una madrastra y luego con otra y así sucesivamente.
—¡Párate ahora mismo!
Larkin se giró al oír el grito, que era de un hombre, y vio que una niña pequeña salía a cubierta, miraba hacia atrás y reía sin detenerse; pero tropezó y se habría pegado un buen golpe si ella no hubiera intervenido a tiempo.
—¡Cuidado!
Larkin salvó a la niña, pero terminó en el suelo y se le cayó el teléfono móvil sin que se diera cuenta.
—Huy… —dijo la niña, sonriendo.
—¿Qué diablos ha pasado aquí? —preguntó el hombre que la perseguía—. Sophia, te he dicho mil veces que no corras.
—Has dicho diablos —declaró la niña—. Mamá dice que esa palabra es mala.
—Pues entonces, no debería haberla dicho.
Larkin miró al desconocido y vio que tenía el mismo pelo oscuro que la pequeña, quien debía de ser su hija. En su mandíbula, oscurecida por la barba de un día, se dibujaba uno de esos hoyuelos que habría besado de buena gana. Pensó que la madre de Sophie era una mujer muy afortunada.
El hombre le tendió una mano y preguntó:
—¿Te ayudo?
Tenía la estructura craneal de un modelo, pero las manos nervudas y enérgicas de quien se ganaba el pan con el sudor de su frente. Larkin sabía que su contacto sería duro y áspero, pero no estaba preparada para sentir la descarga de calor que le recorrió el cuerpo como si la hubieran conectado a una batería. Fue tan intensa que se tambaleó al levantarse.
—No te preocupes —dijo él—, es normal que se tambalee. Estamos en el mar.
—Pero todavía no hemos zarpado.
—Razón de más para que empiece a acostumbrarse.
El hombre se agachó para recoger el teléfono móvil y se lo dio. Sus labios sonrieron y sus ojos marrones brillaron con humor.
—Permíteme que nos presentemos. Soy Christopher Trask. Y esta criatura traviesa, que se disculpará contigo en algún momento, es mi sobrina Sophia.
Larkin se alegró al saber que no era hija suya.
—Ya me he disculpado —alegó la niña.
Su tío la miró con seriedad.
—¿Qué te dijo tu madre sobre salir corriendo?
—Que tú me detendrías si no hacía caso —replicó, mirándolo con insolencia—. Además, has dicho una palabrota…
—Dime una cosa, Sophie… ¿cuántos años tienes?
—Seis. Lo sabes de sobra.
—Pues si no quieres llegar a los siete y que todavía te esté chantajeando con lo que ha pasado hoy, será mejor que te disculpes.
Sophia le lanzó una mirada acusatoria.
—No te atreverás a contárselo a mamá, ¿verdad?
—No si te disculpas ahora mismo.
La niña se mordió la lengua y Larkin tuvo que contenerse para no reír.
—Vamos, discúlpate adecuadamente ante la señorita…
—Hayes —dijo ella—. Larkin Hayes.
Christopher se cruzó de brazos y carraspeó.
Sophia movió los pies, incómoda.
—Siento haberla tirado al suelo. No debí salir corriendo —declaró—. Tío Christopher, ¿puedo ir a ver a Keegan para contarle lo de los pingüinos?
—Sí, claro, pero no corras.
Sophia volvió al interior del barco. Christopher la miró durante un momento, como para asegurarse de que llegaba a su destino, y a continuación se limpió las manos y miró a Larkin.
—Como ves, no me respeta demasiado.
Larkin le dedicó una mirada de humor.
—Sí, ya he visto que has manejado la situación con gran destreza.
—Me lo temía —dijo él, rascándose la cabeza—. Es más difícil de lo que parece… sobre todo cuando corren en grupo.
—¿Vacaciones familiares?
Él asintió.
—En su momento me pareció una buena idea —contestó.
—Siempre lo parece —comentó ella—. Por lo visto, no tienes mucha experiencia con los niños…
—No, soy soltero. Pero los niños son de mis primos, así que ni siquiera sé si verdaderamente se puede decir que soy su tío… tal vez debería buscar otro tratamiento.
—¿Como tío blandito, por ejemplo? —bromeó.
—No si puedo evitarlo…
—Por supuesto que no. Discúlpame, no he debido de decir eso —declaró con voz dulce mientras se apoyaba en la barandilla.
—El truco consiste en quebrar su resistencia mientras son jóvenes.
Larkin curvó la comisura de los labios.
—Sí, ya veo que se le da muy bien. Pero ¿no debería volver dentro? Sus padres se volverán locos sin su ayuda…
—Estoy seguro de que no me echarán de menos —dijo, mirando hacia la puerta—. Me quedaré un rato fuera, para tomar el sol.
—¿El sol? El cielo está cubierto y no hace más de quince grados…
—Soy optimista por naturaleza.
Esta vez, la sonrisa de Larkin no tan fue tan comedida como antes.
—¿Contra cuántos niños tienes que luchar?
—Contra cinco, y todos menores de siete años. Si entra en el bar del barco y me ve emborrachándome, sabrá que ya no puedo más.
—En ese caso, te pediré unos cacahuetes para que aguantes la bebida.
Las gaviotas volaban en círculos sobre el mar picado. Christopher sólo llevaba unos pantalones de color caqui y una camisa de franela azul para defenderse de la brisa fría que chascaba las banderas por encima de sus cabezas, pero no parecía importarle.
—¿Trabajas al aire libre? —preguntó Larkin.
Él parpadeó.
—¿Por qué lo preguntas?
—Porque no parece que el frío te moleste.
Christopher sonrió.
—Tengo una granja en Vermont. Este clima me resulta suave en comparación.
—Vermont… la tierra del sirope de arce.
—A mi primo Jacob le habría gustado tu comentario. Mi tía y él se dedican a hacer sirope de arce.
—¿En serio?
—Bueno, alguien tiene que hacerlo. ¿O eres acaso de esas personas que creen que la comida surge de los supermercados? —preguntó con humor.
—Por supuesto que no. Todo el mundo sabe que sale de las cocinas de los restaurantes.
Esta vez fue él quien sonrió.
—Veo que eres una mujer de cuidado…
—No lo sabes tú bien. ¿Y qué crece en tu granja?
—Últimamente, facturas.
—Eso no da mucho dinero.
—A mis acreedores, sí. Y en cuanto a mí, es una cura milagrosa que evita que me convierta en millonario. Pero ¿qué me dices de ti? ¿Qué haces?
—Nada tan interesante como lo tuyo. Viajo con mi padre. Es su cumpleaños.
—Y decidisteis celebrarlo…
—Sí.
—¿Y dónde está él?
—Ah… en alguna parte —respondió de forma vaga.
—¿Ya ha tenido que salir a respirar? Todavía no hemos zarpado.
Larkin le miró con intensidad.
—Aún no ha llegado. Veníamos de ciudades distintas y su avión ha llegado con retraso.
Larkin se apartó de la barandilla. En realidad, Carter y ella no sólo venían de ciudades distintas, sino también de continentes distintos; pero prefirió no dar detalles.
—¿Y dónde vives tú?
—En Los Ángeles.
—¿En serio? ¿Eres actriz?
Ella rió.
—¿Por qué preguntas eso?
Los ojos de Christopher brillaron con humor.
—Porque no eres tan grande como para trabajar en American Gladiators…
—No es cuestión de tamaño, sino de ferocidad. Conozco llaves de lucha libre que te volverían blanco el pelo.
—En ese caso, ¿podrías enseñarme unas cuantas para defenderme de mis sobrinos?
Ella le miró con expresión traviesa.
—Sólo uso mis poderes para el bien —contestó.
—Oh, vamos, necesito toda la ayuda que pueda encontrar…
—Lo siento, me lo impide el código de honor de los luchadores.
Christopher sacudió la cabeza.
—No me has parecido una mujer cruel cuando te he ayudado a levantarte…
—Las apariencias engañan.
—Vamos, que eres actriz.
—¿Es que no lo somos todos?
Larkin vio que Sophia estaba en la puerta, en compañía de un niño pequeño que tenía el mismo color de pelo.
—Creo que te están buscando —añadió.
Christopher se giró.
—Vaya, otra vez a interpretar el papel de tío…
—Me alegro de haberte conocido —dijo ella, extendiendo una mano—. Supongo que esto es un adiós.
Él la miró con verdadera malicia.
—¿Tan grandes crees que son los transatlánticos?
Mientras acompañaba a Sophia a la zona de los camarotes, Christopher pensó que el barco era mucho más pequeño de lo que ella imaginaba. Con suerte, tan pequeño como un remolcador.
Hasta ese momento, Larkin Hayes era la persona más interesante que había conocido a bordo; a decir verdad, la mujer más interesante que había conocido en muchos años: en cuatro, concretamente. Había algo muy atractivo en ella, algo en la energía y en la confianza de su carácter, pero también en su cuerpo alto y esbelto, en su boca generosa y en aquella mata de cabello rubio en la que cualquier hombre habría querido introducir las manos.
En cualquier caso, no era su belleza física lo que le había llamado la atención, sino su forma de ser; no había nada más sexy que una mujer inteligente y de lengua mordaz. Y a juzgar por su aspecto, sabía cómo usar su inteligencia: pendientes de diamantes, un chaquetón de cachemir y, a menos que estuviera muy equivocado, un reloj de pulsera que valía alrededor de cuarenta mil dólares. Sin embargo, Christopher no se equivocaba. Había sido asesor financiero de grandes empresas durante once años y había tenido ocasión de estudiar a los ricos en Washington y en Wall Street. Por eso se había marchado al campo.
Pero ésa era otra historia. Como la de Larkin Hayes, que también debía de ser interesante. Se notaba en sus ojos, verdes y llenos de humor, aunque cautos. Habían estado charlando un buen rato y le había contado muy pocas cosas de ella.
Ahora ardía en deseos de saber más sobre aquella mujer.
Por fortuna, estaban en un crucero y no había muchos sitios adonde ir. Más tarde o más temprano, sus caminos se volverían a cruzar; y él se encargaría de que fuera más temprano que tarde.
Cuando terminara la semana, conocería mucho mejor a Larkin Hayes.
—¡Nos movemos!
Molly Trask miró a su nieto y dijo:
—No te subas a las sillas de cubierta, Adam.
Estaban en la terraza privada de su suite. El cabello de Molly, que había sido negro en su juventud, había adquirido un tono completamente plateado que realzaba aún más el color azul de sus ojos. Pero seguía tan delgada como siempre; ocuparse de una familia y de un negocio había sido demasiado agotador para ganar peso.
—Es que quiero mirar… —dijo el niño, obstinado.
—Ya has estado mirando —dijo Jacob—. Cuando tu mamá vuelva de la sauna, saldremos a cubierta y podremos ver el paisaje.
Jacob Trask estaba con su hermano Gerard y con la hermana gemela de Adam, Sophia. Era un niño muy responsable, casi tanto como su padre, y sabía cuidar de ellos.
—Pero…
Molly pensó que Adam no sólo había heredado el nombre de su padre, sino también su impaciencia. Impaciente con el trabajo, impaciente con la vida, impaciente con el amor y, al final, impaciente con la muerte: ya habían pasado diez años desde que falleció de forma súbita e inesperada; diez años y todavía le parecía que había sido ayer.
En el tiempo transcurrido desde su muerte, Molly se había concentrado en sus hijos, que se habían casado y habían creado sus propias familias. A Adam le habría encantado estar allí, jugando y retozando alegremente con su media docena de nietos. Y sin duda alguna, mimándolos más de la cuenta.
Molly tampoco se quedaba corta en lo de mimarlos; ni sus hijos, que la habían invitado a un crucero de lujo por aguas de Alaska sólo porque había leído al respecto en la sección de viajes de un periódico. Aunque en teoría iban a ver los glaciares, ella sabía que lo habían organizado para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Adam, reunir a toda la familia y, sobre todo, para entretenerla; les preocupaba que estuviera sola y que no considerara la posibilidad de casarse otra vez. Pero cómo explicarles que el amor que la había unido a Adam era tan grande que no dejaba espacio para ninguno más.
En cualquier caso, lo habían hecho con buena intención y les estaba muy agradecida. Se sentía la mujer más afortunada del planeta. Tenía lo más precioso de todo, una familia.
—Vamos, Adam, te llevaré a la cubierta superior.
El movimiento sorprendió completamente a Larkin. Se estaba tomando una copa en el bar, charlando con una pareja, y de repente se dio cuenta de que el embarcadero había quedado a lo lejos. Muy a lo lejos.
Habían zarpado y Carter no estaba allí.
Pensó que no debía extrañarse tanto. En primer lugar, porque sabía que había pocas posibilidades de que llegara a tiempo; y en segundo, porque su padre había roto tantas promesas que ya no esperaba mucho de él.
Sin embargo, se sintió decepcionada. Le echaba de menos. Ella no había querido provocar el cisma de cinco años que los mantenía separados, pero no había soportado la idea de ver que se casaba de nuevo. La primera vez había sido la más difícil; entonces sólo era una adolescente de trece años que aún lloraba la muerte de su madre porque sólo habían pasado doce meses desde su fallecimiento. Luego, poco a poco, se fue acostumbrando al baile de esposas de Carter. Hasta que al final, cuando ella ya tenía veintidós años, se negó a seguir siendo testigo de aquel ciclo interminable de desilusiones, discusiones y fracasos.
Y le dijo por qué.
Su padre no se lo tomó bien. Se cruzaron palabras duras y amargas que había recordado una y otra vez a lo largo de aquellos años.
Según lo que le habían contado, la batalla legal con su última mujer, que había intentado romper su acuerdo prematrimonial, había durado más que su matrimonio. Pero no parecía que Carter Hayes tuviera intención de casarse de nuevo; tal vez empezaba a entrar en razón, porque se acercaba a los sesenta y ya llevaba cuatro divorcios a sus espaldas.
Larkin se llevó una gran sorpresa cuando la llamó unas semanas antes y le pidió que se embarcara con él en aquel crucero. Era una oportunidad magnífica para cerrar heridas. Aunque difícilmente podrían cerrar nada si ni siquiera había llegado al barco.
Se tomó el resto de su copa y se levantó del taburete.
—Pensaba que ibas a pedir champán —dijo una voz a su espalda.
Larkin se giró y vio a su padre por primera vez desde hacía cinco años.
Estaba como siempre. Había ganado un par de kilos y perdido un poco de pelo, pero tenía el mismo entusiasmo en los ojos y la misma energía en su forma de moverse. No parecía un hombre a punto de cumplir los sesenta.
Carter se acercó y la abrazó.
—Creía que no habías llegado a tiempo…
—Te dije que lo conseguiría. Deberías empezar a confiar en mí, Larkin. Pero bueno, ¿qué te parece si nos sentamos y pedimos ese champán?
Christopher miró la suite de su primo Gabe y dijo:
—Este sitio es enorme. Cabrían tres habitaciones como la mía y aún sobraría espacio.
—¿Te parece mal que sepamos disfrutar de la vida?
—Ni mucho menos.
La suite estaba decorada con tonos ocres, para que contrastara con el azul del mar. Los espejos de una de las paredes lograban que pareciera aún más grande, y tanto la cama como el sofá, los sillones y la mesita de café de la zona de estar, rebosaban elegancia. Pero lo más lujoso de todo eran los ventanales que daban a la terraza privada. En lugar de estar en un barco, parecían estar en una mansión.
—¿Tu camarote es pequeño? —preguntó Gabe.
—Oh, no. Es tan grande como tu cuarto de baño.
—Eso te pasa porque quedarte en el camarote de un funcionario medio arruinado.
Gabe se refería a Nick, su hermano, que era bombero. Como su esposa se había quedado embarazada de improviso, había decidido quedarse en tierra y le había dejado su camarote a Christopher.
—Tienes razón. Debí esperar a que me dejaras el tuyo.
—Habrías esperado en vano.
—¿Qué tal está Sloane, por cierto?
—Por lo que sé, tan ancha como una casa —respondió con humor—. Es lógico, teniendo en cuenta que espera gemelos…
Salieron a la terraza y se encontraron con Hadley, la esposa de Gabe, y con sus hijos, Keegan y Kelsey.
—Hola, Christopher —dijo ella.
Hadley era una mujer rubia y delgada. Tenía aspecto frágil, pero era de mucho carácter.
—¿Habías visto alguna vez algo tan bello? —continuó, mirando el mar.
Gabe se acercó, la besó y respondió:
—Sí.
Hadley alzó los ojos al cielo, pero no se apartó de su esposo.
—Creo que me llevaré a los niños para que jueguen un rato; así podréis relajaros un poco —dijo ella—. He oído el rumor de que hay pingüinos en algún lugar del barco…
Gabe besó a Hadley en la frente y dijo:
—Se me ocurre una idea más interesante. Dejemos que su tío Christopher se los lleve a ver los pingüinos. Necesito que te quedes aquí y me ayudes a encontrar mi teléfono móvil.
—¿Has perdido el teléfono? —preguntó ella, frunciendo el ceño—. ¿Cuándo? ¿Recuerdas dónde lo viste por última vez?
—Creo que en la cama, debajo de las almohadas. O tal vez entre las sábanas…
—¡Yo lo encontraré, papá!
Keegan corrió hacia la cama, alcanzó las almohadas y las tiró lejos, hacia su hermano Kelsey, que naturalmente respondió del mismo modo.
—Mira lo que has conseguido —protestó Hadley.
Gabe alzó los brazos en gesto de rendición.
—Mis intenciones eran buenas…
Hadley besó a su marido.
—Lo sé, cariño; pero será mejor que me encargue de esos dos diablillos antes de que lo destrocen todo. Que os divirtáis.
Hadley ordenó a los pequeños que dejaran de pelearse y se los llevó de la suite.
—Tu mujer es una maravilla —observó Christopher.
—Lo es, ¿verdad?
Gabe se sentó en una de las tumbonas y sonrió.
—Es una lástima que los niños estropeen el romanticismo de un crucero por el mar…
Gabe alcanzó su cerveza y echó un trago.