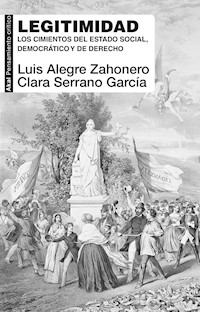
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
La cuestión de la legitimidad es sin duda una cuestión extraña. No es fácil saber qué aporta al funciona-miento de unas instituciones que, en principio, cuentan con todos los resortes materiales necesarios para funcionar y son capaces de obtener obediencia por procedimientos "mecánicos" como la policía, los tribunales o el sistema penitenciario. Sin embargo, nunca deja de ponerse encima de la mesa. En los debates de los medios o incluso en nuestras conversaciones cotidianas es frecuente escuchar afirmaciones como "puede que sea legal, pero no es legítimo" o "que lo decida una mayoría no significa automáticamente que sea legítimo". ¿Qué queremos decir exactamente cuando sostenemos estas cosas? Este libro trata de responder a esta peliaguda cuestión partiendo, como no podía ser de otra manera, de la indagación filosófica. En ella, los autores muestran el camino por el que han ido estableciéndose los principios de legitimidad que, de manera irrenunciable, han de guiar el proyecto de un orden civil republicano. Este recorrido nos conduce hasta las exigencias planteadas por la teoría feminista, que desde sus orígenes ha impugnado la legitimidad del poder patriarcal y ha reivindicado que la universalidad de los principios que identificamos con el progreso de la humanidad lo sea de verdad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 85
Luis Alegre Zahonero y Clara Serrano García
Legitimidad
Los cimientos del Estado social, democrático y de derecho
La cuestión de la legitimidad es sin duda una cuestión extraña. No es fácil saber qué aporta al funcionamiento de unas instituciones que, en principio, cuentan con todos los resortes materiales necesarios para funcionar y son capaces de obtener obediencia por procedimientos «mecánicos» como la policía, los tribunales o el sistema penitenciario. Sin embargo, nunca deja de ponerse encima de la mesa. En los debates de los medios o incluso en nuestras conversaciones cotidianas es frecuente escuchar afirmaciones como «puede que sea legal, pero no es legítimo» o «que lo decida una mayoría no significa automáticamente que sea legítimo». ¿Qué queremos decir exactamente cuando sostenemos estas cosas?
Este libro trata de responder a esta peliaguda cuestión partiendo, como no podía ser de otra manera, de la indagación filosófica. En ella, los autores muestran el camino por el que han ido estableciéndose los principios de legitimidad que, de manera irrenunciable, han de guiar el proyecto de un orden civil republicano. Este recorrido nos conduce hasta las exigencias planteadas por la teoría feminista, que desde sus orígenes ha impugnado la legitimidad del poder patriarcal y ha reivindicado que la universalidad de los principios que identificamos con el progreso de la humanidad lo sea de verdad.
Luis Alegre Zahonero es profesor en el Departamento de Filosofía y sociedad de la Universidad Complutense de Madrid y Secretario del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos. Es autor de varios libros como El orden de «El capital» (2010), El lugar de los poetas (2017) o Elogio de la homosexualidad (2017). Fue responsable de comunicación para el lanzamiento de Podemos, Coordinador de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre I y ponente de los documentos fundacionales del Partido. Posteriormente, fue Secretario General de la Comunidad de Madrid y miembro de la Ejecutiva Estatal hasta su retirada de la vida política en el congreso de Vistalegre II.
Clara Serrano García es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada Capitalismo y Sociedad. Una lectura republicana de Karl Polanyi (2017). Actualmente sus líneas de investigación se centran en los puntos en común del pensamiento político republicano y la tradición teórica feminista. Es profesora de Filosofía en un instituto público. Fue coordinadora del Área de Feminismo del primer Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
La République Universelle démocratique et sociale - le pacte, de Frédéric Sorrieu (1807-1887)
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Este trabajo se ha realizado en el marco del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos y del Proyecto de Investigación «Populismo versus republicanismo: el reto de la segunda globalización» (FFI2016 75978R).
© Luis Alegre Zahonero y Clara Serrano García, 2020
© Ediciones Akal, S. A., 2020
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4876-3
«La historia del derecho es también una historia de utopías (mejor o peor) convertidas en realidad.»
Luigi Ferrajoli
INTRODUCCIÓN
El problema de la legitimidad
La cuestión de la legitimidad es sin duda una cuestión extraña. No es fácil saber qué aporta al funcionamiento de unas instituciones que, en principio, cuentan con todos los resortes materiales necesarios para funcionar y son capaces de obtener obediencia por procedimientos, digamos, «mecánicos» (policía, tribunales, sistema penitenciario, sanciones de la Agencia Tributaria, etcétera).
Sin embargo, la cuestión de la legitimidad no deja nunca de ponerse encima de la mesa. En los debates de los medios o incluso en nuestras conversaciones cotidianas es frecuente escuchar afirmaciones como «puede que sea legal, pero no es legítimo» o «que lo decida una mayoría no significa automáticamente que sea legítimo».
¿Qué queremos decir exactamente cuando sostenemos estas cosas? La filosofía se percibe a veces como algo lejano, oscuro y extraño, pero en realidad es todo lo contrario. Para que las preguntas propias de la filosofía se vuelvan ineludibles basta con que nos tomemos en serio algo muy elemental: que cuando decimos algo, normalmente nos comprometemos con que tiene sentido eso que decimos y, por lo tanto, que no es absurdo preguntarnos qué sentido tiene (ya que decirlo, esto es un hecho, lo decimos). Así, por ejemplo, cuando decimos que el exterminio de Auschwitz es algo «absolutamente intolerable» caben dos opciones: o bien pensar que estamos hablando por hablar y diciendo lo primero que nos viene a la cabeza (cosa poco frecuente) o, por el contrario, tomarnos en serio que algo estaremos queriendo decir con eso. Y en ese segundo caso, las preguntas de la filosofía resultan siempre pertinentes: ¿qué es lo que decimos cuando decimos que algo es «intolerable»?, ¿cuál es el criterio que utilizamos para distinguir lo justo de lo injusto?, en definitiva ¿qué es la justicia? (es decir, aquello por referencia a lo cual decimos, con plena convicción, que unas cosas son justas y otras no lo son).
En este libro nos ocuparemos principalmente de la cuestión de la legitimidad. Y lo haremos (como no puede ser de otro modo) en el formato de una investigación filosófica. Para ello, como es lógico, nos apoyaremos en las aportaciones de algunos grandes autores clásicos que, a lo largo de los siglos, han ido construyendo laboriosamente los principios de legitimidad de nuestros Estados modernos. En este sentido, autores como Hobbes, Rousseau, Kant o Marx serán protagonistas destacados. Sin embargo, el objetivo no es desarrollar un estudio erudito de interés solo académico sobre autores clásicos de la historia de la filosofía. Por el contrario, la idea es simplemente apoyarnos en algunos de los pensadores más importantes que, durante siglos, han dedicado esfuerzos prodigiosos a desentrañar conceptos que resultan hoy cruciales. Nos guía la convicción de que ignorar ese legado sería un negocio ruinoso que nos obligaría a dedicar de nuevo unos cuantos siglos (en el mejor de los casos) a alcanzar un conocimiento del que la humanidad ya dispone (si sabe dónde ir a buscarlo). Los humanos no tenemos necesidad de empezar a hacerlo todo siempre desde el principio. Hay descubrimientos pasados que son ya (o deberían ser) patrimonio irrenunciable para pensar el presente. Especialmente cuando nos encontramos, como es el caso a día de hoy, ante un cambio silencioso (pero profundo) en los fundamentos de legitimidad con los que pensamos nuestras instituciones y el orden social en su conjunto. Nuestra época, en este sentido, es un momento propicio para abrir un nuevo impulso de progreso pero, por los mismos motivos, es un tiempo peligroso en el que conviene no olvidar cuáles son los principios y las razones sobre las que se sostiene nuestro orden institucional.
La vitalidad y fortaleza de las instituciones depende siempre en gran medida del vigor con el que cuenten sus principios de legitimidad. Hay ocasiones en las que un principio de legitimidad desaparece del horizonte y, sin embargo, las instituciones que reposaban sobre él se mantienen en pie durante un tiempo. Pueden mantenerse de hecho durante bastante tiempo. Pero, una vez olvidados sus principios de legitimidad, como si hubieran perdido el alma, resulta inevitable que vayan languideciendo o transformándose en otra cosa.
Esto es algo que nos recuerda por ejemplo Carl Schmitt a propósito de la monarquía[1]. Su fundamento de legitimidad remite a elementos que tienen que ver con el honor, el linaje, la sangre, la estirpe… cuando estos fundamentos pierden su vigor y su arraigo, la institución se puede mantener aún durante un largo tiempo, intentando mal que bien aferrarse a algún otro elemento aunque le resulte ajeno (como ser campechano o estar muy preparado), pero su tiempo habrá pasado ya.
La tesis de Carl Schmitt en 1923, en un texto de una lucidez y una actualidad inquietantes, es que esa es precisamente la situación en la que se encuentra la institución del parlamentarismo y, en general, el entramado institucional que solemos identificar con el Estado de Derecho. Tratándose de un autor que 10 años después se afiliaría al partido nazi[2], resulta de enorme interés refutar su planteamiento.
Sin embargo, debemos comenzar por admitir como un hecho que, en gran medida, se nos han olvidado los principios de legitimidad a los que nuestras propias instituciones responden. De hecho, como trataremos de demostrar, nos encontramos con dificultades para entender siquiera, de un modo cabal, ni el Artículo 1 de nuestra Constitución: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho». Desde los representantes políticos hasta los tertulianos, pasando por la inmensa mayoría de lxs ciudadanxs, utilizamos con frecuencia las expresiones «Estado democrático» y «Estado de derecho» como si fueran sinónimos. Y están lejos de serlo. En la fórmula «Estado social y democrático de Derecho» hay tres elementos distintos que responden a su vez a principios distintos: el de lo «social», el «democrático» y el de «derecho». Y confundirlos vuelve con frecuencia imposibles las discusiones. Así, por ejemplo, ante el conflicto territorial en España, unos apelan al principio de legalidad y al elemento «de derecho» como si en él reposase íntegramente la legitimidad, y los otros hacen los mismo, pero con el elemento «democrático». Ambos parecen ignorar que, en los estados modernos, la legitimidad depende de tres principios, que son principios distintos y responden a fundamentos distintos, y que, sin embargo, constituye un imperativo articular entre sí (sin que ninguno de ellos pueda imponerse sobre el otro o intentar sustituirlo).
En cualquier caso, en contra de lo que pensaba Schmitt, es posible que se nos hayan olvidado los fundamentos espirituales de nuestras propias instituciones y que, sin embargo, eso no signifique que su tiempo haya pasado ya. Ahora bien, para poder responder a esta cuestión es imprescindible hacer el esfuerzo de volver a recordar cuáles eran esos fundamentos. Esta es precisamente la tarea que, con la ayuda de algunos autores clásicos de la historia del pensamiento, vamos a tratar de realizar en este libro.
El recorrido comienza con Hobbes (capítulo II), cuya contribución es decisiva en el establecimiento de los principios en los que se funda el Estado moderno. Se trata de un autor que hoy tendemos a identificar sin más con el despotismo y el poder absoluto (y ciertamente no faltan razones para hacerlo). Sin embargo, como veremos, cuando hoy tratamos de pensar el tipo de libertad que nos corresponde en tanto miembros de un Estado, es el concepto que maneja Hobbes el que nos resulta más cercano e intuitivo. Y esto es algo que no deja de resultar inquietante pues, en definitiva, se tara de un concepto de libertad que corresponde a individuos que no son nada más que súbditos.
En el capítulo III, de la mano de Rousseau, veremos las profundas dificultades teóricas que implica pensar la posibilidad de que los ciudadanos, además de súbditos, podamos ser al mismo tiempo el propio soberano. En efecto, el soberano en Hobbes (legislador y garante del orden) es representado como una voluntad cuyas decisiones rigen para todos sin estar a su vez sometida a ley alguna. Cuando esta potestad para dictar leyes y garantizar el orden se piensa como algo de lo que somos depositarios el conjunto de los ciudadanos, resulta ineludible pensarnos (de un modo no poco problemático) atravesados por una doble dimensión: la de súbditos que, al mismo tiempo, somos (o podemos y debemos ser) el soberano (lo cual abre una doble dimensión que determina nuevos conceptos de voluntad, libertad, etcétera).
Toda esta problemática, que en Rousseau tiene algo de intuición (y no poco de literatura), es fundamentada de un modo verdaderamente sistemático por Kant, como veremos en el capítulo IV. En definitiva, el propio imperativo categórico enuncia el mandato de asumir, al mismo tiempo, esa doble dimensión. El núcleo de este capítulo lo constituye el análisis de los principios a priori del Estadio civil: libertad, igualdad e independencia. Se trata de los principios en los que Kant condensa (con evidentes resonancias a la tríada jacobina) las exigencias de legitimidad a las que debe ceñirse todo Estado propiamente civil. Se trata, por decirlo así, de los principios a partir de los cuales es posible civilizar un orden de poder. A este respecto, prestaremos especial atención a la conexión que Kant establece entre las exigencias civilizatorias condensadas en estos principios y la cuestión de la propiedad. La notable ambigüedad que encontraremos en Kant a propósito de esta cuestión (ambigüedad que le llevará incluso a afirmaciones dudosamente compatibles con el principio de contradicción) nos servirá para poner de manifiesto la importancia de este problema.
En todo caso, no será hasta el capítulo V, centrado en la obra de Marx, cuando se ponga encima de la mesa la importancia de la cuestión de la propiedad desde el punto de vista de las exigencias de legitimidad planteadas por la tradición republicana. Como veremos, una de las grandes paradojas que Marx trata de desentrañar en El capital es cómo es posible que, en el marco de un orden jurídico que reconoce a todos los individuos como libres, iguales y propietarios de las mercancías que intercambian, se pueda imponer, sin embargo, un régimen de explotación y miseria materialmente incompatible con el ejercicio de ningún derecho. A partir de este análisis, pasa a convertirse en un imperativo la extensión de los principios civiles también al recinto de ese espacio privado que es la fábrica, es decir, pasa a imponerse también el deber de civilizar el orden de lo económico.
En el capítulo VI trataremos de mostrar cómo el constitucionalismo garantista defendido por Luigi Ferrajoli logra introducir en este problema una notable claridad conceptual, sobre todo respecto a dos cuestiones: en primer lugar, la posibilidad de distinguir de algún modo entre derecho «legítimo» e «ilegítimo» (es decir, no identificar sin más la vigencia de las leyes con su validez) y, en segundo lugar, la necesidad de no confundir los derechos de propiedad con derechos fundamentales (confusión en la que siempre se ha basado la resistencia a introducir principios civiles en el orden de lo privado). A nuestro entender, esto contribuye a arrojar luz sobre la articulación entre lo «social», lo «democrático» y lo «de derecho» en la que se basa la idea de legitimidad de nuestro orden institucional y contribuye a entender que, en efecto, «la historia del derecho moderno es la historia atormentada de un largo proceso de limitación de los poderes absolutos»[3].
Atendiendo a esta idea, dedicaremos el capítulo VII a una de las tareas más actuales en esta lucha por la limitación de los poderes absolutos: la limitación del poder patriarcal. Para ello, nos apoyaremos principalmente en el trabajo de Celia Amorós y su defensa de un feminismo ilustrado. Este último capítulo comienza haciendo un balance desde la crítica feminista del modo como las mujeres han sido excluidas de un modo bastante sistemático de las exigencias de libertad e igualdad teorizadas por varones (entre ellos, y de forma destacada, los propios Hobbes, Rousseau y Kant). De este modo, la proclamada universalidad de los principios dejaba fuera, ya de entrada, a la mitad de la población. En este recorrido, serán protagonistas las autoras que, como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft, denunciaron en su momento este secuestro por parte de los hombres de los principios ilustrados. Posteriormente, se tratará de mostrar en qué medida el proyecto de un orden civil coherente con sus propios principios no puede dejar de incorporar las aportaciones de la crítica feminista. Al igual que Marx puso de manifiesto la necesidad de civilizar (es decir, someter a principios civiles) el orden de la fábrica y de la producción, la teoría feminista pone de manifiesto la necesidad de civilizar el orden de la familia y de la reproducción. Es en definitiva a esto a lo que remite la tesis de Kate Millet según la cual lo personal también es político. El recorrido completo del libro puede leerse como una exposición de los principios de legitimidad que corresponden a lo que podríamos denominar la «tradición republicana» (entendida como esa tradición que, a diferencia del liberalismo económico, se ha negado siempre a desconectar la cuestión de la libertad y los derechos de la cuestión de las condiciones materiales para su ejercicio) y, en este sentido, el último capítulo trata de señalar hasta qué punto las exigencias de una Ilustración ecologista y feminista resultan irrenunciables para la construcción de un proyecto verdaderamente universal y materialmente sostenible.
Para terminar esta introducción, queremos hacer un comentario sobre el uso que hemos hecho del lenguaje inclusivo. Resulta evidente que la sustitución del masculino genérico por otras fórmulas distintas permite hacer visible un problema incontestable: cuando decimos por ejemplo «los ciudadanos» o «cada ciudadano», tendemos espontáneamente a representarnos a individuos de sexo masculino (invisibilizando así el carácter universal de los principios que se ponen en juego). Por otro lado, el intento de señalar ese problema en todas las ocasiones en que se produce corre el riesgo de obstaculizar la lectura fluida del texto. En el caso de este libro, se suma un problema añadido: tal como señalamos a lo largo del texto, buena parte de los autores clásicos excluyen explícitamente a las mujeres de los principios civiles que sacan a la luz. Por lo tanto, dado que el objetivo del libro es, por un lado, exponer el pensamiento de algunos autores clásicos (quienes, de hecho, piensan solo en individuos de sexo masculino a la hora de formular sus teorías) pero, por otro, ir señalando lo que de universal cabe localizar en sus construcciones (en cuyo caso los conceptos han de referirse a hombres y mujeres por igual), nos encontramos con un problema adicional (difícil de subsanar) en lo relativo al uso del lenguaje inclusivo. Por estas razones, hemos decidido hacer uso del lenguaje inclusivo tan solo ocasionalmente, sin un criterio rígido, pero tratando de conciliar un doble objetivo: por un lado, hemos tratado de hacer un uso suficiente para intentar que el lector retenga el problema a lo largo de todo el libro de un modo consciente y, por otro lado, hemos tratado de reducirlo al mínimo para facilitar la fluidez de la lectura y, por supuesto, evitar interpretaciones inadecuadas de algunos autores.
Por último, queremos agradecer a Álvaro Sainz Vacas la lectura atenta del borrador de este libro y todos los comentarios y sugerencias que nos han permitido mejorarlo. Las deficiencias que todavía tenga, como es evidente, son responsabilidad de los autores. En cualquier caso, es de justicia señalar esta deuda. A quien le parezca un buen libro debe saber que esta ayuda ha sido importante; a quien le parezca malo, debe saber que podría haber sido peor.
[1] C. Schmitt, Sobre el parlamentarismo, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 11-12.
[2] Sobre la relación de Carl Schmitt con el nazismo, resultan extraordinariamente esclarecedores los interrogatorios a los que fue sometido en Núremberg y los informes que elaboró a petición del fiscal Robert Kemper. Cfr. C. Schmitt, Respuestas en Núremberg, Madrid, Escolar y Mayo, 2017.
[3] L. Ferrajoli, Constitucionalismo más allá del Estado, Madrid, Trotta, 2018, p. 57.
CAPÍTULO I
Hobbes: libertad y necesidad
INTRODUCCIÓN: LA NATURALEZA NOS HA HECHO IGUALES EN NUESTRAS FACULTADES DE CUERPO Y ALMA
El nombre de Hobbes lo asociamos hoy a la idea de un Estado autoritario y despótico en el que el soberano dispone sin restricciones de un poder absoluto. Como todas las simplificaciones que se hacen de la historia de la filosofía, esto tiene una parte importante de verdad. Sin embargo, esto no puede hacernos olvidar la decisiva aportación de Hobbes al concepto moderno de Estado de derecho.
En la historia del espíritu, ocurre con frecuencia que algunas aportaciones, que en su momento suponen un descomunal progreso, son vistas pasado el tiempo como algo cruel e intolerable. Pensemos por ejemplo en la ley del Talión. Hoy lo ponemos como ejemplo de principio criminal y vengativo. Sin embargo, aunque de un modo un poco tosco, introdujo nada menos que el principio de proporcionalidad de la pena, un principio que hoy nos resulta incuestionable. Puede que sea difícil ponernos de acuerdo sobre la pena exacta que debe corresponder a cada falta. Pero ya casi nadie considera razonable ser condenado al fuego eterno por tener pensamientos impuros.
Algo parecido ocurre con Hobbes. La idea de un Leviatán con un poder arbitrario y absoluto nos resulta atroz. Pero en esta obra se ponen encima de la mesa por primera vez algunos de los principios jurídicos sobre los que se construye toda la idea moderna de legitimidad. Por lo general, a Hobbes se le tiende a identificar como el gran teórico del absolutismo. Y no faltan razones para esto. Sin embargo, en el planteamiento del Leviatán, la legitimidad del soberano absoluto ya no se hace depender tanto de elementos como la dinastía, el linaje y la sangre sino de principios que aspiran al menos a poder ser asumibles como propios por cualquier ser racional. Este es el motivo por el que, aunque la filosofía de Hobbes pudiera ser leída como una fundamentación del absolutismo, los realistas británicos exiliados como él en París detectaron de inmediato en este autor (y no sin buenos motivos) a un enemigo más que a un aliado.
Tiene razón Franz Neumann cuando, en su Behemoth, sostiene que
aunque Leviatán se traga la sociedad, no se la traga entera. Su poder soberano se basa en el consentimiento de los hombres. Su justificación sigue siendo racional y, en consecuencia, incompatible con un sistema político que sacrifica por entero al individuo. Carlos II comprendió esto muy bien y mandó quemar el Leviatán; Clarendon le había resumido el libro con las siguientes palabras: «Nunca he leído un libro que contenga tanta sedición, traición e impiedad»[1].
Con todas las limitaciones y problemas que veremos más adelante (relativas sobre todo a la construcción que hace Hobbes del concepto de «libertad»), el Leviatán constituye el primer gran intento de reducir el orden completo de la legitimidad jurídica a exigencias de carácter racional. Con la revolución científica de los siglos XVI y XVII, los descubrimientos de Galileo y la filosofía de Descartes, irrumpe la razón como soberana absoluta en el orden del conocimiento: ya no hay príncipe, maestro, ni sabio antiguo cuya autoridad pueda colocarse por encima de ese «no sé qué de divino»[2] que tiene la mente humana y que, por cierto, resulta ser «por naturaleza igual en todos los hombres»[3].
En este universo espiritual, el objetivo de Hobbes, en definitiva, es encontrar los principios racionales (y, por lo tanto, asumibles para cualquiera) en los que se basa el estado civil. Y con ello, introduce ese nuevo criterio y patrón de la legitimidad que sigue siendo (en gran medida) el nuestro. En efecto, su teoría del pacto social (con la que se inaugura toda la filosofía política moderna) desplaza por completo la cuestión de la legitimidad al terreno en el que los individuos libres son capaces de tomar decisiones fundadas en su propia razón. Más adelante (cuando comentemos a Rousseau y a Kant) plantearemos las dificultades que genera el concepto particular de «razón» que maneja Hobbes. Pero, en cualquier caso, resulta imposible exagerar la importancia que tiene este desplazamiento: a partir de él va a ser ya muy complicado pensar la legitimidad del orden civil sin apelar a la voluntad libre y los intereses individuales de los sujetos que han de vivir sometidos a normas comunes.
Para explicar este planteamiento, tomemos como punto de partida un hecho al que Hobbes asigna una enorme importancia:
La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades de cuerpo y de alma, que aunque puede encontrarse en ocasiones a hombres físicamente más fuertes o mentalmente más ágiles que otros, cuando consideramos todo junto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan apreciable como para justificar el que un individuo reclame para sí cualquier beneficio que otro individuo no pueda reclamar con igual derecho. Pues en lo que se refiere a la fuerza corporal, el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya mediante maquinaciones secretas, o agrupados con otros que se ven en el mismo peligro que él[4].
Y esta igualdad es aún mayor en lo que se refiere a las facultades de la mente. De hecho, según Hobbes, lo que hace que esta igualdad fundamental nos pueda resultar inverosímil no es más que la vanidad con la que cada uno estimamos nuestra propia sabiduría, «pues casi todos los hombres piensan que la poseen en mayor grado que los vulgares, es decir, que todos los demás hombres excepto ellos mismos»[5].
No se trata desde luego de negar que haya individuos más fuertes o más capaces que otros. Pero cuando incluso el más fuerte tiene motivos para sentirse amenazado hasta por el más débil, resulta evidente que todos, sin excepción, han de compartir (en su propio beneficio) el interés de fijar límites estrictos a la acción de cada uno.
DERECHO NATURAL. PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LIBERTAD
A este respecto, resulta decisivo para Hobbes distinguir entre «derecho natural» y «ley natural» (de la que nos ocuparemos en el siguiente apartado).
El derecho natural, que los escritores llaman comúnmente jus naturale, es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según le plazca, para la preservación de su propia naturaleza, esto es, de su propia vida; y, consecuentemente, de hacer cualquier cosa que, conforme a su juicio y razón, se conciba como la más apta para alcanzar ese fin[6].
Cada unx estamos dotadxs de unas determinadas fuerzas y capacidades, es decir, de un determinado poder. El «derecho natural» no es nada más que la libertad que la naturaleza nos reconoce de usar ese poder según nos «plazca». A este respecto, resulta irrelevante si el poder en cuestión remite a la fuerza física, la inteligencia o cualquier otra capacidad. Tampoco tiene mayor importancia si lo que a uno «le place» hacer con ese poder es la obtención de beneficios económicos, el desarrollo espiritual o cualquier otra cosa. Lo importante, precisamente, es que, en principio, nadie más que uno mismo tiene derecho a meterse en el modo como cada cual entiende ese compromiso con la «propia naturaleza» y la «propia vida». Por el contrario, este «derecho natural» se refiere a la libertad de cada uno para perseguir «cualquier cosa» que, «conforme a su juicio y razón», estime que contribuye a ese fin. Así pues, lo decisivo en el concepto de «derecho natural» es la libertad para que cada uno haga con ese poder lo que le dé la gana, sin que nadie tenga en principio derecho a hacer valoraciones sobre el modo como cada uno organiza ese poder suyo «según le plazca».
Esta es precisamente la idea que queda recogida en el concepto de «libertad natural» (que para Hobbes, como veremos más adelante, es la única a la que cabe llamar propiamente «libertad»):
Se entiende por libertad, según el más propio significado de la palabra, la ausencia de impedimentos externos, impedimentos que, a menudo, pueden quitarle a un hombre parte de su poder para hacer lo que quisiera, pero que no le impiden usar el poder que le quede, según los dictados de su juicio y de su razón[7].
Así pues, la «libertad», tal como queda recogida en el concepto de «derecho natural» remite precisamente a la ausencia de obstáculos o de impedimentos externos que puedan dificultarnos la posibilidad de hacer lo que nos dé la gana con las capacidades de las que dispongamos. En efecto, cualquier impedimento externo representa un límite o un obstáculo a nuestra libertad. Pero la posible existencia de límites de este tipo no suprime nuestra libertad natural. Solo la restringe pues, por muy cercenada que se encuentre, siempre cabrá hacer uso libre del margen que nos quede.
Este planteamiento que identifica la libertad con la ausencia de obstáculos, restricciones o límites externos nos resulta hoy enormemente familiar. De hecho, hoy llamamos «libertad» básicamente al concepto de «libertad natural» hobbesiano. Ciertamente, nos consideramos libres cuando nadie nos impide hacer lo que nos da la gana en la persecución de nuestros propios intereses o la búsqueda de nuestra felicidad. A lo largo de este libro, sin embargo, veremos hasta qué punto esta concepción que hoy nos resulta tan familiar es el resultado de un estrechamiento, enormemente funcional al despotismo, y que se ha impuesto como resultado de sucesivas derrotas (teóricas y políticas) de otras concepciones de la razón y la libertad que hoy resulta decisivo recuperar. El resultado de esta derrota se pone de manifiesto por ejemplo en el hecho de que, incluso grandes autores como Felipe Martínez Marzoa, no sean capaces de ver con nitidez la enorme distancia que separa este planteamiento de Hobbes, por ejemplo, del de Kant[8]. En todo caso, no podremos hacernos cargo de esta cuestión hasta más adelante (una vez hayamos planteado, al menos, la crítica que realiza Kant a esta concepción de Hobbes).
De momento, nos basta con señalar que, en el planteamiento de Hobbes, este «derecho natural» es algo establecido directa e inmediatamente por la naturaleza (y no por ningún poder civil). Es decir, se trata de la libertad que corresponde a cualquiera de poner todas sus fuerzas y capacidades al servicio del propio interés (dentro de las posibilidades con las que en cada caso se encuentre).
LA LEY NATURAL: NO HAGAS A OTRO LO QUE NO QUISIERAS QUE TE HICIESEN A TI
A diferencia del «derecho natural», el concepto de «ley natural» ya no remite sin más a la posibilidad de usar el propio poder según a cada uno le plazca. Por el contrario, remite a leyes, preceptos, reglas o normas que es posible descubrir por medio de la razón y de las que, por lo tanto, cualquier ser racional puede saber hasta qué punto resultan necesarias para conservar la propia vida y cualquier cosa a ella vinculada. En efecto,
Una ley natural, lex naturalis, es un precepto o regla general, descubierto mediante la razón, por el cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida o elimine los medios de conservarla[9].
A partir de aquí, Hobbes trata de ir deduciendo cuáles son en concreto esas leyes naturales que la razón no puede por menos de establecer una vez se parte del hecho de la libertad natural de todos. En efecto, una vez se parte de una cierta igualdad relativa de todxs (por la que incluso el más fuerte puede sentirse amenazado por el más débil) y se asume la libertad natural de cada uno (el derecho de hacer todo lo que esté a su alcance para favorecer los propios intereses, empezando por supuesto por la conservación de la vida), la razón se basta a sí misma para ir deduciendo una serie de leyes que cualquier ser racional no puede por menos de aceptar como válidas. En definitiva, se trata de leyes que derivan de la exigencia (racional) de hacer materialmente compatible la libertad de cada uno con la de todos los demás.
Así, por ejemplo, Hobbes enuncia del siguiente modo las dos primeras «leyes fundamentales de la naturaleza»:
Es un precepto o regla general de la razón el que cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla; y cuando no puede conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra. La primera parte de esta regla contiene la primera y fundamental ley natural, que es esta: buscar la paz y mantenerla. En la segunda parte se resume el derecho natural: defendernos con todos los medios que estén a nuestro alcance.
De esta ley fundamental de naturaleza que manda a los hombres empeñarse en conseguir la paz, se deriva esta segunda ley: que un hombre debe estar deseoso, cuando los otros lo están también, y a fin de conseguir la paz y la defensa personal hasta donde le parezca necesario, de no hacer uso de su derecho a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres, como la que él permitiría a los otros en su trato con él[10].
«Contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres como la que él permitiría a los otros en su trato con él». Esta es, en definitiva, la clave de todo lo que la razón puede deducir a partir de los supuestos establecidos. Y lo es, en gran medida, por una cuestión negativa: desde un punto de vista meramente racional, no es posible encontrar un fundamento sólido por el que a algunos les debieran corresponder derechos que no les correspondieran a otros, ni por el que unas opciones particulares de vida debieran imponerse con carácter vinculante para todos.
Lo que la razón descubre, en definitiva, es su propia incapacidad para seleccionar individuos privilegiados (a los que debieran corresponder derechos en el uso de su libertad que no correspondieran a todos los demás) ni para establecer qué uso concreto debe hacer cada cual de su propio poder y capacidades. Por el contrario, la razón se limita a establecer, como ley natural, la exigencia de que nadie pretenda extender su libertad más allá de los límites que pudiera considerar aceptables para cualquier otro y, por lo tanto, «que al entrar en un estado de paz, ningún hombre exija para sí ningún derecho que de buena gana no acepte ver también reservado para todos los demás»[11].
En definitiva, el sistema completo de las «leyes naturales» podría sintetizarse, para Hobbes, en la fórmula «no hagas a otro lo que no quisieras que te hiciesen a ti»[12] pues, tal como sostiene, «esta regla servirá para que un hombre sepa todo lo necesario acerca de las leyes de la naturaleza»[13].
A quien tenga alguna familiaridad con la filosofía de Kant le resultarán evidentes ciertos paralelismos. Más adelante nos ocuparemos con detenimiento de la radicalidad de las diferencias entre ambos autores. Sin embargo, de momento, conviene señalar más bien la cercanía (aunque no la identidad) entre esta fórmula y la sintetizada por Kant como «imperativo categórico» y, sobre todo, el paralelismo entre el planteamiento general de las leyes naturales de Hobbes y la metafísica del derecho desarrollada por Kant (en la que el derecho mismo se define como «el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según una ley universal de la libertad»[14]).
PODER Y LEGITIMIDAD. LA NECESIDAD DE UN PODER COACTIVO
Entre las «leyes naturales» que la razón descubre, la tercera tiene una importancia destacada: «los hombres deben cumplir los convenios que han hecho»[15]. Cualquier sujeto dotado de razón no puede por menos de aceptar la validez de los principios expuestos en las primeras leyes. Ahora bien, para la construcción de un orden civil, no basta con que todxs reconozcan la racionalidad de los principios. Debe estar garantizado, además, que cada uno cumple su parte. Y esto, ciertamente, es algo que solo ocurre en la medida en que haya un poder coactivo capaz de asegurarlo.
Los pactos, como no son otra cosa que meras palabras y exhalaciones de aliento, no tienen más fuerza para obligar, contener o proteger a ningún hombre, que la que les da la espada que empuña el poder público[16].
Las leyes no se limitan a ser sugerencias o recomendaciones que cada uno cumple o no según considere. Por definición, solo podemos hablar propiamente de leyes cuando se trata de normas capaces de imponerse a todos por igual. En este sentido, si un particular o un grupo de particulares lograsen concentrar más poder que la propia ley, no nos limitaríamos a afirmar que algunos individuos escapan al control de las leyes. Por el contrario, tendríamos que decir que no nos encontramos ante verdaderas leyes, en la medida en que no rigen para todxs por igual.
Por lo tanto, la idea misma de ley es inseparable de un poder coactivo capaz de imponerse sobre todos sin excepción, es decir, un poder coactivo con el que a ningún particular le pudiera parecer buena idea confrontar.
Ahora bien, en el planteamiento de Hobbes esto nos coloca ante un problema evidente: si la idea misma de ley carece de sentido a menos que esté sostenida por una fuerza con la que a nadie se le pueda ocurrir medirse, entonces la posibilidad misma de distinguir entre legal e ilegal, legítimo e ilegítimo, e incluso justo e injusto le corresponde, también por definición, a quien sea en cada caso el depositario de un poder de ese tipo (en ausencia del cual carece siquiera de sentido la idea misma de ley).
Antes de que los nombres de justo e injusto puedan tener cabida, tiene que haber un poder coactivo que obligue a todos los hombres por igual al cumplimiento de sus convenios[17].
Nos encontramos, pues, con una identificación inquebrantable entre poder y legitimidad: la legitimidad (atendiendo a las leyes naturales descubiertas por la razón) solo puede corresponder a quien logre concentrar un poder inmenso y tutelar capaz de obligar a todos sin excepción al cumplimiento de sus acuerdos; y un poder de este tipo es, por lo tanto, el que establece originariamente la diferencia entre legítimo e ilegítimo (distinción que carece de sentido con anterioridad e independencia al establecimiento de la ley y el poder civil).
Este planteamiento tiene sin duda importantes resonancias teológicas. Este tipo de poder es, en definitiva, el que corresponde a Dios en lo relativo al orden completo del mundo. Y ni siquiera a un Dios como potentia ordinata (que no dejaría de estar él mismo sometido a ciertas reglas de orden y justicia) sino a un Dios concebido como potentia absoluta (no ligado a nada, ni siquiera a sus propias normas o mandatos, que pueden ser modificados en cualquier momento)[18]. En efecto,
el solo poder de Dios, sin ninguna otra ayuda, es justificación suficiente de cualquier acción que realiza. Lo que los hombres hacen entre ellos aquí por medio de pactos y convenios, y que llaman con el nombre de justicia, y con respecto a lo cual los hombres son considerados y declarados apropiadamente justos o injustos, no es aquello por lo que han de ser medidas o llamadas justas las acciones de Dios Todopoderoso, no más de cuanto sus designios han de ser medidos por la sabiduría humana. Lo que él hace es justo porque él lo hace[19].
No hay (ni puede haber) una instancia superior desde la que juzgar a Dios como «justo» o «injusto», no hay un punto de vista por encima del suyo desde el que los humanos podamos juzgar sus designios. De un modo análogo, en el interior de un estado civil, «justo» e «injusto» se dice por referencia al cumplimiento o no de los pactos, acuerdos y convenios fijados por las leyes. Y solo podemos hablar de leyes en la medida en que sean impuestas por un poder absoluto (es decir, al que nadie pueda escapar). Por lo tanto, no hay (ni puede haber) instancia superior desde la que juzgar las acciones del soberano en términos de justicia o injusticia. Las acciones del soberano son siempre «justas». Pero esto no significa que sean siempre merecedoras de esa valoración desde alguna instancia anterior y superior desde la que fuera posible juzgar al propio soberano. No hay principios metafísicos o trascendentales desde los que juzgar al depositario del único poder capaz de instaurar propiamente leyes. Las acciones del soberano son siempre «justas» porque la idea misma de «justicia» carece de sentido con anterioridad o independencia del ejercicio de su poder coactivo y, por lo tanto, de la posibilidad misma de las leyes. En este sentido, a propósito de la pregunta «¿qué es una buena ley?», Hobbes señala: «Cuando digo una buena ley, no quiero decir una ley justa, pues ninguna ley puede ser injusta»[20].
En términos teológicos, Hobbes recurre al comentario del Libro de Job para sostener que «un poder irresistible justifica todas sus acciones, real y propiamente, sea quien sea quien lo posee»[21]. Esta idea se traslada en su estructura a la concepción del poder civil y, por lo tanto, la idea misma de legitimidad se solapa por completo con la de «poder irresistible».
A partir de aquí, el problema clásico del derecho de rebelión se convierte en un asunto más aparente que real. Quien se rebelara contra el soberano no podría en ningún caso aducir principios metafísicos de legitimidad para justificar su acción contra el poder y las leyes. No podría en ningún caso apelar, para justificarse, a ninguna presunta ilegitimidad de sus acciones. El soberano será siempre (por definición) el depositario de la legitimidad en la medida en que sea el titular de ese poder irresistible. Ahora bien, si una rebelión lograse derrocar al soberano, la única conclusión posible sería reconocer que, en realidad, se trataba solo de una apariencia de soberano. En efecto, si irrumpe una fuerza capaz de desafiar al poder público y derrotarlo es porque, aunque pudiera parecerlo, no se trataba del verdadero poder público, en la medida en que no era capaz de garantizar el orden y la ley. Por lo tanto, si existiera una fuerza superior a la del soberano, esta sería el auténtico poder público y, por lo tanto, la fuente de toda legitimidad[22].
No hay, pues, posibilidad de apelar a principios metafísicos de ningún tipo ni a ninguna idea trascendente de legitimidad desde la que discutir o impugnar la acción del soberano. Como veremos más adelante, es aquí donde vamos a localizar una de las principales diferencias respecto a la filosofía de Kant. Es importante no perder de vista que también Kant reconoce un vínculo indisociable entre el derecho y la existencia de un poder coactivo al que nadie pueda desafiar. También para Kant «el derecho está ligado a la facultad de coaccionar»[23]. No es en este punto donde vamos a encontrar las diferencias (abismales) entre ellos. Sin embargo, como veremos más adelante, para Kant resulta decisivo establecer determinados principios a priori del estado civil que sirvan como patrón de medida (metafísico) desde el que al menos discutir la legitimidad o ilegitimidad del soberano (es decir, de la instancia con capacidad legislativa). Y, como veremos, esos principios no podrán ser sino tres, distintos y relativamente independientes entre sí: libertad (en cuanto hombre), igualdad (en cuanto súbdito) e independencia (en cuanto ciudadano).
LIBERTAD Y NECESIDAD: SERES RACIONALES, IRRACIONALES E INANIMADOS
Para entender todo este planteamiento de un modo cabal, es imprescindible insertarlo en el marco general del materialismo que defiende como posición filosófica fundamental. Para ello, hay que profundizar en el concepto de libertad que maneja. Como ya dijimos (en el epígrafe «Derecho natural. Primera aproximación al concepto de libertad»), Hobbes definía la libertad como «ausencia de impedimentos externos». Esta idea (que, como resultado del triunfo de las posiciones liberales, es la que ha llegado a ser la nuestra) es desarrollada con mayor detalle en el capítulo 21 del Leviatán: «De la libertad de los súbditos» (capítulo que, en cierto modo, puede considerarse el corazón de la obra).
En efecto, el capítulo 21 comienza con la siguiente afirmación:
Libertad significa, propiamente, ausencia de oposición; por oposición quiero decir impedimentos externos del movimiento, y puede referirse tanto a criaturas irracionales e inanimadas como a las racionales[24].
Debemos prestar especial atención al hecho de que se trate de un concepto que vale por igual tanto para las «criaturas irracionales e inanimadas» como a las «racionales». El concepto de libertad natural en Hobbes remite a la posibilidad que cada unx tiene de obrar «según le plazca», y se define por oposición a la existencia de impedimentos externos que limiten en cada caso la capacidad de los individuos para hacer lo que les venga en gana. Esto es lo que en Sobre la libertad y la necesidad expresa diciendo que «no puede concebirse que haya una libertad mayor para un hombre que la de hacer lo que quiere»[25]. Ahora bien, resulta decisivo señalar que ese «lo que quiere» o «según le plazca» tiene un significado que permite aplicarlo por igual también a las criaturas irracionales (pongamos por ejemplo un león) e incluso a los seres inanimados (como una piedra o el agua). Así pues, atendiendo a este concepto de libertad, podríamos decir de un león que no es libre cuando está enjaulado o atado por una cadena. En este caso, son los barrotes de la jaula o la atadura de la cadena lo que constituyen el impedimento externo que le impiden hacer lo que le dé la gana y, en esa medida, limitan su libertad.
Una vez abierta la jaula o rota la cadena, podemos decir que el león es «libre» (en un sentido hobbesiano), pero eso es compatible con sostener que sus movimientos son totalmente necesarios. Si por ejemplo el león está hambriento y se le cruza una gacela, se abalanzará sobre ella de un modo necesario, es decir, no podrá evitar que sus ganas de comer determinen completamente la secuencia de movimientos que va a seguir. Una vez dado ese entramado de «ganas» que funcionan como causas (de las que los movimientos del león son un mero efecto), las cosas no pueden ocurrir de otro modo, a menos que unos barrotes o una cadena actúen como impedimento externo capaz de imponer límites al dominio de las ganas (y, en esa medida, límites a la libertad). Nos encontramos pues con que, en ausencia de obstáculos externos (y, por lo tanto, en condiciones de plena «libertad») los movimientos de cualquier criatura irracional están totalmente determinados por causas ciertas y necesarias. Que un león sea «libre» no significa que pueda decidir hacer una cosa o la contraria (por ejemplo, comerse a la gacela o abstenerse de hacerlo). Sus movimientos están enteramente determinados por ese sistema de leyes naturales (digamos, en un sentido muy general, al conjunto de sus instintos) al que el león se encuentra inexorablemente sometido.
Esto vale incluso para los seres inanimados. El ejemplo que pone el propio Hobbes de modo reiterado es el del agua:
Así, por ejemplo, se dice que el agua desciende libremente o tiene la libertad para descender por el cauce del río, porque no hay impedimento en esa dirección, pero no tiene libertad para descender atravesando el cauce, porque las orillas son impedimentos. Y aunque el agua no puede ascender, sin embargo no se dice nunca que le falte la libertad de ascender, sino la facultad o el poder de hacerlo, porque el impedimento está en la naturaleza del agua y es intrínseco[26].
La clave de la libertad está, pues, en la capacidad de moverse atendiendo a las leyes que corresponden a nuestra naturaleza interna, ya sean leyes de orden biológico (como en el caso del león), de tipo físico o mecánico (como en el caso del agua) o de cualquier otro tipo. Ahora bien, que quepa llamar «libertad» al cumplimiento de esas leyes no significa que esas leyes no se impongan con férrea necesidad. El agua artificialmente estancada tiene restringidos sus movimientos por impedimentos externos. Lo contrario de lo que ocurre con el agua que pude fluir «libremente». Ahora bien, este «fluir libremente» es del todo compatible con que resulte necesario el curso que en cada caso va a seguir.
El agua no puede en ningún caso decidir si atiende o no a las leyes que rigen su naturaleza. Una vez dada una serie de causas (presión, gravedad, temperatura, forma del cauce, etc.) el efecto resulta necesario, es decir, el curso que tomará el agua está enteramente determinado (y no puede ser otro distinto al que terminará siendo). Pero cualquier sistema de causas es, a su vez, el resultado necesario de algún orden de causas anterior (que determinan necesariamente la temperatura, y por lo tanto el hecho de que el agua se encuentre en estado líquido, en vez de sólido o gaseoso; la forma del cauce, etcétera).
En este sentido, puede decirse que todos los movimientos en el mundo se encuentran plenamente determinados, es decir que, dado el conjunto de las causas que actúan en cada caso, los efectos resultan necesarios. Este es el sentido en el que Hobbes afirma que «la libertad y la necesidad son compatibles»[27].
LIBERTAD Y NECESIDAD: LA MAYOR COMPLEJIDAD DE LOS ASUNTOS HUMANOS
A este respecto, no hay grandes diferencias entre los seres racionales y los irracionales e incluso los inanimados. En el caso de los humanos, ciertamente, las causas que determinan internamente nuestra voluntad pueden ser mucho más complejas. No hay que buscar solo las determinaciones físicas o biológicas sino también psicológicas o culturales en un sentido amplio. Una acción humana será «libre» cuando proceda internamente de la propia voluntad. Ahora bien, esa misma «voluntad» se encuentra a su vez determinada, de un modo necesario, por multitud de causas. Así, por ejemplo, puedo decir que soy «libre» si tengo la voluntad de comerme un filete que tengo delante y nada me impide hacerlo. Sin embargo, esa «voluntad libre» no es el resultado de una decisión enteramente originaria y no determinada por causas previas. Por el contrario, esa voluntad es el resultado necesario de toda una serie de causas que cabría ir reconstruyendo hasta descubrir que, en las condiciones dadas, la voluntad no podría haber sido otra. Así, por ejemplo, cabe rastrear cuánto tiempo llevo sin comer y cómo funcionan los resortes del hambre; esto a su vez pude estar determinado por usos y costumbres sobre las horas a las que se come y qué alimentos se consideran apropiados para nuestro consumo, cómo se condimentan y se cocinan, etc. A su vez, cada una de estas determinaciones dependen de causas previas (como el clima, la orografía, las victorias y derrotas que han determinado qué cultura se asentaba en cada sitio…). Si fuera posible reconstruir la serie completa de las causas, sin dejarnos ninguna, podría verse con facilidad (según Hobbes) que esa voluntad está enteramente determinada y que, en las circunstancias a considerar, es esa y no podría haber sido otra. Por lo tanto, en ausencia de obstáculos externos, comernos el filete será un resultado necesario. Pero no por ello menos «libre».
Para plantear el asunto de la compatibilidad entre libertad y necesidad, Hobbes retoma en el Leviatán el ejemplo del agua para mostrar que, en lo sustancial, no hay ninguna diferencia respecto a la libertad de los humanos:
La libertad y la necesidad son compatibles. Así ocurre con el agua, la cual no solo tiene la libertad, sino también la necesidad de descender por el canal; y así sucede también con las acciones que los hombres hacen voluntariamente, las cuales, como proceden de su voluntad, proceden de la libertad; pero como todo acto de la voluntad de un hombre, y todo deseo e inclinación proceden de alguna causa, y esta de otra causa, en una continua cadena cuyo primer eslabón está en las manos de Dios, el cual es la primera de todas las causas, proceden en definitiva de la necesidad. De modo que, a quien sea capaz de ver la conexión entre esas causas, la necesidad de todas las acciones voluntarias de los hombres se le mostrará como algo evidente[28].
A este respecto, Hobbes hace reposar todo su planteamiento sobre algo que considera una «verdad cierta», a saber: «que hay causas ciertas y necesarias que hacen que cada humano quiera lo que quiere»[29]. Esto no significa, ciertamente, que sea fácil (y ni siquiera humanamente posible de un modo completo) rastrear y reconstruir el complejísimo sistema de causas que terminan dando como resultado (necesario) que queramos lo que en cada caso queremos. Esto es algo que nos resulta muy difícil o imposible conocer de un modo completo incluso respecto a nuestras propias decisiones. Hobbes no pone en duda esto. Lo que le resulta evidente es que tiene que haber causas tales, las conozcamos o no en detalle.
Bien es cierto que, con frecuencia, nos vemos en la tesitura de decidir si conviene hacer algo o es preferible no hacerlo. Aquí, parece que el resultado puede ser uno u otro dependiendo de nuestras propias deliberaciones. Sin embargo, nada de esto invalida el planteamiento de Hobbes. Para este autor, «cuando un hombre delibera sobre si hará una cosa o no la hará, no hace más que considerar si es mejor para él hacerla o no hacerla»[30]. En este sentido, las deliberaciones no son nada más que una «sucesión alternativa de apetitos contrarios»[31]. Y cabe decir que la voluntad queda determinada por el apetito que se haya impuesto en este proceso. Bien es verdad que el resultado podría ser diferente dependiendo de si la deliberación es más o menos intensa y sistemática. En cualquier caso, también esto depende, a su vez, de causas que cabría reconstruir: la mayor o menos urgencia que exija la toma de decisión (que pude variar, por ejemplo, según nos encontremos o no en una situación de peligro); la capacidad y disposición que tengamos para hacerlo (lo cual, a su vez, puede depender del nivel de formación, los hábitos familiares o culturales, etcétera).





























