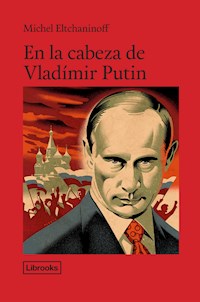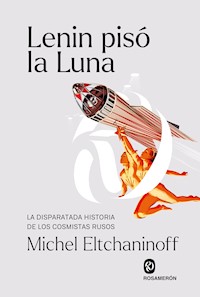
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué tienen en común el papel mesiánico que Vladímir Putin confiere a Rusia y el proyecto SpaceX de Elon Musk? ¿Qué relación hay entre el interés de Google por revertir el envejecimiento y la momia de Lenin celosamente custodiada en la plaza Roja de Moscú? La respuesta la hallamos en el cosmismo, una corriente nacida en las últimas y convulsas décadas de la Rusia imperial, cuya influencia ha atravesado la historia entera de la Unión Soviética y que aún hoy se hace sentir en los proyectos más audaces emprendidos en Silicon Valley. El filósofo Michel Eltchaninoff realiza un apasionante recorrido por la historia y las ideas de los cosmistas, un puñado de eruditos que con sus visionarias propuestas moldearon el siglo soviético: desde el leninismo, el estalinismo o la carrera espacial hasta las corrientes ultraconservadoras surgidas tras el hundimiento de la URSS y que sirven de guía a los dirigentes rusos actuales. Una historia tan desconocida como sorprendente, que halla su epígono en movimientos como el transhumanismo o en los más recientes avances por colonizar el espacio o hacer realidad el sueño –para algunos, pesadilla– de la inmortalidad. «Un libro que toda persona interesada en la historia de las ideas y el imaginario del futuro debería leer.» Blaise Mao, Usbek&Rica
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español
© 2023, editorial Rosamerón, sello de Utopías Literarias, S. L.
Lenine a marché sur la lune
Primera edición: enero de 2023
© 2022, Actes Sud
© 2023, Francesc Esparza Pagès, por la traducción
Imagen de cubierta © Todos los derechos reservados / Utopías Literarias, S. L., a partir de una imagen en dominio público de origen desconocido.
Imagen de interior: moneda conmemorativa de la Federación Rusa dedicada a Alexandr Chichevski, 1997. Dominio público.
ISBN (papel): 978-84-125630-4-7
ISBN (ebook): 978-84-125630-5-4
Diseño de la colección y del interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón.
www.rosameron.com
Introducción
29 DE MARZO DE 2007. Vladímir Putin, cuyo segundo mandato como presidente de Rusia está llegando a su fin, viaja a la ciudad de Kaluga, a 200 kilómetros al suroeste de Moscú. El objeto de su visita es la casa museo de Konstantín Tsiolkovski (1857-1935), filósofo e inventor que pasó en Kaluga buena parte de su vida, entre finales del siglo XIX y la década de 1930. Personaje peculiar, Tsiolkovski fue considerado ya en la época soviética el precursor de la conquista nacional del espacio, el auténtico abuelo espiritual de Yuri Gagarin, el primer astronauta[1]. En efecto, Tsiolkovski proyectó cohetes hasta el último detalle, y muchas de las maquetas que diseñó pueden verse hoy en su museo.
Durante su visita, Putin es obsequiado por la bisnieta del inventor, Elena Timoshenkova, con dos de sus cuadernos, que datan de la década de 1920. «Como nuestro gran compatriota afirmó —filosofa el presidente al salir del museo—, la meta no son los cohetes: es mejorar la vida humana, lograr la felicidad de las personas. Así hablaba Tsiolkovski»[2]. Unos meses más tarde, en concreto el día 6 de noviembre, Putin firma un decreto con el que anuncia la creación de una base de lanzamiento de cohetes en suelo ruso. Esta deberá sustituir a la antigua y célebre base de Baikonur, en territorio de Kazajistán desde la desintegración de la URSS[3].
El 12 de abril de 2013, en los comienzos de su tercer mandato presidencial, y mientras se prepara para iniciar una ofensiva ideológica conservadora y antioccidental sin precedentes, Vladímir Putin visita el cosmódromo de Vostochni, entonces en construcción. Situado en el óblast de Amur, en el sureste de Siberia, apenas a un centenar de kilómetros de la frontera china, Vostochni es uno de los principales proyectos estratégicos de esta nueva y poderosa Rusia, decidida a vengar la humillación que considera haber sufrido tras la caída de la Unión Soviética. En este contexto de venganza, el discurso de Vladímir Putin sorprende al subrayar una vez más el carácter filantrópico y progresista de la conquista del espacio: «Me alegra constatar que el cosmos nos ofrece hoy una esfera de actividad en la que es posible olvidar los escollos de las relaciones entre países, en la que es posible elevar nuestros vínculos a una esfera más fecunda aún, la de la alta tecnología, en la que desterrar nuestros problemas y centrarnos por completo en el futuro de nuestras naciones, en el futuro de la humanidad».
Esta visión optimista y conciliadora de la historia humana no surge directamente de la mente de Putin. Es fruto de la apasionada mente de aquel Tsiolkovski cuya casa visitó en Kaluga. Según Putin, en efecto, Tsiolkovski «fue una de las primeras personas, no solo en nuestro país sino en todo el mundo, en preocuparse por estos problemas. Pero no contamos hoy con conurbación alguna con su nombre. En este lugar no vamos a construir únicamente un aeródromo y una base de lanzamiento, sino también un centro de investigación y una ciudad entera. Y creo que, si tras consultar a sus habitantes, decidimos dar a esta ciudad del futuro el nombre de Tsiolkovski, habremos obrado con justicia»[4]. Un año y medio más tarde, tras una votación en la que casi el 85% de los habitantes de la localidad se han mostrado a favor del cambio de nombre, un nuevo decreto presidencial bautiza oficialmente como Tsiolkovski a la que hasta entonces era una ciudad cerrada, destinada a ser reconstruida. No sabemos mucho sobre la ciudad en construcción, ni sobre la base, pero en el momento de escribir estas líneas no ha reemplazado aún a Baikonur[5].
De lo que no cabe duda es que el homenaje de Vladímir Putin a Konstantín Tsiolkovski tuvo como objeto respaldar una visión específicamente rusa de la conquista del espacio. Si desciframos sus citas, es fácil comprender su sentido implícito: si los estadounidenses, señalados de forma cada vez más abierta como el principal adversario de Rusia, exploran el espacio para saciar sus deseos egoístas y su anhelo de poder, los rusos en cambio lo hacen por el bien común de la humanidad. Como en todos los demás ámbitos, Vladímir Putin se sirve de los discursos escritos por sus asesores para oponer el espíritu calculador y opresor de Estados Unidos al idealismo, la generosidad y los heroicos sacrificios de Rusia, sea esta la soviética, la zarista o la putiniana. Sin embargo, si hubiera estudiado algo mejor las obras de Konstantín Tsiolkovski, a quien tanto le gusta citar, puede que el presidente ruso hubiera dudado en nombrar una ciudad en su honor. Este erudito autodidacta forma parte de un movimiento filosófico cuanto menos extraño: el cosmismo. Para Tsiolkovski, el objetivo de la conquista del espacio debía ser en efecto, como Putin cándidamente repite, obtener la felicidad de la humanidad. Pero el propósito de explorar nuevos planetas debía ser colonizarlos, pues, según él, el destino de la raza humana es poblar el cosmos y perdurar para siempre.
Sorprendentemente, a 10.000 kilómetros de Kaluga, en la arrogante América obsesionada con el dinero que Vladímir Putin no duda en fustigar, otra persona cita igualmente a Tsiolkovski. Es también uno de los hombres más poderosos del mundo, y uno de los más ricos. Se trata de Elon Musk, creador de Tesla y fundador, en 2002, de Space X, una empresa que pretende encabezar la nueva conquista espacial con proyectos como la colonización de Marte. El 10 de marzo de 2018, Musk interviene en una mesa redonda sobre la serie de ciencia ficción Westworld. Tras haber sido aclamado como una auténtica estrella del rock, proclama: «En el mundo suceden cosas terribles constantemente. Pero la vida no consiste en resolver un miserable problema tras otro. Uno debe encontrar cosas que le inspiren, que le hagan levantarse por la mañana, que le hagan sentirse orgulloso de la humanidad». Y en apoyo de su punto de vista y a fin de justificar su plan de conquistar el espacio, añade: «Konstantín Tsiolkovski dijo: “La Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no puede permanecer en su cuna para siempre. Es hora de conquistar las estrellas, de ampliar el espectro de la conciencia humana”. Es una frase que me emociona extraordinariamente y que me hace sentir feliz de estar vivo. Espero que a vosotros también»[6]. El empresario más visionario y el jefe de Estado más controvertido del planeta tienen un referente en común. No sorprende que hayan expresado su deseo de debatir entre ellos[7].
Además de Tsiolkovski, Putin menciona otro nombre: el de Vladímir Vernadski. Junto a otras figuras rusas y soviéticas, Tsiolkovski y Vernadski integran en distinta medida un grupo de pensadores y científicos conocidos como cosmistas. Adorados y discutidos, a menudo muy poco conocidos en la propia Rusia, Nikolái Fiódorov, Konstantín Tsiolkovski y Vladímir Vernadski postularon una interdependencia elemental entre los seres humanos y el universo. En contextos distintos, coincidieron en dos ideas principales. En primer lugar, la acción humana tiene el poder de moldear el cosmos, empezando por la naturaleza y la Tierra, y extendiéndose hasta las estrellas más lejanas; nuestra acción es pues cósmica desde el principio. En segundo lugar, los fenómenos físicos de origen y dimensión cósmicos obran una influencia mucho mayor en la actividad humana de lo que a menudo se cree. Nada de lo que atañe al espacio nos es ajeno. Para algunos cosmistas, por ejemplo, la energía solar ha ejercido una acción directa en la historia de la humanidad.
Partiendo del axioma de tan poderoso vínculo entre el hombre y el universo, los representantes de esta corriente, que a partir de la década de 1970 sería conocida como cosmismo ruso, prevén la posibilidad de transformar radicalmente la vida humana. ¿Por qué la ciencia no debería permitirnos resucitar a los muertos? ¿Por qué no podría hacernos inmortales? Si no hay en la Tierra lugar suficiente para la actual sobreabundancia de seres humanos, ¿por qué no colonizar el espacio y establecerse allí? ¿Por qué no debería el hombre hacerse cargo de la evolución del cosmos en su conjunto, no destruyendo su entorno, sino protegiéndolo y creando nuevos hogares para su existencia? Para ellos, es al ser humano a quien corresponde dirigir la evolución de la totalidad del cosmos: en el ámbito del espacio, por supuesto, pero también en los ámbitos geológico, biológico, físico o psicológico. La creatividad humana, afirman, revelada y utilizada de forma generalizada desde el Renacimiento, no ha dado ni mucho menos todos sus frutos todavía, pues por el momento nuestra exploración no ha ido más allá de nuestro entorno inmediato. Cuando comprendamos nuestra participación activa en el universo, seremos capaces de modificarlo y transformarnos de forma mucho más radical.
La corriente cosmista reúne a personalidades muy dispares: súbditos del zar y ciudadanos soviéticos; místicos y ateos; eminentes eruditos y seudocientíficos que rozan la charlatanería; conservadores y revolucionarios; escritores, artistas, hombres de acción, activistas y líderes políticos. En gran medida, el cosmismo ruso es una reconstrucción ideológica que combina el nacionalismo con el gusto por lo oculto y el New Age al estilo soviético. Sin embargo, hay que tomar en serio lo que une a los cosmistas: la hipótesis de un vínculo entre la esfera humana y el universo entero. La carrera espacial entre China, Estados Unidos y otras potencias, por no hablar de contendientes privados como Elon Musk o Jeff Bezos, el fundador de Amazon, es prueba de ello.
Además, algunos cosmistas se han escrito y leído entre ellos, o han hablado entre sí. Un hilo conductor, poco conocido en Rusia y menos aún en el resto del planeta, recorre la historia de este país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Un hilo que se remonta a la época de Dostoievski y llega hasta Vladímir Putin y algunos miembros de su entorno. En efecto, existe una tradición cosmista en Rusia, aunque se haya visto afectada por reconstrucciones retrospectivas y recuperaciones ideológicas. Y para entender ciertas fantasías que impulsan a algunas de las actuales élites rusas, debemos remontarnos en el tiempo y examinar las fuentes filosóficas de esta historia. Una historia que no se ajusta a la ideología marxista-leninista que dominó oficialmente la URSS durante más de setenta años, pero que ha impregnado secretamente su cultura. Lo que proponemos es el descubrimiento de una narración distinta del siglo soviético, que abarca las últimas décadas del siglo XIX y hasta el siglo XXI. A diferencia de la potencia que se derrumbó en 1991, esta URSS desconocida no ha dejado de hechizar a algunos de nuestros contemporáneos, tanto en el ámbito postsoviético como en otros lugares, sirviéndoles incluso de inspiración.
Es lícito preguntarse si merece la pena interesarse por esta pequeña secta de pensadores y científicos ilustrados seducidos por vencer a la muerte o expandirse por el espacio. ¿Acaso no encarnan los peores excesos del bien conocido misticismo ruso, combinados con la utopía soviética de crear un hombre nuevo, liberado del lastre del pasado? Tal vez. Pero el hecho es que, en parte, las esperanzas de estos hombres olvidados se han convertido en las nuestras. No tanto en Europa —donde reina la desconfianza hacia el poder destructivo de la ciencia y la tecnología— como al otro lado del Atlántico, en Silicon Valley en particular. Hoy, a este sueño se le llama transhumanismo. Cierto que su idea principal difiere de la del cosmismo: más que dotar al hombre de una dimensión cósmica, se trata de superar nuestra humanidad rompiendo la que constituye su característica definitoria, la finitud.
Muchos investigadores pretenden que el progreso combinado de la biología, la medicina, la nanotecnología, la ciencia cognitiva y la informática permitirá a los humanos una existencia considerablemente prolongada, e incluso la inmortalidad. Los grandes magnates de la informática los financian generosamente. Serguéi Brin, cofundador de Google de origen ruso, pretende retrasar el envejecimiento y, por qué no, vencer a la muerte. Junto con su colega Larry Page, fundó en 2013 la California Life Company, Calico, para la que han reclutado a investigadores como Cynthia Kenyon, descubridora en 1993 de uno de los genes responsables del envejecimiento en un gusano[8]; resolver biológicamente el problema de la decrepitud es el objetivo de Calico. Otra de las figuras del transhumanismo, el fundador de PayPal, Peter Thiel, condena lo que él llama «la ideología de la inevitabilidad de la muerte»[9]. El propio Jeff Bezos ha invertido tanto en empresas dedicadas a retrasar el envejecimiento como en cohetes[10]. Compañías como Alcor Life Extension Foundation ofrecen, a quienes son lo bastante ricos como para pagarla, la posibilidad de ser criogénicamente congelados en espera de ser revividos una vez la tecnología lo permita. Por su parte, la empresa Ambrosia Medical ofrece a sus clientes transfusiones de sangre con la promesa de prolongar así su juventud.
La búsqueda de la vida eterna y la conquista del espacio mantienen un estrecho vínculo: si la Tierra debe albergar a un número cada vez mayor de personas inmunes a la muerte, hay que hallar un sitio para ellas. Y el espacio nos lo ofrece. Puede que la idea seminal del transhumanismo, esa mezcla de racionalismo técnico y utopismo de influencia religiosa, se originara en la Rusia entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Aunque también cuenta con fuentes americanas y europeas, el proyecto de superar la limitación de la vida y el apego a la Tierra necesitó de un suelo particular para nacer y desarrollarse. Así pues, para entender lo que está ocurriendo actualmente en los laboratorios americanos y asiáticos hay que fijarse en estos pioneros rusos y soviéticos que fueron los cosmistas.
Contar la historia de la vida y las ideas de los cosmistas rusos resulta además útil por otra razón: las visiones del mundo que inventaron, y que pueden parecernos delirantes, fueron innegablemente, audaces y en ocasiones sofisticadas. ¿De qué modo el proyecto de vencer a la muerte altera nuestra visión del ser humano? ¿Qué sentido debemos otorgar al sueño de vivir en un lugar distinto a la Tierra? ¿Cuál es la dimensión de la acción humana si tiene efectos sobre la geología y el clima? ¿Y cómo debemos concebir nuestra libertad cuando los procesos cósmicos influyen en nuestras vidas? Algunos de ellos lo plantean en términos teológicos: ¿puede el hombre elevarse al nivel creativo de Dios, creando vida y suprimiendo límites que parecían inmutables? Antiguas preguntas filosóficas que vuelven a plantearse hoy en día. Quizá nos falte un eslabón clave en esta cadena histórica que empieza en el humanismo renacentista y termina en Silicon Valley. Un largo viaje que, en un punto crucial de su recorrido, describe un bucle en la Europa del Este y que, de forma insistente, se detiene en un lugar concreto, la pacífica ciudad de provincias que en 2007 recibía la visita de Vladímir Putin: Kaluga.
1
El cosmos santificado
MUY CERCA DE KALUGA SE ENCUENTRA uno de los monasterios más prestigiosos de Rusia y de todo el mundo ortodoxo: el Desierto de Óptina. Aquí da inicio la historia del cosmismo ruso. El Monasterio de la Presentación de la Virgen fue fundado en la Edad Media; alrededor de su iglesia principal cuenta con otros lugares de culto, las celdas de los monjes, la cantina, varias huertas y las tumbas de los padres espirituales más recordados del lugar. En 1918, Óptina fue clausurado por las autoridades bolcheviques, que lo convirtieron en casa de reposo; más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se reconvertiría en prisión. En 1987, fue devuelto al clero.
En 1993, en plena era de convulsión postsoviética, un veterano de la guerra de Afganistán asesinó con un hacha a tres monjes en Óptina. La atmósfera del lugar devino macabra, casi surrealista; la gente aseguraba que el asesinato había sido perpetrado por un satanista[1]. Los exorcismos eran práctica habitual en aquella Rusia desorientada por la caída del imperio soviético, el fin de la ideología oficial y el caos político y social. Ver «demonios» en todas partes, especialmente en las casas de los demás, se convirtió en actividad común para algunos devotos. Miles de peregrinos, a menudo nuevos conversos a la ortodoxia, acudían en masa a visitar el recién reabierto monasterio, si bien el lugar más buscado por los visitantes cultos se hallaba ligeramente apartado de allí. El skete, la comunidad de ermitaños, habita en unas modestas casas bajas rodeadas de flores; allí moran los startsy, monjes a menudo ancianos que de manera más o menos independiente de la jerarquía del monasterio viven en el más sumo ascetismo. Aún hoy, los fieles acuden a visitarlos en busca de consejo, convencidos de que el stárets posee el don de advertir de inmediato qué tormento aflige a su visitante y de ofrecerle las palabras que precisa.
Antes de la Revolución de 1917, Óptina era sitio de visita obligada para algunos creyentes, como lo sería de nuevo a partir de la década de 1990. Numerosas celebridades del siglo XIX lo visitaron. Konstantín Leóntiev (1831-1891), filósofo ultraconservador, antioccidental y místico, al que Vladímir Putin gusta de citar en sus discursos[2], fue ordenado allí en secreto como monje. Pero fueron sobre todo los dos gigantes de la literatura rusa, Tolstói y Dostoievski, quienes quedaron fascinados por el lugar. Por aquella época, el más carismático de los startsy de Óptina llevaba por nombre Ambrosio. En 1877, en plena crisis interna, el conde Lev Tolstói (1828-1910) decide visitarlo. El encuentro, sin embargo, no va muy bien. Al cabo de poco, Tolstói rechazará los dogmas y ritos del cristianismo y decidirá refundar su religión, lo que no le impedirá, cuatro años más tarde, abandonar su propiedad en Yásnaia Poliana y emprender la peregrinación a Óptina de nuevo. De incógnito esta vez, vestido como un mujik, pero acompañado por un maestro y un ayuda de cámara[3], Tolstói logra arribar al monasterio tras cuatro días de marcha y con innumerables ampollas. Pasará varias horas con Ambrosio, quien tratará en vano de convencerlo para que regrese al seno de la Iglesia. En 1910, un Tolstói ya anciano decide abandonar en medio de la noche el hogar conyugal. Tiene ochenta y dos años. En esta ocasión su destino es el monasterio de Chamardino, la contrapartida femenina del monasterio de Óptina, donde su hermana María vive tras haberse ordenado monja. Tolstói aprovecha para visitar Óptina y pasear por su jardín, si bien esta vez prefiere no visitar a los startsy. Será el último viaje del autor de Guerra y paz. Morirá pocos días después, en la pequeña estación de Astapovo.
Dostoievski (1821-1881) se había alojado en el monasterio unos años antes. El escritor incluso lo convertiría en el escenario de Los hermanos Karamázov, su última novela. Quienes visitan Óptina, ya sea en la caótica década de 1990, obsesionada con las fuerzas oscuras, o en la de los 2000, sometida al conservadurismo y el nacionalismo intransigentes, perciben en él una atmósfera singular, que dista mucho de ser pacífica. Los lugares sagrados atraen personalidades y comportamientos extremos, mentes y corazones inflamados. El monasterio rechazó el cristianismo ortodoxo, adoptó el misticismo del Monte Athos, en Grecia, y eligió un ascetismo intransigente y un antioccidentalismo feroz. Óptina fue uno de los lugares en los que se forjó la cultura rusa moderna, fruto de la fusión de tendencias diversas, a veces antagónicas. Fue en este lugar polifónico donde nació el cosmismo. Pero no lo hizo en el mundo real, sino en una novela.
Cuando en 1880 Dostoievski publica Los hermanos Karamázov, el cosmismo es apenas conocido por unos pocos iniciados. El autor, que ha oído hablar de aquel movimiento filosófico, lo evoca sirviéndose del protagonista de la novela, Aliosha Karamázov. Este vive cerca de un monasterio que el lector reconoce fácilmente como Óptina. El joven Aliosha busca su camino, sueña con cambiar el mundo en una Rusia en plena efervescencia, dividida entre corrientes revolucionarias, socialistas o populistas, y un nacionalismo cada vez más agresivo. Uno de sus hermanos, Dmitri, cita versos de poetas románticos, mientras el otro, Iván, se encierra en un ateísmo desesperado y compone una narración que lleva por título «El Gran Inquisidor»; su anciano padre, por su parte, se dedica a pervertir muchachas y a organizar orgías en su casa. Aliosha se convierte en novicio en el monasterio. Se siente fascinado por el stárets Ambrosio, rebautizado como Zósima por Dostoievski. El monje, ya muy anciano, siente que la muerte se acerca y hace entrega a sus discípulos de su testamento espiritual. Con el relato de su vida, el stárets ofrece una lectura personalísima del cristianismo, que es también, sin duda, la de Dostoievski. Lejos de ser una religión represiva y alejada de la realidad, el cristianismo que reclama anhela celebrar la vida en sus aspectos más modestos y cotidianos. Ante la belleza del mundo y la fragilidad de los hombres, afirma Zósima, debemos reconciliarnos con los demás, y vivir en una suerte de alegría perpetua, pidiéndonos perdón unos a otros. Aliosha cree estar escuchando las palabras de un santo que está reformando un cristianismo anquilosado. Se siente orgulloso de ser partícipe de esta renovación espiritual, e incluso está convencido de que, una vez privado de vida, el cuerpo de Zósima permanecerá incorruptible, al igual que el de los grandes santos, y que sus reliquias serán fuente de curas milagrosas.
Pero no será así: trascurridas unas horas tras su muerte, el cadáver de Zósima empieza a heder. Aliosha se siente decepcionado, indignado casi. Ha sido víctima de un engaño: creyendo hallarse en camino hacia un nuevo comienzo, ha elegido un cristianismo afirmador, destinado a transformar el mundo de arriba a abajo. Pero para ello la muerte debe ser vencida, no solo en las oraciones de Pascua o en un futuro, sino hoy, en la realidad. Si el cadáver de Zósima se pudre como cualquier otro, es que no se producirá el ansiado reinicio. A Aliosha lo invade la duda. ¿Y si sus ideales cristianos son solo una ilusión? Puede que la senda de la religión no sea la correcta.
Tras velar el cuerpo del difunto entre los muros del monasterio, el joven abandona de repente la celda y llega al jardín. Levanta la cabeza y mira a su alrededor:
Sobre él se extendía sin fin la cúpula celeste, plagada de estrellas brillantes y calladas. Desde el cenit hasta el horizonte se bifurcaba, difusa aún, la Vía Láctea. La noche, fresca y serena hasta la inmovilidad, envolvía a la tierra. Las blancas torres y las cúpulas doradas de la catedral resplandecían sobre el cielo cuajado de rubíes. Las opulentas flores otoñales se habían dormido hasta la mañana siguiente en los arriates próximos a la casa. El silencio terrenal parecía fundirse con el silencio celeste, los misterios de la tierra se tocaban con los de las estrellas... Aliosha estaba quieto, mirando, y de pronto cayó al suelo como si le hubieran segado las piernas[4].
Abrazado a la tierra, el joven llora y se promete «amarla por los siglos de los siglos». Acaba de vivir su conversión espiritual. Es un momento de reconciliación: la tierra no es ya la antítesis del cielo, la corrupción del cuerpo no se opone al espíritu, ni la muerte a la vida. El cosmos entero se reúne bajo el signo de la belleza y de una forma distinta de santidad. Aliosha renuncia al idealismo etéreo y redescubre el camino de la tierra y la materia.
Este camino de encarnación es una suerte de transfiguración, en el sentido teológico del término. La aparición en el monte Tabor y bajo una luz divina de Cristo en la Gloria ante sus apóstoles, tal y como se narra en los evangelios[5], es en efecto uno de los motivos principales del pensamiento del Oriente cristiano. Dostoievski, con su búsqueda de un cristianismo compatible con la modernidad, se suma a esta tradición. Aliosha acepta la muerte y la corrupción del cadáver de Zósima y halla su camino de regreso a la tierra en la contemplación de un cosmos transfigurado. Este breve episodio reúne siglos de teología ortodoxa: ante el horror de la muerte, Aliosha renuncia a un camino angélico que rechaza el cuerpo, la muerte y la tierra. Asume su inscripción carnal, con sus imperfecciones y su finitud. Con esta escena, Dostoievski dibuja uno de los escasos personajes esperanzadores en toda su obra: no se trata de un ser cándido y enfermizo, aunque semejante a Cristo, como en El idiota, ni de un viejo vagabundo al borde de la muerte como Makar, uno de los personajes centrales de El adolescente, o de un stárets moribundo, sino de un joven portador de un ideal, lleno de vida, anhelante y enérgico. Pocos meses antes de morir, Dostoievski, quien tanto había fustigado a los jóvenes nihilistas revolucionarios, volvió a creer en la juventud, en aquella época en la que antepuso la vida a la ideología.
Pero en Dostoievski, todo es complejo. Todo posee su reverso. Cada personaje alberga posibilidades e impulsos contradictorios en su interior. El propio Aliosha, que suele pasar por el santo de la novela, no escapa a esta dualidad. Es un Karamázov, repiten todos los personajes. Al igual que su padre y sus hermanos, y a pesar de sus impulsos espirituales, es presa de una «sensualidad de insecto». Además, es tan responsable como Iván o Dmitri de la muerte de su padre, que desea en secreto y no es capaz de impedir. Un rasgo revela toda la ambigüedad del personaje: Aliosha es caracterizado por Dostoievski como un «realista». Al igual que los jóvenes de su generación, no se contenta con imaginar una sociedad mejor, libre de injusticias. Se niega a parecerse a esa intelectualidad rusa —desde los románticos de la década de 1830 hasta los futuros héroes de Chéjov, jóvenes exaltados o nobles que tocan la guitarra en sus haciendas— que se limita a hablar en vez de actuar. Aliosha quiere cambiarlo todo, por ello ante la muerte, el mundo y el cosmos, adopta dos actitudes contradictorias: por un lado, como en el pasaje que acabamos de ver, acepta su ser finito, carnal y terrenal, incluso hace de él la base de una ética; pero, por otro, desea a toda costa hacer realidad el reino de Dios en la Tierra.
Tras el episodio de crisis y conversión, Aliosha abandona el hábito monástico y regresa al mundo. Su objetivo es construir en él algo tangible, no limitarse a orar por la llegada del Reino de Dios entre los muros de un monasterio. Los hermanos Karamázov debía ser en realidad la primera parte de una novela de formación, cuya continuación fue truncada por la muerte de Dostoievski. La naturaleza maximalista y realista de Aliosha parecía destinada a afirmarse, quizá incluso en direcciones muy alejadas de las de la fe ortodoxa. Según el crítico literario Alekséi Suvorin, Dostoievski tenía en mente hacer de Aliosha un revolucionario que tal vez asesinara al zar, muy alejado, por lo tanto, del personaje que se extasía en la contemplación del cosmos. El último héroe de Dostoievski abre por su ambivalencia una serie de cuestiones de las que emerge la Rusia contemporánea, y también la URSS. En aquel lugar tan especial que es el monasterio de Óptina, el novelista lega a sus contemporáneos, poco antes de su muerte, una serie de preguntas ineludibles: ¿debemos aceptar la muerte o combatirla como algo que se opone a nuestra naturaleza? ¿Somos realmente parte del cosmos? Y si es así, ¿qué es lo que esto significa? ¿Es que tenemos el deber y el poder de transformar radicalmente la realidad, aunque ello signifique transgredir nuestra finitud? Esas son las preguntas que sobrevuelan a Aliosha. Y es de esas mismas cuestiones de las que surgirá el cosmismo.
No es por azar que el movimiento cosmista naciera en el país más extenso del mundo, en esas vastas planicies salpicadas de iglesias. La conjunción de espacio y religiosidad saca a relucir una visión específica de lo que puede el cosmos significar para un ruso. Abandonemos la región de Kaluga y vayamos a otro lugar importante en la memoria cultural rusa, hasta las cercanías de la ciudad de Vladímir, a 190 kilómetros al este de Moscú. Imaginemos una extensa llanura, cubierta de nieve en invierno y de hierba en verano, y embarrada el resto del tiempo. Nada en ella llama la atención. Uno casi se siente como si flotara, en plena ingravidez. Pero en un extremo, en lo alto de una pequeña colina, se distinguen cuatro paredes blancas, coronadas por un bulbo negro y una cruz dorada. A medida que uno se acerca, avanzando penosamente por la nieve o la hierba mojada, empieza a distinguir la delicadeza de sus relieves, la finura del campanario. A orillas del río Nerl se encuentra una iglesia ortodoxa construida en el siglo XII y dedicada a la fiesta de la Intercesión de la Virgen, episodio en el que María protege al pueblo de sus enemigos sosteniendo un velo entre las manos. Como todos los edificios ortodoxos, la iglesia es un cosmos en miniatura: las cuatro paredes simbolizan la tierra, coronadas por la cúpula, que representa el cielo. Allí, en ese espacio apartado del mundo ordinario, en ocasiones bajo la mirada de Cristo en la Gloria, nos adentramos en un espacio y un tiempo sagrados. La Iglesia ortodoxa, de inspiración bizantina, fue descrita con gran vigor por los emisarios de Vladímir, príncipe de Kyiv, enviados a Constantinopla a fines del siglo X para conocer el cristianismo oriental, que más tarde sería adoptado como religión oficial: «No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra»[6].
En un rincón remoto de la lúgubre inmensidad rusa, uno puede encontrarse en ocasiones con un mundo ordenado y protector. Esta experiencia de atravesar un espacio vacío para descubrir una iglesia a un tiempo modesta y magnífica expresa a la perfección la experiencia rusa de la naturaleza y el universo. Y lo hace por partida doble: por un lado, como una extensión indefinida y monótona, por otro, como la recreación religiosa de un cosmos concebido como el auténtico reino de Dios.
Al salir del monasterio y contemplar la belleza de la naturaleza, Aliosha Karamázov logra conciliar ambas instancias: la naturaleza se convierte en un templo habitado por lo divino. Ese es el significado del cristianismo de Dostoievski. El escritor no quiere confinar la belleza y el bien entre los muros de una iglesia o un monasterio, sino inundar el mundo real y cotidiano con ellos. Es esta «eclesialización de la vida» la que aún hoy anima a ciertas corrientes de la teología ortodoxa[7]. Pero este ambicioso camino, explorado por Dostoievski décadas antes de la revolución bolchevique, en una Rusia agitada por la pulsión insurreccional y terrorista, conlleva el riesgo de desviarse: santificar el cosmos puede convertirse en un intento de instaurar un paraíso en la tierra, negando los conflictos, las divisiones y los desacuerdos que atraviesan la sociedad. Si el realismo espiritual de Aliosha Karamázov jamás dista mucho del activismo revolucionario es por lo tenue que resulta la frontera entre ambos.
Esta atracción por refundar el mundo sobre pilares místicos se hace aún más poderosa cuando uno se halla frente a las llanuras rusas, que se extienden sin apenas obstáculos, impregnando con la idea de infinito a quien las contempla. En aquella misma década de 1880, el ensayista francés Anatole Leroy-Beaulieu percibió esta particularidad geográfica: «la naturaleza rusa se caracteriza por la amplitud y el vacío, por el espacio extenso y la pobreza que lo ocupa. Distancias inmensas en las que no se revela la menor variedad de formas o colores»[8]. Es en esa inmensidad, monotonía e indigencia donde halla el historiador la causa de la inclinación por el nomadismo propia del pueblo ruso: «Nada en este suelo monótono invita a detenerse, a asentarse», de ahí su «facilidad para el cambio». Además, si «es casi seguro que toda casa acaba por incendiarse algún día […] ¿qué sentido tiene apegarse a ella?»[9]. Cierto es que el país ha visto nacer una estirpe de peregrinos, colonos, exiliados, exploradores. El espacio ruso, esa tierra monótona que parece infinita y que supone meses explorar, otorga a quienes la habitan, hombres y mujeres, cierta ingravidez. Al no sentirse realmente en casa, deambulan sin cesar, como cosmonautas en el espacio. Además, por su uniformidad, la naturaleza luce una dimensión pura y desnuda que la asemeja al cielo. Este aspecto de espacio vacío explica por qué el pensamiento ruso tiende a veces a alzar el vuelo. Según Leroy-Beaulieu, la mente rusa «con frecuencia está ansiosa por lanzarse a las especulaciones más atrevidas; impaciente ante los obstáculos, no teme a audacia filosófica, social o religiosa ninguna»[10]. Rechazando la moderación y la prudencia burguesas, continúa Leroy-Beaulieu, «el pensamiento ruso a menudo no conoce más límites que sus campos y sus horizontes, ama lo ilimitado, va directo al extremo de las ideas, a riesgo de toparse con el absurdo»[11]. Los teóricos cosmistas se sumergirán sin contención en este elemento.
La inmensidad del espacio ruso lo ha convertido asimismo en un escenario privilegiado para eventos de dimensiones cósmicas. Un ejemplo: el 30 de junio de 1908, una onda sonora se propagó por la región de Tunguska, en Siberia central. Llegó a escucharse a 1.500 kilómetros de distancia. Testigos afirmaron haber visto una bola de fuego caer sobre los bosques; probablemente se tratara de un meteorito. La energía liberada por el impacto equivalió a la de varias bombas atómicas. La onda expansiva se dejó sentir en Europa y Estados Unidos. Sesenta millones de árboles fueron abatidos. El desastre fue muy comentado por los contemporáneos, quienes advirtieron la necesidad de utilizar una escala macroscópica para comprender la vida humana. Vladímir Vernadski, mineralogista y uno de los representantes del cosmismo, quedó muy marcado por lo que pasó a llamarse el «evento de Tunguska»[12]. Rusia es el caldo de cultivo ideal para teorías que asientan sus pies en el terreno del infinito.
2
Reencantar la ciencia
PARA COMPRENDER EL NACIMIENTO DEL COSMISMO debemos tener en cuenta la mezcla de espíritu científico y misticismo que constituye una más de las peculiaridades rusas. Aquello que las mentes rigurosas confinan sin vacilación al ámbito de las seudociencias no sigue necesariamente el mismo camino cuando se trata de Rusia. Por supuesto, sabios lunáticos, magnetizadores, astrólogos o ufólogos los hay en todo el mundo, pero no es infrecuente que personajes a los que cualquier persona racional no dudaría en tachar de locos gocen en el espacio que va de Brest-Litovsk a Vladivostok de la consideración de respetados eruditos.
La popularidad de una personalidad como Lev Gumiliov en Rusia, por ejemplo, resulta asombrosa[1]