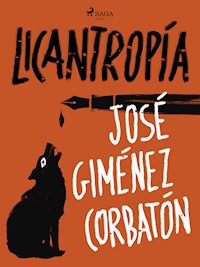
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mitad ensayo y mitad novela, todo juego literario y prestidigitación, Licantropía es un interesante experimento artístico en el que su autor, José Giménez Corbatón, nos plantea la historia de un escritor perseguido por una novela. A través de cartas, memorandos y demás documentos, el autor traza un mapa de sus libros favoritos, de las obras que lo han llevado a ser escritor, al tiempo que recuerda su formación literaria desde la adolescencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco J. Satué
Licantropía
ITINERARIO DE UNA NOVELA
JOSÉ GIMÉNEZ CORBATÓN
Saga
Licantropía
Copyright © 2008, 2022 José Giménez Corbatón and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374337
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Los materiales que han trazado el itinerario de esta novela provienen de mi investigación personal, del juego intertextual con las ficciones de Petrus Borel y, sobre todo, de mi imaginación.
Me ayudaron los trabajos sobre El Licántropo de Jean-Luc Steinmetz, Bruno Pompili y Jacques Simonelli, así como los libros, de diversa índole, de Philippe Ariès, Jacques Delarue, Alfred Fierro, Caroline Hanken, Pierre Pellissier, Mario Praz, Daniel Sueiro o Gillette Ziegler, entre otros.
Las fotos de París fueron realizadas por Charles Marville a mediados del siglo XIX. La de Haute Pensée data, aproximadamente, de 1920. La placa que da nombre al camino que une Le Baizil con Le Bas-Baizil, en Champagne, la fotografié yo mismo en 2002.
ITINERARIO (I)
Es un escritor perseguido por una novela. La lleva dentro, y necesita buscarla fuera. Le acompaña, ahora, una música, un allegretto ben moderato, un allegretto poco mosso: Sonata para violín y piano en La mayor de César Auguste Franck, nacido en 1822 en Lieja, ha leído el escritor, músico en París, muerto a los sesenta y ocho años en la misma ciudad de las guillotinas por secuelas de un accidente de tráfico sufrido en 1890. Egregios, abnegados pioneros estos músicos que, como Ernest Chausson, fueron sacrificados en el altar de los inventos modernos. Chausson se cayó de una bicicleta. Qué puta es la muerte. A Neruda le pareció que la Sonata para violín y piano en La mayor de César Auguste Franck era la frase de Swann, aquella donde: bajo la línea del violín, delgada, resistente, densa y directriz (tradujo Pedro Salinas), se elevaba, como en líquido tumulto (clapotement liquide), la masa de la parte del piano, multiforme, indivisa, plana y entrecortada, igual que la parda agitación de las olas, hechizada y bemolada por la luz de la luna (la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune). Veintisiete compases.
Cama veintisiete. Wagon-lit, dirección París. Atardece en el mar, agitación malva o rosa o parda de las olas atlánticas; atrás va quedando Biarritz y su ajado y vespertino esplendor. El escritor fuma en el pasillo. Hay otros pasajeros que hacen lo mismo. Veintisiete compases. Cuenta veintisiete traviesas el escritor, con su ruido sordo, que evoca un salto. Veintisiete bocanadas tarda en fumarse un chesterfield.
Sueña con el rostro muerto, de perfil, de Marcel Proust. La novela. El párpado redondo, emergiendo de la cuenca de piel arrugada como el fragmento de una cáscara de huevo; la base del ojo hundida, marcada por un círculo de muerte. La nariz semita, el labio superior apoyado ligeramente en el inferior, mordiéndolo casi. El bigote tapándolo todo. La barba, corta y espesa, muy oscura. El pelo pegado a una piel que ya no exuda literatura. El rostro dormido, muerto, una expresión resignada. Se transparenta el alma en ese rostro, sometida también, como un colofón, a la muerte. El trance ha concluido. Aquí está el cuerpo de Marcel regresado de esa afrenta. En brazos de Morfeo para siempre. La cabeza se apoya blandamente en el cojín blanco, frío, un poco amarillento en el hueco donde se posa. En la imagen de Man Ray parece como si, de poder verlo de frente, ese rostro de Marcel lamentara algún olvido, el gesto de la boca sugiere palabras como: “olvidé despedirme, descuidé daros a todos el sincero abrazo que merecéis; me dejé tantas novelas sin escribir, un océano infinito de páginas en blanco que ahora tendréis que garabatear sin mi ayuda”.
Perseguido por una novela. París es el rumbo. O más allá de París. En el mismo vagón, a su lado, un hombre y una mujer conversan. Él habla de veranos antiguos a orillas del Atlántico que contemplan, oscuro ya, a través de la ventanilla. El escritor se ha fijado en la mujer cuando estaban en el andén. Aparentaba impaciencia. El hombre ha estado a punto de perder el tren, y ahora le habla de su infancia. El tren nocturno se sumerge en la noche como en un lago de intenso azul.
Y exhala un murmullo metálico, conocido, sombrío.
Los muslos y la boca de la mujer son para ese hombre, esta noche, dentro de un rato, en el compartimiento vecino del escritor. También los pechos, los hombros, la mujer se dará la vuelta, desnuda, y el hombre le besará la nuca y la espalda y las caderas.
Habla con voz ronca, la mujer. Una voz de película de ese otro Marcel, Carné, el mundo está lleno de historias, de novelas, de películas, de música que a su vez cuenta más historias, como la Sonata para violín y piano en La mayor de César Auguste Franck en la que Neruda creía oír la frase de Swann. La mujer tiene los labios muy rojos, granados, es joven, es bella. La hace más bella el deseo que, sin querer, va sembrando.
Qué puta la muerte, Marcel. Te hacías traer cerveza muy fría del Ritz, a cualquier hora de la noche, champagne también a veces. Venía, sólo para ti, el cuarteto Poulet, a cualquier hora de la madrugada, y amueblaba tu soledad de memorialista, sólo la tuya. Tocaban para ti el Cuarteto en Re mayor de César Auguste Franck, o la Sonata de Swann, dice Neruda. Reposabas un rato la pluma, las páginas a medio escribir, entornabas los ojos que Man Ray fotografiaría más tarde cerrados del todo, muertos, y los dejabas soñar con el aleteo estremecido y alegre de las muchachas en flor.
O evocabas Montjouvain, atraído por el brillo de las tejas húmedas de la primera escarcha nocturna que se reflejaba en el lienzo espejeante del lago. Ha muerto Vinteuil y su legado es la frase musical más hermosa y enigmática del camino de Swann, los veintisiete compases de César Auguste Franck. Veintisiete lánguidos, estilizados compases, veintisiete frágiles puntos en el lienzo de un tiempo inaprensible.
En la estación de Hendaye el escritor ha cruzado un angosto pasadizo, debajo de las vías. Un negro con una camisa de flores le ha ayudado a abrir un portón de hierro para salir de lo que casi parecía una caverna. En el andén, cerca de la mujer que dentro de un rato hará el amor en el compartimiento de al lado, el escritor ha visto a otra mujer cargada de tiempo, de pasado y de memoria, con las huellas de cientos de hombres en la piel, de mil manos ávidas de carne rosa y tierna, una vieja dama francesa emperifollada, borracha, enferma, supurando maquillaje por cada uno de sus poros, bebiéndose su fatiga mientras él, ávido observador, naufraga perseguido por una novela o por el recuerdo de una foto de Man Ray, o por una melodía de veintisiete compases. Quizás, no sabe por qué, esa vieja dama arrastra, como una Mademoiselle de Vinteuil azotada por el tiempo, el rencor o el remordimiento, el recuerdo viscoso de una entrega culpable. La heroína de Proust y su placer lésbico, antes y después del óbito de su padre. Acaso Monsieur de Vinteuil no haya muerto sólo para legar su bella frase a Swann, a Marcel, a la historia de la literatura, sino para beber por última vez en el cáliz doloroso que le ofrece su hija. Marcel dormita acurrucado entre los zarzales que cubren el talud junto a la casa de Montjouvain, pegado al salón de Mademoiselle. Despierta y advierte lo que, desde entonces, será la firme idea que para siempre conserve del sadismo.
París se anuncia cubierto, lluvioso. El escritor fuma un chesterfield tras otro pegado a la ventanilla. No ha dormido. El revisor, en estricto cumplimiento de su trabajo, le trae un café repugnante y un bollo dulzón relleno de mermelada incierta de ciruelas. El hombre del compartimiento de al lado, relajado, silba, mientras se asea, los veintisiete compases de la Sonata de Vinteuil. El escritor piensa que hay que viajar a París para que sucedan cosas semejantes. O para que una vieja dama evoque, de súbito, el aliento de Mademoiselle aumentando su placer mientras coloca, frente a los cuerpos desnudos de las dos mujeres, el retrato del padre muerto. Desde su imagen, el viejo las mira, deletrea cada una de sus caricias. La amante escupe sobre la estampa de Vinteuil que obstaculizó esa pasión compartida. Mademoiselle cierra los postigos y Marcel no ve, imagina el estallido, el goce, el bosque frondoso de la trasgresión, la gran corrida de Mademoiselle, los pubis como sortijas enlazadas, los sexos empapados de besos. A Marcel le gustaría que el rostro de Vinteuil se hubiese transformado en la mueca burlona del Divino Marqués. Marcel adivina, le parece oír, la risa inagotable de las amantes sáficas. Huye entonces preso de sí mismo, absorto en la reflexión moral; ahora conoce, va a escribir, el pago que, después de muerto, recibe Vinteuil de su hija a cambio de todas las penas que en vida le había infligido y que él había soportado con dolorosa resignación. Marcel tiene miedo, huye de sí mismo, le horroriza el estallido de aquel albedrío femenino, se esconde en el trazo hormigueante de la prosa, se sublima en la infinitud de la novela.
Las tejas rojizas de Montjouvain se han inflamado de crepúsculo. Los reflejos del lago insondable tiemblan como los dedos afanosos de Marcel enroscados en sí mismos, trasudadas sierpes aferradas a su sexo, a la pluma agitada que emborrona de belleza una página tras otra. Hay en el orgasmo un resabio de licantropía.
Envuelve París el tren trasnochador en un cielo carmíneo, y cruza el escritor las aguas lívidas del Sena arrastrando una maleta de libros y de papeles viejos, de frágil caligrafía, ficciones de pasión disforme, dentelladas de lobo en busca de una forma definitiva que las precise. A la caza de una novela. Una novela salpicada de jirones de noche, resabios de prosa rescatada, garabateada de brumas, filosa y amarillenta, fragmentos de un pasado recuperado, urdido, ficciones de personajes que nunca existieron, creaciones de una mente en cuya búsqueda ha viajado tantas veces hasta ese París de lluvia y niebla henchido de voluptuosos recuerdos soñados, imaginados en bibliotecas polvorientas, perseguido —el escritor— por un fantasma que, nunca le ha costado creerlo, vivió, creció y se rebeló entre esas calles que hoy no son apenas las mismas. Pero queda la huella de unas garras, el eco de un aullido. Se siente un trasunto contemporáneo de ese licántropo de 1830 del que hoy él sólo es capaz de preservar la verdadera voz a través de la voz inventada de quienes le conocieron, o de quienes brotaron en sus páginas como destellos de luz presentida.
CARTA DE PETRUS BOREL A ANDRÉ BOREL D’HAUTERIVE (I)
Hautepensée
Domingo Xbre 56
Continuación
El mismo decorado.
Es la undécima hora de la noche. Sentado sobre una piel de carnero, te escribo a la débil luz de una mariposa de aceite.
Fuera, la luna, a punto de convertirse ya en un queso redondo, inunda de esplendores lácteos el golfo de Arzew & de Mostaganem; las dunas, la arena, las colinas & el djebel Kan que lo rodean; & las piedras rojizas de mi Torreón desde el que se domina el panorama entero.
Hablando de mi Torreón, la lívida Muerte que golpea por igual, si fiamos a lo que escribe Horacio, las Moradas de los Dioses, Turres Regnum, & los tugurios (tabernas) del pobre, se sentirá un poco decepcionada cuando llame a la puerta de mi Torreón, & un poco espantada. En lugar de encontrarse con un señor que luce tocado áureo, léase corona, & fusta del mismo metal, léase cetro, se encontrará con un campesino bien educado, un Rey de los Elfos, un pastor de estrellas, un fabricante de sueños, con abrigo de piel galo & sandalias de filósofo, viejas abarcas, o descalzo. La Muerte se dirá: ¡cuánto han cambiado las cosas desde los tiempos de Horacio! Los Reyes de hoy viven donde pueden & son los poetas los que ocupan su lugar en los Torreones. Véase Manfred.
Béatrix, en su diván, duerme como una gata & ronca como un hatajo de flautas. Más le valdría escribirle a Jeanne. ¡Menudo concierto! Parece que estuviéramos en la feria de Saint-Cloud.
Pilard, el intérprete, vino a las carreras hípicas de Mostaghanem. Lo vi & hasta lo agasajé. Pero no le pude sacar muchos cotilleos de París. Todo lo más, que Théophile Gautier vive en un quinto piso.
Ese Quinto Piso me produjo una extraña & persistente impresión, hasta tal punto que ya es capital para mí.
Una voz de Soprano, mejor dicho, de Contralto, se encargó de anunciarlo. De donde deduje que Ernesta Grisi sigue siendo la Eva de su Edén, muy por encima del entresuelo.
La luna, en este preciso instante, se dibuja por encima del promontorio de la Salamandra, frente a mi ventana, & despliega sobre el mar su abanico plateado, como en la Cautiva del gran Víctor.
Sólo que en este preciso instante resulta fea & amarillenta; hasta ridícula, con esa frente rota; & el abanico plateado parece baba de limaza.
Que me perdonen las Orientales & mis cofrades Poetas, pero la luna no tiene la obligación de mostrarse permanentemente bella. No posee una hermosura inalterable. Es un astro que muestra fases, como cualquier Efebo, de donde se colige que es variable. Tiene sus horas, tiene sus lunas. Esta mañana no es la misma que ayer noche, ahora está fea, & lo afirmo. La admiración, como cualquier otro sentimiento, es mudable. Esos hálitos de admiración eternos & permanentes que nos inspiran los cielos & otros perendengues celestes son una solemne estupidez. Esta luna compareciente semeja una bacía, una» oblea desportillada, una vejiga, una oca, una imbécil... Babea en el mar como lo haría un caracol, ¿& seré yo quien, por mucho que lo dicte más de un sabio tratado, le dedique apóstrofes o me dé un soponcio por cantarla? ¡En modo alguno! Le retiro cualquier consideración por mi parte, al tiempo que prometo no rendirle honores desde mi posición de humilde & muy nocturno servidor hasta que vuelva a mostrarse bonita & merecerlos.
El Quinto Piso de Théophile Gautier me resulta muy indigesto. Ni me rindo a sus pies ni me cabe en el magín. ¿Cómo es posible que, en los cinco lustros que han transcurrido desde que vi por última vez a mi querido Théo, aquel Rey plumífero no haya conseguido todavía disponer de un Torreón? ¡Ahí sigue, en el Quinto Piso de una casa de postín, en una calle de postín!... ¡Ay! ¿Qué diantres ha hecho con su dinero el tal coloso? Porque estoy seguro de que ha ganado mucho desde que se hizo obrero de la pluma, siempre tan pagado de sí mismo. ¡Eh! ¿Cómo es que no está ya en su mansión, en su palazzino? ¿O por lo menos en su cottage, rodeado de adelfas? ¿Para eso se ha pasado tantos años & años inmolándose & haciendo de meritorio en La Presse o en los Moniteurs de variado pelaje? Entonces es que hice bien en apartarme de él, en dejarlo que siguiera el camino que se había marcado, & en hacerme Clepto. De ese modo mi lira de Lesbos no ha necesitado el arco del lucro o del estupro, & mi musa declinante no ha aguado ni mi caldo ni el de mis perros.
8 Xbre
En cuanto al caldo de mis perros, puesto que a Jeanne le gusta estar al corriente de todos los detalles referidos al pillastre de su tío, le contaré el banquete que acabo de celebrar mano a mano con su tía. Ya es hora de que sepa, en aras de su formación, cómo se vive en el Burgo de Haute-Pensée.
Escribo con letra fina & microscópica para obligarla a sacar de su escondite los hermosos ojos que tiene, & pienso utilizar términos bárbaros para que desorbite su sapiencia femenina. ¡Maldito tío!
En la elegante cocina del castillo que sirve por el momento de comedor, a la espera del auténtico, que aún no está acabado, hemos colocado sobre una enorme mesa redonda lo que detallaré a continuación. Digo enorme mesa redonda porque tenemos una más pequeña en la torrecilla, para 2 o para 4 cubiertos. Empezamos con una torta de harina de cebada, calentita, recién sacada del tadjin o fuente de barro en la que se ha cocido; reemplaza al pan francés: es el sistema árabe. Harina de cebada de nuestra cosecha. Le siguen rábanos largos & rosados, árabes también, de 30 a 40 centímetros de longitud, que aquí llaman Mechti, & un rábano negro de Alsacia, provenientes todos de nuestros huertos de Mazagran. A continuación, hemos comido, sin dejarnos ni una, un buen plato de guindillas, semidulces, verdes, felfel l’akrdar, cortadas a cuartos, & doradas en aceite, o fritas, como lo queráis decir: origen, nuestros huertos de Mazagran. Nos encantan las guindillas de esa clase, & las tomamos con frecuencia. Más tarde les llegó el turno a las manitas de cerdo cocidas el día anterior en el Couscous, & después asadas en la parrilla: origen, cerdo de nuestra granja de Blad-Touaria; unas cuantas rodajas de salchichón a la pimienta elaborado por Béatrix, para variar un poco. Habíamos dispuesto también en la mesa un frasco de chicharrones caseros de los que prepara igualmente la tía de Jeanne, pero ya no hemos podido ni tocarlos. Para terminar, una ensalada confitada la víspera, muy especiada, exquisita, que ha desaparecido entera, como lo hizo Rómulo en el Consejo, con el pretexto, eso sí, de desengrasar un poco los dientes & entonar el espíritu. Dicha ensalada estaba compuesta de achicoria proveniente de nuestra colina & de milamores cogidos en los ribazos que rodean la finca. El buen Dios es el encargado de darnos milamores. Yo he añadido unas algarrobas de mis algarroberos, & me he fumado una pipa turca, pequeña, de esas en las que arde maravillosamente el hachís & el cáñamo, atiborrada de tabaco suave que recogí hace 4 años en Blad-Touaria, & que yo mismo corté & dispuse para el consumo. Suelo liarme cigarrillos de tabaco rubio de Alger.
Espero que el inventario te parezca suficiente.
¡Vaya desastre de menú el que se atiza mi tío!, dirá Jeanne. ¿Así es como se alimentan en Haute-Pensée? ¡No me pillarán por allí!
¡Bueno, querida Jeanne, quizá tengas razón! Sin duda se trata de un menú más bien mediocre. No hay chuletas de pórfido, ni manzanas de oro, ni pepitorias de alabastro; ¿pero crees tú que Epicuro, cuando se comía una cebolla de su huerto & cuando bebía agua de la fuente, era más feliz? & Horacio, el muy glotón, cuando engullía olivas & moras en su campiña de Lucania, ¿cenaba mejor? Los sabios, los filósofos, los poetas de cualquier época, en general, no son los hombres más afortunados. Loan la púrpura envueltos en una vieja capa de pastor; derrochan sabiduría mientras se divierten o gruñen por cuatro monedas; cantan al amor festejando una Barina o una Lalagea imaginarias, o la Licimnia de Mecenas, o la criada de Xanthias, o un puer cualquiera, algo sucio; de postre, Baco, metiéndose entre pecho & espalda un buen jarro de agua al que bautizan con el nombre de merum, vino puro, & que así representa el papel del victus mero, a saber: una vitualla a base de vino puro.
Esto me recuerda que no le he contado a Jeanne lo que bebemos. Ha de saber que, en lo que se refiere a este capítulo, nos adaptamos a los preceptos del Profeta. Aquí no coincidimos tanto con Diógenes & otros plebeyos, pues disponemos de alcarraza & de meurdjen, & no tenemos que hacer poculum, copa, con las manos.
Querido André, recuérdame cómo se escribe una carta de esas en las que se comunica, se da parte, parte, partus, nunca mejor dicho, pues se trata de comunicar un nacimiento. Me acuerdo sólo de “tanto la madre como el niño gozan de perfecta salud”. Me urge bastante —Gabrielle, más conocida como Béatrix, su hacanea & su burra, se encuentran en estado interesante, & parirán seguramente en la estación verde.
En lo que se refiere a Gabrielle, transcurridos 9 años de matrimonio, ya le tocaba.
Si da a luz un rey sálico, de los salios o francos, quiero decir, se llamará Aldéran, André, Petrus, Benaouni. Aldéran en recuerdo de su bisabuelo, André por su abuelo & por su tío, Petrus por su padre, Benaouni por el difunto Benoni, nuestro hermano.
Para los árabes, será sólo Benaouni, pues ha de ser musulmán.
Dame noticias de tu anuario de la nobleza correspondiente a 1857. Tu obra me interesa mucho más de lo que te imaginas. ¿Cuándo sale? Quiero dos ejemplares, uno para mí, que no te pienso pagar, & otro, de lujo, que sí te pagaré & que me apetece regalarle al alcalde & notario de Mostaghanem, Monsieur Debrégeas Lorénie, mi leal amigo.
CARTA DE GABRIELLE PETRUS BOREL D’HAUTERIVE, LA BEDUINA DE MOSTAGANEM, VIUDA DE PETRUS BOREL EL LICÁNTROPO, A SU CUÑADO ANDRÉ BOREL D’HAUTERIVE (1868)
Soy la beduina de Mostaganem: así he comenzado la carta que, junto a ésta que ahora te escribo, André, le envío a Théophile Gautier. Aunque estoy segura de que no es por ese título como puede recordarme. Cuando lo vi por vez primera, hace veintiséis años, yo era la adolescente que ya amaba en secreto a Petrus. ¡Qué apuesto me parecía tu hermano! No sé en qué misterio hallaba yo envuelto aquel silencio que al cabo no era sino el germen de la cruel melancolía que acabaría consumiéndolo. Estábamos en Asniéres, en una de esas noches de invierno que juegan a poblarse de negros presagios. Nerval, nuestro querido y bondadoso Gérard, ingrávido, traducía versos alemanes acurrucado sobre un taburete de madera, junto a la chimenea donde ardían los últimos leños de la noche. Antoinette, mi madre, no dejó que me quitara la capucha de lana y acabó envolviéndome en una manta de borra que apestaba a tabaco. Entonces Théophile encendió la mirada y le dijo estas palabras que no he olvidado jamás:
—Es un ángel de nácar, Toinette.
Acarició, al pronunciarlas, con dedos blandos, la única mecha oscura de mis cabellos que se escapaba de la capucha. Miré a Petrus con la atención de siempre, más aún si alguien me halagaba: para mí contaba mucho cada impresión suya, cada alegría. Le he mencionado en mi carta, a Théophile, aquel encuentro, pero no me he atrevido a recordarle las palabras que le dijo a mi madre: ahora es, más que nunca, un poeta considerado por todos, y no he logrado librarme, al escribirle, de cierto respeto distante; le he pedido que dé rienda suelta a su memoria, que viaje a aquella noche helada de 1842 y trate así de evocar a esta humilde beduina que ahora le implora unas briznas de atención. Petrus no habría aprobado el tono de mi carta: en una de las que te dirigió durante sus últimos años se burlaba de que Théophile no hubiera roto con el trajín brillante de poeta exquisito y emulado. Alguien le había traído noticias de París: Gautier vivía, con la contralto Ernesta Grisi, y las dos hijas de ambos, en un quinto piso de la Rue Grange-Bateliére, en Montmartre:
—Ese quinto piso —sentenciaba Petrus, y sé que te escribió—, ese Edén a tanta distancia del entresuelo, me resulta indigesto. No me puedo hacer una idea de cómo tantos gramos de poesía pueden subir cinco niveles de escalera sin que se le mareen las musas que esconde en los bolsillos secretos del chaleco. ¡Cinco lustros ejerciendo de rey canoro y gárrulo, y aún no se ha ganado su Torre! ¿Es posible que se haya limitado a ascender un piso por lustro? ¿A qué destina pues el dinero ese calavera tras amasarlo a manos llenas a costa de la literatura? ¿Para eso se ha hecho negociante de la pluma? ¿No se merece al menos una casita de campo adornada de adelfas donde resonarían más sonoros sus trinos? ¿Para llegar tan alto había que hacerse chiquichaque de la prensa durante tantos años? Hice pues bien apartándome del camino elegido por el bardo de “Esmaltes y Camafeos” —solía concluir Petrus; y añadía—: que la musa de su chaleco púrpura sea la única en rebajarse lo bastante como para llenar de sopa la escudilla propia y hasta la de sus perros. Mi arpa eolia no la pulsarán nunca unos dedos lucrosos ni estupradores.
Sólo se mostraba de este modo con íntimos como tú, André, su hermano joven, atento y compasivo, o a mi lado, en los instantes en que su desesperación se transformaba en tal odio a los hombres que incluso a mí, que tan bien creía conocerle, me asustaba. Sabes que tampoco cifraba grandes esperanzas en este océano infinito de ardientes dunas: todo lo que aquí le sucedió acabó alejándolo de la sociedad humana para siempre. Abrazó el distanciamiento como un niño confía en la mano que le servirá de guía en medio de la noche más lúgubre.
Pero Petrus nunca dejó de amar a Théophile Gautier ni su alma exquisita; ni esa disposición tan suya para sugerir arreglos a las vidas gastadas que se cruzaban en su camino.
—Théo disfraza su vida de fragilidad —reconocía tu hermano—; objetos, atmósferas, voces, compostura, todo en torno suyo parece quebradizo. Pero mide luego la firmeza de sus versos. O esa ambición de felino que lo posee, dura como la roca. ¿Cuántas veces te he contado que puede presumir de haberme insuflado la descabellada idea de acabar con mis huesos en Argelia?
Meses antes de morir, Petrus empezaba a hablarme siempre del mismo modo: ¿Cuántas veces te he contado...? Dejaba que me repitiera las historias que yo conocía de memoria, pues temía, o presentía acaso, el verme pronto privada del acento grave de su voz, de ese timbre que, no sé por qué, me recordaba el terciopelo de la cresta de gallo, una flor que adoraba:
—Encontré a Théophile junto a la Rue d’Enfer, donde antaño diera yo la fiesta que casi ensombreció la del gran Dumas. “¿Por qué no te vas a Argelia? Se te ve sombrío”, me dijo, al contemplar mi rostro más adusto que de costumbre. “¿Hay muchas razones para iluminarme?, le respondí, sólo los poetas de alambique y de chaleco púrpura como tú no apagan la sonrisa mientras París agoniza”. Y añadí: “Tendrías que haberte hecho sepulturero y así te habría incluido en una semblanza muy negra que he compuesto, brillante como caoba, y que por fin ha demostrado a todos los tenderos del mundo que París no se equivocó al cifrar en el licántropo la promesa más firme entre toda la gente de pluma de un reino de bribonzuelos”. Théo rió de buena gana al oír mis palabras, e insistió: “En serio, vete a Argelia”. “Vete tú, camarada”, le respondí, y lo quise apartar de mi presencia a manotazos. “¿No te has enterado de que se ha hecho pública una convocatoria para cubrir plazas de inspectores de colonización?”, remató entonces mi amigo. ¡Vaya si lo sabía!
Petrus, evocando aquel encuentro, bajaba la vista como si de repente fuera a encerrarse en sus pensamientos más negros. Pero enseguida proseguía su relato:
—Intuía que Argelia tampoco sería suficiente. ¿No lo había puesto en boca de mi personaje Champavert?: “Abandonar París y su infierno para siempre”. Emprender un viaje más allá de España: ese tipo de exotismo casa mejor con un delicado petulante como Théophile. Más allá de Alger. Más allá. Mucho más allá. Y en cambio aquel dandi no sólo me detuvo una tarde melancólica junto a la Rue d'Enfer para reanimar el veneno que yacía en mi pecho desde hacía tanto tiempo, sino que incluso accedió a comprometer lo mejor de su encanto en aras de lograr que Delphine Gay, la Girardin, esa hembra de espléndida cabeza cuyo única tacha es haber accedido a compartir oficialmente el lecho del mayor fabricante de escritores a centavo la línea, un mercachifle literario capaz de convertir un soneto delicado y colorista en inagotable folletín por entregas para mayor deleite del ejército de porteras que a diario rinde honores a su paso; pues bien, sí, Théophile utilizó sus artes para lograr, escúchalo bien, para lograr que esa mujer ejemplar de un único pecado se interesara por mi solicitud perfumándola con su estela para que se depositara llena de gracia en las manos de un ministro que, sin duda, no apreciaría mis poemas si por una desgraciada carambola de la suerte hubiera un día de leer el más humilde de ellos. Aquella tarde, planeando ya su negocio con la Girardin, Théophile me gritaba entre carcajadas, parafraseando, el muy bribón, ciertos versos que un día muy lejano yo mismo le dedicara:
¿De esa guisa desafías
honores y familia?
¡Escuderos! ¡Arrastrad
a esa hija y olvidadla
en la mazmorra de la torre!
No hubo jornada, durante sus últimos meses, André, en que tu hermano no te recordara. Te habría querido más tiempo a nuestro lado. Quizá habrías medido la magnitud de su tragedia si hubieras venido, con Jeanne, tu hija, a apadrinar a nuestro pequeño Aldéran. Te había escrito varias cartas hablándote de ese hijo, su última esperanza. Antoinette, mi madre, murió dos meses antes de que el niño viniera al mundo. Quiso Petrus que nuestros amigos árabes lo conocieran por el cuarto de sus nombres, Bénaouni, haciendo honor a vuestro Bénoni, el hermano malogrado de cuya salud delicada y dulzura me habló tantas veces. “Amoroso con los suyos”, se describía Petrus, y repetía esta frase española que tan bien explicaba lo que sentía por sus hermanos, y sobre todo por ti, André, quizá porque eras el más joven.
Duerme tú, Bénoni, hermano mío,
el primer sueño largo que te alcanza,
dulce error esa muerte que yo ansío.
Empezó a leerme las cartas que por entonces te escribía; luego dejó de hacerlo al ver que la ira que en ocasiones las empañaba me llenaba de tristeza. Vuestra visita, que tanto deseaba, habría sido un paréntesis de alegría para los dos. Has de saber que, poco antes de su muerte, me dijo que deseaba compartir contigo la propiedad de Haute Pensée. Os amaba a todos, y sentía debilidad por su querido André. También recordaba con cariño a vuestra madre, aunque ella apenas se hubiera esforzado en entender sus impulsos naturales, sus devaneos mentales, como ella los llamaba; siempre echó de menos una madre más “amorosa con todos los suyos”.
Te habrías reído al ver el color de mi piel tras más de diez años en Argelia. Aquella piel que deslumbrara a Gautier por su blancura se confundía con la de cualquier mujer joven del desierto.
—Ahora entiendo por qué Petrus te nombra “mi beduina” —habrías dicho, André.
No fuiste el padrino de Aldéran, cuyo futuro, ahora, me ha decidido a solicitar la intervención de Théophile; me gustaría que ingresara en el liceo de Alger. Es merecedor de ello tanto por sus méritos como por la obligación moral de ser el digno hijo de un padre que no pudo verlo crecer.
En cuanto a su memoria, qué ignominia arrojó sobre ella la injusta destitución de su cargo. ¿Te contó Petrus que un año más tarde exigió al Ministro de la Guerra la restitución de su honor, una reparación que, como imaginaba, no llegó nunca? ¡Cómo iban a otorgársela si poco antes, a punto de ser apartado de la Administración, le hizo saber al Conde de Dax, comisionado para investigar las denuncias por corrupción, un hombre de buena fe que desde el principio fue confundido por las turbiedades de los auténticos culpables, le hizo saber, escucha bien, que lo juzgaba víctima del “vomitorio” de todos los canallas colonialistas, pero que le deseaba el pronto castigo que la expiación por su ceguera merecía en este mundo! Su justa cólera era implacable, desconocía la piedad, y a menudo acababa consumiéndolo en la propia hoguera de su osadía.
—Me apartan porque no quiero nada con bandidos —se repetía una y otra vez tu hermano, mientras se afanaba por sacarle frutos a la tierra, una nueva ventana para vislumbrar la coherencia de un universo en donde los sentimientos hallaran cabida.
Te juro, André, que pudo aprovecharse de ciertas circunstancias, pero que el recuerdo de lo que había visto en Blad-Touaria añadió certeza a sus convicciones haciéndolas más firmes aún de lo que siempre fueron. El subprefecto Léopold de Gantès, su secretario Pisier, y sobre todo el pérfido André Quesnel, miembro del Cuerpo Expedicionario en la Oficina colonial de Mostaganem, cuya mirada lasciva me era imposible soportar, se aliaron en su contra para, en un primer intento, comprar su silencio ofreciéndole parte del botín que no cesaban de desviar hacia sus bolsillos; más tarde, para intervenir y responder a cada línea de los informes que Petrus enviaba al Ministerio, a veces memorandos exhaustivos con los que intentaba descubrir cualquier deficiencia, por mínima que fuera, en todo lo que se debía a los colonos; y, por último, apartándolo con calumnias del puesto que le permitía ser el sostén de su familia.
Blad-Touaria: allí enfermó mi madre de melancolía para el resto de sus días. Quiero recordarte ahora lo que pasó en Blad-Touaria.
No recuerdo el número de veces que Antoinette, mi madre, y yo misma, recorrimos a lomos de mi yegua la distancia que separa —más de cuatro horas de sol— Haute Pensée de Blad-Touaria en los días de la epidemia. Pero no quiero adelantar los acontecimientos. La epidemia vino más tarde.
Petrus apenas se movía de la colonia. Desde el inicio de su instalación, los colonos alsacianos habían sufrido los rigores del desierto. Cuando tu hermano fue nombrado alcalde de Blad-Touaria, aún faltaban los más miserables por llegar. Se había previsto que aquella colonia sería poblada por colonos que hubieran demostrado una cierta solvencia económica, a cambio de la cual, sin pedirles más que el fruto de su trabajo, de su abnegación y de su esfuerzo, se les proporcionaría una casa y unas ocho o diez hectáreas de terreno fácilmente cultivable, en proporción a los brazos de que cada familia dispusiera.
Pero cada vez llegaban colonos peor provistos de todo, fatigados, enfermos de hambre muchos de ellos, y que se desesperaban al ver la ingente tarea que se ofrecía a sus ojos. Escapaban de la miseria para llamar a las puertas viciosas de la muerte. En tres o cuatro meses, más de trescientas personas se instalaron en Blad-Touaria. A toda prisa se levantaron unas sesenta casas en torno a un reducto central en el que refugiarse en caso de un ataque de los rebeldes nativos. Petrus ideó un sistema similar al de las bastidas inglesas, como las que abundan en Dordogne; en un lapso breve de tiempo, los habitantes de la colonia, alertados por los vigías, podían agolparse en un círculo central cerrando por medio de barricadas las bocas de las calles que irradiaban como los brazos de una estrella. Pero lo peor no le vendría a Blad-Touaria de los indómitos rebeldes del desierto.
A la espera de convertir aquella tierra inculta en fértil jardín, no había casi nada que llevarse a la boca. Petrus, utilizando sus buenas relaciones con el ejército, obtuvo una subvención de más de catorce mil francos para paliar las necesidades urgentes: compró patatas, maíz y animales de corral. Todo fue repartido entre las familias según sus necesidades. Las frecuentes escaramuzas de los árabes le obligaron a llamar a un destacamento militar que sirviera de presencia disuasoria: los soldados tuvieron que ocupar el edificio que había sido construido como escuela. La cuarta parte de la población de Blad-Touaria eran niños en edad de iniciarse en las cuatro reglas: para Petrus, el colono no fue nunca una simple fuerza de trabajo, y mucho menos una bestia de carga. El antiguo licántropo seguía creyendo en los principios republicanos que siempre había defendido. Aunque lo que siguió a las jornadas de febrero del 48 supuso para él la mayor decepción política de su vida. A menudo recordaba las palabras que escribió en sus “Rapsodias”, lejos de creer entonces que iban a resultar premonitorias: “Necesito una suma enorme de libertad. ¿Me la dará la república?”
Dispuso dos recintos a modo de escuela y de capilla, y él mismo corrió con los gastos que se derivaron de su acondicionamiento. Con sus propias manos tu hermano embadurnó de tinta negra una tabla de madera que previamente había alisado para que sirviera de pizarra. ¿Podrás creer, mi querido André, que el mismo Petrus que años antes imaginara aquellos cuentos crueles que habrían arrebatado el sueño al más travieso de los niños, acabó componiendo poemas bucólicos y tiernos que servirían de cuadernos para el aprendizaje de la lectura y de la caligrafía?
Se entregó en cuerpo y alma a Blad-Touaria: tras muchos meses de vivir separado de los suyos, en destinos lejanos de Mostaganem, tras habérsele negado el puesto de inspector que en esa ciudad había quedado vacante por la muerte imprevista de su titular, Petrus hubo de cargar con una doble responsabilidad: la de Mostaganem y la de Blad-Touaria, y nunca como entonces dio prueba de la intensidad de su coraje. Pero aún le quedaba, nos quedaba, lo peor por vivir.
En cuatro meses el poblado dispuso de horno de pan, de molino para la primera cosecha de cereal, de destilería de alcoholes para paliar los fríos de la noche y atemperar un poco los ánimos y las nostalgias de las orillas del Rhin, de cuadras para los caballos, de corrales para las aves, y de una ollería para fabricar utensilios de barro. Pudo extraerse madera de las montañas más próximas: Petrus soñaba con edificar una serrería. Los colonos aguardaban la cosecha, pero ésta tardaría todavía en llegar y había muchas bocas que alimentar. Tu hermano obtuvo de la Administración de Alger que algunos colonos, al menos uno por familia, pudieran ir a trabajar en la construcción de carreteras, dinamitando piedras y aplanando terrenos: uno, dos o tres francos diarios entraban en cada hogar, y servían para disimular el hambre. Entretanto, el invierno fue uno de los más fríos que se recordaban en la región: Petrus intentó que le fueran servidas las peores mantas del ejército, las que ningún soldado quiere ya; la mayor parte de ellas se pudrían en los almacenes militares, olvidadas por la desidia de los despachos. Pero esa misma inoperancia le denegó tan magro consuelo. La mitad de las familias de Blad-Touaria se hallaban en un estado cercano a la inanición: sin nada para protegerse del frío durante las noches, ni siquiera ropa interior con la que renovar las escasas mudas que habían traído de sus regiones de origen. Recuerdo un momento en el que Petrus temió una revuelta que de modo inevitable hiciera correr la sangre.
—No podré justificar oficialmente tanta ira —nos decía.
Mi madre se esforzaba en tranquilizarlo, le infundía ánimos, como si el furor no le bastara.
Bien entrada la primavera, el calor interrumpió los trabajos en las carreteras. Se acrecentó la miseria. El pozo de agua se había hecho casi insalubre. Petrus no dudó en adoptar la decisión más arriesgada: distribuyó bonos de comida, pan y alimentos, que él asumía como único garante; de nada valía esperar la respuesta a nuevas solicitudes de ayuda. A pesar de ello, hizo partícipe de su iniciativa al general De Montauban: “No ignoro que es una decisión arriesgada. ¿Me serán reembolsados alguna vez todos esos centenares de bonos? ¿Pero acaso no entra en mis obligaciones velar por la salvación de todas estas familias, muchas de las cuales, si no se me garantiza el éxito de la empresa, no tardarán en querer regresar a sus hogares franceses? No creo excederme en mis funciones saliendo al paso de la indigencia por la que, dirigidos hacia no sé qué quimeras, han orientado sus pasos”.
Cobró la mayor parte de aquellos bonos pocos meses después, pero el dinero llegó hasta nosotros acompañado de una seria advertencia que aún tengo ante mis ojos, y que le conminaba a no volver a tomar nunca una decisión semejante. Al mismo tiempo, la autoridad civil de Mostaganem comunicaba al general De Montauban que la ayuda otorgada por el ejército a los colonos —se refería a los bonos de pan y alimentos— constituía una iniciativa exclusiva del alcalde que no estaba contemplada, por revestir carácter extraordinario, en ningún reglamento.
Entretanto, mi madre había adquirido veintidós hectáreas cultivables, más por sentirnos iguales a cualquier colono que por el beneficio que, al menos en aquellos inicios, pudieran reportarnos. Cuando fue cesado Petrus, las alquiló a unos árabes que deseaban integrarse en la colonia sin más ayuda que la que las tierras les proporcionaran cuando comenzaran a dar fruto. La finca disponía de una modesta vivienda, en la que Antoinette pasaba algunas temporadas, mientras nosotros vivíamos en Mostaganem, en nuestro Castel de Haute Pensée, como bautizamos el hogar que nos estábamos construyendo.
La epidemia estallaría dos años después; Blad-Touaria no acababa de salir a flote. De nuevo nos volcamos ayudando a los colonos. Nunca antes había contemplado tanto sufrimiento. Petrus apenas dormía: volvió a cursar peticiones de ayuda, acudió al lado de los enfermos —conocía a cada uno por su nombre—, cavó con sus propias manos las fosas para los enterramientos. Durante varias semanas no lo vimos sonreír ni proferir el menor exabrupto. ¡Qué lejos su imagen de la de aquel joven que en París, en cuanto hacía su entrada en cualquier salón, provocaba un río de comentarios, un vuelo de faldas a su alrededor, un rosario de preguntas o de insinuaciones que buscaban la punta de humor de su verbo lúcido e infatigable! Mi hermano Bobeux, más frágil que de costumbre, miraba la muerte acechadora con ojos desorbitados. Mi madre fue apagando su voz de lecho en lecho, de lamento en lamento, de rezo en rezo: a fuerza de enjugar lágrimas, de secar sudores, de aligerar fiebres, de borrar humores pestilentes, enmudeció hasta fijar su mirada en el vacío, como la mujer de Lot.
Lee esto, André: Petrus fue acusado por los lacayos de Gantès, esos vientres agradecidos de la administración colonial, de haber descuidado Blad-Touaria, creando así las condiciones insalubres que produjeron la epidemia. Petrus gastó más tinta solicitando la toma urgente de medidas de cualquier índole que en escribir la totalidad de su obra literaria. Estoy segura, y me duele reconocerlo, que las páginas dedicadas a la burocracia formarían volúmenes mucho más gruesos que los que había llenado con poemas, con cuentos o con su novela. La única respuesta que obtuvo fue la indiferencia, la ingratitud y el desdén criminal. Petrus dirigió largas misivas al prefecto Louis Majorel y al conde de Dax, informándoles de nuestros esfuerzos, calificando de basura las acusaciones de Gantès. Fue una de las escasas ocasiones en la que se sirvió de ese apellido D’Hauterive que no dejas de reivindicar para vuestra familia, y lo aplicó a mi persona: Gabrielle Petrus Borel d’Hauterive. Fue un relámpago de altanería enojada y colérica. También puedo asegurarte que, en ninguna conversación, frente a nadie, se aplicó a sí mismo ese apelativo que en tanta estima tienes.
Te preguntarás, André, por qué te cuento ahora, pasados los años, todas estas cosas. Mi pensamiento ha volado hasta todos vosotros al escribir mi carta a Gautier. He vencido mis escrúpulos y he roto mi silencio. Por Aldéran, nuestro hijo. A Petrus no le gustaba pedir favores: si se los otorgaron alguna vez fue porque, a su pesar, inspiró lástima —la piedad siempre tiene algo que la hace hipócrita. ¿Me creerás presuntuosa si te digo que en Argelia siempre vivió rodeado de una mayoría de gente mediocre? Y te preguntarás, como yo lo hago ahora, casi diez años después de su muerte: ¿Podía esperar algo distinto del ambiente colonial?
Gantès: le hizo creer, al principio, que veía con buenos ojos los informes que elaboraba sobre las carencias que acompañaban a la instalación de los colonos. Incluso justificaba los retrasos en las entregas frente al impaciente Majorel, el prefecto. Sus excusas eran las mismas que argüía Petrus: el exceso de trabajo, el celo con el que ejercía sus funciones, las dificultades para vencer las reticencias administrativas. Petrus confió en Gantès hasta que descubrió su verdadera catadura: el subprefecto quería alejar de él cualquier atisbo de conflicto con el fin de desviar la atención sobre sus propias corruptelas. Tanto Pisier como Quesnel, sus peones en el juego, demostraron ser muy perspicaces a la hora de dirimir la imbatibilidad del nuevo inspector de colonización: estaban acostumbrados a moverse entre la gente y comprendieron desde el principio que Petrus no era de los suyos. Enumerarte ahora, André, todas las viles acciones que ejercieron sobre tu querido hermano sería largo y demasiado doloroso: le obligaban a redactar sus informes en una sola columna, a la izquierda de la hoja, para que Gantès dispusiera de espacio en el que escribir toda la escoria que le suscitaban las denuncias de su subalterno. Consiguieron que Majorel, primero, y el propio Ministro, más tarde, dudaran de la salud mental de mi marido.
Gantès llegó a redactar de su puño y letra una circular en la que aconsejaba a los demás funcionarios cómo se había de tratar a aquel “perturbado”: pongan mucho cuidado en no sacarlo de sus casillas, decía, puede resultar muy peligroso. Está aquejado de una tremenda susceptibilidad: procuren frenar tan sólo sus desvaríos más estentóreos, y no corrijan sino los pequeños detalles que no comporten demasiada gravedad.
Procedían como con el enfermo desahuciado al que conviene ocultar la única verdad que en realidad le interesa: que se halla condenado sin remisión.
Quesnel, por otra parte, deseaba ocupar su puesto. Petrus, es cierto, retrasaba cada vez la entrega de los informes en un intento de hacerlos llegar directamente al Ministro, sin intermediarios que pudieran añadirles enmiendas. De nada servía. Lo que molestaba a la Administración eran los comentarios irónicos que añadía tu hermano, como este que te copio: “En Village-des-Libérés, una extensión de dos mil hectáreas, con el caïd en una punta, el alcalde en la otra, y el guarda rural en una tercera, se diría que los tres juegan a las cuatro esquinas; de modo que si cualquier colono necesita ver a uno de sus administradores ha de afrontar una empresa similar a la que emprendió Telémaco en busca de su padre”. Demasiada mordacidad, demasiada osadía a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Le estaré siempre agradecida al general Eugène Daumas, que no cejó en sus esfuerzos por proteger el honor de Petrus, intercediendo una y otra vez ante el Ministro para que rechazase cualquier duda, cualquier tentación de creer a sus subordinados corruptos. El general Daumas aguantó cuanto pudo, y aún no estoy segura de que se rindiera, como se dijo al revocar a tu hermano.
Gantès, Pisier y Quesnel no cayeron en la trampa que Petrus quería tenderles frente al conde de Dax, cuando fue comisionado por el Ministro para efectuar una investigación sobre los continuos enfrentamientos y denuncias en el cuerpo de funcionarios coloniales de Mostaganem: tu hermano quería dividirlos, enfrentarlos, conseguir que se vendiesen los unos a los otros. Sus esfuerzos resultaron vanos: habían urdido pacientemente la trama que les permitiría resistir hasta el peor de los embates. Te contaré un solo detalle, lo bastante elocuente para que te hagas cargo de la gravedad del complot: de entre toda la documentación escrita que llegó a manos de Dax, ni un solo documento hablaba de las denuncias de Petrus contra aquel trío demoníaco. Todos los expedientes, una buena treintena en total, se hacían eco de supuestas negligencias y retrasos a la hora de dar por terminados sus informes, o de delirios persecutorios. La suerte estaba echada. Habían sabido jugar sus cartas mejor que el licántropo.
Petrus repetía amargamente que un hombre de carácter antiguo como él no se rinde jamás. Hay que darle muerte para vencerlo, y ese hombre se enfrentará a ella erguido, con la frente despejada y alta. El orgullo era para él un sentimiento que le daba fortaleza. Un orgullo candoroso. Odiaba a los hombres sin perder del todo la fe en esa humanidad que los hace irrepetibles, únicos, sobre la Tierra. Así me parece ahora.
Le quedaban apenas cuatro años de vida. ¿Cómo podíamos imaginarlo? Quiero contarte ahora cómo los vivió.
Apenas escribía. De vez en cuando se sentaba frente a su escritorio, en Haute Pensée, o a la sombra de los frutales si el tiempo se mostraba benigno, y ojeaba sus nuevos proyectos de novela, que nunca sobrepasaron aquel estadio; el escaso tiempo que dedicaba a la literatura lo pasaba corrigiendo y mejorando su traducción de “Robinsón Crusoe” o haciendo algo similar con las pruebas que había conservado de “Madame Putiphar”. Rompió todas esas anotaciones. Te comunico esta actividad suya para que entiendas que tanto la versión francesa de Defoe como su vieja novela “de magna negritud”, como solía llamarla, eran las obras en las que mejor había volcado su ser, y seguía vertiéndolo todavía, y que por ello resultan ser los libros en los que más confianza había depositado. Pienso también que si seguía corrigiéndolos sin descanso, tanto tiempo después de verlos editados, era por la perplejidad que le provocaba el hecho de que hubiesen sido rechazados con violencia. Las mismas razones le llevarían a romper después las correcciones: sabía que cualquier esfuerzo era inútil. Su tiempo estaba aún muy lejos de llegar.
Trabajaba la tierra con ahínco. Hablaba con muy poca gente. Con Juan Ramos y su mujer, Dolores, los criados españoles. La admiración que despertaron en él las niñas de Louis-Napoléon Otten, el nuevo subprefecto de Mostaganem, le hizo no sólo escribir los últimos poemas de su vida, sino también desear él mismo un hijo. Fue un rayo de esperanza, o al menos así me atreví a creerlo. No quise ver la acritud que encerraba alguno de aquellos versos que eran quizá su testamento:
Antaño cualquier nimiedad me enaltecía...
Hoy, de mi alma se han desgajado las alas”.
Creo que las sintió definitivamente cortadas cuando vio cercenada la esperanza de que los culpables acabaran en prisión. No sé si te contó Petrus en alguna de sus cartas que, casi un año después de su destitución, pudo servirse de un colono amigo suyo, el señor Migette, de probada honradez, para denunciar los abusos de Quesnel. Este individuo, no contento con beneficiarse, mediante la ocultación, de las iniquidades que habían perpetrado sus superiores, obtenía un provecho directo mediante cobros ilegales a cambio de determinadas adjudicaciones de terrenos, por transformar en definitivos títulos de propiedad de plazo restringido, e incluso por vender como suyos terrenos que la Administración destinaba para ser cedidos en concesión a los colonos. La ambición de estos hombres no conocía límites. Tenía razón Petrus al escribir que a Argelia había llegado la escoria de los funcionarios metropolitanos.
Una nueva apertura de expediente administrativo provocó el proceso que tu hermano anhelaba: se consiguió desvelar un déficit encubierto, sin justificación aparente, que superaba los mil trescientos francos. Petrus obtuvo que lo llamaran a declarar como testigo de la acusación. Repitió lo que sabía desde hacía tiempo. Se le recomendó una y otra vez que se ciñera a responder a las preguntas formuladas, encaminadas la mayoría a colocar a Quesnel en la amarga figura del chivo expiatorio, para que el proceso no salpicara a Pisier, y mucho menos a Gantès. Ni tampoco, como podía llegar a suceder, a Majorel. Quesnel fue el único condenado: dos años de prisión, de los que apenas si cumplió el primero. Gantès fue trasladado a un destino alejado. Petrus perdió toda esperanza de ver alborear la justicia, y centró su ánimo desfallecido en la tierra, en el silencio, y, poco después, en el hijo.
Pero Aldéran llegaba tarde. Petrus carecía de fuerzas para acompasar los hechos con los deseos: quería demostrar su probidad personal, y la labor que era capaz de efectuar como un perfecto colono. Yo pensaba, algunas veces, que también echaba un poco de menos los años del quehacer literario. No puedo estar segura. En París circuló el rumor de que el antiguo licántropo había renunciado a escribir. Petrus había sufrido muchas decepciones, y todo lo que pasó allí los dos o tres años anteriores a su encuentro fortuito con Théophile Gautier, a su conversación sobre la petición de un puesto administrativo en Argelia, venía a añadirse a la larga carrera de obstáculos que había sido hasta entonces su vida de escritor, con tan frecuentes caídas. Si de las anteriores había logrado levantarse, nada hacía prever que no pudiera hacerlo también en Argelia. Durante los primeros años se relacionó con periodistas y escritores de Alger. Colaboró en el diario “L’Akhbar”, como si nada hubiera interrumpido su trabajo de creación. Estoy segura de que una administración saneada y eficaz le habría liberado el espíritu.
Acababa yo de cumplir dieciocho años cuando vine a Argelia con Antoinette, mi madre, y con Bobeux, mi hermanastro, siguiendo los pasos de Petrus. Antoinette, Toinette en la intimidad, era aún la amante de quien un año más tarde sería mi esposo. Nunca hiciste preguntas, André. Siempre te he estado agradecida por ello. No voy a darte ahora, no temas, una explicación o una justificación de lo que nos sucedió: yo misma carezco de ellas. Mi madre aceptó desde muy pronto nuestros sentimientos, e incluso el modo temprano de darles cabida en el núcleo que formábamos. Yo diría que las cosas siguieron su curso natural, y sé cómo esto que acabo de decir puede turbarte, a ti, mi querido cuñado; cuánto me dolería herir tu pudor. Sólo añadiré, para tu conciencia, para la mía, y para la de Aldéran, si alguna vez llega a leer esta carta, que nadie sufrió. Antoinette, tampoco.
En 1846, con mis dieciocho años recién cumplidos, yo era un “ángel de nácar” en la plenitud de su eclosión. Admiraba a Petrus como lo que era: un hombre para quien las cosas que el común de la gente considera normales no revestían la menor importancia. Todo en torno suyo parecía cubrirse de una pátina que desafiaba lo acostumbrado. Vivía en constante excitación positiva —la expresión es de Gérard de Nerval. Gérard se sentía protegido por aquel brillo que irradiaba Petrus, y en él buscaba cobijo cuando las alas negras amenazaban con cubrirlo. Pobre Gérard. Decían que Petrus emanaba poder y seguridad entre los camaradas. Que era él el centro de aquella estrella cuyos rayos los formaban Philothée O’Neddy, Napoleón Thom, Jules Vabre, Gérard de Nerval, Théophile Gautier o Célestin Nanteuil. Y que, cuanta más distancia alcanzaban aquellos rayos, menor influencia recibían de la fortaleza inagotable de la que todos bebían. Oí decir una vez a Arsène Houssaye que Jules Vabre, por ejemplo, se situaba en un extremo demasiado alejado, y que por eso no había dado producción alguna. Gérard, en cambio, palpitaba junto al corazón mismo de Petrus.
Todo es falso.
Mi intuición de niña, las conversaciones interminables de las que fui testigo entre mi madre y Petrus, me demostraron lo poco fundado de estas apreciaciones. Tu hermano, en Haute Pensée, mientras arañaba la tierra, tuvo la revelación final del fracaso: se había dicho que París esperaba el primer libro de Petrus Borel para encumbrarlo. La verdad es que se habló casi siempre de él por motivos ajenos a sus obras. París no perdona la sinceridad, el valor, la osadía; la inteligencia, en suma. París no perdona nada que escape a su control.
Hasta llegar a Argelia, lo admiré sin fisuras. Me cautivó su generosidad, como ya he dicho, pero, más que cualquier otra cualidad, me sedujo la tenacidad con que afrontaba todas las cuestiones. No sé en qué momento empecé a amarlo. El mismo ahínco con que antes escribiera sus libros, le servía ahora para desarrollar las labores agrícolas.
Mi madre compró el terreno sobre el que construimos Haute Pensée al año siguiente de instalarnos en Argelia. Petrus dirigió poco a poco, cuando el tiempo y nuestra economía lo iban permitiendo, los trabajos de construcción. Trató de hacer compatible su gusto personal con alguna necesidad defensiva: no dejaban de decirle que la casa se encontraba en un lugar demasiado expuesto a algaradas y ataques imprevistos. A Petrus no le preocupaba mucho el peligro, pero mi madre insistió para que aquellas advertencias no cayeran del todo en saco roto. Así, la torre almenada fue idea de mi madre; el arco románico de la entrada, de Petrus. Mazagran, el asentamiento donde se sitúa Haute Pensée, cerca de Mostaganem, había sufrido un difícil asedio pocos años antes. La casa, además, quedaba un tanto aislada.
La escalera ancha de madera, y el blasón con un corazón esculpido en el centro, fueron diseñados por Petrus. Las ventanas góticas con gruesos parteluces, por mi madre.
Y ahora pienso en vender Haute Pensée. Te escribo intentando ganarme tu anuencia, no te lo ocultaré ni un instante más. Pero mi pluma tiembla a la hora de confesarte otra decisión que he tomado muy en serio. No he pensado nunca en volver a Francia, ni a mi Allier nativo, donde aún tengo algunos parientes a cuyo lado me permitirían aposentarme con más resignación que auténtico afecto, lo sé. Nunca aceptaron la vida que ellos juzgaban disipada de mi madre, su negativa a casarse con Petrus o con cualquier otro de sus amantes, ni ese hijo de sentidos tan delicados, Justus, o Bobeux, del que abominaron basando en ellos su rechazo, en vez de reconocer la repugnancia que les inspiraba su bastardía.
Mi madre nunca les escribió para decirles que me había casado con su amante. Yo, por mi parte, podría no explicarles la verdad, aunque tampoco sabría cómo ocultarla. Pero, sobre todo, ¿cómo seguir educando a Aldéran desde la mentira?
Aún menos volvería a París; ese París que ha olvidado a un escritor que se esforzó tanto en hacerse digno de sus promesas; Petrus no pensaba jamás en regresar, creo que ya te lo he dicho. Soñaba con un panteón familiar en el que todos acabaríamos siendo enterrados, aquí mismo, en el jardín de Haute Pensée, en la colina alta de los frutales. Murió sin tener tiempo para edificarlo: una prueba, quizá, de que, a pesar de su desesperación y del abotargamiento final de sus sentidos, no deseaba ni presentía la muerte tan cercana. Con la esperanza de un traslado no muy lejano de sus restos al panteón proyectado, enterramos a Antoinette en el mismo jardín, en un rincón de la rosaleda junto a la que tantas veces nos sentábamos, las dos, a bordar. Petrus, momentos antes de expirar, me dijo que, puesto que el panteón no se había edificado, quería ser depositado en el cementerio civil de Mostaganem y que su más ferviente deseo era que jamás gastáramos ni un solo franco en su tumba. No le importaba que sus huesos acabaran en la fosa común.
No puedo regresar a esa Francia que le dio la espalda, que no lo quiso como escritor ni reconoció nunca el oprobio cometido al no admitir que había sido injustamente privado de su cargo.
Al final de su vida sólo confiaba en una relación filial con la naturaleza. Conoces tan bien como yo sus antiguos retiros en Asnières. La víspera de su muerte trabajó hasta muy entrada la mañana reparando una alberca, limpiando el huerto de yerbas, y aún volvió a hacerlo antes de que cayera el sol. Juan Ramos, nuestro criado, le previno varias veces para que se protegiera la cabeza. Yo había ido con Aldéran a Blad-Touaria. De haber estado allí, yo misma habría salido al jardín y le habría dado con qué cubrirse. Aquella noche una fiebre alta lo arrojó en el lecho sin probar bocado. Enseguida empezó a delirar. Murió a la mañana siguiente, sobre las once, después de recuperar durante un rato la lucidez, llenándome de esperanza; el estupor no me dejó derramar ni una lágrima hasta pasados varios días. La insolación acabó de rematar un cuerpo fatigado, minado con frecuencia por la fiebre desde que, al poco de venir a Argelia, sufrió una larga convalecencia por haber contraído el paludismo.
Semanas más tarde escribí a los Otten, y a la ahijada de Petrus, Aurélie, pues lo quería mucho. Nuestros amigos árabes de Blad-Touaria, que nos habían comprado las tierras de aquella colonia, me socorrieron a menudo en los primeros tiempos. También me fue de gran ayuda la visita que tu hija Jeanne, querido André, me hizo dos años más tarde. Fritte, el caballo alazán cuya propiedad ella compartía con Petrus, también se alegró de conocerla y se consoló con su visita. Conseguí acostumbrarme a vivir en Haute Pensée con la compañía de mi hijo, de Bobeux, de Juan y de Dolores, y de los trabajadores árabes con los que me asocié para algunos cultivos.





























