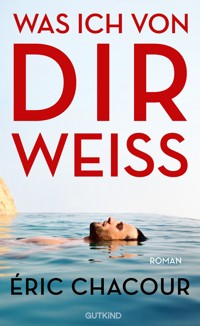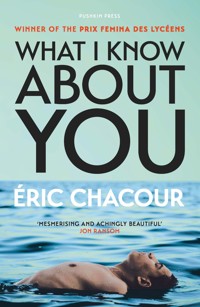Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dos Bigotes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En El Cairo de los años ochenta, Tarek, un joven médico, sigue el destino que le ha sido trazado. Entre su dispensario y la prestigiosa consulta heredada de su padre, no tiene mucho tiempo para hacerse preguntas. Pero el encuentro con una persona con la que, en apariencia, no tiene nada en común, hará añicos todas las certezas de su vida. De la comunidad levantina de Egipto a los inviernos de Montreal, de la presidencia de Nasser a los albores del siglo XXI, Tarek huye, deambula, recuerda. Pero ¿sabe que, a varios miles de kilómetros, alguien remienda los pedazos de su historia y trata de seguir, capítulo tras capítulo, el curso de su azarosa vida? Lo que sé de ti, ganadora del premio Femina des Lycéens y del Premio de las Librerías de Francia y candidata al premio Renaudot, dibuja con delicadeza, sensibilidad y emoción el retrato de una familia rota y de una sociedad en plena transformación. Relato de una ausencia y de los secretos que se ocultan tras la misma, la primera novela de Éric Chacour nos revela a un autor con un estilo impecable, una escritura luminosa y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Un libro que huele a ajo y a anís, a las fragancias de un pasado que ya no se puede recuperar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lo que sé de ti
Editorial Dos Bigotes
Lo que sé de ti
Éric Chacour
Traducción de Iballa López Hernández y Luisa Lucuix Venegas
Primera edición: mayo de 2024
Ce que je sais de toi © Éric Chacour and Éditions Alto, 2023
This edition is published by arrangement with Éditions Alto in conjunction with its duly appointed agents Books And More Agency #BAM, Paris, France and The Ella Sher Literary Agency. All rights reserved
© de la traducción: Iballa López Hernández, Luisa Lucuix Venegas 2024
© de esta edición: Editorial Dos Bigotes, s.l.
Publicado por Editorial Dos Bigotes, s.l.
www.dosbigotes.es
isbn: 978-84-127657-7-9
Depósito legal: M-10659-2024
Impreso por Kadmos
www.kadmos.es
Diseño de colección: Raúl Lázaro
www.escueladecebras.com
Este libro se ha publicado con una ayuda a la traducción de SODEC,
Quebec (www.sodec.gouv.qc.ca).
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, deberá tener el permiso previo por escrito de la editorial.
El papel utilizado para la impresión de Lo que sé de ti es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel reciclable.
Impreso en España — Printed in Spain
A aquellos que me hicieron amar Egipto. A aquellas.
Tú
1
El Cairo, 1961
—¿Qué coche te gustaría tener de mayor?
Te había hecho una pregunta sencilla, pero entonces no sabías que había que desconfiar de las preguntas sencillas. Tenías doce años; tu hermana, diez. Paseabais con vuestro padre a orillas del Nilo, en el barrio residencial de Zamalek. Transportada por el cortejo sonoro de una circulación caótica, tu mirada se perdía en aquella torre en forma de loto que acababa de surgir de la tierra. La más alta de África, afirmaban con orgullo. ¡Y construida por un melquita!
Nesrine, tu hermana, no esperó a que respondieras para exclamar:
—¡Ese, Baba! ¡El rojo grande de ahí!
—¿Y tú, Tarek?
Nunca se te había ocurrido considerarlo.
—¿Y por qué no… un burro? —Creíste oportuno justificarte—: Hace menos ruido.
Tu padre forzó una risa que significaba que tu respuesta no era admisible. A menos que fuera para convencerse de que bromeabas. Nesrine se había soltado un mechón del cabello negro para enrollárselo alrededor del índice; era un gesto que siempre repetía cuando trataba de tomar la palabra. Persuadida sin duda de que un poco de insistencia le permitiría terminar la tarde al volante del descapotable, redobló su entusiasmo:
—¡Yo quiero el rojo, Baba! ¡El del techo que se abre!
La mirada de tu padre te dio a entender que seguía esperando tu respuesta.
—A mí me gustaría el coche negro de ahí —contestaste al azar para complacerlo—. El que está parado en la esquina.
Él se aclaró la voz; podía proceder a su demostración.
—Tienes razón, es un coche americano muy bonito. Un Cadillac. Es caro, ¿sabes? Necesitarás un buen trabajo para comprártelo. Ingeniero o médico. ¿Qué prefieres?
Te hablaba sin mirarte, atento a la pipa que acababa de ponerse entre los labios. Aspirando el aire del interior con un ligero silbido, inició un ritual a la vez misterioso y habitual para ti. Satisfecho con el flujo, se sacó del bolsillo un paquete de tabaco cuyo olor habrías sido incapaz de decir si te agradaba o no, por resultarte demasiado familiar. Rellenó entonces la cazoleta, golpeándola con el dedo corazón de la mano derecha para que las hojas secas encontraran acomodo, y prensándolas luego con esmero. Cada etapa del meticuloso proceso parecía destinada a darte un margen razonable de reflexión. Cuando volvió a llevarse el utensilio a la boca para comprobar si tiraba bien, te diste cuenta de que no te quedaba mucho tiempo para responder. El chasquido del encendedor resonó como la alarma de un minutero. Con el humo de las primeras bocanadas, aventuraste sin convicción:
—Médico, más bien…
Él se quedó inmóvil un instante, como si sopesara una oferta que acababas de hacerle, y luego decretó con sobriedad:
—Bien, hijo mío, es una buena elección.
Elegías por defecto: ignorabas en qué consistía el trabajo de ingeniero. Eso ya no tenía importancia, su hijo sería médico como él. No necesitaba seguir argumentando. Los dedos que un día te enseñarían tu futura profesión aplastaron con un prensador las primeras cenizas de vuestra conversación.
Mientras tu padre volvía a encender la pipa con una llamarada, tú te imaginaste vistiendo su bata blanca, la que se ponía en el bajo de vuestra casa de Dokki, que había transformado en su consulta. A tu edad, los únicos planes que tenías eran los que los demás trazaban para ti; ¿de verdad era solo cuestión de edad?
Vuestro paseo proseguía en silencio. Cada cual parecía absorto en sus pensamientos. Cuando el tabaco se consumió, tu padre consultó el reloj de bolsillo, el que llevaba sus iniciales por detrás. Las tuyas, de hecho. Era hora de volver. El reloj siempre marcaba la hora de volver cuando ya no quedaba nada más que fumar. Infalible sincronía entre pipa y reloj de bolsillo.
Esa noche, anunciarías a tu madre que un día serías médico. Sin emoción, como se transmite una información anodina que se acaba de obtener. Ella recibiría la noticia con el mismo entusiasmo que si acabaras de presentarle el título de licenciado con honores. Nasser construía el país más grande del mundo y tu madre había decidido que tú serías su médico más prestigioso. Un poco antes, Nesrine te había hecho prometer que le comprarías un coche rojo descapotable.
Tenías doce años. A partir de entonces desconfiarías de las preguntas sencillas.
2
No sabías cuándo empezaría la vida. De niño eras un alumno brillante. Llevabas buenas notas a casa y te decían que te serían útiles más adelante. Así que la vida empezaría más adelante. De momento, todo era una sucesión de instantes de los que no guardarías prácticamente ningún recuerdo. No recordamos el nombre de quienes se han partido la espalda llevándonos a hombros, como tampoco nos fijamos en las horas que han pasado preparándonos nuestro plato favorito. En cambio, conservamos lo insignificante: cuando te reíste de Nesrine porque no conseguía pronunciar «pirámide» en árabe correctamente, cuando comisteis frescas en una playa y os manchasteis el bañador de melaza, cuando dibujabas con el dedo en las ventanas empañadas por el vaho mientras Fatheya, vuestra criada, cocinaba…
Escudriñabas a los adultos, sus gestos, la entonación, la apariencia. A veces, uno de ellos, como designado por una autoridad natural, tomaba la palabra para contar el último chiste que había oído. Los ojos del público se clavaban en él y aquella atención inusitada lo transfiguraba. Modulaba la voz, adaptaba sus movimientos al relato, y sentías que la tensión se apoderaba de la estancia. Te maravillaba el efecto que producía en el auditorio, una multitud reducida de repente a una única respiración cuyo ritmo se acompasaba a la entonación del orador. Este último por fin podía acelerar la cadencia de sus palabras y revelar el desenlace que todos esperaban. La sala lo recibía con una carcajada liberadora, una carcajada espontánea y, sin embargo, perfectamente sincronizada.
Eran los hombres quienes reían. ¿Por qué reían? No tenías ni idea. Las alusiones indescifrables, las exageraciones evidentes, las palabras que aún no conocías, las miraditas cómplices, las muecas reprobatorias de las madres para recordar que había niños delante, los ademanes relajados de los hombres que parecían responderles que, de todas formas, no están en edad de entender nada. De todas formas, no estabas en edad de entender nada. Aquel lenguaje parecía pertenecer al mundo de los adultos, un continente lejano que aún no habías descubierto. Desconocías si era un lugar en el que encallaba uno un día sin darse cuenta, por haber dejado la infancia demasiado tiempo a la deriva, o si se trataba de unas tierras que había que conquistar a base de sufrimiento. ¿Serían siempre extranjeras para ti? ¿Te reirías algún día como ellos?
Su presencia electrizaba a Nesrine. Interrumpía sus conversaciones para preguntar el significado de una palabra o contestar a la más retórica de sus preguntas. Al igual que tú, no captaba el sentido de sus chistes, pero se unía a los presentes con su risa de niña. Se reía ante la mera idea de reír con los demás. Eso le bastaba. ¿Acaso no era encantadora?
La vida empezaría más adelante. Lo de ahora no era la vida. Era una espera, un respiro quizá, la infancia, una lenta preparación. ¿Para qué te preparabas tú? O, mejor dicho, ¿para qué te preparaban? A la compañía de los niños de tu edad, preferías la de los adultos. Te deslumbraba que nunca dudaran; que pudieran criticar a un presidente, una ley o un equipo de fútbol con igual aplomo; que cada uno de sus gestos pareciera afirmar que estaban en posesión de la verdad; que, en un abrir y cerrar de ojos, arreglaran la cuestión palestina, la de los Hermanos Musulmanes, la de la presa de Asuán o la de las nacionalizaciones. Acabaste pensando que en eso consistía la edad adulta: en la desaparición de cualquier forma de duda.
Un día, sin embargo, verías como una evidencia que existen muy pocos adultos de verdad; que nadie se deshace por completo de sus miedos primigenios, de sus complejos de adolescente, de la necesidad insatisfecha de desquitarse de sus primeras humillaciones. Siempre nos sorprende detectar una reacción pueril en alguno de nuestros semejantes, pero es un gran error: no hay adultos que se comporten como niños, solo niños que han alcanzado la edad en la que dudar resulta vergonzoso. Niños que acaban ajustándose a lo que se espera de ellos: que renuncien al más mínimo cuestionamiento, que afirmen sin que les tiemble la voz, que desdeñen la diferencia. Niños de voz grave, pelo cano y con cierta querencia por la bebida. Muchos años después, acabarías comprendiendo que hay que evitarlos a toda costa. Pero por entonces te fascinaban.
3
El Cairo, 1974
Los padres están destinados a desaparecer; el tuyo murió durante la noche. En su cama, como Nasser, justo cuando todos se hacían a la idea de que era inmortal. Tu madre no se dio cuenta hasta por la mañana. Era raro que se despertara antes que él. Creyéndolo dormido a su lado, no se atrevió a molestarlo. Tu padre ofrecía a la muerte la misma e inflexible ausencia de expresión con la que se había enfrentado a la vida, y nada indicaba que acabara de abandonar la segunda por la primera. Ella miró el reloj por inercia. Eran más de las seis. Le sorprendió que no se hubiera levantado a las cinco y veinte, como tenía por costumbre. Al principio temió que la regañara si lo despertaba. Tal vez solo necesitaba descansar un poco más. Después de todo, ¿quién era ella para saber mejor que un médico lo que es bueno para él? Esperó. Viendo que seguía sin levantarse, le preocupó que la acusara, por el contrario, de haberlo dejado dormir demasiado. Empezó discretamente, haciendo algo de ruido, pero no surtió efecto. Segura entonces de que, hiciera lo que hiciese, le reprocharía alguna cosa, se decidió a zarandearlo. Contra todo pronóstico, no le reprochó nada.
La noticia no te llegó enseguida. Acababas de tomar la carretera en dirección a Mokattam. Por iniciativa tuya, se estaba construyendo un dispensario en aquella colina situada en el límite oriental de El Cairo, y te habías tomado el día libre para supervisar la buena marcha de las obras. Apenas habías bajado del coche cuando un muchacho se te acercó corriendo.
—¡Doctor Tarek! ¡Doctor Tarek! ¡Su padre, el doctor Thomas, acaba de morir, tiene que volver a casa!
Si no hubiera dicho tu nombre y el de tu padre, habrías creído que se trataba de una broma pesada. Intentaste interrogarle, pero encogiéndose de hombros te dio a entender que no sabía nada más aparte del mensaje que le habían dado para ti. Sacaste unas piastras del bolsillo para darle las gracias antes de volver a ponerte en camino. La ancha sonrisa que se le dibujó en los labios a la vista de las monedas acabó con la solemnidad que se había esforzado en mostrar al anunciarte lo ocurrido. Retomaste la carretera más conmocionado que triste, sin ser del todo consciente de la noticia que acababan de darte. Te urgía encontrarte con los tuyos.
Entraste en la clínica donde tu padre ya no volvería a ejercer sin tratar de comprender lo que implicaba aquella nueva realidad y subiste las escaleras de cuatro en cuatro para reunirte con tu madre. La encontraste sentada en el salón con tu tía Lola. La primera parecía practicar su nuevo papel de viuda delante de la segunda, que, visiblemente exaltada ante la idea de asistir en primera fila a aquella entronización, expresaba el agradecimiento de rigor con algunos sollozos convincentes. Te dio casi la impresión de que molestabas. Notando que no te atrevías a traspasar el umbral de la puerta, tu madre te invitó a entrar haciendo un gesto con la mano. Sus pulseras se entrechocaron con un tintineo impaciente. Cuanto estuviste a su altura, se levantó, te tomó en sus brazos y respondió con un convencional «no ha sufrido nada» a la pregunta que no le habías hecho. Tenía las facciones y el cabello respetablemente estirados. Como le sacabas un buen palmo, debías encorvarte para abrazarla, en una postura que te resultaba incómoda. Te quedaste inmóvil varios segundos, sin saber muy bien cuál de los dos consolaba al otro; luego ella se liberó de tu abrazo y te mandó a ver a tu hermana.
Cuando entraste en la cocina, Nesrine se echó a llorar sin contención, para disgusto de la criada. Fatheya llevaba varias horas improvisando bebidas calientes, caricias enérgicas e imploraciones divinas para evitar que se derrumbara, y tu llegada fue una corriente de aire sobre su castillo de naipes laboriosamente erigido. Te fulminó con la mirada, pero enseguida se ablandó, como si le hubieran hecho falta unos segundos para comprender que aquel duelo también era tuyo. Se acercó a ti, murmuró «cariño mío» mirándote. De las mil maneras que tenía de llamarte «cariño mío» había elegido la que significaba «sé fuerte». Haciendo un movimiento de la cabeza te indicó que tenía mucho que hacer y os dejó solos.
Con la cara descompuesta por el dolor, tu hermana te pareció más joven de los veintitrés años que tenía. Te recordaba a la adolescente que te llevabas a Zamalek a comer fetir dulce cuando te contaba sus penas. No le conocías ninguna que no se diluyera en miel. Tal vez fuera eso lo que más la reconfortase en aquel momento. No le dirías adónde la llevabas y ella no trataría de adivinarlo; lo importante era alejaros de aquellas paredes que exudaban tristeza. Ella esbozaría una sonrisa cuando reconociese la fachada del café y vuestros pensamientos confluirían. No haría falta decir nada; ella se limitaría a observar cómo el cocinero estiraba la masa, haciéndola girar por encima del mostrador de mármol, los movimientos de la mano experta amplificados por los espejos a su espalda. Solo sería un paréntesis en medio de vuestro duelo.
Enseguida te quitaste aquella idea de la cabeza. No te veías anunciándole a tu madre que os marchabais a dar un paseo por la ciudad en tales circunstancias. Uno no es más que lo que la sociedad espera que seas, y, en ese preciso instante, la sociedad esperaba de vosotros un rostro que inspirara afecto y compasión. No migas de pasteles barridas de la comisura de los labios con el apresuramiento de un niño goloso, estaba claro.
Lastrado por el peso de tus veinticinco años, te sentaste junto a tu hermana. La silla conservaba aún el calor de Fatheya.
—¿Cómo estás?
Ella respondió señalándose los chorretones de kohl de las mejillas. ¿Cómo iba a estar? Sonrió. Era lo único que importaba.
Aprovechaste aquella calma antes de la tempestad que se anunciaba. La noticia del deceso no tardaría en arrastrar a las masas al igual que el jamsin arrastra la arena en primavera. Tú no habías conocido la comunidad levantina de El Cairo en su apogeo, pero seguía siendo una ciudad dentro de la ciudad. Sabiéndola una piña tanto en la alegría como en la adversidad, imaginaste que el fallecimiento de uno de sus médicos eminentes provocaría una cierta emoción. En efecto, aquellos chawams constituían el grueso de la clientela de tu padre y de vuestra vida social. Eran cristianos originarios del Líbano, Siria, Jordania o Palestina pertenecientes a diversos ritos orientales. A pesar de que llevaban varias generaciones establecidos en las orillas del Nilo, muchos de ellos dominaban mejor el francés que el árabe y hablaban este último solo por necesidad. De hecho, se los consideraba extranjeros, «egipcianizados» en el mejor de los casos, sin que ellos trataran de negarlo en realidad.
Tú te movías en aquel mundo burgués y occidentalizado, una especie de burbuja alógena cada vez más anacrónica. Era la herencia de un Egipto cosmopolita que miraba hacia el futuro, en el que las distintas poblaciones de ascendencias lejanas se relacionaban unas con otras. Los levantinos se identificaban con la educación europea de los griegos, los italianos o los franceses; al igual que los armenios, conocían el sabor ferruginoso de la sangre que anticipa un exilio. Ese tipo de cosas une. La familia de tu padre era una de las que habían huido de las masacres de Damasco en 1860. Solo conservaba el nombre de pila, homenaje al barrio cristiano de la puerta de Santo Tomás donde habían vivido sus ancestros, y algunas joyas rescatadas de la joyería que regentaban allí, como el reloj de bolsillo del que nunca se separaba. Sin duda con la esperanza de que vosotros se las transmitierais un día a vuestros hijos, os contaba a tu hermana y a ti historias de otros tiempos. Trataban de los hombres y mujeres que os habían precedido, llegados a Egipto en oleadas sucesivas, de cómo estos habían contribuido al renacimiento intelectual del país de acogida, pero también a la dominación británica —a la que se adaptaron bien—, y de los prestigiosos puestos que ocupaban en la administración, el comercio, la industria o la cultura. Sus palabras traslucían una mezcla de orgullo y de gratitud hacia el pueblo que les había abierto los brazos. Pero al tono que empleaba cada vez le costaba más contener sus notas melancólicas. Era consciente de que había llovido mucho desde entonces sobre el puente de Qasr al-Nil y de que otro Egipto había nacido. Un Egipto a la reconquista de su identidad árabe y musulmana, enardecido por el patriotismo nasserista y sus sueños de grandeza recuperada. Un Egipto decidido a no dejarse desposeer de su élite. Suez, las nacionalizaciones, las confiscaciones y los exilios supusieron un brutal despertar para aquellos chawams, que habían soñado con servir de enlace entre Oriente y Occidente. Te acordabas de la época en la que no pasaba un solo día sin que un amigo te anunciara que se marchaba a Francia, el Líbano, Estados Unidos, Australia o Canadá. Sin mayor violencia que la de un desgarro interior, se resignaban a dejar la tierra que habían amado con locura y bajo la que pensaron reposar algún día. Vosotros pertenecíais a esos pocos miles que se habían quedado, negándose a abandonar un país que les daba la espalda; a esos que trataban de perpetuar la ilusión de una vida agradable en el entorno familiar de sus casas, sus iglesias, las escuelas francesas a las que apuntaban a sus hijos y el cementerio grecocatólico de El Cairo Viejo, en el que tu padre, pronto, descansaría.
Fueron muchos los que acudieron a vuestro domicilio de Dokki al día siguiente. Una prima de Fatheya había ido a echar una mano en la organización de aquel desfile de condolencias que tu madre acogía con la dignidad de rigor. Se encargaba de recibir las visitas cronometradas de quienes aparecían en vuestro rellano conducidos por la alianza improbable de las reglas de urbanidad y el instinto voyerista. Estos llegaban con sus fórmulas de cortesía y algunos recuerdos de tu padre cuidadosamente desempolvados para la ocasión, y juzgaban para sus adentros vuestro estado de abatimiento. Escrutaban el oscuro surco dejado por el cansancio bajo vuestros ojos, el temblor que os recorría cuando pronunciaban el nombre del difunto, y luego se volvían a marchar con el sabor mezclado de los dulces de pistacho y el deber cumplido. Está claro que, para algunos, la muerte es lo más entretenido que puede ofrecer la vida.
Se trataba del primer duelo al que te exponías tan directamente. Descubrías esa sensación difusa de estar fuera de uno mismo, casi disociado de su propia envoltura, como si la mente se negara a infligirle al cuerpo un dolor que no iba a soportar. Te veías enterándote de la desaparición de tu padre, saludando a los invitados, tratando de reconfortar a tu madre. Oías cada una de las palabras que decías como si las pronunciara otra persona. Te observabas en compañía de Nesrine, que lloraba tanto como no lo hacías tú.
Hubo de pasar casi una semana para que, una noche, en la soledad de tu cuarto, brotaran las primeras lágrimas. Todo lo relacionado con tu padre pertenecería ahora al recuerdo, pero no fue ese vértigo lo que se apoderó de ti. No. Era otra angustia la que te invadía. De repente sentías el cerco de responsabilidades que te oprimía el pecho. Las obligaciones sociales a las que te habías plegado los últimos días te habían permitido evaluar el lugar que ocupaba tu padre en vuestra comunidad y, por traslación, el que a partir de ahora ibas a tener que llenar tú. De hecho, en ese instante, llorabas sobre todo por tu suerte. Eras ese impostor que desposeía a su padre hasta de las lágrimas que le correspondían.
Con una mezcla de superstición y cansancio, imaginaste que estaba allí, presencia invisible, omnisciente, observando tus gestos y descifrando tus pensamientos. A medida que lo sentías cerca de ti, recordaste el tono de su escaso hablar y la elocuencia de su ceño; el olor del tabaco con el que rellenaba la pipa; las voces acaloradas que solo sus partidas de bridge podían provocar; la capacidad que tenía para memorizar cada carta que hubiera salido durante un lance; la mano segura que te había enseñado a palpar los cuerpos, a rastrear las señales incipientes de la enfermedad, a anticipar las preguntas clínicas que en la mayoría de los casos solo iban a servir para confirmar lo intuido durante una primera auscultación; la mirada firme cuya autoridad bastaba para interrumpir las escenas de cólera a las que podía entregarse tu madre. Te preguntaste brevemente si aquel último elemento no sería, de todos, el que más ibas a echar de menos.
Ver de nuevo a tu padre a través de esos detalles anodinos te apaciguó. Era como si volviera a ser el motivo legítimo de tu angustia, ahogando así el fuego de una culpa que amenazaba con consumirte. Tu corazón recuperó un ritmo normal. Habías pensado en él y habías llorado. Qué más daba el orden en el que se habían producido las cosas, habías hecho lo que cualquier hijo que esté de duelo debe hacer. Tenías el cuerpo cansado por un esfuerzo difícil de identificar. Te preguntaste cuánto tiempo tardaría tu mente en sustraerle cada uno de aquellos recuerdos. Te dormiste sin hallar una respuesta convincente.
§
Las semanas siguientes transcurrieron llenas de consideraciones diversas. Tu madre se zambullía en su nueva realidad con una devoción minuciosa. Toleraba las señales de cansancio (¿qué hay más legítimo que eso?); no obstante, cuidaba de que no se percibieran como indicios de relajación. ¡Un poco de aflicción era comprensible, pero en ningún caso el abatimiento! Trazaba una frontera sutil entre ambos, apañándoselas siempre para encontrarse del lado bueno. Oculta tras su entereza, que todos admiraban, la contribución de Fatheya, dedicada a responder a los requerimientos de su señora con discreta abnegación, pasaba desapercibida. De hecho, tengo que aclarar aquí una cosa: Fatheya no se llamaba Fatheya en realidad. El nombre que le habían puesto sus padres al nacer era Nesrine, y a tu madre enseguida le pareció que tener a dos Nesrines en casa solo podía ser fuente de confusión (por no mencionar que no era decentemente factible que su progenitura compartiese siquiera un nombre de pila con la criada). Sin embargo, mira por dónde, resultó que Fatheya trabajaba bien, aprendía rápido y no parecía alimentar ninguna concupiscencia sospechosa por los cubiertos de plata, tal y como demostraban los meticulosos recuentos llevados a cabo al final de sus servicios. De modo que tu madre decidió no tenerle en cuenta a Nesrine-Fatheya la usurpación retrospectiva del nombre de su hija. Con el poder que le confería su autoridad, le eligió otro a su criada, argumentando que a esta última tampoco la habían consultado para el anterior, de modo que no había lugar a ninguna queja. Aquella inesperada redención onomástica animó a Fatheya a redoblar su inventiva para satisfacer a su señora. En ese momento preciso, aquello consistía esencialmente en convertir su entrada en la viudedad en una nueva y brillante etapa social.
No podías tenérselo en cuenta, sabías de sobra que no era una situación envidiable. Incluso medio siglo después de que Huda Shaarawi se quitara el velo en el mar de Alejandría, la gestión autónoma de su existencia administrativa seguía siendo un horizonte lejano para una mujer sola. Tener un hijo resultó ser una ventaja inestimable. Con toda naturalidad te hiciste cargo de los distintos trámites burocráticos ocasionados por el fallecimiento de tu padre, que se añadieron al trabajo que seguías realizando en su consulta. Lo cierto es que la gran mayoría de sus pacientes te fue fiel, a pesar de la diferencia de experiencia y reputación entre él y tú.
Reproducías los gestos que te habían enseñado fríamente en la prestigiosa facultad de medicina de Kasr el Aini, a los que tu padre había sabido imprimir sentido y materia. Te había enseñado la técnica y —hasta donde se pueda transmitir— la intuición. La manera de abordar una enfermedad y a aquel que la padece; de escuchar los latidos de un corazón, así como aquello por lo que late. No era muy dado a los cumplidos, pero tú sabías reconocer las señales de aprobación, incluso a veces de orgullo, que expresaba de tanto en cuando de manera indirecta. Poco a poco, consiguió que, de simple ayudante, pasaras a ocuparte cada vez de más cosas en sus consultas. Incluso llegaba a preguntarte tu opinión de manera ostensible delante de algunos pacientes o a recalcar el valor de tu dictamen en un diagnóstico. Al principio aquello te incomodaba, pero pronto comprendiste que para tu padre era una manera de convertirte en legatario de su saber. Ahora que había desaparecido, te quedaba proseguir con la construcción de aquella legitimidad cuyos cimientos había erigido él.
La consulta solo cerró dos días. Quisiste que la actividad se reanudara tan rápido como fuera posible. Te obligaste a cumplir con las citas fijadas antes de su muerte y te esforzaste por descifrar sistemáticamente las notas que él había escrito en la historia clínica de cada paciente antes de recibirlos.
Por las tardes, Nesrine se pasaba por la planta baja para hacerte compañía. Sabía que te encontraría allí hasta tarde. A ti te gustaban aquellas citas. Te alegraban las últimas horas de un día de mucho trabajo. Decía que venía a ayudarte, pero sus buenas intenciones nunca sobrevivían mucho tiempo a los quehaceres que le encomendabas. Terminaba levantándose a prepararos un «café blanco»: agua caliente a la que añadía unas gotas de agua de azahar y la cantidad necesaria de azúcar. La noche se instalaba en la ternura. Hablabais de recuerdos de la infancia, de vuestros padres; a veces del futuro, a menudo del pasado. Ella decía que el azahar era bueno para la memoria. Tú no te atrevías a señalarle que no había realizado ninguna de las tareas para las que supuestamente había venido a ayudarte, pero aquello, al fin y al cabo, carecía de importancia. Su presencia te agradaba.
Un día tuviste una idea genial: regalarle un gatito. Lo llamó Tarbouche. Los gatos callejeros no faltaban en las calles de El Cairo; este todavía no estaba destetado y parecía abandonado. Sabiendo que tu madre no vería con buenos ojos el origen modesto de aquel nuevo miembro de la familia, te pusiste de acuerdo con tu hermana para darle otro más aceptable. Procedería oficialmente de una camada de la que uno de tus amigos habría querido deshacerse. Nesrine interpretó a las mil maravillas el papel de madre adoptiva, confiscándote algunas pipetas para alimentarlo y prodigándole más caricias de las que ningún felino cairota había recibido nunca. De este modo, seguía viniendo a la consulta, pero ahora su atención estaba puesta en el mimado Tarbouche. Tú podías consagrarte a tus expedientes médicos al tiempo que disfrutabas de su presencia. Y de vuestros cafés blancos.
4
El Cairo, 1981
Un patriarca copto de la época fatimí. Casi lo visualizabas, con el alba oscura, la capa pluvial, el amito y la barba poblada. Seguro que incluso mil años antes los patriarcas coptos llevaban la barba poblada, admitiste. Continuasteis. El califa lo había desafiado a demostrar la legitimidad de su religión. No obstante, era algo muy fácil: ¿no hay un versículo de los Evangelios que afirma que una fe del tamaño de un grano de mostaza basta para mover montañas? Pues entonces ¡que mueva la de Mokattam! Si fracasaba, el pueblo copto sería exterminado. Pese a que la historia había tenido lugar diez siglos antes, la tensión en la voz de tu interlocutor no era fingida. Te encantaba escuchar a la gente de Mokattam contarte aquellas leyendas que les llenaban de orgullo. Historias que desconocías pese a que el marco te era familiar.
Desamparado, el anciano religioso inició tres días de ayuno y rezos al término de los cuales se le apareció la Virgen María. Esta lo invitó a ir a la plaza del mercado. Allí acudiría en su ayuda un zapatero llamado Simón, al que solo le quedaba el ojo izquierdo. «¿Un solo ojo?». Como buen médico, preguntaste por el origen de aquella discapacidad. Te contestaron que, tiempo atrás, un pensamiento impuro se había apoderado del fabricante de zapatos al ver el pie de una clienta y había decidido sacarse un ojo a modo de penitencia. Al tiempo que calibrabas la magnitud de su piedad, no pudiste evitar imaginarte la escena de esta mujer que no podía hacerle un pedido a su zapatero porque este se estaba sometiendo a una sesión mística de automutilación. Pero aquello no era lo esencial: el mojigato artesano también sabía obrar milagros, lo cual, para el caso, resultaba de gran utilidad. Bastaron un par de encantamientos para que Mokattam se elevara ante los incrédulos ojos del califa, condenándolo a reconocer la veracidad de las Escrituras cristianas.
Se produjo un silencio; aguardaban tu reacción. Te mostraste impresionado por el desenlace. Sabías que el pueblo copto de Egipto le daba especial importancia a aquel milagro. Como creía deberle su supervivencia, mil años después seguía estando muy presente en aquel lugar que ahora empezaba a parecerse a un vertedero a cielo abierto. Y es que las cosas habían cambiado mucho desde entonces: hacía unos años, el gobernador de El Cairo había promulgado un decreto con el fin de reunir allí toda la basura de la capital. Camionetas cuya altura podía triplicarse solo con el volumen de los residuos que transportaban acudían a descargarlos a medida que llevaban a cabo las recogidas. Había surgido toda una economía en torno a la actividad de los zabalin, una «comunidad de la basura» que vivía de la criba, la reventa y el reciclaje. Capaces de crear cualquier cosa de la nada, transformaban con igual ingenio tanto latas de refrescos en bolsos como las paredes hostiles de su montaña en lugar de culto. En efecto, desde hacía algún tiempo, nacía de la roca una iglesia rupestre en honor a su ahora santo, Simón el Zapatero.
Quienes no son capaces de mover montañas al menos pueden construir un dispensario, te decías tú. Guardabas para ti la convicción de que siempre les sería más útil que una iglesia a los habitantes desfavorecidos de aquellas colinas. Había cambiado bastante en los últimos siete años, con su tejado posado sobre los cuatro muros desnudos que componían el edificio inicial. Lo que en un principio no había sido más que una enfermería improvisada ahora contaba también con agua corriente más o menos potable y electricidad. Durante años, tus pacientes más débiles tuvieron por costumbre sentarse a lo largo del muro exterior, en unas sillas plegables que sacabas al comenzar el servicio. Por encargo tuyo, se estaba construyendo para ellos una sala de espera contigua al cuarto en el que pasabas consulta. Las obras habían empezado el mes anterior y te entusiasmabas con cada avance. A veces incluso arrimabas el hombro ante la mirada divertida de los lugareños, que nunca habían visto a un médico acarreando ladrillos. De hecho, ¿realmente era ese el cometido de un médico? ¿Qué facultativo digno de ese nombre tendría tiempo para dedicarse a semejantes tareas? Por fortuna, tu reputación se había extendido ya más allá de la orilla occidental del Nilo y no daba pie a maledicencias. Tu reputación y, sobre todo, la de tu padre, a quien le debías todo en la materia. Por lo demás, el proyecto de ofrecer tus servicios a la gente de Mokattam era solo tuyo. Es más, en su momento habías tardado varios meses en hablarle del tema por miedo a su reacción. Contra todo pronóstico, esta había sido bastante positiva. Satisfecho de ver que la medicina también ocupaba tus ratos libres, se limitó a asegurarse de que aquella nueva actividad no interfiriera con tu trabajo en su consulta. Tu madre, que en un primer momento había puesto el grito en el cielo ante lo que ella consideraba una pérdida de tiempo, había acabado adhiriéndose, como solía hacer, a la opinión de su marido. Tampoco estaba mal que te entrenases con los pobres, en cuyo caso un posible error médico le parecía de menor implicación.
Una cola bulliciosa e imprecisa precedía siempre tu llegada. Se componía de lisiados, ancianos desdentados, niños enclenques y algunas mujeres que volvían semana tras semana a pedirte tu opinión sobre casi todo. Tú fingías no darte cuenta de lo acicaladas que iban y de la ausencia notoria de dolencias que habrían justificado una consulta médica. Vestían a sus hijos con prendas limpias que contrastaban con los raídos harapos que se ponían a diario para disputarse un balón hecho con calcetines metidos uno dentro de otro, en medio del montón de latas y jirones de tela que les servían de zona de juegos. Los recibías entre aquellas cuatro paredes con la música de fondo de una cinta de casete en la que habías recopilado todas tus canciones preferidas procedentes de Europa y esa en árabe que acababa de sacar Dalida y que los pacientes te pedían. No rechazabas a nadie, procurando ofrecer a todos los cuidados y la escucha que habían ido a buscar. A lo sumo, te tomabas la libertad de atender primero a aquellos cuyo estado te parecía más crítico. El viejo Moufid empezaba cada consulta mostrándote sus dedos nudosos, que las articulaciones ya no le permitían doblar; Noura te hablaba de su asma, que atribuía a un sortilegio que le había echado la pérfida de su cuñada, y Amira simulaba un dolor de cabeza cuya única y recurrente causa no era otra que la falta de pretendientes para su hija. A lo mejor contaba con tu infinita abnegación para atajar el mal de raíz.
Del mismo modo que los zabalin