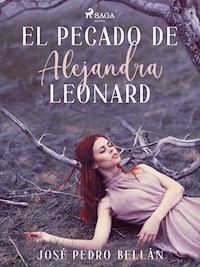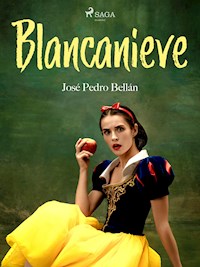Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los relatos incluidos en esta recopilación son: «Los amores de Juan Rivault», «El busto», «La realidad», «Amor juicioso», «¡Ella!...», «La tolerancia», «La tentación», «Cuento breve» y «La repollada». El primero de estos cuentos da nombre a la recopilación y trata sobre un hombre incapaz de contener su atracción sexual por las mujeres en los lugares públicos, como el tranvía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Pedro Bellán
Los amores de Juan Rivault
Saga
Los amores de Juan Rivault
Copyright © 1922, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682311
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Los Amores de Juan Rivault
Juan Rivault dejó el café Tupi Nambá a las diez y seis horas. Ya en la calle pareció titubear. Se echó atrás un puño del saco y volvió a mirar el reloj. En ese momento lo saludaron desde un auto. Eran voces femeninas.
—¡Adiós Rivault!...—Aspaventero y trivial, hizo una mueca de sorpresa agradable, quitóse el sombrero con la mano izquierda e inclinose henchido de discreción.
El coche se había detenido en medio de la calzada y le esperaba. Rivault se acercó.
—¡Vaya un grupo tan encantador!...—Eran sus amigas más distinguidas: Lilí, Chichí, Chichita, Chelita, y Cholita.
—Suba. Hay un asiento.
—¿Van a Pocitos?—Chichí, traviesa como siempre, se disponía a abrir la portezuela.
—A mi lado, Rivault. Tenemos que hablar de los ensayos.
Pero él se excusó. Un asunto impostergable le privaba del placer de una compañía tan grata.
—Negocios de papá.—Ellas protestaron.
—Embustero—dijo Cholita.
—Le juro a ustedes que es verdad. Y en cuanto a los ensayos, Chichí, podríamos hablar luego.
—Fabre dice que la escena del balcón no puede ir.
Se trataba de la impresión de una cinta cinematográfica. Fabre, periodista, había ideado el asunto y los elementos más descollantes del mundo social se hallaban comprometidos para su representación. Rivault hacía un galán.
—¿Y por qué no puede ir?
—No sé. Esta noche nos explicará—dijo Chichita.
—¡Ah!... muy bien, muy bien...
Se despidieron. Y cuando el coche ya estaba en movimiento, Chichí, amenazándolo con una manito alcanzó a decirle:
—¡Cuidado con faltar, Juan, eh?...
El volvió a quitarse el sombrero y sonrió agradecido al grupo que se alejaba.
—Esta Chichí, me aburre—pensó. Luego, guiñando un ojo, se miró de arriba a abajo, arreglóse las puntas de su pañuelo blanco que asomaban en el bolsillo superior del saco, estiró los brazos y haciendo jugar con alguna austeridad su flexible bastón de caña, empezó a andar por Sarandí.
Juan Rivault quizá tuviese treinta y cuatro años. Hijo único de un matrimonio que había enriquecido exportando lanas y tasajo, fué educado en el Seminario hasta los catorce años, de donde salió para ingresar en la Universidad, después de un brillante examen que le valió una nota sobresaliente, la admiración de sus compañeros y una motocicleta, regalo de sus padres.
Quiso ser abogado. Era la carrera de buen tono. Su familia vió en él a un futuro representante, quizá ministro, acaso presidente de la República. Cursó fácilmente los tres primeros años de bachillerato; pero al llegar al cuarto, obtuvo clasificaciones muy bajas, salvando a penas. Esto produjo en su casa una mala impresión, que justificó como pudo. Un profesor le tenía ojeriza. Después su memoria no le había respondido como siempre.
Pero Juan Rivault cambiaba. Ya no era el muchachote tímido, silencioso, tenaz, que enrojecía ante el aplauso o la reprobación. A los diez y ocho años perdió casi repentinamente, el candor de la primera juventud. Se hizo zafado, jacarandoso, haragán. Pasaba durmiendo las mañanas de estudio. Luego entraba en el comedor, bañado, afeitado, con la cara cubierta de polvos de arroz y envuelto en su bata perfumada. Su padre lo observaba con acritud:
—¿Qué has hecho hoy, Juan?
—Estuve leyendo en la cama.
—Mientes. Tú dormías.
Entonces se alzaba de hombros.
—Como hoy tengo que estudiar muy poco!...
—Vamos mal. Siempre dices lo mismo.
Después de almorzar se retiraba a su cuarto donde se hacía servir el café. Y empezaba a vestirse frente a su guarda-ropa atestado de trajes, adornado con estampas de mujeres desnudas, bailarinas, tonadilleras, ilustraciones de los semanales. Era aseado, prolijo, una prolijidad un tanto femenina. Se vestía ante el espejo, sin perderse de vista, atento a la figura que la ropa iba formando en redor de su cuerpo. Y cuando ya estaba pronto para salir, con el sombrero puesto y el texto bajo el brazo, llamaba a María, una linda sirvientita de quince años.
—¿Qué tal? ¿cómo me encuentras?
—¡Ah! muy bien. ¡Qué lindo estás! ...
—¿Te gusto así?...
—¿Y me lo preguntas, Juancito...—Se besaban.
Rivault había poseído aquella muchacha durante una noche, al volver de un baile. Confundió el altillo donde ella dormía con su propio dormitorio. Así se lo aseguró, mientras María, atolondrada abría los ojos desmesuradamente. Al momento se vió asaltada, besada, estrujada con tanto entusiasmo que la pobre se quedó quietita.
Desde entonces Rivault le dedicaba algunas complacencias. Habíale confiado su guarda-ropa y la llamaba un momento ante de salir para que ella le viese, en la plenitud de su medio, arrogante, tiranuelo, burlón, dejándole aquellos besos que la quemaban.—¡Adiós Juancito!...
Rivault tomaba el tranvía y observaba desde la plataforma el interior del coche buscando un sitio donde hubiese «programa» algo difícil a esa hora en un vagón lleno de pasajeros que volvían al trabajo después del almuerzo. Hacía equilibrios en los estribos, luchaba hasta abrirse pasos a fuerza de codos y alcanzaba la portezuela, donde acechaba, aguaitando impaciente el momento oportuno para entrar a tiempo. Tenía lo que él mismo llamaba su buen golpe de vista. Por eso, si consideraba que no había «programa» descendía en la primera esquina, a la espera de otro coche. Y de este modo, subiendo aquí, bajando allá, tornando a subir, llegaba a la Universidad, después de haber ocupado un asiento al lado de una mujer.
En el quinto año de bachillerato obtuvo las peores clasificaciones. Se sentaba en primera fila y mientras el profesor dictaba la cátedra, él se volvía para mirar a las muchachas, inquieto, encendido como un gallo, insistente, cargoso, sicalíptico. Ese año fué reprobado. Tentó en el período de Febrero y volvió a perder el examen Tuvo una explicación con su padre. Se mostró arrepentido y prometió morigerarse. Sin embargo no reaccionó. Tenía minada la voluntad. Era incapaz de atención. Abría un libro para estudiar y a las pocas líneas lo abandonaba, confusa su inteligencia como ante un problema obscuro.
Empezó a faltar a clase. Esto le ocurría invariablemente a causa de los «programas». Tomaba un coche, el primero que pasase, inspeccionaba con su buen golpe de vista y se sentaba al lado de la mujer elegida. Al principio se mostraba correcto, ocupando el asiento con indiferencia, afectando un gran interés por la lectura, alzando hasta sus narices el libraco abierto.
Ahí empezaba su trabajo. Gradualmente iba acercando su muslo al muslo de la hembra. Tenía sus recursos. A veces era un pasajero que al pasar junto a él le empujaba por falta de espacio; otras, simulaba ver a un amigo cruzando la calzada e insistía, mirando por la ventanilla, buscando el saludo.
La mujer, al sentir el contacto, se separaba prudentemente. Pero él no perdía el ánimo. Todas hacían lo mismo. Era un síntoma de escaso valor que detenía tan sólo a los timoratos. Trataba de mirarla y la alcanzaba de nuevo, abriendo el ángulo de las piernas. Y muchas de ellas, vencidas por la voluptuosidad se entregaban bajo aquella presión ardiente, que les producía un mareo delicioso.
Si al pasar frente a la Universidad el «programa» se iba haciendo, Rivault no se movía del asiento. Era inútil que tentase bajar del coche. No podía. Continuaba adherido a su compañera hasta que ésta manifestaba haber llegado al término del viaje. Entonces daba su último apretón y se dirigía hacia la plataforma, afiebrado, congestionado el rostro y mirando ostinadamente hacia afuera.
Luego venía la parte que le inspiraba menos confianza: conocer a la dama. Era el momento de las sorpresas, de los gestos inesperados. Un novicio se quedaría boqui-abierto. Mujeres que un minuto antes, en el asiento de un tranvía, habían permitido hondas intimidades, en la calle se mostraban inconmovibles. En vano se la seguía. Parecían empecinadas en demostrar que no había pasado nada, en que era mentira aquel instante de debilidad, en que no eran ellas. Estos chascos hacían perder tiempo. Cuando Rivault miraba la hora ya era tarde para volver a clase. Entonces concibía un vasto plano, como el que va a cometer una grande obra. Pensaba en los lugares de mayor concurrencia femenina, en las líneas de tren que conducían a algún paseo de moda. Y allá se iba, cambiando de coche a cada momento, avanzando, retrocediendo, en busca del «programa.»
Aun cuando el coche llevaba algunos asientos vacíos, él no vacilaba para sentarse al lado de una mujer. Una noche, a las veinte horas, tomó a la salida del Prado, un 47 que marchaba para el centro, conduciendo a un solo pasajero, una joven rubia, seria, pecosa que calzaba anteojos. En estos casos, Rivault esperaba a que se ocupasen algunos asientos a fin de velar su intención. Pero aquella noche no subía nadie. Aguardó cinco minutos largos. Luego, temiendo que la ocasión se le fuese, rizóse las patillas, tanteó la corbata y se sentó al lado de la muchacha después de decirle con dulzura:
—¿Me permite, señorita?...
Ella se movió, sorprendida primero, después visiblemente fastidiada.
—¡Valiente, señor!... Podría usted haber elegido otro lugar: el coche va vacío.
Pero Rivault conocía estos asuntos de memoria. Miróla con tristeza, puso cara de mártir y le largo a boca de jarro.
—Perdón, señorita si es que le provoco esta molestia, pero es que yo estoy enamorado de usted desde hace mucho tiempo. Esta pasión oculta no me deja tranquilo. Yo quisiera decirle cómo es mi cariño.
Ella exclamó maravillada:
—¿Qué dice usted?—Lo examinó unos segundos, asombrada, creyendo soñar. Después agregó con algún despecho:—Se equivoca; usted me canfunde, sin duda.
—No me es posible confundirla. Hace más de dos años...—Fué interrumpida vivamente.
—¿Dos años qué?...
—Dos años que la adoro.—Ella estaba lejos de creer. No obstante preguntó:
—Pero, seriamente: ¿Vd. me conoce?
—Si y no. Si Vd. me pregunta: ¿quien soy yo? ¿cómo me llamo yo? entonces no sabría qué responder. Pero en cambio, yo sé que usted es la misma que conocí una noche de carnaval.
—¿En dónde?...
—En el corso.
—¿Qué carnaval dijo?—Aquí Rivault vaciló un poco. Después agregó como si hiciera memoria.
—Sí; hace de esto dos años...
La muchacha hacía esfuerzos inútiles por recordar. No le sacaba los ojos de encima.
—¿Y dónde más me ha visto usted?
—Por las playas, en el Skating de Capurro...
—En el Skating no es cierto. Allí no he ido ni una vez siquiera. Es un sport que no me gusta. Ya ve: lo agarré en una mentira.
—Pero usted viaja en el 21.
—En el 21, sí... Tengo por esos lugares a una tía que vsitio a menudo. Pero en el Skating no...
—Si, pero anda usted por Capurro. No estaba tan equivocado como usted suponía.
—Es raro—dijo ella después de una pausa—yo juraría que es la primer vez que lo veo.
—Lo creo, porque usted nunca se ha fijado en mí. Hubiese seguido ocurriendo lo mismo si ahora no hubiese tenido la audacia de sentarme a su lado. Supongo que me habrá perdonado usted.
—Sí...—contestó con ligereza y como quien piensa en otra cosa.—¿Y cómo se llama usted?
Le dijo el primer nombre que le vino a la boca.
—Ramón Díaz. ¿Y el suyo?
—Julieta Fabre.
Y siguieron así: ella incrédula aún, tratando de averiguar; él mintiendo con suerte y habilidad, mientras con las piernas empezaba su trabajo diabólico.
Pero no siempre triunfaba. A veces se encontraba con mujeres que no gustaban de los «programas».
Una tarde, viajando en el 52 se sentó junto a una señora, joven, hermosa, de carnes firmes. Aparentando la indiferencia de siempre, Rivault abrió su libraco, lo puso ante sus narices y empezó a funcionar con la pierna. La señora le echó una mirada de reconvención y se apartó. El dejó pasar un minuto y volvió a oprimirla con todo el muslo. Entonces ella, violenta sin duda o de mal carácter, pidióle permiso para salir y se plantó en el pasadizo, dejándole solo en el asiento. Esta escena fué observada por todos los pasajeros. El Guarda intervino:
—¿Porqué no se sienta, señora?
—Porque con estos insolentes—dijo señalando a Rivault—es preferible estar de pie.
Quedó acoquinado, tapándose la cara con el texto. Pensó en tirarse por la ventanilla, escapar, verse libre de aquella atención general que lo cubría de vergüenza. Dirigió una mirada a la señora, implorando gracia. Nunca fué más significativo con los ojos: «perdóneme y siéntese, por favor!»
Pero la señora siguió aplicando la pena, implacable como un verdugo. Rivault ya no pudo resistir. Salió del tranvía, llevándose por delante a los pasajeros. Al pasar oyó algunas risitas y una voz que decía: «Si hubiera estado el marido en la plataforma»
Fué tan grande la sacudida que al día siguiente, Rivault no salió de su casa. La linda sirvientita estuvo de fiesta. Su querido Juan le hizo algunas confidencias. Apareció el asunto del tranvía, donde, según él, la mujer se había arrepentido después de provocarlo. Y la simpática María lo consoló asegurándole que aquello no tenía importancia.
Juan Rivault no tenía novia. Pero al llegar a los veinticinco años, cortejó por consejos de sus padres, a una hermosa muchacha, hija de unos conocidos comerciantes.
Los preliminares de estos amores fueron publicados en las crónicas. Rivault se mostró enamorado. Fué un galán diestro. En poco tiempo conquistó el corazón de aquella muchacha que tocaba el piano, asistía a conferencias y leía versos.
Sin embargo, cuando fué declarado novio por las familias, Rivault empezó a manifestar por su prometida una indiferencia incomprensible. Cumplía con las visitas oficiales como un empleado haragán cumple con un empleo. Llegaba tarde, parecía preocupado por otros asuntos y aunque se esforzase por permaneter atento no lo conseguía. Se enfermaba con asiduidad y mandaba esquelitas justificando su inasistencia escritas con cierta agresividad y mal tono.
Ella trataba de atraerlo inutilmente. Veía que se le escapaba, pero no comprendía el por qué. Aquel cambio súbito se le presentaba como un problema infundado, un absurdo extravagante, propio de un demente. Una noche le esperó dispuesta a descubrir la verdad. Fué concisa. Presentó el caso con exactitud y exigió una respuesta clara. Rivault apenas habló. Balbuceó torpemente unas excusas y esperó a que su novia lo dijese todo. Luego, como viese que ella lloraba, con la cara oculta entre las manos, saludó débilmente y se fué sin hacer ruido, cual si quisiera salir inadvertido igual que un malhechor. Era extraño este Juan Rivault, atraído terriblemente por la mujer, por cualquier mujer, siempre que ella se le presentase en público. La misma sirvienta María, la hermosa María que ya tenía veintidós años, se veía en figurillas para atraparlo. Pero una tarde, la casualidad hizo que se encontraran en un tranvía que regresaba de Malvín. Juan la observaba desde la plataforma, admirado de que fuese su mucama. La hallaba desconocida, nueva, espléndida. Se sentó a su lado.
,—¿De dónde vienes?
—De casa. Hoy tenía libre. ¿Y tú?
—De por ahí; de ver a unos amigos.
—Si. Ya sé qué amigos—dijo guiñando un ojo con malicia.
El ya no pudo hablar. Se fué acercando enardecido, arrebatado por aquel delirio sexual que empezaba a constituir en él, como una impulsión irrefrenable, desequilibrada, Había metido una rodilla bajo un muslo de María y mientras con una mano la palpaba desaforadamente, con la otra mantenía el diario abierto, como extendido al azar.
Ella se había excitado. Pero poco acostumbrada a estos desmanes, trataba de apaciguarlo.
—Sociégate, Juancito. Mira que aquel señor nos observa. Luego, Juancito!... Pero qué entusiasmado estás! Nunca te he visto así!...
Rivault empalidecía, tremen e, próximo al placer. Acercó su cara, donde ardían los labios resquebrajados por la fiebre y le dijo en una exclamación de gozo:
—Pareces una modista!...
—Yo... una modista?...—Quedó desconcertada un segundo. Después le hizo gracia y se echó a reir.—¡Una modista yo!... ¡qué loco!...
Rivault se había inclinado hacia adelante para disimular los espasmos. Era la primer vez que llagaba a este extremo. Involuntariamente pensó en un compinche suyo, un tal Robledo, compañero de aventuras a quien siempre le ocurría lo mismo con demasiada facilidad.
Por la noche, en el biógrafo donde se reunía con sus camaradas, refirió el episodio de la tarde. No dijo que ella era una sirvienta de su casa. Esto hubiera sido indigno de su elegancia, de sus trajes, de sus aptitudes; habría impresionado mal, él, a quien sus amigos llamaban Hindenburg, con h aspirada, a la inglesa, en mérito de sus ataques irresistibles.
Eran cnatro y se hallaban reunidos a la entrada del salón, desde donde observaban a las mujeres que iban entrando, con descaro ladino, concuspicentes, babosos, el rostro flácido y la mirada gelatinosa.
Robledo descollaba entre ellos por la audacia, aun cuando no tenía la suerte de Rivault. Era un gordito blando.
Había ingresado en la Universidad a los dieciseis años y al cumplir los veinticinco todavía estaba cursando el bachillerato.
Sus comienzos en cuestiones amorosas fueron semejantes a los de Rivault. En poco tiempo la mujer se convirtió para él en una droga perniciosa. La asedio en las fiestas, la persiguió en los tranvías, gozándola a estregones. Después, vicioso, gastado, abandonó los paseos, los tran vías y se dedicó al biógrafo.
El salón del Cine constituía su especialidad. No había biógrafo en Montevideo donde no hubiese tenido alguna aventura. Ayudado por la sembra, escudado en su desparpajo, llevaba a cabo hechos increíbles que asombraban a sus compañeros. En este medio ‚la gloria de Rivault se empequeñecía.
Tenía predilección por las chiquilinas; pero no se detenía ante las señoras ni aun ante las viejas. En cuanto la sala quedaba a obscuras, Robledo perdía repentinamente, delicadeza, consideración, respeto, su propia dignidad. Se echaba sobre la mujer que tenía a su lado y si ésta se separaba, él la seguía, sin escrúpulos, groseramente. Había quienes lo soportaban con hostilidad, quienes terminaban por enardecerse y le dejaban hacer, quienes se incomodaban sinceramente y se iban de la sala.
El vicio le daba una audacia que alcanzaba lo inconsciente. Durante una noche, mientras un matrimonio contemplaba emocionado la décima parte de la octava serie, Robledo cometió una peligrosa fechoría. Se hallaba sentado junto a la señora, una mujer gruesa, confiada, que, con seguridad, no le había tenido en cuenta para nada. Como los asientos estaban separados por escasa distancia, el cuerpo de la señora oprimía al de Robledo. Y éste, que no perdía el tiempo en averiguaciones, apoyó un brazo sobre un muslo de la señora.
La vista que se exhibía turbaba por lo sensacional del asunto y Robledo aprovechaba el momento, creyendo que la señora engañaba al marido. Con alguna vacilación empezó a acariciar aquella carne que se le brindaba. De pronto se encontró con una de las manos de la mujer. Dió unos cuantos apretones y respondieron unos cuantos apretoncitos. A él, ya le faltaba poco para llegar al final. Insistió buscando partes más secretas. Entonces ella dijo sin sacar sus ojos del lienzo y en voz baja:—«Quédate quieto, Francisco — Y fué cuando se produjo el alboroto. Descubierto el equívoco, Francisco y la mujer empezaron a dar de mojicones a Robledo. Se encendieron las luces, los espectadores se pararon, intervinieron los acomodadores, llegó un Guardia Civil. Y Robledo fué sacado del salón, desgreñado, chorreando sangre por las narices, destroncado por el placer y por los golpes.
Otra vez, durante una matinee en un biógrafo de la calle Uruguay, hizo descansar uno de sus brazos, con aparentada negligencia, sobre el respaldar de una silla ocupada por una señorita. Un momento después, Robledo acariciaba uno de sus hombros. La muchacha se inclinó hacia adelante y le dijo rabiosa:
—«¡Insolente!»
El hizo mil aspavientos, simulando asombro por lo que ocurría. Quería explicarle que aquello había sido casual y mientras tanto se acercaba, a pequeños empujoncitos, ocupando los espacios breves que ella le iba abandonando al separarse de él.
—«Vea, señorita; escúcheme señorita».
—«Vamos—dijo ella a una compañera que tenía a su lado—es preferible». Se pusieron de pie resueltamente y se alejaron buscando asiento en otras filas. En esos segundos terminaba la tercera parte.
Robledo observó junto a él. A su izquierda tenía a un viejo que se había dormido; a su derecha, dos asientos vacíos, luego ocho mujeres, entre ellas dos señoras.