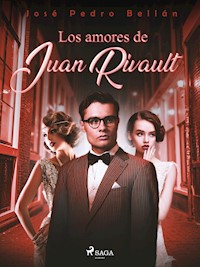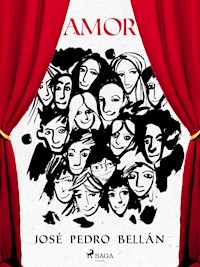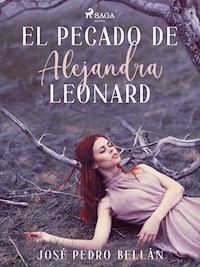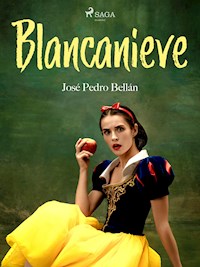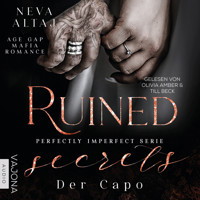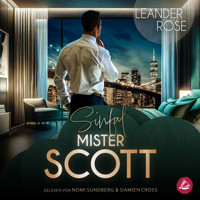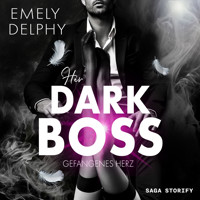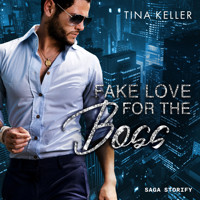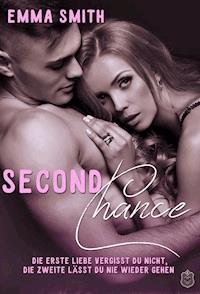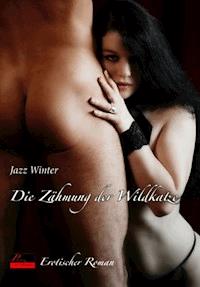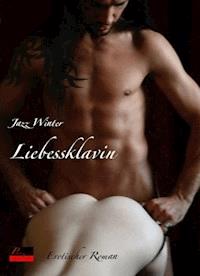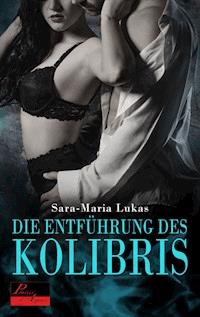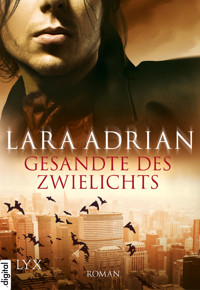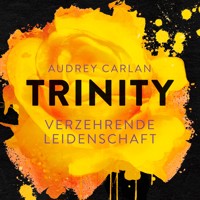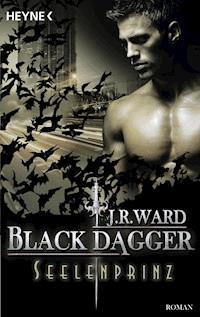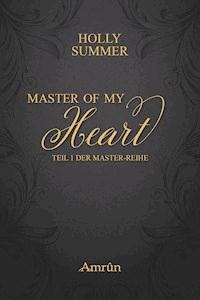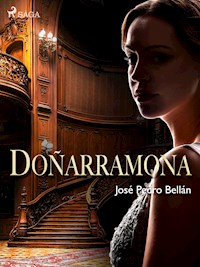
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Spanisch
«Doñarramona» es una novela de José Pedro Bellán en la que el sexo ocupa un lugar importante como origen de los conflictos. Ese desencadenante se encarna en Doñarramona, la recién llegada ama de llaves española, la cual se convierte rápidamente en el centro de la familia y en la obsesión erótica de Alfonso.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Pedro Bellán
Doñarramona
Prólogo de JOSÉ PEDRO DÍAZ
Saga
Doñarramona
Copyright © 1918, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682342
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
LA OBRA DE BELLAN
José Pedro Bellan nació en 1889, y su formación literaria se realizó durante los últimos años de actividad de la llamada generación del 900. En la época de su iniciación fué compañero de Rafael Barradas y de Ernesto Herrera. En 1908 escribió su primer drama, Amor, que publicó luego, en 1911, con el inevitable sello de Orsini Bertani. Su primer libro de cuentos, Huerco, es de 1914, pero debemos prolongar su período de iniciación hasta 1917, fecha en la que comienza la redacción de sus obras más importantes a partir de Doñarramona (1918).
Salvo algunas excepciones la obra de la generación anterior, en cuanto a teatro y a relato, había culminado ya, si no terminado. Sólo Reyles y Quiroga, y en otro plano Viana, prolongaban una vida particularmente fecunda publicando los primeros algunos de sus títulos más importantes después de 1916. (Reyles: El terruño, 1919; Quiroga: Cuentos de amor, de locura y de muerte, 1917, etc).
Pero la obra de Bellan no parece vinculable, en general a la de éstos sus mayores. Apenas si las dominantes influencias literarias comunes de la época permiten relacionar su primero e inmaturo libro de cuentos (Huerco) con algunas producciones de la primera época de Quiroga.
Después de Huerco y desde 1917, Bellan entra ya en su plena madurez. Doñarramona, Tro-la-ró-la-rá, Primavera, Vasito de agua y ¡Dios te salve! . . . son gestados entre 1917 y 1919.
Comienza así, con producción abundante y diversa, el segundo y más fecundo período de su vida, durante el cual se dedica, con pareja intensidad, al teatro y al relato. Luego del estreno ruidosamente exitoso de ¡Dios te salve! . . . en 1920, que lo pone ante la atención pública como el dramaturgo de su generación, sigue desarrollando todavía durante algunos años una labor relativamente intensa. Mientras se representan Vasito de agua (1921) y Tro-la-ró-la-rá (1922) compone y publica Los amores de Juan Rivault (1922). El drama La ronda del hijo (1924) y el libro de cuentos El pecado de Alejandra Leonard (1926) cierran este período.
Los últimos años de su vida parecen indicar el comienzo de un nuevo ciclo de su obra. Después de la teatralización de Blanconieves estrena, en 1929, El centinela muerto, su última comedia realista, y la publica en 1930 conjuntamente con una nueva pieza, Interferencias, en la que su teatro inicia una nueva modalidad, más compleja y abstracta, a cuyo desarrollo no podemos asistir. Poco después de publicar ese volumen José Pedro Bellan moría en Montevideo, su ciudad natal, el 24 julio de 1930.
SITUACIÓN DE SU NARRATIVA
Hasta el presente José Pedro Bellan fue estimado, sobre todo, por su labor teatral. Muy poco conocido del público antes de 1920, el feliz estreno de ¡Dios te salve!. . . hizo que se le conociera como hombre de teatro y nuestro ambiente le computó luego casi exclusivamente su labor teatral. Su narrativa nunca alcanzó la popularidad y mucho menos la difusión de sus dramas. Salvo Primavera, que multiplicó ediciones absorbidas sobre todo por la infancia escolar, sus otros libros de relatos no pasaron de la primera edición. Sin embargo esa situación es injusta, y el criterio que la motiva —si es que lo hay, y no es sólo ignorancia— erróneo, porque la obra narrativa de Bellan no sólo merece nuestra atención por constituir, en el conjunto de su obra, una parte importantísima —en ningún caso menos importante que su obra dramática— sino porque ocupa, en nuestra reciente historia literaria, un puesto de excepción.
Es notorio que nuestra narrativa ha desarrollado preferentemente los temas que ofrece la vida de nuestro campo. Este fué —y es— el escenario constante de mucho de lo mejor de nuestra prosa narrativa, salvo la excepción confirmadora de parte de la obra de Reyles y del escenario particularmente singularizado de las Misiones en los mejores cuentos de Quiroga.
Acaso el rotundo primitivismo de nuestras costumbres campesinas, su efectiva violencia y su interés pintoresco han determinado el incremento que en nuestra prosa narrativa llega a tener la representación del mundo exterior. Este ocupa, en efecto, la preferente atención de la mayoría de nuestros narradores. Pero cuando deja de ser tratado como algo objetivamente dado o cuando, en algunos raros momentos, el narrador pretende asir directamente el mundo interior de sus personajes, es frecuente que su obra decaiga a una amplificación oratoria o retórica de los conflictos espirituales.
No podemos ocuparnos aquí de estudiar este aspecto de nuestra narrativa. Baste señalar, de una numera general, que nuestro relato tuvo como escenario preferente nuestro campo y desarrolló sobre todó aquellas aptitudes que le permitían una eficaz representación del mundo exterior.
Y bien, no es ésta la actitud que caracteriza la obra de Bellan. Y es éste uno, acaso el primero o el más evidente de los puntos en que cabría señalar su desemejanza con los narradores uruguayos que fueron sus mayores o sus contemporáneos.
Sin que la indicación de esta característica implique, todavía, valoración, puede señalarse en Bellan una dominante diferente que se pone nítidamente en evidencia en su manera de relato interior.
Acaso sea conveniente advertir aquí que, en cierto sentido, su obra narrativa parece obedecer en esto a la línea de desarrollo que corresponde a nuestros dramaturgos. F. Sánchez y E. Herrera parecen, en efecto, más vinculables a Bellan —aún el Bellan narrador— que los mismos narradores. Nuestro autor parece instalarse y madurar en una conciencia creadora a partir del teatro, y su obra narrativa parece ser creada desde tal situación.
DOMINANTE URBANA
Lo dicho hace que al intentar situar la obra narrativa de Bellan, lo primero que debamos señalar sea su carácter urbano, ciudadano, por lo que esto puede ya indicarnos sobre su tono. Con una sola excepción, y no precisamente narrativa —ya que se trata de un cuadro de Interferencias, su última obra dramática— toda la obra de Bellan tiene como marco la ciudad, y, salvo raras excepciones, su ciudad, el Montevideo de 1910 a 1920.
La dominante urbana que acabamos de indicar no excluye de su obra la presencia de la naturaleza, pero sí la circunscribe, ya que el paisaje natural que Bellan suele describir es el de los alrededores de Montevideo, el de las quintas, casi las mismas todavía que dejaron ecos en los versos de Julio Herrera y Reissig. El Parque Urbano, su cercano mar, el Prado, son los únicos trozos de naturaleza que su obra nos muestra. Y si bien en algunas escenas puede sentirse intensamente la presencia de la naturaleza como vinculada al acontecer del relato (como ocurre en Sine qua non o en algunas escenas de El alba), no será frecuente, en cambio, ver al escritor detenido en su descripción, valorando la presencia del mundo físico por sí. Más atento al alma de sus personajes que al contorno que los rodea, sentimos en su obra este contorno indirectamente, al través del alma de aquéllos y no independientemente. Y eso ocurre también con su paisaje urbano.
Porque si bien sus relatos suelen situarse en la ciudad, de ésta tenemos —en general— sólo atisbos fragmentarios e incompletos. Una fugaz imagen de la dársena, el jardín botánico, la playa Ramírez, son entrevistos en El alba (Primavera); la ventana de enfrente, apenas descripta, suscita los ensueños amorosos del protagonista de La realidad; una glorieta en un parque descuidado y rodeado de chacras ambienta la locura de La señora de del Pino, etc. Estos atisbos, que pueden en algún caso apoyar o hasta motivar los conflictos espirituales de los personajes, en general apenas los rodean. Porque el relato de Bellan es, como dijimos, interior, y sólo en ocasiones —acaso más acusadas en Doñarramona que en cualquier otro relato— se le ve algo minucioso en la descripción, con una preocupación realista que luego se irá desvaneciendo y que ya en esa novela sólo se limita, en su primer capítulo, a un moroso recorrido por el interior de la casa que habitan los Fernández y Fernández.
No quiere esto decir que el mundo exterior no viva en la narrativa de Bellan. Todo lo contrario: vive y a veces muy intensamente. Ya se trate del escenario natural de una quinta o del Prado (Doñarramona, Sine qua non, El alba), ya del artificial y ciudadano de la pensión de Mme Jourdain (La realidad) contribuye a determinar el tono dominante del relato que respira ese paisaje a cada paso. Pero la intensidad con que se siente no depende de la reproducción visual que de él nos proporciona el autor, y que es casi siempre escasa, sino de la resonancia espiritual que en sus personajes provoca.
Y lo que puede indicarse a propósito del escenario en que ocurren sus historias se encuentra en correspondencia con la índole de los seres que las protagonizan.
Los personajes de Bellan están menos radicalmente diferenciados, son, en principio, más opacos que nuestros casi siempre excepcionales gauchos. Y sus historias pierden y ganan con ello: pierden pintoresquismo sorprendente y brusca grandeza, pero ganan en inmediatez humana.
A la naturaleza violenta y espléndida, que se hace casi táctil en las obras de Acevedo Díaz o de Javier de Viana, se la siente tremendamente determinadora del hombre que la habita, de modo que en la misma medida en que la figura del protagonista queda potenciada por esa fuerza telúrica que lo atraviesa y lo determina, queda disminuída en cuanto a su sola condición —menos excepcional pero más honda—, de ser humano libre y autodeterminado. El contorno del personaje de Bellan suele valer así tanto menos cuanto más vale su interioridad.
Pero, una vez hechas estas afirmaciones —acaso demasiado categóricas— es necesario precisar en seguida algunos de sus límites.
En primer término debe señalarse que también en Bellan los personajes pueden estar determinados por un medio dado. La herencia del realismo y del naturalismo pesa sin duda en él aquí. Pero ese medio no está constituido simplemente por la agreste naturaleza de nuestras colinas, sino por el ambiente, tanto físico o económico, como espiritual, de la ciudad —educación, tradición en el caso de Doñarramona; situación social, miseria en el caso de ¡Maní!(A. L.) ( 1 ) —. Y en segundo término también debe indicarse en la narrativa de Bellan una línea —aunque secundaria— de objetividad intensa, de estampa exterior (Miguel Arriscatea, Capitán sacrificio, por ejemplo).
Pero si nos detenemos a considerar el conjunto de su obra de narrador podremos señalar en toda ella y como la más frecuente, aquella línea de relato interior que apuntamos más arriba y que se marca ya desde el primero de sus libros de cuentos.
SU INICIACIÓN
Su obra narrativa comienza formalmente, en efecto, con Huerco (1914), pequeño libro juvenil que recibe el influjo de algunas lecturas de época, especialmente de Huysmans, Zola, Poe y, más notoriamente acaso, Maupassant, cuya narración escueta y rápida procura Bellan asimilar. En esos relatos el autor intenta vencer la normalidad de una visión directa de lo real eligiendo casos patológicos o situaciones de excepción que satisfagan en lo sorprendente, lo brutal o lo raro una inquietud espiritual para la que era un marco demasiado estrecho su visión positivista del mundo. La muerte y el sexo son los temas dominantes de la colección, ya se presenten aislados, ya cruzándose en un clima de pesadilla. Pero este primer libro es, con evidencia, un libro inmaturo, lejano todavía de la serenidad narrativa de la inmediata Doñarramona. Tanto el exceso granguiñolesco del tema como la ingenua técnica narrativa suelen borrar, en él, el horror que el escritor procura. Además la colección suele pagar tributo a los entusiasmos del juvenil lector que era todavía su autor, Porque, y aunque esto no pueda probarse, podemos sospechar —y los recuerdos de algunos familiares consultados parecerían confirmarlo— que este libro, si bien fué publicado en 1914, contiene materiales anteriores aún a la redacción de su primer drama Amor, el cual, aunque editado en 1911, fué escrito en 1908. De ser así leeríamos en Huerco los primeros textos que Bellan escribió y algunos, por lo tanto, anteriores a sus diecinueve años.
Debemos considerar, por eso, que su obra narrativa comienza en realidad con Doñarramona (1918). Con este relato el autor se ha instalado ya en su manera. Desde Doñarramona hasta El pecado de Alejandra Leonard su obra puede ya considerarse como un conjunto relativamente unitario.
Dentro de ese conjunto unitario no todo es homogéneo sin embargo.
Indicamos más arriba, como motivo de la violencia de Huerco y de su complacencia en romper con una visión directa de lo real —y si no fue sólo la extrema juventud de su autor— la posible necesidad de superar el marco de una formación positivista. Decíamos así porque durante su formación debió experimentar el influjo de aquella corriente que entonces se hizo sentir en el ambiente espiritual montevideano.
Ese influjo puede seguirse todavía en repetidas ocasiones a lo largo de su obra de madurez.
Ya aludimos a algunos personajes que el autor presenta como relativamente determinados por un medio dado. Así Alfonso, en Doñarramona, que debe parte de su torpeza y de su íntimo apocamiento al medio en el que se formó, o Luigi, el inmigrante de ¡Maní! cuya vida, que constituye una primera etapa de un desarrollo que ya es más pleno en sus descendientes, se consume en una miserable y dolorosa inadecuación social. Cabe señalar también, en varias estampas de Losamores de Juan Rivault y de Elpecado de Alejandra Leonard la insistencia del autor en subrayar algunas notas anticlericales, insistencia que puede ser vinculada a esa misma tendencia positivista. Y por último cabe todavía recordar cómo, con frecuencia, busca sus temas en verdaderos casos clínicos (Los amores de Juan Rivault, La señora de del Pino, etc.)
UNA VETA ROMÁNTICA
Pero, y por contradictorio que esto parezca, también circula, por la obra narrativa de Bellan, una veta que llamaremos romántica y que se manifiesta en varias oportunidades.
Esta puede advertirse en alguno de sus raros momentos descriptivos, como cuando hace el retrato de Miquel Arriscaeta (Miguel Arriscaeta, Capitán sacríficio, en A. L.) y acentúa sus rasgos con una violencia de aguafuerte que recuerda en algo la manera de algunos novelistas románticos: ‟La cara es pequeña, chata, dividida en dos partes iguales: desde el nacimiento del pelo hasta las cejas y desde los ojos al mentón. Ojos, nariz y boca parecen apretujados bajo el paredón vacío de la frente. Y el cráneo grande, abombado, que se echa hacia la base, después de dilatarse en redondo en una convexidad que amenaza reventar” (A. L. p. 212).
O cuando realiza la delicada estampa nocturna e infantil de Claro de luna (en Primavera), por lo que revela de sensibilidad ante el paisaje y por la calidad misma del que allí se evoca (noche, luz de luna, quintas, juegos infantiles).
O cuando cuenta (en Remigio Stagnero, de Primavera) cómo se agita el alma de su personaje en un conflicto que pone en lucha su amor por la hermana enferma, su miseria y su honor, en un relato que comporta una visión jugosamente realista a la vez que una emoción pura y una evidente sensibilidad romántica.
Así pues, tanto el carácter de algunas descripcionès como la índole y el tratamiento de algunos temas, y acaso también la insistente preocupación que evidencia por el mundo del niño (los relatos de Primavera son prueba de ello), parecen conformar, siquiera parcialmente, ese complejo que llamamos romántico de la obra de Bellan.
EL TEMA DEL AMOR IDEAL
Pero esa veta que venimos comentando no consiste tan sólo en los puntos señalados —que acaso podrían quedar referidos a algún eco de la literatura romántica—. Invade otras zonas más importantes aún y parece derivar de una constante profunda del alma de Bellan. Esto se hace sobre todo evidente cuando se considera la insistencia con que trata Bellan en su obra el tema del amor ideal.
La realidad, Cuento breve, Amor juicioso, Loco de amor son ejemplos de lo que digo. Un mismo tema esencial circula por todos esos relatos que consisten en la exaltación del objeto erótico ausente.
La esposa que escribe las cartas de Amor juicioso descubre —o inventa—, en la ausencia de su esposo, el intenso amor que a él lo liga; la sensibilidad para lo presente le es negada a la protagonista del brevísimo Cuento breve quien, cuando novia, transforma lo que vive en un futuro deseado y cuando esposa en un pasado que añora; el protagonista de Loco de amor crea, sobre la imagen de su amada, un objeto erótico de tal perfección ideal que ya no se corresponderá después con la imagen de su motivadora. Cuando la mujer amada llegue hasta él se le oirá gritar: ‟¡No. . . no es ella, no es ella!”. En cuanto a La realidad nos ocupamos de ella más adelante con algún detenimiento.
Mientras tanto señalemos que el tema que con variantes se trata en estos relatos se inserta claramente en la tradición romántica — Loco de amor responde tanto por su sentido como por su estructura a lo que podría haber sido un relato de Bécquer— y revela un aspecto que creemos esencial de Bellan.
Es de hacer notar, además, que este tema, cuando se presenta directamente (como en los relatos indicados),es tratado por el autor con un sorprendente esquematismo. Salvo La realidad, los cuentos mencionados son casi apuntes, anotaciones, y no llegan a tener carne de relato, como si Bellan se sintiera inhibido de tratar con la morosa entrega que eso requiere un tema que es sin embargo el más insistente de su obra narrativa. Acaso por su manera de serle entrañable o, quizá, por lo que revela de una actitud de ingenuo idealismo casi adolescente.
AMOR Y SEXO
Para que tal tema se vierta con plenitud, como acontece en La realidad, ha de darse incrustado en la compleja naturaleza de un conflicto, como complemento o como oposición de una sensualidad vehemente, y como si sólo el choque con su contrario carnal hiciera posible el tratamiento de tal fuerza ideal. Todo ocurre como si el autor reconociera en él una de las fuerzas polares de la vida que sólo cobra total sentido en su agónico desarrollo dentro de un cauce vital, que purifica lo impuro al confundirse con él animándolo espíritualmente.
Y es aquí, creemos, donde Bellan ahonda más su materia.
Porque se revela aquí, no sólo su tema más insistente sino también el que más hondamente expresa. Y ello parece derivar directamente de su personal manera de estar ante el mundo. La vida palpita ante él como una fuerza primaria, firme e inagotable, espléndida en sí, aunque se arrastre torcida por el vicio o martirizada por la convención social.
Y esa vida, y su latido más recio se manifiesta en Bellan en el tema, tan frecuente en él, del sexo y del amor (a veces sólo del sexo), anunciados ya como su motivo fundamental desde el título de su drama más temprano (Amor).
Desde aquel primer libro son en efecto el amor y el sexo los que proponen incesante materia a su obra, y es en el tratamiento de este tema donde Bellan consigue algunos de sus mejores logros artísticos. En aquel primer drama su mejor escena nos muestra a la protagonista, Esther, arrastrada ciegamente por el deseo hasta que se entrega a Eugenio. El deseo sube en ella como una fuerza que, ajena a su personalidad consciente, la contradice y la vence. Ese tema, que el desarrollo posterior del drama frustra, marca el rumbo profundo de su obra entera. Doñarramona, Los amores de Juan Rivault, La realidad, El pecado de Alejandra Leonard, La inglesita, Fuego fatuo, son sólo los ejemplos más salientes de lo que decimos. Y aún en Primavera, la narración más extensa de ese libro, El alba, trata otra vez el inagotable tema de la atracción amorosa vertido ahora en el clima depurado de un primer amor todavía infantil.
El amor es así, en su obra, una poderosa fuente de donde puede surgir tanto el drama sórdido como la más intensa y depurada emoción. Y, a veces, entremezclándose y superponiéndose. Porque Bellan parece encontrar en el sexo, en el sexo como fuerza ciega y arrebatadora que se oscurece a veces en el vicio y se sublima otras en el amor, la más directa alusión a esa incesante fuerza que anima lo viviente
Pero este tema asume su más honda dimensión cuando se cruza con aquella veta romántica que más arriba indicamos el de la fuerza idealizadora del amor, el del amor ideal
Una lucha entre la pura manifestación de esa fuerza ideal y las diferentes barreras (exteriores o interiores) que la condicionan o la coartan, parece ser uno de sus temas esenciales
Si recorremos, en efecto, el conjunto de su obra de narrador, podremos ver cómo, al través de diferentes variantes, se manifiesta una motivación fundamental que, en definitiva, responde siempre a esa lucha a que aludimos
a) En Doñarramona
Doñarramona (1917) nos ofrece una visión crítica y angustiosa de la vida humana que allí aparece constreñida entre circunstancias empobrecedoras y torpes Pero si por un lado sostiene el autor una actitud crítica y acaso pesimista, por otro se le ve animado por una fuerza simpática que lo comunica directamente con el impulso vital que recorre a sus personajes y que busca manifestarse según sus cauces naturales. Su tema es ya la atracción del amor y del sexo, porque justamente es el sexo el que le ofrece más frecuentemente esa doble visión, crítica, pesimista y negativa en un aspecto, pero alentando por otro en un cauce profundo que aspira incesantemente a una culminación más pura o simplemente más franca
b) En Primavera
Su libro siguiente, Primavera (1919), parece separarse del conjunto de su obra por su intenso tono juvenil y tierno. Pero acaso responde, también él, a la misma problemática. Desde la historia del idilio infantil entre Renato y Enriqueta (en El alba) hasta la enternecedora escena escolar de Civetta y Godoy, todo el libro se mueve en derredor de experiencias infantiles.
El mundo espiritual del niño se ofrece aquí a Bellan como un camino que le permite expresar, de manera suelta y libre, una sensibilidad que no podría verterse sin conflicto en el mundo de los adultos. En éstos, la opresión de un contorno, de una sociedad, de una tradición, etc. (como en Doñarramona) o, lo que es peor, la oposición de algo impuro en la propia naturaleza (como en Juan Rivault), limitará, manchará o simplemente se opondrá y anegará el desarrollo de determinada fuerza espiritual. Esto no significa, naturalmente, que en las narraciones de Primavera no haya drama, oposición. El espíritu que en el niño alienta choca, también aquí, con fuerzas que se le oponen. Pero éstas tienen muy diferente carácter, ya que pueden ser integradas en la propia experiencia del niño para determinar una más plena madurez. Aunque se presenten como hostiles no limitan su desarrollo, sino que provocan una comprensión nueva incitándole a superar su estado actual y a contemplar el mundo desde un plano más alto al que se asciende por el dolor y en el cual esa situación agónica significa, más que una discordancia, un ahondamiento. El dolor que en los cuentos de Primavera se expresa es el dolor del niño que madura.
En El primer dolor un grupo de niños se enfrenta por primera vez a la muerte cuando ésta les arrebata su perro Quebracho, y desde Carlos, el mayor y que comprende ya, hasta Tito, el menor, que se empeña en ofrecer al perro muerto su trencito de hojalata, tal choque se integra en una experiencia desolada pero rica e intensificadora. Civetta y Godoy es la rápida, certera y eficaz representación del mundo infantil con sus ritos y mitos y con su amor. También aquí hay dolor cuando la estructura mítica de este mundo infantil choca con una incredulidad negadora. Civetta llora y se desespera y al final explica por qué: ‟¡Este dice que mi papá no tiene una chivita blanca!!!. . .” En El alba el drama que conmueve a los personajes consiste en el frustrado desarrollo de un primer amor que el alejamiento viene a herir en sus comienzos.
Todas estas experiencias son tratadas por Bellan con una total entrega al mundo de pura e incontaminada sensibilidad que en el niño se cumple. Los relatos se dan cabalmente integrados e intensamente vividos probablemente porque quienes los protagonizan son niños o adolescentes. Es en ellos donde esa sensibilidad puede ser expresada sin que ninguna consideración la perturbe, porque los choques que la contradicen también, en otro plano, la completan. En cambio, en el mundo de los adultos, tal sensibilidad parece condenada a expresarse por una de estas dos maneras: o desnuda y esquemáticamente —tal como indicamos a propósito de algunos de los relatos a que más arriba aludimos—, o en una situación conflictual que al verter esa sensibilidad y su correspondiente tendencia idealizadora la enfrenta dramáticamente a una dura visión de lo real que vigila sus limitaciones. Y adviértase que aquí la superación de ese conflicto sólo se resuelve en una integración artística, mientras que allá se resolvía, más directamente, en un ahondamiento del mismo personaje.
c) En La realidad
La conjunción ejemplar de estos motivos se realiza, tal como anunciamos, en La realidad que, además de ser una de sus más enérgicas creaciones, es una obra por la que el autor parece haber sentido una especial predilección, ya que la publicó primero en Los amores de Juan Rivault (1922) y volvió a recogerla más tarde en El pecado de Alejandra Leonard (1926). Es de hacer notar que es el único caso en el que Bellan publicó dos veces una misma narración, y que ello ocurre justamente con ésta que nos parece clave, siquiera parcial, de su narrativa.
La historia que cuenta La realidad tiene la forma de un diario íntimo del protagonista, un joven, casi un adolescente, que realizó un breve viaje a la ciudad. Por ese diario nos enteramos de que tomó hospedaje en una pensión cuya dueña, Mme Jourdain, pronto se convirtió para él en una amante apasionada y sensual. Pero mientras esta aventura se desarrolla, extrañas fantasías se imponen al protagonista. Sueña éste frecuentemente con una joven, se enamora luego —en sueños— de ella, y llega al fin a conocer —siempre en sueños— su nombre: Isabel.
Un día, mientras mira por la ventana de su cuarto, cree reconocer el rostro de esa Isabel en el de una mujer que vislumbra tras los visillos de otra ventana. Y desde entonces, mientras en la vida real, en la pensión, sus relaciones con Mme Jourdain son cada día más borrascosamente ardientes y de una más violenta sensualidad, durante el sueño o, aún en su vigilia, durante los muchos momentos que pasa acechando desde la suya la ventana vecina, su amor por la soñada desconocida llega a ser una obsesión.
Así, su amor por Isabel, que arraiga en lo mejor de su alma, le hace sentir repugnancia por Mme Jourdain; pero no puede abandonar la pensión en la esperanza de volver a ver a la vecina en la que creyó reconocer a la mujer de sus sueños. La conoce al fin, la reconoce; es, sí, Isabel, e Isabel se llama. Deja entonces la pensión y comienza a visitar a quienes puedan relacionarlo con ella.
En las últimas páginas del relato sabemos de la muerte, del espantoso suicidio de Mme Jourdain y del desapego con que recibe la noticia el protagonista; pero también nos enteramos de cómo desdeña entonces una invitación que le hubiera permitido vincularse más estrechamente a Isabel. Tampoco ésta le interesa ya más y parte.
La experiencia dual del protagonista, que ha vivido, separadamente, una historia de amor y una historia de los sentidos, aisladas en el mundo exterior, pero que se cruzaban y se motivaban mutuamente en él mismo hasta el punto de depender la una de la otra (cuando se desprende de Mme Jourdain se esfuma su amor por Isabel), pone en evidencia una constante que nos parece de importancia en Bellan. Esta consiste en la expresión del conflicto a que antes aludimos, el choque dē una intensa visión de lo real —que Mme Jourdain encarna aquí— con una opuesta tendencia idealizadora —que representa Isabel; sobre todo la Isabel soñada de los primeros capítulos—. Pero es interesante subrayar que de los personajes de La realidad