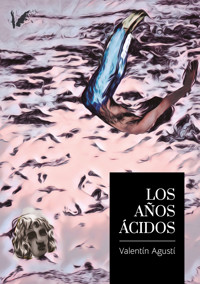
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Angels Fortune Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los años ácidos es una crónica personal y una biografía colectiva ambientada en los decisivos años del final del franquismo, el regreso de la democracia, la cultura psicodélica, la reforma psiquiátrica, la Revolución de los Claveles, los inicios del movimiento okupa y el deseo de libertad de una generación. Londres, Ámsterdam, Lisboa, Madrid, Granada y Barcelona son algunos de los escenarios de una historia que transcurre durante aquellos años en que la libertad dejó de ser una esperanza para convertirse en una manera de vivir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los
años ácidos
Valentín Agustí Bassa
Primera edición: marzo de 2024© Copyright de la obra: Valentín Agustí© Copyright de la edición: Grupo Editorial Angels Fortune
Edición a cargo de Ma Isabel Montes Ramírez
Código ISBN: 978-84-128153-0-6Código ISBN digital: 978-84-128153-1-3
Depósito legal: B 1655-2024
Corrección: Teresa PonceMaquetación: Cristina LamataIlustración de portada: Oriol ArnauIlustración dibujos apuntes de medicina: Oriol Gaspar
©Grupo Editorial Angels Fortune www.angelsfortuneditions.com [email protected]
Barcelona (España)
Derechos reservados para todos los países.No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni la compilación en un sistema informático, ni la transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro o por otros medios, ni el préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar sin permiso previo por escrito de los propietarios del copyright.«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, excepto excepción prevista por la ley».
Voy descubriendo que inventaba mis sueños
para poder revelaros quien quisiera ser
Pel meu amic Oriol Gaspar Farreras
In memoriam
Capítulo 1
Londres
Diciembre 1973, carta desde el aire.
Querido Jesús:
Te escribo a bordo del avión con destino a Londres, después de estos días en Barcelona, donde finalmente he podido solucionar el problema de terminar la maldita carrera de Medicina, castigado sine die por el catedrático de Medicina Legal, que murió hace poco. Por cosas del imprevisible destino, se publicó ―supongo que por la situación política de huelga estudiantil continuada en este país― una convocatoria extraordinaria de exámenes en el mes de diciembre, en la que me aprobaron porque debía ser el único médico que no tenía el título por culpa de una maría (asignatura menor).
No esperaba esta solución cuando decidí abandonar Barcelona en septiembre. Hui de la ciudad no solo por mi fracaso universitario, sino porque la vida en este país se me había vuelto insoportable y la idea de hacer de médico aún más. Ya hablamos, en la época en que coincidimos hace dos años con la beca en el hospital de Lund en Suecia, sobre mi confusa vocación. Tú te enrollaste con una sueca y yo acabé al año siguiente en Islandia, con un hijo recién nacido y su madre, yo trabajando de cargador en el puerto de Keflavik y ella de camarera en el hotel Saga, atendiendo entre otros turistas a los famosos Fischer y Spasski en su enfrentamiento mundial de ajedrez.
Durante mi reciente etapa en Londres, adonde llegué en mi viejo 4L, tuve la ayuda inestimable de Frans, el holandés errante que conocí en el 69 durante aquel primer viaje por Turquía ―dos autoestopistas solitarios unidos por la fortuna para cantar El porompompero―. Al año siguiente, 1970, acabado el curso de Medicina en junio, fuimos de Barcelona a Ámsterdam para comprar el Volkswagen de ocasión con el que viajamos a Afganistán, básicamente a Bamiyán para fotografiar a los budas y dormir en su boca, y después al norte de la India y Nepal.
Mi compadre, que es gay, está en Londres con sus amigos espirituales de Arica y me ha facilitado vivir con unos squatters que tenían ocupado, en la legalidad decimonónica inglesa, un edificio del barrio de Finsbury Park, y así también poder trabajar de washing-up en estos restaurantes vegetarianos pijoteros que hay por aquí, de lavado fácil sin grasas, y también de ascensorista una temporada, siempre arriba y abajo como un bipolar, en la zona elegante de los hoteles. Vuelvo con la idea de seguir en esta ciudad, mejorar mi inglés y, con el título en el bolsillo, intentar estudiar en el Tavistock Institute, y también conocer el movimiento antipsiquiátrico de Roland Laing y David Cooper en Kinsgley Hall.
Me estoy tomando un segundo whisky, al que me ha invitado la amable azafata que corretea por el pasillo sin parar, y me ha dado el punto. Se me ocurre que, en este momento de nuestras vidas, podríamos aprovechar la vinculación con los médicos recién graduados que están haciendo las especialidades en los hospitales de España. Mi idea es muy sencilla: yo obtengo LSD líquido en alguno de los laboratorios caseros que existen en los alrededores del Finsbury Park Astoria, y lo vamos vendiendo, impregnando con gotas transparentes los libros de pediatría, cosas de niños para despistar, y enviándolos por correo normal a los centros de Barcelona, Madrid y demás territorio hispánico, para que nuestros compañeros lo introduzcan sigilosamente en el mercado. Enloqueceremos la piel de toro, tío. ¿Qué te parece? Guay, ¿no?
Bueno, lo dejo aquí. Están anunciando que estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de Heathrow y, con el avión dando tumbos, no puedo seguir escribiendo. Acabo la carta en tierra…
Doblo el papel y lo introduzco entre las páginas del libro que estaba leyendo aquellos días: Las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda. Pero aquella carta nunca llegó a su destinatario porque mi experiencia en la zona de inspección aduanera no fue afortunada.
Voy entrando al edificio de seguridad en una fila alborotada, donde todos tratan de colarse al de delante para seguidamente ser sobrepasados otra vez por la misma persona. Me hace gracia la cosa y voy silbando, creo que una marcha militar, sin sospechar lo que me está esperando allí dentro. Me acerco al funcionario que hay junto a la puerta, que me acompaña a una gran mesa vacía y me indica que deposite mi equipaje. Me pregunta si es un viaje turístico y le digo que llevo meses trabajando en Londres y que tengo mi coche, un viejo 4L, aparcado donde vivo en la ciudad. Les doy la dirección, explicando que he tenido que hacer un viaje urgente a España, de ida y vuelta en una semana, para presentarme al examen final de la carrera de Medicina. Todo esto en mi inglés con acento de Jaipur. Y más allá del idioma, no lo podría haber hecho peor: solo me faltó decirle que vivía en una casa ocupada para liarla un poco más. No hizo falta, la cosa se complicó ella sola.
Me abren la maleta donde encuentran mis camisas de flores, los tejanos raídos, un estetoscopio, el esfigmomanómetro y algunos libros. Finalmente, el libro de don Juan, donde está la carta que he escrito durante el viaje. Me preguntan qué es y les contesto que una carta a un amigo.
Ha llegado un policía de paisano muy alto que parece el jefe, se mira la carta y se la pasa a otro diciéndole, de forma perfectamente comprensible para mi horror, que la haga traducir. Como era de esperar, me llevan a un vestuario donde se me ordena quitarme la ropa. Allí me someten al concienzudo registro corporal, con sus manos convenientemente enguantadas, y quedo retenido en las oficinas de emigración durante una larga espera. El whisky lo tenía ya en los talones cuando aparece quien me había interrogado al principio para comunicarme que debo quedarme en aquellas dependencias, donde dispongo de una habitación con cama y baño para pasar la noche ―menudo lujo, no me imaginaba lo del baño― a la espera de la decisión final sobre mi situación. Me devuelven la maleta y el libro, pero la carta a Jesús no la volvería a ver nunca más.
Me quedo solo en la habitación. Tengo que dormir, no sé lo que me espera mañana, así que busco en mi cartera una caja de Valium, una benzo de cinco miligramos de la que de vez en cuando me tomo la mitad. Me trago la pastilla sin pensarlo y me acuesto dentro de la cama. Pocos minutos después, se abre la puerta de esta curiosa celda-hotel y aparece otro tipo que, educadamente pero sin pasarse, me vuelve a registrar y me obliga a devolver la caja del fármaco que habían olvidado requisar en la inspección anterior. Se la entrego y cortés me desea good night.
A la mañana siguiente, me despierta muy temprano un funcionario para decirme, mientras sigo bostezando, estirando los brazos y las piernas en la cama, que tengo dos opciones en mi actual situación: esperar en prisión el juicio para poder continuar viviendo en Gran Bretaña o tomar el primer avión que salga de este aeropuerto para España. Le pregunto a qué hora sale el avión, me contesta que en una hora y le digo que me voy.
Llego al avión esposado, acompañado de dos policías que me liberan en las escalerillas para que suba, informándome de que han entregado mi pasaporte al piloto del avión, quien a su vez lo pondrá en manos de la policía española. Entro al aeroplano, y la azafata, que sabía del asunto, me conduce al asiento que tenían ya reservado. Todo el avión lleno de turistas ingleses ―se les ve en la cara, claro― ávidos de luz y de sol. Me pasan los periódicos españoles de la mañana y en primera plana leo el titular del ABC: «ETA mata en un atentado en Madrid a Carrero Blanco, primer ministro de Franco, cuando iba en su vehículo oficial a misa». Ya en el avión, llamo a la azafata para preguntar a dónde nos dirigimos exactamente y ella me contesta con un suspiro: Alicante. Le pido que me devuelvan el pasaporte, a lo que responde negativamente con un movimiento de cabeza, esta vez sin suspiro. Empiezo a preocuparme. Pienso que volver con el mal humor que debe tener hoy la Guardia Civil, el estado de excepción que seguro estos montarán y la maldita broma de los ácidos circulando por los hospitales no es un buen augurio…
Me van a tomar por un traficante de sustancias prohibidas y no por el novelista que ya empiezo a creer que en realidad soy. O peor aún, por un independentista catalán de Sant Esteve Sesrovires ―si ya existiese entonces esta organización― conectado con ETA y posiblemente visto la semana pasada en la misma calle de Claudio Coello donde se colocaron las bombas. Creo que tengo que hacer algo a la desesperada y, antes de volver a pensarlo, me levanto del asiento y empiezo a hablar en voz alta en el pasillo del avión:
―Ladies and Gentlemen, I’m a Spanish student. I have been working in London without a work visa and the English police had me deported back to my country. I still do not know where we are going, but my passport is in the hands of the captain, to be given to the Spanish Guardia Civil. You know that Spain is not a democracy and, as you have read this morning, the First Minister of Franco´s regime has been killed. I need your help to ask our captain to give me back my passport.
En contra de lo que podía suponer, me dejan hablar y al final del discursito me aplauden. Primero algunos con timidez y después el avión entero. Allí empezó el griterío: «Give back the passport to the student!».
Ante el follón armado, sale el capitán de la cabina y coge el micro para decir que no podía devolverme el pasaporte (¡abucheos!) porque tenía una orden, y en Alicante ya sabían que traía a un deportado que había entrado ilegalmente en Inglaterra, pero que no informaría a la policía española de las circunstancias especiales del caso para no perjudicar al chico (algunos aplausos).
Decido que aquello era lo mejor que podía obtener de momento y aprovecho el buen rollo para hacer amigos, recorriendo el pasillo arriba y abajo, a pesar de la circunspecta azafata que no se atrevía a enviarme a mi asiento. Así, recibiendo apoyos y estrechando manos, contesto algunas preguntas sobre lo que hacía en Londres, cuestiones sobre las playas del Levante español ―a pesar de que nunca había estado allí― e incluso alguna sobre quién era el tal Carrero Blanco que salía en las portadas del ABC y del Times.
La llegada al aeropuerto estuvo llena de expectación, especialmente para mí. No había ningún signo de que estuvieran esperando a un conocido traficante especializado en hospitales y tampoco veía el estado de excepción en ninguna parte. Pensé que era una hora demasiado temprana para España y que en aquel momento los generales debían estar reunidos, urdiendo algún plan para controlar la situación.
Al entrar en el edificio de pasajeros, pasa a mi lado el piloto del avión, que me sonríe con un guiño, señalando con la nariz al policía del aeropuerto al que acaba de entregar el pasaporte. Sigo caminando y llego hasta la esquina, para darme de bruces con un guardiacivil un tanto aburrido que me reconoce enseguida.
―¡Eh! ¡Tú debes de ser el catalán al que han echado los ingleses!
―Pues sí. Estaba allí trabajando, tuve que ir a Barcelona unos días por un tema de la universidad, ayer tomé el avión de vuelta a Londres y, ya ves, aquí estoy otra vez.
―Vaya con los ingleses, ¡cómo nos tratan! Al próximo peludo que aparezca, lo vamos a poner de patitas en su country. Le daremos un poco de su propia medicina para que vayan aprendiendo.
―Pues yo tampoco entiendo nada de lo que me ha pasado, pero la cama en la habitación de ese hotel-cárcel del aeropuerto era supercómoda.
―¿Y a dónde vas ahora?
―Pues no lo sé, de momento a buscar el tren para Barcelona.
―Yo acabo el turno y voy a la ciudad. ¿Has comido?
―El desayuno del avión lo debo tener ahora bajando por el íleon…
―¡Vaya!, parece que seas médico. Vamos, te invito.
Realmente no podía imaginarme que acabaría aquel día comiendo con un guardiacivil en la estación de Alicante, antes de coger el tren de Barcelona, y además de buen rollo. Le caí bien al tipo y me empezó a hablar de su trabajo. Me contaba cómo los mafiosos y traficantes del mundo pasaban la droga de un lado a otro de la frontera y cómo, por lo que parece, nuestra policía siempre los pescaba. Pero yo, sin pestañear, impasible el ademán, no podía dejar de pensar en la maldita carta, que por suerte ya no estaba en mi maleta ―imagino que estará llena de polvo y paja en algún juzgado inglés―.
Naturalmente, seguimos hablando del asunto del magnicidio sin expresar opinión política alguna, no fuera que se nos indigestaran los callos con garbanzos y calamares, hasta que oímos los avisos del tren a Barcelona. El recibimiento en Alicante fue mucho más simpático de lo que esperaba cuando el avión tomó tierra. Una agradable sorpresa.
Cuando llego a Barcelona de noche, llamo a casa de mi amigo Sixto Caro. De origen caribeño y familia afincada en los Estados Unidos, Sixto había llegado a Barcelona siendo algo mayor que nosotros debido al largo periodo preuniversitario americano. Vivía con otro estudiante de su país en la calle Casanovas, cerca del Clínico también, como mi familia. Tenía un Volkswagen de segunda mano y se casó años después con Montse G. ―una catalana de Girona, rubia y de letras― antes de terminar la carrera de Medicina haciendo quinto y sexto a la vez ―cuando algunos tardamos casi dos años para el último curso, con huelgas continuas, trabajando y con un hijo en el haber―. La vida sigue igual. Montse y Sixto se cambiaron de casa y alquilaron un piso casi nuevo en la calle Diputación, también en el Eixample. Pasé con ellos las últimas semanas antes de abandonar Barcelona, cuando cerramos la torre de mi abuelo de Sant Just Desvern, convertida en comuna de estudiantes. Así que pensé en volver al mismo lugar mientras reordenaba mi vida otra vez.
Sixto me contesta al teléfono, sorprendido por mi fulminante regreso, y, cuando le digo que pensaba volver a su casa, me explica que Inés ―no se llamaba así pero no la quiero comprometer―, la chica con la que yo vivía antes de irme a Londres, se había enrollado con aquel joven estudiante de Medicina venezolano que frecuentaba la casa y seguían los dos allí.
La verdad es que me sorprendió la rapidez del cambio, sobre todo porque el día en que me fui ―el día anterior― habíamos quedado, después de jurarnos amor eterno, en que ella vendría a Londres en cuanto pudiera. Habían pasado tantas cosas en los últimos meses, que consideré este un asunto menor y me fui a dormir a casa de mis padres, que ya no vivían en Casanovas, sino en la calle Balmes, cerca de la plaza Molina. Al fin éramos una familia barcelonesa de casa buena que vivía por encima de la Diagonal.
Mis padres acogieron resignados mi disipada vida porque la noticia de que ya era médico parecía que de alguna manera les tranquilizaba. Ahora me quedaba hablar con mi expareja, con la que aún estaba casado, y con mi hijo. Sus padres les habían alquilado un piso en la zona del Vall d’Hebrón, donde todas las calles tienen nombres sefardíes, no sé por qué. Trataría de acercarme al día siguiente.
Me fui a dormir.
Por la mañana, bajamos a desayunar algo con mis hermanos: Javier, quince meses menor que yo, que fue un demonio en el colegio de primaria y que ahora estudia Veterinaria en Zaragoza, y mi hermana Ana, que es un encanto, tiene cuatro años menos y estudia Historia del Arte en la Universidad Central. Después, entramos a un conocido bar-librería que ya no existe, un poco más abajo de Sanjuanistas. Allí, mientras te tomabas un café con leche o una caña, podías pasar revista a las últimas novedades literarias, si lo hacías rápido, antes de que las cervezas te enturbiaran la lectura.
Hablo con Frans, que está en Londres, y me hace el relato completo de la inspección de la policía ―que se había presentado en mi dirección y se había llevado mis pertenencias y el coche aparcado―, añadiendo que mis compañeros squatters, fieles de la meditación trascendental, no estaban precisamente contentos conmigo ni querían readmitirme.
Frans y yo llevábamos sin vernos desde hacía quince días, cuando fuimos al cine con una chica muy guapa y nada mística llamada Alice a ver The Holy Mountain, la película de Alejandro Jodorowski, un artista chileno nacionalizado francés y director de cine vinculado al mundo de Arica, la institución creada en Chile por Óscar Ichazo. Frans pertenecía a esa escuela, que le había introducido en la práctica de la psicocalistenia, una serie de enseñanzas y ejercicios corporales ―a los que dedicaba varias horas cada día― para la armonización de todo el cuerpo y el despertar de la energía vital. En un momento de la conversación, Frans me preguntó qué pensaba hacer yo con mi vida y en un impulso le contesté: «Me iré a Ámsterdam, tu ciudad».
La conversación con Frans aquella noche me devolvió muchos recuerdos de mi reciente estancia en Londres. Meses atrás, inicié mi viaje de huida de Barcelona en el destartalado 4L, acompañado inesperadamente de un joven autoestopista, peludo, flaco y silencioso que cargué en Badalona, justo saliendo de la ciudad, y que no quería hacer el servicio militar. Poco después, se nos rompieron los frenos a la entrada de un pueblecito francés. Milagrosamente, paré el 4L con el freno de mano, pero, como era sábado, tuvimos que esperar dos días en la calle a que nos arreglaran el coche. Al llegar a París, mi compañero, más delgado aún y horrorizado por la vida del autoestopista, decidió volver a Barcelona y hacer la mili. A pesar de mi insistencia para que se alojara en París con mis amigos, atravesó la carretera casi sin mirar, paró el primer camión que vio circulando y, como alma que persigue el diablo, volvió a casa. Nunca volví a saber de él. Quizá aquel personaje, con el que compartí aquellos primeros días de soledad, fue solo una aparición.
Encontré, por otra suerte imprevista, la dirección de mis amigos en las banlieues, donde pude por fin descansar y sacarme de la cabeza la odisea del prófugo arrepentido del mundo militar, que debía estar ya cruzando la frontera. A mí, de momento, me habían librado de la mili los estudios universitarios, pero años después, tras la muerte de Franco, me citarían para presentarme en veinticuatro horas en la «bonita» ciudad de Ceuta y cumplir mi servicio obligatorio en África ―vaya, que, aunque se me había pasado la edad, no se olvidaron de mí y, como no tenía impedimentos, sortearon mi lugar de destino―.
Me despedí de estos amigos de toda la vida exiliados en Francia ―Luis, de Barna, y Nicole, de Saigón― y continué mi viaje solo hasta el mar, con los frenos nuevos y el coche viejo. No entiendo por qué en la frontera me dejaron pasar sin preguntarme nada. Sigo pensando que ir subido en aquel verdadero troncomóvil era demasiado, pero así fue como me adentré sin ningún problema en el canal de la Mancha.
Ya en Londres, muerto de frío como cada día, me desplazaba en el underground, colándome por debajo de las barreras de entrada en cada estación y haciendo el cambio de líneas. Pensé que algún día me pillarían, pero nunca sucedió. La verdad es que, cuando realizaba esta acción, siempre andaba acompañado de otros colegas desconocidos que también habían decidido no pagar el transporte público, supongo que por lo temprano de la hora.
Trabajaba en un hotel de cierto nivel en la zona buena de turistas, en el que, entre otras cosas, acompañaba a las chicas de la limpieza de habitación en habitación. Entrábamos allí sabiéndolas vacías, como si tal cosa, como si estuviésemos en casa. En algunas aún quedaba buena parte del desayuno que debían haber pedido los huéspedes en pijama, supongo. Al principio, mis compañeras no se atrevían y se hacían las estrechas, pero, en cuanto yo me servía algo de la mesa que nadie había tocado, cambiaban rápidamente de opinión y se unían al festín.
Alguna vez hasta me dio el punto de relajarme en el elegante baño de la habitación, paseando con el clásico albornoz blanco ante la mirada horrorizada de las chicas. Debo reconocer que, a pesar de mi insistencia, nunca logré que nadie me acompañara en aquella aventura acuática. Otros días, con el mono azul y una gamuza, me destinaban a los ascensores. Muchos de los usuarios eran españoles que, cuando iban en pareja, aprovechaban la supuesta privacidad del momento para comentar alguna observación sobre aquellos amigos que acababan de dejar a las puertas del hotel, preferentemente opiniones críticas más que alabanzas. Yo me hacía el despistado, con la mirada fija en los pulsadores del ascensor, pero no me perdía ni un comentario y creo que en alguna ocasión me descubrieron. Los más criticones eran los catalanes. Aprovechando quizá que su lengua es mucho más desconocida entre los ascensoristas, comentaban cosas horribles sobre sus amigos recién despedidos. ¡Eran unos desalmados, mis compatriotas! A veces no podía evitar decirles algo en este idioma, como: «Que tinguin un bon dia, senyors. Bona estada a la ciutat».
A pesar de que nunca tuve tiempo de aburrirme, de los compañeros de nuestra vivienda me llegó una propuesta para trabajar como washing-up





























