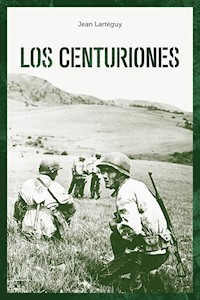
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Melusina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: general
- Sprache: Spanisch
Durante el siglo XX, la guerra moderna convencional fue sustituida por los combates irregulares, las tácticas de guerrilla y la contrainsurgencia. Ninguna obra refleja mejor esta mutación que este incisivo clásico de la literatura militar. En su condición de prisioneros de guerra en un campo de Indochina, una unidad de paracaidistas franceses estudia las tácticas políticas y militares de sus captores del Viet Minh. Tras la liberación y regreso a Francia, se sentirán alienados ante la falta de empatía de la sociedad y optarán por unirse a una unidad de paracaidistas en Argelia para vindicar su honor. Teniendo que batirse de nuevo con un enemigo que lucha sin respetar las reglas de la guerra, comenzarán a aplicar sin miramientos las tácticas de guerrilla que han aprendido. Los centuriones se convirtió en una novela de culto para los soldados estadounidenses que lucharon en Iraq y Afganistán. Originalmente publicada en 1960, esta fascinante obra ha sido inencontrable durante décadas en el mercado español. Esta nueva traducción restituye los pasajes censurados en su primera edición en español e incluye un estudio preliminar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 818
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Les centurions
© Presses de la Cité, 2011
© De la traducción del francés: Carlos Gual Marqués
© Editorial Melusina, s.l.
www.melusina.com
El editor agradecerá que se le haga llegar cualquier comentario, duda o sugerencia a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]
Reservados todos los derechos de esta edición.
Primera edición digital: octubre de 2022
Diseño de cubierta: Silvio García Aguirre
Imagen de cubierta: Granger
isbn digital: 978-84-18403-64-4
A Jean Pouget
Primera Parte. El campo no 1
1. El honor militar del capitán de Glatigny
2. La autocrítica del capitán Esclavier
3. El remordimiento del teniente Pinières
4. Las porcelanas del Palacio de Verano
5. El robo del teniente Mahmudi
6. El hombre Viet Minh
7. El ventral del teniente Marindelle
8. Dia el Magnífico
9. El mal amarillo
Segunda Parte. El coronel de Indochina
1. Los gatos de Marsella
2. Los bellos edificios de París
3. Los mulos del puerto de Urquiaga
Tercera Parte. La rue de la bombe
1. Los amotinados de Versalles
2. La pantera negra
3. El salto de Léucade
4. Los amores de Argel
5. El señor Arcinade sale de las sombras
6. Rue de la Bombe
Cuando dejamos nuestro suelo natal, se nos dijo que nos íbamos para defender los derechos sagrados de tantos ciudadanos que se habían asentado allá lejos, con tantos años de presencia, con tantos beneficios a poblaciones necesitadas de nuestra ayuda y nuestra civilización.
Pudimos comprobar que todo esto era cierto y, porque era cierto, no dudamos en pagar el tributo de sangre, en sacrificar nuestra juventud, nuestras esperanzas. No nos arrepentimos de nada, pero mientras aquí nos anima este estado de ánimo, me dicen que en Roma se suceden las conjuras y las maquinaciones, que florece la traición y que muchos, vacilantes y conturbados, prestan oídos complacientes a las más bajas tentaciones de abandono, vilipendiando así nuestra acción.
No puedo creer que todo esto sea cierto y, sin embargo, las guerras recientes han demostrado lo pernicioso que puede ser ese ánimo de espíritu y a dónde puede conducir.
Te lo ruego, tranquilízame lo antes posible y dime que nuestros conciudadanos nos comprenden, nos apoyan y nos protegen como nosotros protegemos la grandeza del Imperio.
Si fuera de otro modo, si dejáramos en vano nuestros huesos blanqueados en las pistas del desierto, ¡cuidémonos de la ira de las legiones!
Marco Flavinio,
centurión de la cohorte de la legión Augusta,
a su primo Tértulo en Roma
Conocí bien a los centuriones de las guerras de Indochina y Argelia. Durante un tiempo fui uno de ellos; luego, como periodista, me convertí en su testigo y, a veces, en su confidente.
Siempre sentiré una conexión con estos hombres, aunque un día no esté de acuerdo con el camino que decidan seguir, pero no me siento obligado a retratarlos de forma convencional ni más o menos embellecida.
Este libro es ante todo una novela, cuyos personajes son imaginarios. Puede que de vez en cuando, por un rasgo o una aventura, recuerden a uno u otro de mis antiguos compañeros que se ha hecho famoso o ha muerto olvidado. Pero ninguno de estos personajes podría ser nombrado sin llevar a engaño. Por otro lado, los hechos, las situaciones, los escenarios están casi todos tomados de la realidad y he tratado de ceñirme a las fechas exactas.
Dedico este libro a la memoria de todos los centuriones que murieron para que Roma pudiera sobrevivir.
Primera Parte. El campo no 1
1. El honor militar del capitán de Glatigny
Atados los unos a los otros, los prisioneros parecen una columna de orugas procesionarias. Desembocan en una pequeña hondonada, flanqueados por sus guardianes del Viet Minh que no paran de gritarles:
—¡Di-di, mau-len, avancen... más rápido!
Todos se acuerdan de los rickshaw que solían tomar en Hanoi o Saigón, hace sólo unas semanas o meses. También ellos gritaban:
—Mau-len, mau-len, corre más rápido, basura, que hay una hermosa mestiza esperándome en la rue Catinat. Es tan zorra que, si sólo llego diez minutos tarde, ya habrá encontrado otro tipo. ¡Mau-len, mau-len! El permiso ha terminado, el batallón está en alerta, y quizás ataquemos esta noche. Mau-len, ve más rápido para que este rincón del jardín y esta delgada figura blanca que me saluda desaparezcan.
La hondonada se parece a cualquier otra del país tailandés. De repente, la pista se desprende del valle, atenazada por la montaña y el bosque, y discurre hacia el orden de los arrozales, que encajan unos con otros como en una pieza de marquetería. El encaje geométrico de los diques de tierra negra parece enclaustrar los colores: verdes muy densos que corresponden a los de la hierba de los arrozales.
El pueblo en el centro de la depresión ha sido destruido. Sólo quedan algunos pilotes ennegrecidos por el fuego, que emergen de la alta hierba de elefante. Los habitantes han huido al bosque, pero el comité político utiliza estos pilotes con fines de propaganda.
Un cartel toscamente dibujado muestra a una pareja tailandesa con sus trajes tradicionales, la mujer con su sombrero plano, corpiño estrecho y larga saya; el hombre con su pantalón negro ancho y chaqueta corta. Ambos reciben con los brazos abiertos a un bo-doi, es decir, un soldado triunfante de la República Democrática de Vietnam, que lleva un casco latanier y una enorme estrella amarilla sobre fondo rojo prendida en su guerrera.
Un bo-doi similar al de la pancarta, pero que camina descalzo y con una ametralladora cruzada al pecho, hace señas a los prisioneros para que se detengan. Se dejan caer en la hierba alta que festonea el sendero; no pueden usar los brazos atados a la espalda y se retuercen como anillas de gusanos.
Un campesino tailandés emerge de la maleza. Se acerca tímidamente a los prisioneros. El bo-doi le anima con frases cortas y secas que parecen eslóganes. Pronto hay un grupo entero de ellos, con sus ropas negras, mirando a los franceses cautivos.
El espectáculo les parece increíble y dudan sobre la actitud que deben adoptar. Sin saber qué hacer, permanecen en silencio, inmóviles, dispuestos a salir corriendo. Tal vez se preparan para ver a los «narices largas» romper sus ataduras y derribar a sus guardias.
Uno de los tailandeses, utilizando todo tipo de formas de precaución y cortesía, interroga a otro bo-doi que acaba de aparecer, armado con un pesado fusil checoslovaco que sostiene con ambas manos. Con suavidad, con el tono protector de un hermano mayor que habla con su hermano menor, el bo-doi responde, pero su falsa modestia hace que el triunfo del viet* sea aún más insoportable para el teniente Pinières. Este se vuelve hacia el teniente Merle:
—¿No crees que el viet parece un jesuita que acaba de volver del auto de fe dominical? Quemaron a la bruja en Dien Bien Phu y tiene que contarlo. Nosotros éramos la bruja.
La Voz de Boisfeuras se alza chillona, y a Pinières le parece tan petulante como la del bo-doi:
—Les dice que el pueblo vietnamita ha derrotado a los imperialistas y que ahora son libres.
Por su parte, el tailandés va traduciendo a sus compañeros. Alza la voz, se da aires de protección y se endereza, como si hablar el idioma de esos extraños soldaditos, amos de los franceses, le hiciera partícipe de su victoria.
Los tailandeses profieren algunos gritos de alegría, pero no demasiado fuertes, y exclamaciones y risas reprimidas, y se acercan a los prisioneros para verlos mejor.
El bo-doi alza la mano y pronuncia un discurso.
—Bueno, capitán Boisfeuras —pregunta Pinières agriamente—; ¿qué dicen ahora?
—El viet les está hablando de la política de clemencia del presidente Ho y les dice que no se puede maltratar a los presos, cosa que nunca se les ocurriría hacer. El viet les animaría a hacerlo para tener el placer de reprimirlos. También les dice que esta tarde, a las cinco, la guarnición de Dien Bien Phu se ha rendido.
—¡Mil años de vida al presidente Ho! —dice el bo-doi al terminar su arenga.
—¡Mil años de vida al presidente Ho! —corea el grupo con la voz seria y átona de los escolares.
La noche ha caído sin crepúsculo. Enjambres de mosquitos y otras plagas pululan por los brazos, las piernas y los torsos desnudos de los franceses. Los vietnamitas pueden al menos abanicarse con ramas frondosas.
Rodando hacia adelante, lo que obliga a sus otros compañeros a moverse, Pinières se acerca un poco a Glatigny, que mira al cielo y parece perdido en una ensoñación.
Están atados todos juntos por su culpa, porque se enfrentó al comisario político. Pero ninguno de los veinte hombres atados con él le guardaba rencor, salvo quizá Boisfeuras, que ni siquiera ha expresado su opinión al respecto.
—Dígame, mi capitán, ¿de dónde sale este Boisfeuras que habla su jerga?
Pinières tutea a todos, excepto a Glatigny por deferencia, y a Boisfeuras para mostrarle su hostilidad.
A Glatigny parece costarle trabajo salir de su ensoñación. Tiene que hacer un gran esfuerzo para responder:
—Hace sólo cuarenta y ocho horas que lo conozco. Llegó la noche del 4 de mayo al punto de apoyo y es un milagro que haya pasado con su convoy de pim,** cargado de municiones y suministros. Hasta hoy no había oído hablar de él.
Pinières, tras gruñir algo, se frota la cabeza contra una mata de hierba para alejar a los mosquitos.
Glatigny quería olvidar la caída de Dien Bien Phu; pero los acontecimientos de los últimos seis días, los combates que habían tenido lugar en el punto de apoyo de Marianne ii que él comandaba, todo eso había forjado una especie de molde para conformar un bloque de fatiga y horror.
La víspera, el pico había sido bloqueado en sus tres cuartas partes. La infantería del Viet Minh atacaba todas las noches y los morteros pesados hostigaban la posición durante el día. Del batallón, cuarenta hombres seguían vivos o ligeramente heridos. El resto se confundía con el barro de los agujeros de los impactos.
Durante la noche, Glatigny había tenido un último contacto por radio con Raspéguy, que acababa de recibir sus galones de teniente coronel; sólo él seguía respondiendo y dando órdenes. Fue a él a quien Glatigny envió un sos:
—No tengo más suministros, mi coronel, ni municiones, y ellos están sobre la posición, donde estamos luchando cuerpo a cuerpo.
La voz de Raspéguy, un poco ronca, pero que aún conservaba algunas de las entonaciones cadenciosas del euskera, le tranquilizó y le dio calor, como un vaso de vino después de un duro esfuerzo.
—Aguanta, chico. Intentaré que te llegue algo.
Era la primera vez que el gran paracaidista le tuteaba. A Raspéguy no le gustaban los hombres del estado mayor ni todos aquellos que estaban demasiado cerca de los generales, y Glatigny había sido durante mucho tiempo el ayudante de campo del comandante en jefe.
La mañana había irrumpido de nuevo y una silueta había bloqueado por un momento el cuadrado de cielo que se recortaba a la entrada del parapeto.
La figura se había encorvado y luego se enderezó. El hombre con el traje embarrado había colocado cuidadosamente su carabina americana sobre la mesa, y luego se había quitado el casco de acero, que llevaba directamente sobre su sombrero de monte. Tenía los pies desnudos y los pantalones arremangados hasta las rodillas. Cuando se volvió hacia Glatigny, la luz grisácea de aquella mañana lluviosa había iluminado sus ojos cuyo iris tenía una pigmentación verde agua muy pálida.
Se presentó:
—Capitán Boisfeuras. Tengo unos cuarenta pim y una treintena de cajas conmigo.
Los dos convoyes anteriores habían tenido que renunciar a franquear los trescientos metros que aún unían Marianne ii con Marianne iii a través de un conducto informe repleto de barro líquido bajo el fuego de los viets.
Boisfeuras había sacado un papel del bolsillo y comenzó a enumerar:
—Dos mil setecientas granadas de mano, quince mil cartuchos; pero no hay más granadas de mortero y tuve que dejar las cajas de racionamiento en Marianne iii.
—¿Cómo lo ha hecho? —preguntó Glatigny, que ya no contaba con ninguna ayuda adicional.
—Convencí a mis pim de que debían venir.
Glatigny observó a Boisfeuras con más atención. Era bastante bajito, un metro setenta como mucho, con caderas estrechas y la espalda ancha. Tenía un poco la estatura de un nativo de la Alta Región: un cuerpo robusto y esbelto al mismo tiempo. Sin ver su rostro, con su nariz fuerte y su boca carnosa, podría haberse confundido con un mestizo; la voz ligeramente chillona acentuaba esta impresión.
—¿Qué hay de nuevo? —preguntó Glatigny.
—La división 308 nos atacará mañana, al anochecer, la más dura de todas. Por eso he dejado las cajas de racionamiento para poder traer un poco más de munición.
—¿Cómo lo sabe?
—Antes de venir con el convoy, fui a dar un paseo con los viets y tomé un prisionero. Era de la 308 y me dio la información.
—Los del puesto de mando no me han dicho nada.
—Me olvidé de traer al prisionero de vuelta. Era un estorbo, así que nadie me quiso creer.
Mientras hablaba se limpió las manos con el sombrero y tomó un cigarrillo del paquete de Glatigny; el último que le quedaba.
—¿Tiene fuego, por favor? Gracias, señor. ¿Puedo sentarme aquí?
—¿No regresa al puesto de mando?
—¿Para qué? Todo está perdido allí como aquí. La 308 se ha reorganizado por completo; va a darlo todo y arrasar con lo que aún quede en pie.
A Glatigny empezaba a irritarle la petulancia del recién llegado y también la socarronería que veía en sus ojos. Intentó ponerlo en su lugar:
—¿Esta información también es de su prisionero?
—No, pero hace quince días crucé la retaguardia de la 308 y vi llegar las columnas de reclutas.
—¿Por qué puede permitirse pasear con los viets?
—Vestido de nha-que,*** soy irreconocible y hablo muy bien el vietnamita.
—Pero ¿de dónde viene?
—De la frontera china. Estuve organizando algunos maquis allí arriba. Un día, recibí la orden de dejarlo todo para ir a Dien Bien Phu. Me llevó un mes.
Un guerrillero nung que llevaba el mismo traje que el capitán también entró en el puesto de mando.
—Es Min, mi ordenanza —dijo Boisfeuras—. Estaba allí arriba conmigo.
Comenzó a hablarle en su idioma. El nung negó con la cabeza. Luego la bajó, puso su carabina junto a la de su jefe, se desprendió del equipo y salió.
—¿Qué le ha dicho? —preguntó Glatigny, cuya curiosidad había superado todos los prejuicios.
—Que partiera. Intentará llegar a Louang Prabang a través del valle del Nam On.
—Usted también podría escapar...
—Tal vez, pero no lo haré; no quiero perderme una experiencia que puede ser interesante.
—¿No es el deber de un oficial evadirse?
—Todavía no soy un prisionero; ni usted tampoco lo es. Pero pasado mañana lo seremos los dos... o estaremos muertos. Es un riesgo que debemos asumir.
—Podría unirse al maquis alrededor de Dien Bien Phu.
—No hay maquis en los alrededores de Dien Bien Phu o, si lo hay, trabaja para los viets. En eso también fracasamos, como en todo... porque no libramos la guerra adecuada.
—Hace un mes estaba con el comandante en jefe; gozaba de su plena confianza, participé en la creación de estos maquis y nunca oí hablar de los de la frontera china.
—No siempre se quedaban en la frontera; a veces incluso penetraban en China. Dependía directamente de París, de un servicio adscrito a la Presidencia del Consejo. Todo el mundo desconocía mi existencia, por lo que, al menor incidente, podían dejarme caer.
—Si nos hacen prisioneros, tendrá problemas con los vietnamitas.
—No saben nada de mí. Estaba trabajando contra los chinos, no contra los vietnamitas. Mi guerra, por así decirlo, estaba menos localizada que la suya. El comunismo, ya sea en Occidente, Oriente o Extremo Oriente, es un todo, y es infantil creer que cuando se ataca a uno de los miembros de esa comunidad se podrá localizar ese conflicto. Algunos hombres de París lo habían entendido.
—Usted no me conoce y parece que ya confía en mí hasta el punto de revelar cosas que quizás hubiera preferido ignorar.
—Vamos a tener que vivir juntos, capitán de Glatigny, quizás durante mucho tiempo. Me gustó su gesto cuando supo que todo estaba perdido en Dien Bien Phu y abandonó al general en jefe, un hombre de su casta y tradición, para lanzarse en paracaídas hasta aquí.
»Encontré un significado en ese gesto que tal vez no es el que usted quería darle. A mis ojos, abandonó las jerarquías muertas para unirse a los soldados y a los pequeños cuadros, a todos los que se baten, a los militantes de base de un ejército.
Así es cómo Glatigny había conocido a Boisfeuras, que ahora yacía atado y prisionero a pocos metros de él.
Durante la noche, Boisfeuras se desliza gateando cerca de Glatigny.
—El tiempo del heroísmo está muerto —dice—, o al menos del heroísmo del cine. Los nuevos ejércitos ya no tendrán penachos ni música. Primero tendrán que ser eficaces. Eso es lo que vamos a aprender y por eso no he querido escaparme.
Tiende sus dos manos hacia Glatigny, quien ve que se ha liberado de sus ataduras. Pero no muestra ninguna reacción; incluso Boisfeuras le aburre. Todo le llega desde la lejanía, como un eco.
Glatigny está acostado de lado. Un hombro soporta el peso de su cuerpo.
Las crestas de las montañas que bordean el hondón son claramente visibles contra el fondo negro de la noche. Las nubes surcan el cielo y, a veces, en el silencio se oye el rugido cercano o lejano de una aeronave.
No siente ningún deseo, salvo una necesidad muy remota y vaga de calor. Su agotamiento físico es tal que tiene la sensación de estar alejado del mundo, arrastrado más allá de sus límites, y de que puede contemplarse a sí mismo.
Tal vez sea eso el Nirvana de Le-Thuong.
En Saigón, Le-Thuong, el monje budista había querido iniciarle en el ayuno.
—Los primeros días —le dijo— sólo piensas en la comida. Por mucho que reces con fervor y desees unirte a Dios, todos tus ejercicios y meditaciones espirituales están contaminados por los deseos materiales. La liberación del espíritu se produce entre el octavo y el décimo día. En pocas horas, se separa de la materia.
»Independiente de ella, aparece en una pureza deslumbrante que se compone de lucidez, objetividad y comprensión penetrante. Entre el trigésimo quinto y el cuadragésimo día, en medio de esta pureza aparece de nuevo la necesidad de comer; es la última señal de alarma del organismo al borde del agotamiento. Más allá de este umbral biológico, no hay más metafísica.
Desde el amanecer del 7 de mayo, Glatigny se encuentra en ese estado. Tiene la sensación de tener dos conciencias: una que se debilita a cada paso, pero que todavía le obliga a dar ciertas órdenes, a realizar ciertos gestos, como el de arrancarse los galones cuando cayó prisionero, y la otra que se refugia en una especie de contemplación indiferente y morosa. Hasta este momento, siempre había vivido en un mundo concreto y activo, amistoso u hostil, pero lógico incluso en el absurdo.
El 6 de mayo, a las once de la noche, los vietnamitas hicieron saltar la cumbre del pico con una mina e inmediatamente lanzaron dos batallones que se apoderaron de casi todo el fortín y, lo que era más grave, de las posiciones más elevadas.
El contraataque francés de los cuarenta supervivientes había comenzado, pues, desde el lugar más bajo de la pendiente.
Glatigny recordaba una reflexión de Boisfeuras: «¡Es una estupidez!» y la respuesta violenta de Pinières: «Si le da el canguelo, mi capitán, nadie le pide que venga con nosotros».
Pero Boisfeuras no tenía miedo; lo había demostrado. Sólo parecía indiferente a los acontecimientos que se desarrollaban, como si se reservara por completo para la segunda parte del drama.
El contraataque había sido lento, difícil de iniciar. Pero los hombres habían tomado la posición a golpe de granadas, agujero tras agujero. A las cuatro de la madrugada desalojaron al último viet atrincherado en el borde del cráter originado por la mina; pero la mitad de los hombres de la pequeña guarnición había dejado su piel en la empresa.
De repente se hizo el silencio, aislando a Marianne ii como un islote en medio de un océano en llamas. Al oeste del Song Ma, la artillería del Viet Minh hostigaba al Cuartel General del general de Castries y durante unos segundos relampaguearon flores de fuego que se desvanecieron en la noche. Al norte, Marianne iv, asediada por todos lados, seguía resistiendo.
Cergona, el operador de radio, había muerto junto al capitán de Glatigny. Pero su radio, la pcr10, que llevaba a la espalda, seguía funcionando y crepitaba suavemente en el silencio. De repente, el chisporroteo fue sustituido por la voz de Portes, quien comandaba la última compañía de reserva del Marianne iv. Esta se había formado con los supervivientes de tres batallones de paracaidistas para rescatar a Marianne ii:
—Azul de azul, repito. Todavía estoy en el fondo de Marianne ii. Imposible salir. Los vietnamitas tienen trincheras por encima de mí y nos escupen las granadas en la cara. Sólo me quedan nueve hombres. Azul, hable...
—Azul Tres, le dije que contraatacara. Vamos, por el amor de Dios, nosotros también estamos recibiendo granadas en las narices. Ya debería haber llegado a la cima.
—Azul de azul tres. Entendido. Intentaré seguir adelante. He terminado. Cambio y fuera.
Un silencio, luego otra voz preguntó:
—Azul Cuatro, hable —la voz se volvió insistente—. ¿Azul de azul Cuatro?
Pero Azul nunca iba a responder; el robusto Portes se había hecho trizas tratando de alcanzar la cumbre. Su formidable estructura yacía en una pendiente y un diminuto viet le hurgaba los bolsillos.
Glatigny había oído este extraño reportaje radiofónico con la indiferencia de un profesional del rugby retirado que escucha las retransmisiones de los partidos por costumbre. Pero eso significaba que ahora nadie podía ayudar a Marianne ii, porque Marianne iii estaba perdido.
Glatigny ni siquiera tuvo fuerzas para apagar el pcr10, que seguiría emitiendo chisporroteos hasta que se agotaran las pilas. La cabeza de Cergona estaba hundida en el barro, y la estación con su antena parecía un escarabajo monstruoso devorando su cadáver.
Una luciérnaga que descendía lentamente por el extremo de su paracaídas iluminaba el pico con su luz lívida. En el otro lado de la pendiente, Glatigny distinguía las trincheras del Viet Minh que destacaban como líneas negras continuas. Parecían tranquilas y perfectamente inofensivas.
Uno tras otro, sus jefes de sección y ayudantes de compañía llegaban arrastrándose hasta Glatigny para rendirle cuentas. A diez metros de allí, con las rodillas entre sus brazos, Boisfeuras miraba al cielo como si buscara una señal.
Merle fue el primero en llegar. Parecía más flaco que de costumbre y seguía metiéndose los dedos en la nariz.
—Mi capitán, sólo me quedan siete hombres en la compañía y dos cargadores de la policía militar. Ninguna noticia de la sección de Lacade, que ha desaparecido por completo.
Luego llegó Pontin. Su barba se había vuelto blanca y estaba al borde del colapso y las lágrimas.
«Espero que lo haga solo en su agujero», pensó Glatigny.
—Cinco hombres en la compañía, cuatro cargadores —dijo.
Y se fue a hacer «eso» en su agujero.
Pinières llegó el último. Era un antiguo teniente y vino a sentarse junto a Glatigny.
—Sólo me quedan ocho tipos y nada que poner en las armas.
Los vietnamitas empezaron a retransmitir en la frecuencia de Marianne ii la canción del partisano:
Amigo, ¿oyes el vuelo negro de los cuervos en la llanura?
Amigo, ¿oyes el grito sordo del país encadenado?
—Es gracioso —dijo Pinières con amargura—. Es realmente gracioso, mi capitán. Incluso de eso se han apropiado.
Pinières había debutado en un maquis del ftp**** y se había integrado en el ejército; fue uno de los pocos éxitos de esta operación.
Merle reapareció.
—Tiene que venir, mi capitán. Encontramos al pequeño y está a punto de reventar.
El «pequeño» era el alférez Lacade, que había llegado al batallón de paracaidistas tres meses antes, recién salido de Saint-Cyr y tras haber pasado unas semanas en una escuela de prácticas.
Glatigny se levantó y Boisfeuras le siguió, con los pies desnudos y los pantalones arremangados.
Lacade había recibido fragmentos de granada en el vientre. Sus dedos se crispaban sobre la tibia y ligera tierra. En la penumbra, Glatigny apenas podía distinguir su rostro, pero cuando le oyó hablar supo que estaba muy mal.
Lacade tenía veintiún años. Para darse confianza, se había dejado crecer una brizna de bigote rubio y había agrandado su voz. Ahora volvía a tener la voz de un adolescente, una voz indecisa en la que las notas agudas se mezclaban con las graves. El chico ya no intentaba actuar.
—Tengo sed —dijo—, tengo mucha sed, mi capitán.
Glatigny sólo podía mentir:
—Te vamos a llevar a Marianne iii; allí hay un médico.
Era una estupidez creer que se podía, cargando con un herido, franquear las posiciones del Viet Minh entre los dos enclaves. Incluso el pequeño lo sabía, pero ahora creía en lo imposible y se abandonaba a las promesas del capitán.
Repitió:
—Tengo sed; pero, por supuesto, puedo esperar hasta que amanezca. Recuerde, mi capitán, en Hanoi, en la Normandía, aquellas botellas de cerveza tan frías que estaban recubiertas de vaho; creías estar tocando un trozo de hielo.
Glatigny le tomó la mano. La deslizó hasta su muñeca para palpar la caída del pulso. El pequeño no tendría que sufrir mucho tiempo más.
Lacade pidió cerveza dos o tres veces más, y pronunció el nombre de una chica, Aline, el de su pequeña prometida que le esperaba en su provincia, una pequeña prometida de un graduado de Saint-Cyr, risueña y con pocos medios, que llevaba el mismo vestido todos los domingos desde hacía dos años.
Sus dedos se crisparon un poco más en el barro.
Boisfeuras se acercó a Glatigny, que seguía agachado junto al cadáver.
—Siete promociones de Sant-Cyr destruidas en Indochina. Es demasiado, Glatigny, cuando el resultado es la derrota. Será difícil recuperarse de esta pérdida.
—Un chico de veinte años, una esperanza y un entusiasmo de veinte años están muertos —dijo Glatigny—. Es todo un capital que se acaba de dilapidar y que no se renueva fácilmente. ¿Qué piensan en París?
—Es hora de dejar el teatro.
Al amanecer, los viets volvieron a atacar. Los últimos supervivientes de Marianne ii los vieron salir, uno a uno, de los agujeros de sus trincheras cubiertas. Entonces las siluetas empezaron a aparecer y desaparecer, ágiles, saltando y rebotando como balas de goma. Nadie disparaba ya. Glatigny había dado órdenes de guardar las municiones restantes para el asalto final.
El capitán tenía una granada de hierro en la mano. La destornilló, con la cuchara apretada contra la palma de la mano.
«Sólo tengo que dejarlo caer a mis pies cuando los viets estén sobre mí y contar uno, dos, tres, cuatro, cinco —pensó—; entonces saldremos todos juntos de este mundo, ellos y yo. Moriré según la tradición, como el tío Joseph en 1940; como mi padre en Marruecos, y mi abuelo en el Chemin des Dames. Claude se unirá al batallón negro de viudas de oficiales. Será bien recibida, encontrará parentela. Mis hijos irán a la Flèche, mis hijas a la Legión de Honor.»
Le dolían las articulaciones de sus falanges crispadas contra la granada.
A menos de diez metros, tres viets se situaban en fila junto a un agujero. Podía escuchar cómo se animaban entre ellos antes de dar el salto que los llevaría hasta él.
—Uno, dos, tres...
Lanzó la granada sobre el agujero. Pero había asomado el torso y se vio cercado por ráfagas de ametralladora.
La granada explotó y trozos de terrones de tierra y restos de ropa y carne llegaron hasta él.
Se hundió en el barro. Muy cerca, a la derecha, oyó el acento arrabalero de Mansard, un sargento:
—¿Qué nos van a hacer estos cabrones? No nos queda nada para tirarles encima.
Glatigny se arrancó los galones; al menos trataría de hacerse pasar por un 2ª clase; sería más fácil escapar... más tarde... Luego se tumbó de costado en el agujero; no tenía otra cosa que hacer que esperar a esa cosa que según Boisfeuras sería interesante.
La explosión de una granada en su agujero le hizo decir adiós a la civilización. Cuando recuperó la conciencia, estaba en el otro lado... con los comunistas.
Una voz sonaba en la noche:
—Están completamente cercados. No disparen. No les haremos daño. Pónganse en pie y mantengan los brazos en alto.
Esta voz separaba cada sílaba como en un doblaje de una mala película del Oeste.
La voz se acercó; ahora estaba encima de Glatigny:
—¿Está usted vivo? ¿Herido? Vamos a conseguirle ayuda. Tenemos medicinas. ¿Dónde están sus armas?
—No tengo armas. No estoy herido. Sólo conmocionado.
Glatigny había hecho un gran esfuerzo de articulación y se sorprendió al oír su propia voz; apenas la reconoció, como la primera vez que escuchó la retransmisión de una conferencia que había dado en Radio Saigón.
—No se mueva —dijo la voz—. Está a punto de llegar el enfermero.
Glatigny se encontró en un refugio en forma de túnel, largo y estrecho. Estaba sentado en el suelo, con la espalda desnuda apoyada en la tierra de la pared. Frente a él, un nha-que sentado sobre sus talones fumaba un tabaco pestilente enrollado en un viejo periódico.
El túnel estaba iluminado por dos bujías, pero cada vez que pasaba o volvía a pasar un bo-doi, este emitía breves ráfagas con su linterna. En la misma posición que él, contra el muro de tierra, el capitán reconoció a tres paracaidistas vietnamitas que estaban en el Marianne ii. Lo miraron brevemente y luego volvieron la cabeza.
El nha-que llevaba la cabeza descubierta; en el extremo del labio superior mostraba dos mechones simétricos de tres o cuatro pelos de largo. Vestía un uniforme caqui sin insignias y, a diferencia de los otros viets, no llevaba alpargatas de lona. Los dedos de sus pies se extendían voluptuosamente en el cálido barro del refugio.
Entre dos bocanadas, dijo unas palabras y un bo-doi con el espinazo flexible y ondulante de un niño se inclinó sobre Glatigny:
—El jefe del batallón le pregunta dónde está el comandante francés que mandaba el enclave.
Glatigny tuvo un reflejo de oficial tradicional; no podía creer que este nha-que agazapado que fumaba un tabaco maloliente mandase como él un batallón, tuviera el mismo rango y las mismas responsabilidades. Le señaló con el dedo:
—¿Es ese vuestro jefe?
—Sí —dijo el vietnamita, inclinándose respetuosamente ante el comandante del Viet Minh.
Glatigny encontró en su «homólogo» el rostro de un paisano de la Francia profunda, cuya abuela hubiese sido violada por uno de los jinetes de Atila. No tenía un rostro cruel ni inteligente, sino un aire de locura, paciencia y atención. Le pareció ver que el nha-que sonreía y que las dos finas rendijas de sus ojos se cerraban de placer.
Era uno de los líderes de la 308, la mejor y más preparada división de todo el Ejército Popular. Aquel campesino salido de arrozal había vencido a Glatigny, el descendiente de una de las grandes dinastías militares de Occidente, cuya profesión y razón de vivir era la guerra.
El nha-que soltó tres palabras mezcladas con el apestoso humo, y el intérprete fue a hacer una pregunta a los paracaidistas vietnamitas. Sólo respondió uno, el sargento. Con la barbilla señaló al capitán.
—Usted es el capitán Katigny, comandante de la compañía 3ª de paracaidistas, pero el comandante del enclave ¿dónde está?
Ahora Glatigny pensaba que había sido una estupidez haber intentado hacerse pasar por una segunda clase. Y respondió:
—Yo estaba al mando del enclave. No había comandante y yo era el capitán más veterano.
Miró al nha-que, cuyos ojos se abrían y cerraban lentamente, pero cuyo rostro permanecía impasible. Se habían enfrentado con las mismas armas: sus morteros pesados eran tan buenos como nuestra artillería, y en Marianne ii la aviación nunca había podido intervenir.
De aquellos duros combates cuerpo a cuerpo, de aquella posición tomada y retomada veinte veces, de aquel encarnizamiento de todos los actos de valor, y de aquel último ataque de los franceses que con cuarenta hombres habían empujado al batallón del Viet Minh fuera de la cumbre, expulsándolos de los agujeros que había conquistado, de todo aquello no quedaba nada en aquel rostro impasible, que no traslucía estima ni interés, ni siquiera odio.
Atrás quedaron los días en que el vencedor presentaba armas a la guarnición vencida que se había batido con valor. Ya no habría lugar para la caballerosidad de los hombres de guerra y sus últimos vestigios. En el gélido mundo del comunismo, el vencido era un culpable y quedaba reducido al rango de un vulgar convicto.
En abril de 1945, los principios de la casta seguían vigentes. El alférez de Glatigny estaba al mando de un pelotón de reconocimiento en las afueras de Karlsruhe. Había hecho prisionero a un mayor alemán y lo había llevado a su jefe de escuadrón, V..., que era su primo y pertenecía a la misma raza militar de los hobereaux, sucesivamente asaltantes de peregrinos, cruzados, condestables de reyes, mariscales del Imperio y generales de las repúblicas.
El jefe del escuadrón había instalado su puesto de mando en una casa del bosque. Había salido a recibir al prisionero. Se saludaron y se presentaron; el mayor también tenía un gran nombre en la Wehrmacht y había combatido bien.
A Glatigny le había llamado la atención el parecido entre los dos hombres: los mismos ojos penetrantes hundidos en sus cuencas, la misma rigidez elegante en los gestos, los labios finos, una fuerte nariz aguileña.
No se daba cuenta de que él también se parecía a ellos.
Era muy pronto por la mañana. El comandante V... invitó a Glatigny y a su prisionero a desayunar con él.
El alemán y el francés, relajados como estaban entre gente de la misma casta, intentaron rememorar todos los lugares donde se habían podido enfrentar desde 1939. No les importaba si uno era el ganador y el otro el perdedor, siempre que hubieran observado las reglas y luchado bien. Había estima y, potencialmente, amistad entre ellos.
V... hizo conducir al mayor en su jeep hasta el campo de prisioneros y, antes de dejarlo, le estrechó la mano. Glatigny hizo lo mismo.
El comandante nha-que del batallón, que había escuchado al intérprete traducir la respuesta de Glatigny, dio una orden. Un bo-doi dejó su arma, se acercó al capitán y sacó de su bolsillo un largo cordón de nylon blanco: un tirante de paracaídas. Le dobló violentamente los brazos detrás de la espalda y ató los codos y las muñecas con extremo cuidado.
Glatigny miró fijamente al nha-que, y le pareció que sus ojos semicerrados eran dos hendiduras de una mirilla tras la que otro personaje, mucho menos seguro de sí mismo, le espiaba. Su triunfo debía serle tan violento que se embriagaba con él. No pudo contenerlo más. Tendría que romper a reír o golpearle.
Pero las hendiduras de la mirilla se cerraron y el nha-que comenzó a hablar suavemente. El bo-doi, recogió su fusil y le hizo una señal al francés para que le siguiera.
Durante horas, Glatigny caminó por las trincheras llenas de barro hasta los muslos, avanzando a contracorriente de las columnas de termitas especializadas y ocupadas. Había soldados-termitas con sus cascos latanier estampados con la estrella amarilla sobre fondo rojo, termitas-culís macho y hembra vestidas de negro, trotando bajo el balancín vietnamita o la banasta tailandesa. También se topó con una columna que llevaba cestos de arroz humeante.
Todas estas termitas parecían indiferenciadas, y en sus rostros no se podía leer ninguna expresión, ni siquiera uno de esos sentimientos elementales que suelen romper la impasibilidad de los rasgos asiáticos: miedo, satisfacción, odio o ira. Nada. La misma implacabilidad les empujaba hacia un objetivo común y misterioso que debía estar más allá de la presente batalla. Este enjambre de insectos asexuados le pareció controlado a distancia, como si hubiera, en las profundidades de este mundo cerrado, una reina monstruosa, una especie de cerebro central que actuaba como la conciencia colectiva de las termitas.
Glatigny tenía ahora la impresión de ser uno de esos exploradores imaginados por los autores de novelas de ciencia ficción, que se encuentran de repente sumergidos, por alguna máquina de exploración del pasado o del futuro, en un monstruoso universo desaparecido o en un mundo futuro aún más horrible.
Tropezaba sin cesar en el barro. La mujer que le acompañaba repetía una y otra vez:
—Mau-len, mau-len, di-di, di-di.
Se le ordenó parar en una encrucijada. Los bo-doi empezaron a hablar con el jefe del puesto, un joven vietnamita que llevaba un cinturón americano de tela y un Colt.
El joven miró al francés con una sonrisa casi amigable, y le preguntó:
—¿Conoce usted París?
Glatigny vio el final de su pesadilla.
—Por supuesto.
—¿Y el Barrio Latino? Estuve estudiando derecho ahí. Todas las comidas las hacía en Père Louis, en la rue Descartes, y a menudo iba a la terraza de la Capoulade.
Glatigny suspiró. La máquina del tiempo acababa de devolverle a su propio siglo, junto a este joven vietnamita que, con unos años de diferencia, había caminado por las mismas aceras que él y había frecuentado las mismas terrazas de los cafés.
—El Gipsy’s de la rue Cujas, ¿ya existía en su época? —preguntó el vietnamita—. Allí pasé muy buenos momentos. Había una chica que bailaba... y tenía la sensación de que bailaba sólo para mí.
El bo-doi, que no entendía nada de esta conversación, se impacientó. El estudiante con el Colt bajó la cabeza y, con voz cambiada, seca y desagradable, le dijo al francés:
—Ahora debe irse.
—¿A dónde me llevan?
—No lo sé.
—¿No podría decirle al bo-doi que me afloje las ataduras? No siento los dedos.
—No, eso es imposible.
Acto seguido, le dio bruscamente la espalda a Glatigny. Se había convertido de nuevo en una termita y se alejó tambaleándose en el espeso barro.
Nunca abandonaría el termitero; jamás volvería a ver los jardines de Luxemburgo en primavera, donde las chicas hacen bailar sus vestidos alrededor de las caderas con algunos libros bajo los brazos.
El prisionero y su centinela pasaron por detrás de Béatrice, el punto fuerte de la Legión que vigilaba el extremo noreste de la cuenca de Dien Bien Phu. Béatrice había caído en la noche del 13 al 14 marzo y ya la selva invadía las redes de alambre de espino y los refugios destruidos.
Cuando salieron de la trinchera, un proyectil estalló detrás de ellos. Sólo una pieza de artillería seguía disparando al cuartel del general de Castries y se estaba ensañando con ellos.
Sin transición, se adentraron en el denso bosque que cubría las montañas. La pista recta ascendía a través del fondo de un estrecho barranco sobre el que se cernía el dosel de los grandes y rojizos algodoneros de seda.
A ambos lados de la pista había refugios excavados en el suelo. Glatigny vislumbraba algunos morteros de 120 mm en una fila ordenada. Relucían suavemente en la sombra; estaban bien engrasados y no pudo sino admirar, como técnico, su buen mantenimiento. Frente a la entrada de los refugios, los hombres charlaban en posición de descanso. Parecían altos para ser vietnamitas, y todos llevaban un retrato de Mao Tse-tung en el pecho. Se trataba de la división 350, la división pesada que había recibido su instrucción en China. En Saigón, la oficina de inteligencia había informado de su llegada.
Los pequeños grupos sonrieron al paso del capitán.
Quizás no los veía, ya que no era de su mundo.
Con los brazos atados a la espalda, Glatigny se movía con torpeza y avanzaba un poco como un pingüino, balanceándose de un lado a otro. Estaba tan cansado que se desplomó.
El bo-doi se inclinó sobre él:
—Di-di, mau-len, camina de nuevo, titi.
El tono era paciente; más bien alentador, pero el soldado no hacía ningún movimiento para ayudarle.
En la entrada de los refugios, los nha-que vestidos de negro habían sustituido a los soldados. A plomo de la pista, sentado en un parche de luz solar, un anciano se estaba comiendo su arroz matutino. Glatigny ya no tiene hambre, ni sed, ni vergüenza, ni ira, no siente su fatiga; es a la vez muy viejo y como si acabara de nacer. Pero el espeso aroma del arroz caliente desencadena en él un reflejo animal. Lleva cinco días sin probar bocado y, de repente, tiene hambre y lanza sobre la escudilla una mirada codiciosa.
—¿Tiene de sobra? —le pregunta al anciano.
El nha-que mostró sus negros dientes en una especie de sonrisa y asintió. Glatigny dio la vuelta para mostrarle las ataduras. Entonces el viejo formó una bola de arroz entre sus dedos terrosos, arrancó delicadamente una lámina de pescado seco y se lo introdujo en la boca.
Pero el soldado empujó al capitán y éste tuvo que proseguir su caminata por la pista cada vez más empinada.
El sol había emergido de las brumas de la mañana, el bosque estaba tranquilo, profundo y negro como esos lagos de agua muerta en los cráteres de los volcanes.
En aquel momento Glatigny comprendía a Boisfeuras, quien no había querido evadirse porque quería «saber». En aquel desastre era su recuerdo el que se imponía y no el de sus jefes o compañeros. Al igual que Boisfeuras, le hubiera gustado hablar vietnamita, inclinarse ante esos soldados y culís para preguntarles: «¿Tú por qué eres del Viet Minh? ¿Estás casado? ¿Sabes quién es el profeta Marx? ¿Eres feliz? ¿Qué esperas conseguir?».
Había recuperado su curiosidad, ya no era un prisionero.
Glatigny llegó a la cima. Ahora podía distinguir a través de los árboles la depresión de Dien Bien Phu, y, a poca distancia, bajo la mirada de un centinela, un pequeño grupo: los supervivientes del enclave. Boisfeuras dormía sobre los helechos; Merle y Pinières discutían entre sí con cierta vehemencia. Pinières sembraba cizaña ahí donde iba. Boisfeuras se despertó y se sentó sobre los talones como un nha-que.
Pero el bo-doi seguía empujando a Glatigny con su fusil. Un jovencito vestido con un uniforme limpio apareció frente a un refugio. Le hizo señas para que entrara. El refugio esta vez es cómodo; no está embarrado. En la fresca penumbra, el capitán vislumbró a otro joven, similar al primero, de pie detrás de una mesa para niños. Estaba fumando un cigarrillo; el paquete recién abierto estaba sobre la mesa. Glatigny se fumaría de buena gana un cigarrillo.
—Siéntese —dijo el joven. Tenía el acento del liceo francés de Hanoi.
Pero no había asientos. Con el pie, Glatigny dio la vuelta a un pesado casco americano y se sentó encima tan cómodamente como pudo.
—¿Su apellido?
—Glatigny.
El joven escribe en una especie de libro de registro.
—¿Su nombre de pila?
—Jacques.
—¿Grado?
—Capitán.
—¿Batallón?
—No lo sé.
El viet dejó el bolígrafo sobre la mesa y dio una profunda calada a su cigarrillo. Parecía ligeramente desconcertado.
—El presidente Ho Chi Minh (pronunciaba la «ch» suave como los franceses) dio órdenes para que los combatientes y el pueblo fueran indulgentes (y hace hincapié en esa palabra) con los prisioneros. ¿Ha sido maltratado?
Glatigny se levanta y muestra los brazos atados. El joven arquea una ceja asombrado y hace una discreta llamada. El primer jovencito sale de una tienda montada con brillantes telas de paracaídas. Se arrodilla detrás del capitán y sus ágiles dedos desatan los complejos nudos. De repente, la sangre fluye por los antebrazos paralizados. El dolor es insoportable; Glatigny querría soltar alguna palabrota, pero las personas que tiene delante son tan educadas que se contiene.
El interrogatorio continúa:
—Usted fue hecho prisionero en Marianne ii. Estaba al mando del enclave. ¿Cuántos hombres tenía a su mando?
—No lo sé.
—¿Tiene sed?
—No.
—Entonces tendrá hambre. Se le dará algo de comer de inmediato.
—Tampoco tengo hambre.
—¿Necesita algo?
Si le ofrecieran un cigarrillo, Glatigny no podría rechazarlo, pero el Viet Minh no lo hace.
—Tengo sueño —dijo el capitán de repente.
—Le entiendo. La lucha fue muy dura. Nuestros soldados son más pequeños y más débiles que los suyos, pero se batieron con más tesón que ustedes porque sacrificaban sus vidas por su país.
»Ahora usted es un prisionero y su deber es responder a mis preguntas. ¿Cuántas personas había en Marianne ii?
—Le he dado mi nombre, mi apellido, mi rango, todo lo que me pertenece. El resto no es mío, y no conozco ninguna convención internacional que obligue a los oficiales prisioneros a dar información al enemigo mientras sus compañeros siguen luchando.
El Viet Minh volvió a suspirar con más fuerza. Dio una profunda calada a su cigarrillo.
—¿Por qué no me quiere contestar?
¿Por qué? Glatigny se empieza a hacer la misma pregunta. Debe haber algo al respecto en el reglamento militar. Todo está previsto en el reglamento, incluso lo que nunca sucede.
—El reglamento militar prohíbe a los prisioneros dar información.
—¿Así que luchó porque las reglas le obligaban a hacerlo?
—No sólo eso, no.
—Al negarse a hablar, ¿quizás esté entonces obedeciendo las reglas de su honor militar?
—Puede llamarlo así.
—Tiene usted una concepción burguesa del honor militar. Este honor le permite luchar por los intereses de los grandes colonos y banqueros de Saigón, para masacrar a poblaciones que sólo quieren su independencia y la paz. Acepta luchar en una guerra en un país que no es el suyo, una guerra injusta, una guerra de conquista imperialista. Su honor como oficial está bien, pero le prohíbe ayudar a la causa de la paz y el progreso suministrando la información que se le solicita.
Glatigny ha tenido un reflejo de raza; ha recuperado su altivez. Se muestra distante, vagamente interesado, como si no fuera con él, y un poco desdeñoso. El Viet Minh se ha dado cuenta; sus ojos brillan, sus fosas nasales se dilatan y sus labios se curvan sobre los dientes.
«Su educación francesa, piensa Glatigny, debe de haber desregulado su perfecto control de sus expresiones faciales.»
El Viet Minh se incorporó en su asiento.
—¡Responda! ¿No le obligaba su sentido del honor a defender su posición hasta el último hombre? ¿Por qué no le mataron defendiendo el pico de sus padres?
Por primera vez en la conversación, el viet ha empleado una expresión directamente transpuesta del vietnamita al francés: «el pico de sus padres» en vez de «la tierra de sus ancestros». Este pequeño problema lingüístico distrajo a Glatigny del otro que se le había planteado sobre la moral militar. Pero el hombrecito vestido de verde insistió:
—¡Responda! ¿Por qué no le mataron defendiendo tu posición?
Glatigny también se hace la misma pregunta. Podría haberlo hecho, pero lanzó su granada a los dos viets.
—Yo puedo explicárselo —prosiguió el Viet Minh—. Vio a nuestros soldados, que le parecieron pequeños y frágiles, asaltar sus trincheras a pesar de su artillería, sus minas, sus alambradas, todas esas armas que les dieron los americanos. Nuestro pueblo luchó hasta la muerte porque servía a una causa justa y popular, porque sabía, porque todos sabemos, que somos poseedores de la verdad, la única verdad. Eso es lo que hizo invencibles a nuestros soldados. Y porque no tuvo estas razones, está aquí, vivo ante mí, prisionero y vencido.
»Ustedes, oficiales burgueses, pertenecen a una sociedad anticuada y podrida de intereses de clase egoístas. Han ayudado a mantener a la humanidad en la oscuridad. No son más que oscurantistas, mercenarios incapaces de decir por qué luchan. Solo tiene que decírmelo, pero no puede ¿verdad?
—Nosotros, señor, estamos luchando para proteger al pueblo de Vietnam de la esclavitud comunista.
Más tarde, cuando Glatigny comentaba esta respuesta con Esclavier, Boisfeuras, Merle y Pinières, tuvo que admitir que no sabía cómo se le había ocurrido. En realidad, Glatigny sólo luchaba por Francia, porque el gobierno legal se lo había ordenado. Nunca había pensado que estaba allí para defender las plantaciones de las Tierras Rojas o el Banco de Indochina. Obedeció, y eso fue suficiente para él. Pero de pronto se dio cuenta de que esta única razón no podía parecerle válida a un comunista. Algunas ideas afloraron con rapidez en su mente, conceptos todavía muy vagos: Europa, Occidente, la civilización cristiana. Había pensado en todo esto a la vez y luego tuvo la idea de una cruzada.
Glatigny había dado en el clavo. Los ojos entrecerrados, las fosas nasales dilatadas, todo el rostro del jovencito expresaba únicamente un odio preciso e intransigente, y le costaba articular:
—No soy comunista, pero creo que el comunismo es la garantía de la libertad, el progreso y la paz para todos los pueblos.
Cuando recuperó el control, encendió otro cigarrillo. Era tabaco chino; tenía un agradable olor a rastrojo recién arrancado; el viet continuó en ese tono declamatorio que parecía gustarle:
—Como oficial a sueldo de los colonialistas, es usted por tanto un criminal. Merece ser juzgado por crímenes contra la humanidad y recibir el castigo habitual: la muerte.
Era emocionante. Boisfeuras cada vez tenía más razón. Se abría un mundo desconocido, uno de cuyos principios era: «Quienquiera que luche contra el comunismo es, por tanto, un criminal de guerra que se posiciona al margen de la humanidad: debe ser colgado como los acusados de Núremberg».
—¿Está casado? —preguntó el Viet Minh—. ¿Tiene padres, hijos? ¿Una madre?
Piense en su dolor cuando sepan que ha sido ejecutado. Porque no pueden imaginar que el pueblo martirizado de Vietnam vaya a perdonar a sus verdugos. Llorarán a su marido muerto, a su hijo muerto, a su padre muerto.
La comedia se estaba volviendo penosa y de mal gusto.
El viet se detuvo un momento para sentir compasión por esta pobre y afligida familia francesa y continuó:
—Pero el presidente Ho sabe que ustedes son los hijos del pueblo francés que han sido engañados por los colonialistas y los imperialistas norteamericanos. El pueblo francés es nuestro amigo y lucha junto a nosotros en el campo de la paz. Y porque el presidente Ho lo sabe, ha pedido al pueblo y a los combatientes de Vietnam que sofoquen su justa ira hacia los prisioneros y les apliquen la política de clemencia.
«En la Edad Media —pensó Glatigny— se empleaba el mismo término “aplicar”, pero en un contexto diferente.»
—Cuidaremos de usted; recibirá las mismas raciones que nuestros soldados. También les enseñaremo la verdad. Le reeducaremos mediante el trabajo manual y eso le permitirá corregir su educación burguesa y redimir su vida disipada.
»Mire lo que el pueblo de Vietnam le dará como castigo por sus crímenes: la verdad. Pero a semejante generosidad debe responder sometiéndose a todas nuestras órdenes.
A Glatigny le gustaba más el comisario cuando se dejaba llevar por su odio, pues éste, al devolverle los reflejos normales, le hacía humano. Astuto y predicador, le asustaba y al mismo tiempo le fascinaba. Este pequeño y triste joven, que flotaba como un fantasma en una vestimenta que le quedaba grande y le hablaba de la Verdad con la mirada vacía de un profeta, lo sumergió de nuevo en la pesadilla de las termitas. Era una de las antenas del cerebro monstruoso que quería reducir el mundo a una civilización de insectos anclados en su certeza y eficacia.
La voz continuó:
—Capitán Glatigny, ¿cuántos hombres tenía en su posición?
—Tengo sueño.
—Nos será fácil saberlo contando los muertos y los prisioneros, pero quiero que sea usted quien me lo diga.
—Tengo sueño.
Dos soldados entraron, y ataron de nuevo los brazos, codos, muñecas y dedos del capitán. No olvidaron tampoco un lazo alrededor del cuello. El comisario político contemplaba con desprecio al oficial burgués. Glatigny… aquel nombre le recordaba algo. De repente se vio transportado al liceo de Hanoi. Lo había leído en la historia de Francia. Había un gran señor de la guerra que se llamaba Glatigny, un hombre de asesinatos, pillajes e ira, al que un rey había nombrado su condestable y que había muerto por él. El triste joven ya no es sólo un oficial del Viet Minh, el engranaje de un inmenso organismo. Todos sus recuerdos de niño amarillo acosado por sus compañeros blancos afloraron en su mente y lo bañaron de sudor. Ahora podía humillar a Francia en su pasado más lejano y temía de tal forma que este Glatigny no fuera el descendiente del condestable —porque le frustraría esta extraña victoria— que se resistía a preguntárselo.
—Capitán, debido a su actitud todos sus compañeros capturados en la posición tendrán las manos atadas como usted, y sabrán que se lo deben a usted.
Los guardias llevaron a Glatigny a un profundo barranco en el corazón de la jungla.
Allí había un agujero: dos metros de largo por medio de ancho y un metro y medio de profundidad; el típico hoyo de combatiente que bien podría servir de tumba. Uno de los guardias comprobó las ataduras y lo colocó frente al agujero. El otro cargó su ametralladora. Clac, clac...
—Di-di, di-di, mau-len.
Glatigny se adentró y se dejó caer dentro de la fosa. Se recostó sobre sus brazos atados e insensibles. Sobre su cabeza se veía un cielo extraordinariamente brillante a través del follaje de los altos árboles. Cerró los ojos para morir o para dormir...
A la mañana siguiente, fue recogido y atado a sus compañeros. Frente a él estaba el pequeño sargento Mansard, que repitió dos o tres veces:
—Sabe, capitán, no le culpamos.
Y para consolarle, le hablaba entre dientes de Boulogne-Billancourt donde había nacido, de ese baile a orillas del Sena junto a una gasolinera. Solía ir a bailar allí los sábados con chicas que conocía bien porque se había criado con ellas. Pero sus hermosos vestidos y su lápiz de labios les conferían de repente una nueva confianza, lo que le hacía sentirse tímido. Cuando Glatigny tomó el mando del batallón, Mansard le hizo el vacío. Para el antiguo tornero, no era más que un aristócrata que procedía del estado mayor de Saigón. Y ahora, con un tacto un poco torpe, el suboficial le daba a entender que lo consideraba de su lado y que estaba orgulloso de que su capitán no hubiera agachado la cabeza ante los macacos.
Glatigny rodó hasta donde estaba Mansard y rozó un hombro con el suyo. El suboficial, creyendo que tenía frío, se pegó a él.
*Viet es una abreviatura de Viet Minh (el frente nacionalista de Vietnam dirigido por el partido comunista) y se refiere a los soldados que lo conforman. (N. del t.)
**Literalmente, prisioneros internos militares. De hecho, sospechosos o incluso prisioneros de guerra que desempeñaban el papel de culís con las unidades de combate, y que rápidamente se unían como combatientes. Me ocurrió, una noche de Navidad en el campo de la Legión Extranjera cerca de Hanoi, ver a estos pim disparando morteros ante un ataque del Viet Minh. Esa noche, los legionarios estaban demasiado borrachos para hacerlo ellos mismos.
***Campesino en vietnamita. (Nota del t.)
****Francotiradores y Partisanos (ftp), nombre del movimiento de resistencia creado por el partido comunista francés en 1941. (Nota del t.)
2. La autocrítica del capitán Esclavier
Tumbados en el arrozal, donde el cieno se mezcla con la paja aplastada, los diez hombres se aprietan unos con otros. A veces se quedan dormidos, se despiertan con un sobresalto en la noche húmeda y vuelven a ahogarse en sus pesadillas.
Esclavier sujeta al teniente Lescure por el cinturón. Lescure está loco: podría levantarse, caminar en línea recta y gritar: «¡Nos atacan; nos atacan; envíen algunos pollos... algunos patos!»* No habría obedecido al centinela del Viet Minh que le diría que se detuviera y habría acabado fusilado.
Lescure está muy tranquilo en este momento; de vez en cuando emite pequeños suspiros lastimeros como los de un cachorro.
En la profundidad de la noche, el motor de un jeep que chapotea en la pista fangosa zumba, acelera y se va apagando con relanzamientos repentinos. Suena como una mosca atrapada en una habitación que golpea las ventanas. Por fin el motor se detiene, pero Esclavier, que se ha despertado, busca el sonido familiar que le gustaría volver a oír.
—Di-di, di-di, mau-len.
La orden del centinela va acompañada de pequeños golpes medidos y «clementes» de la culata del fusil, que sacuden la masa informe de prisioneros.
Pero ahora una voz habla en francés:
—¡En pie! ¡Levántense! Deben venir a empujar un jeep del Ejército Popular de Vietnam.
El tono es paciente, seguro de ser obedecido. El lenguaje es preciso, la pronunciación asombrosamente perfecta e inquietante. El gordo Lacombe se ha levantado con un suspiro y los demás le siguen. Esclavier sabe que Lacombe siempre será el primero en mostrar su obediencia y celo, que sacará su cara gorda con forma de culo para obtener la satisfacción de sus guardianes. Será el preso bueno a punto de delatar. Adulará a los viets para obtener algunas ventajas, pero sobre todo porque son los amos y él siempre ha obedecido a los más fuertes. Para que sus compañeros le perdonen su actitud, tratará de hacerles creer que está engañando a sus carceleros y explotándolos por el bien común.
Esclavier conoció muy bien a este tipo de hombres en el campo de Mauthausen. Allí, todos los individuos fueron sumergidos en un baño de cal viva y pronto sólo quedó lo esencial. Estos seres simplificados podrían clasificarse en tres categorías: los esclavos, las bestias y lo que Fournier denominó, de forma un tanto despectiva, las «almas bellas». Esclavier había sido una bestia porque quería sobrevivir. La verdadera naturaleza de Lacombe era ser un esclavo, un niño, que ni siquiera robaría a su amo, que no tendría esa última ráfaga de libertad. Pero llevaba el uniforme de un capitán del ejército francés y habría que enseñarle a comportarse, aunque reventara.
Una figura delgada con un casco de latanier se eleva sobre Esclavier, y la voz, incorpórea a fuerza de precisión, se hace oír de nuevo:
—¿No va a ayudar a sus amigos a empujar el jeep?
—No —responde Esclavier.
—¿Cómo se llama usted?
—Capitán Philippe Esclavier, del ejército francés.
—¿Y usted?
—Soy un oficial del Ejército Popular. ¿Por qué se niega a obedecer mi orden?
No es un reproche, sino más bien la constatación de un hecho inexplicable. El oficial del Viet Minh intenta, con la diligencia de un maestro concienzudo pero de pocas luces, comprender la actitud del niño grande que yace a sus pies. Le han enseñado el método en las escuelas de cuadros de la China comunista. Primero debe analizar, luego explicar y, finalmente, convencer. Este método resulta infalible; forma parte del gran conjunto perfecto que es el comunismo. Tuvo éxito con los prisioneros de Cao Bang. El viet se inclina hacia Esclavier y con una ligera condescendencia le explica:
—El presidente Ho Chi Minh ordenó al Ejército Popular de Vietnam que practicara una política de clemencia con todos los prisioneros engañados por los capitalistas imperialistas...
Lescure parece que va a despertar y Esclavier estrecha la presa contra su cintura. El teniente no sabe y puede que nunca sepa que el ejército francés fue derrotado en Dien Bien Phu. Si se despertara de repente, sería capaz de estrangular al Viet Minh.
El can-bo** continúa:
—Les han tratado bien, les volverán a tratar bien, pero su deber es obedecer las órdenes del pueblo vietnamita.
La voz corta y vibrante de Esclavier, rica en violencia, rabia, ironía, caliente de revuelta, responde y todos la oyen:





























