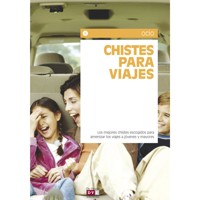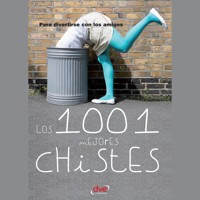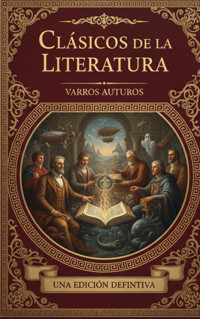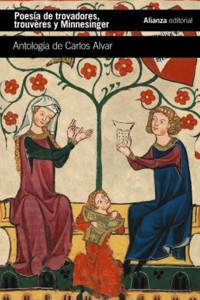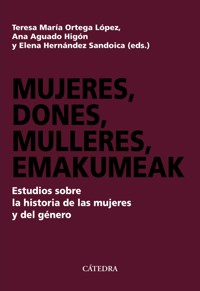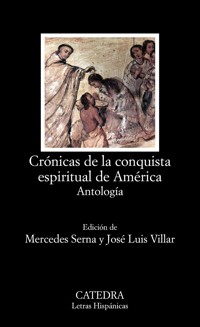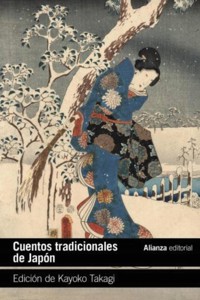9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Héroes
- Sprache: Spanisch
Kintoki demuestra cada día mayor habilidad y fuerza, dominando las armas con una destreza poco común para su edad. Sin embargo, su maestro, el veterano Yorimitsu, aún no lo considera preparado para acompañarlo en misiones peligrosas. Pero Kintoki no conoce límites: desobedeciendo las órdenes, se lanza a una aventura que lo enfrentará a desafíos asombrosos y amenazas mortales. ¿Será su osadía la clave para la gloria… o para la ruina? Por qué te atrapará esta historia: - Acción, honor y valentía en el Japón legendario. - Un héroe joven que desafía su destino. - Perfecta para amantes de la mitología japonesa y las aventuras épicas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
PERSONAJES PRINCIPALES
CAPÍTULO 1
UN SUCESO EXTRAÑO
CAPÍTULO 2
REBELIÓN EN EL ESTE
CAPÍTULO 3
EL SECRETO DEL BOSQUE
CAPÍTULO 4
LA MAGIA DEL SAPO
CAPÍTULO 5
LA MAZA DE RAIJIN
GALERÍA DE ESCENAS
HISTORIA Y CULTURA DE JAPÓN
EL SUMO, MÁS QUE UN DEPORTE
NOTAS
© 2023 RBA Editores Argentina, S.R.L.
© Álvaro Marcos por «Los Cuatro Celestiales»
© Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón
© Tenllado Studio por las ilustraciones
Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez
Asesoría histórica: Xavier De Ramon i Blesa
Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos
Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio
Diseño de interior: Luz de la Mora
Realización: Editec Ediciones
Fotografía de interior: National Diet Library/Wikimedia Commons: 104; Wikimedia
Commons: 107, 110; Metropolitan Museum of Art/Wikimedia Commons: 113;
National Diet Library/Wikimedia Commons: 114, 116.
Para Argentina:
Editada, Publicada e importada por RBA EDICIONES ARGENTINA S.R.L.
Av. Córdoba 950 5º Piso “A”. C.A.B.A.
Distribuye en C.A.B.Ay G.B.A.: Brihet e Hijos S.A., Agustín Magaldi 1448 C.A.B.A.
Tel.: (11) 4301-3601. Mail: [email protected]
Distribuye en Interior: Distribuidora General de Publicaciones S.A.,
Alvarado 2118 C.A.B.A.
Tel.: (11) 4301-9970. Mail: [email protected]
Para Chile:
Importado y distribuido por: El Mercurio S.A.P., Avenida Santa María N° 5542,
Comuna de Vitacura, Santiago, Chile
Para México:
Editada, publicada e importada por RBA Editores México, S. de R.L. de C.V.,
Av. Patriotismo 229, piso 8, Col. San Pedro de los Pinos,
CP 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México
Fecha primera publicación en México: en trámite.
ISBN: en trámite (Obra completa)
ISBN: en trámite (Libro)
Para Perú:
Edita RBA COLECCIONABLES, S.A.U.,
Avenida Diagonal, 189. 08019 Barcelona. España.
Distribuye en Perú: PRUNI SAC RUC 20602184065
Av. Nicolás Ayllón 2925 Local 16A El Agustino. CP Lima 15022 - Perú
Tlf. (511) 441-1008. Mail: [email protected]
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: diciembre de 2025
REF.: OBDO606
ISBN: 978-84-1098-500-1
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PERSONAJES PRINCIPALES
SAKATA NO KINTOKI — único hijo del difunto guerrero Sakata no Kurando, a quien no conoció. Tras ser rescatado de los bosques de Ashigara, donde fue criado por una yamanba bajo el nombre de Kintarō, es adiestrado como guerrero en la fortaleza de Kōzuke bajo la supervisión de su señor, Minamoto no Yorimitsu. Está dotado de una asombrosa fortaleza física.
MINAMOTO NO YORIMITSU — actual gobernador de la provincia de Kōzuke. Guerrero veterano y reputado, fue amigo y compañero de armas del padre de Kintoki, joven al que toma bajo su protección.
WATANABE NO TSUNA, USUI SADAMITSU Y URABE NO SUETAKE — guerreros excepcionales y leales amigos de Minamoto no Yorimitsu, su mentor, a quien asistieron en su búsqueda del hijo de Sakata no Kurando. Son, junto con el propio Yorimitsu, el espejo en el que se contempla el joven Kintoki.
TAIRA NO MASAKADO — difunto caudillo de las tierras de Kantō que, en tiempos, osó alzarse contra el emperador y liderar una revuelta de las provincias orientales.
SATSUKIHIME Y YOSHIKADO — hijos menores de Masakado y hermanos mellizos. Tras escapar a la matanza que siguió a la derrota de su padre, hallaron secreto refugio en un apartado monasterio del monte Tsukuba, donde se forman como hechicera y guerrero, respectivamente.
KUROGAMI KAZUKI Y TAKAMOCHI — sacerdotes del monasterio del monte de Tsukuba. De enigmático pasado, instruyen, respectivamente, a Satsukihime y Yoshikado en las artes de la magia y el combate.
CHIYO —yamanba que crio a Kintoki desde tierna edad en los bosques de Ashigara, haciéndose pasar por su abuela tras asesinar a su madre. A pesar de su monstruosa condición de yōkai y de que el joven escapó por la fuerza de sus garras, guarda por él un sincero afecto.
UN SUCESO EXTRAÑO
res figuras menudas huían a toda prisa por los arrozales. Un pasadizo secreto las había salvado de perecer junto al resto en la fortaleza tomada. Saito, el viejo criado, alzaba en brazos ora al pequeño, ora a su hermana melliza, ora a ambos, uno en cada brazo, cuando las aguas estancadas se tornaban demasiado profundas. Los infantes tenían el terror pintado en el rostro. Yoshikado lloraba sin cesar, su llanto entrecortado por la carrera y la respiración agitada. Apenas unas horas mayor, la pequeña Satsukihime había enmudecido completamente y sus pupilas temblaban después de que ambos hubieran contemplado desde su escondrijo —haciendo un esfuerzo ímprobo por no gritar y descubrirse— cómo sus cuatro hermanos mayores eran degollados uno a uno, sin miramientos, por los hombres del emperador. Al dar al fin con ellos, el leal Saito los había cogido en volandas y, abandonando el castillo en llamas por la vieja galería oculta, había emprendido la huida hacia las montañas. El sirviente estaba herido en un costado y la herida, de la que manaba abundante sangre, iba dejando un reguero oscuro a su paso.
A su espalda, en las llanuras de Kantō, las columnas de humo se elevaban hacia el cielo por centenares. Tras la batalla en Kojima, las tropas imperiales avanzaban implacables, sembrando la muerte y la destrucción y prendiendo fuego a cuanto encontraban a su paso: granjas, establos y caseríos. Mujeres, ancianos y niños eran pasados a cuchillo sin piedad. Las órdenes eran claras: infligir un castigo ejemplar a los rebeldes y no dejar piedra sobre piedra. Sobre la colina, la centenaria mansión de Taira no Masakado, señor de aquellas tierras, se desmoronaba devorada por las crepitantes llamas ante los ojos humedecidos y aterrorizados de quienes lo habían servido y corrían ahora buscando refugio desesperado en los bosques y en las cumbres.
Hacía menos de una estación que Masakado, harto, según sus propias palabras, de los dictámenes del emperador y de la camarilla de cortesanos aduladores e intrigantes que lo rodeaban en la capital —donde él mismo había fracasado tiempo atrás a la hora de labrarse una carrera—, había cometido la osadía de alzarse en armas y autoproclamarse emperador, desafiando al trono. Descendiente del emperador Kanmu, el magnético carisma de Masakado1 y su reputación como guerrero, forjada a fuego en múltiples batallas, le habían granjeado numerosas adhesiones en un principio, especialmente entre los campesinos de la zona, asfixiados por los impuestos de los gobernadores provinciales y golpeados por la maldición de una persistente sequía. El hecho de que, poco después del alzamiento, la región fuera bendecida al fin con el estallido de una tormenta y abundantes lluvias, largamente anheladas, había sido interpretado por muchos como una señal inequívoca del Alto Cielo, que confirmaba al caudillo como elegido de los kami y futuro rector de los destinos del imperio.
Pero aquel fervor popular, así como las sorprendentes y rutilantes victorias iniciales que lo habían acompañado en Shimotsuke, Shimousa y Kōzuke, habían resultado ser un espejismo. Una vez la temible
El leal Saito los había cogido en volandas y, abandonando el castillo en llamas por la
vieja galería oculta, había emprendido la huida hacia las montañas.
maquinaria imperial se hubo recuperado del golpe inicial y se puso en movimiento, las tornas habían cambiado inexorablemente y el rodillo de sus tropas bien adiestradas había aplastado a los insurgentes interceptándolos en la propia llanura, cuando estos, comandados por su caudillo, marchaban en desordenado e insolente avance, presa de un entusiasmo rayano en el delirio, camino de la propia capital. Ahora, el cuerpo de Masakado yacía decapitado sobre el barro, sus predios y su mansión eran pasto de las llamas y sus dos hijos pequeños, los únicos supervivientes de su familia, huían en brazos del último hombre leal a su linaje. El sueño dorado del falso emperador había quedado reducido a cenizas en cuestión de días.
Durante más de una jornada entera corrió sin descanso el viejo Saito, vadeando arrozales y cruzando llanuras y bosques, portando por momentos a los pequeños dormidos contra su pecho y encomendándose a cada poco a los dioses, hasta que, al límite mismo de sus fuerzas, divisó las faldas del monte Tsukuba y, encaramado en una de sus escarpadas laderas, el remoto santuario al que se dirigía; allí esperaba encontrar cobijo pues siguiendo la tradición familiar, décadas atrás un hermano suyo se había instalado allí con la esperanza de ser el responsable del lugar sagrado.
En ese momento, y alertada por una intuición mientras el sirviente la llevaba adormecida en brazos, la pequeña Satsuki abrió los ojos. Lo que vio a las espaldas de su porteador le heló el corazón. Surcando el aire, a pocos codos de ellos, distinguió con claridad la cabeza de su padre, la flecha que lo había derribado de su montura todavía clavada en su frente. Su rostro estaba lívido y ensangrentado y el cuello seccionado aún goteaba sobre el sotobosque. Pero sus ojos denotaban todavía un espasmo de vida y sus labios temblaban, como queriendo decir algo.
—Padre… —murmuró compungida Satsuki con la vista fija en la terrorífica imagen de la cabeza flotante.
Mas la pequeña no gritó, ni dijo nada al viejo Saito, cuyos huesos parecían a punto de quebrarse bajo el raído kosode de lino, sus maltrechos pulmones prontos a estallar.
Tras la huida frenética y angustiosa en la que había empeñado su último aliento, el corazón del sirviente se detuvo a pocos pasos de la entrada, donde se desmoronó. Su cuerpo quedó allí tendido como el de un caballo reventado.
Dos figuras anónimas surgieron de la boca oscura del santuario y tomaron consigo a los hermanos, quienes fueron acogidos sin apenas preguntas sobre su procedencia. Bastó con que el gūji,2 de rasgos muy semejantes a los del leal sirviente, abriera el pequeño rollo lacrado que Seito había cosido a las ropas de Yoshikado.
Esa noche, cuando los pequeños cayeron rendidos de puro cansancio y de terror entre las lóbregas paredes de una pequeña habitación, Satsukihime volvió a ver en sueños la cabeza de su progenitor, surcando los cielos desde la capital, a donde había sido llevada como trofeo para el emperador, de regreso al campo de batalla de Kojima en que había hallado la muerte. Esta vez, sin embargo, la pequeña sí pudo discernir con toda claridad lo que su padre le decía.
—Vengadme y vengad a vuestra familia cuando la hora sea llegada —profirió la testa de Masakado—. Instaurad un nuevo orden.
Las palabras seguían resonando con fuerza en la cabeza de Satsukihime cuando despertó en mitad de la noche con un grito, empapada en sudor. Con un sobresalto, descubrió que, a su lado, Yoshikado estaba despierto también y la miraba con los ojos abiertos como platos, su frágil pecho subiendo y bajando con fuerza, el corazón latiéndole desbocado. Como habría de sucederles tantas veces a partir de entonces, los hermanos no tuvieron necesidad de despegar los labios para saber que ambos habían tenido la misma visión. Que habían recibido el mismo mensaje inequívoco de boca de su padre muerto, encomendándoles la sagrada misión a la que habrían de entregar sus vidas desde aquella aciaga y funesta jornada.
Aunque los días comenzaban ya a alargarse y el frío a remitir, el patio septentrional de la mansión del gobernador de Kōzuke amaneció cubierto por una fina capa de nieve. Sobre ella se ejercitaban desde el alba dos guerreros de muy diferente complexión. Aquel que parecía el instructor era alto y esbelto, de atlético porte a pesar de sobrepasar la cuarentena, y de gestos precisos y elegantes. Su rostro ceñudo e impasible transmitía severidad, a la par que una profunda concentración, fruto de largos años de práctica y autodisciplina. Un par de décadas más joven, el pupilo que lo enfrentaba era más bajito, pero extraordinariamente compacto y robusto, y suplía la mayor rudeza de su técnica con un tesón y un ímpetu admirables. A pesar del aire helado, ambos iban vestidos tan solo con unos sencillos y cómodos hakama de lino blanco y el torso desnudo. La piel rojiza del más joven contrastaba vivamente con el blanco níveo que los rodeaba en aquella hora temprana. El hueco entrechocar de las espadas resonaba entre los muros del gran patio, quebrando a cada poco el silencio que envolvía la fortaleza, todavía en calma. Una y otra vez, el principiante atacaba con determinación al maestro, quien repelía sus ofensivas sin apenas pestañear, con una formidable economía de movimientos. Al jadear, el aliento del más joven dibujaba fugaces volutas de humo en el aire frío de la mañana, si bien sus fuerzas no parecían resentirse un ápice por la persistencia de sus tozudas embestidas.
En uno de los lances, sin embargo, el aprendiz multiplicó con energía mandobles y fendientes, haciendo retroceder por primera vez a su oponente sobre el suelo esponjoso. Animado por ello, el más joven se abalanzó hacia delante con fiereza, descargando un golpe temible, pero el mayor, que había anticipado la maniobra, la desbarató con una elegante finta, de modo que la hoja de madera y quien la empuñaba pasaron a su lado, rozándolo tan solo. Sin dar tiempo a que el atacante reaccionara, el maestro lo aprisionó con su brazo, aprovechando su mayor altura para inmovilizarlo momentáneamente mientras apoyaba el filo de madera de su espada contra su garganta lampiña. Dotado de una poderosa musculatura, el joven guerrero se liberó de la presa de un solo empellón que casi derribó a su instructor, si bien se aprestó a disculparse y a reconocer su derrota con una respetuosa inclinación de cabeza.
—Prueba otra vez —se escuchó una voz desde lo alto—. Y no descuides tu guardia.
Sakata no Kintoki alzó entonces la mirada y descubrió a Minamoto no Yorimitsu, señor del castillo y gobernador de Kōzuke, asomado a una veranda de la mansión, lugar desde el que había estado observando el entrenamiento.
Kintoki se inclinó deferente también hacia el espectador y volvió a la carga con renovado brío. Desde su otero, Yorimitsu lo contempló complacido. A pesar de su juventud, y de haber habitado casi toda su vida en lo más profundo de la floresta, los progresos que Kintoki había hecho desde que lo trajera consigo de Ashigara eran asombrosos. El muchacho había demostrado estar dotado de formidables cualidades innatas, herencia sin duda de su padre, el difunto Sakata no Kurando, guerrero noble y virtuoso al que Yorimitsu había estado unido por una estrecha amistad.
En su día, Yorimitsu no había podido evitar que Kurando fuera asesinado a manos de Yoshiaki, un señor rival, pero había llevado tan lejos la deuda de honor con su difunto amigo como para vengar primero su muerte, aniquilando a sus asesinos, y, después, buscar sin descanso a su hijo, Kintoki, quien se encontraba todavía en las entrañas de su madre, Yaegiri, cuando esta tuvo que huir apresuradamente de los enemigos de su esposo. Cuántos ri3 no había recorrido el actual señor de Kōzuke, casi siempre en compañía de sus fieles lugartenientes, Watanabe no Tsuna, Urabe no Suetake y Usui Sadamitsu, hasta dar con la pista correcta y hallar al muchacho en los bosques del monte Ashigara. Allí, Yorimitsu y sus hombres habían tenido que liberarlo de las garras de la yamanba que había criado a Kintoki en el bosque, fingiendo durante años ser su abuela; una yōkai que había dado cobijo a Yaegiri durante su huida y la había asistido en el parto, pero que había terminado por asesinar a la infortunada viuda cuando esta, sospechando de las intenciones de la anciana y de su verdadera naturaleza, había intentado huir de nuevo con su pequeño.
Una historia trágica, trufada de desgracias y siniestras revelaciones que, sin embargo, no habían logrado quebrar el espíritu del muchacho. Antes al contrario, parecían haberlo fortalecido más allá de lo concebible, tal era su pujanza. Pues, en efecto, ni la prematura muerte de sus padres, ni el atroz descubrimiento de que aquella a quien creía su cuidadora y única familia era en realidad un monstruoso yōkai habían podido desbaratar el ánimo vibrante de Kintoki y el incontenible impulso de seguir los pasos de su padre para convertirse en un guerrero. Para admiración de Yorimitsu, las terribles circunstancias que habían marcado hasta entonces su corta vida tampoco habían logrado corromper su nobleza, tan obstinada como ingenua y desprovista de toda malicia; ni su confianza en el género humano, pues a todos deparaba el mismo trato afable y cordial y con todos se mostraba siempre solícito y dispuesto a ayudar.
Acostumbrado casi desde su infancia a manejar hábilmente tanto el hacha como el arco, Kintoki no había tardado en interiorizar los rudimentos de la lucha con espada y naginata y en aprender a cabalgar. Aún le restaba un largo camino de perfeccionamiento en esos campos, pero otras artes, como la lucha libre, en la que los combatientes contaban tan solo con sus propias manos, resultaba prácticamente invencible. A los conocimientos marciales que iba adquiriendo en Kōzuke, el joven sumaba además todo aquello que había aprendido junto a la yamanba en los bosques de Ashigara.Yorimitsu y los suyos habían tenido ocasión de certificar que Kintoki era un cazador y un pescador excelente. Conocía todo tipo de plantas, raíces y hierbas, tanto sus cualidades nutritivas como sus propiedades curativas, extremadamente útiles para la supervivencia de un guerrero en territorio hostil. Puede que el bullicio de la ciudad todavía lo abrumara en las ocasiones en que ponía el pie en ella, pero el bosque no tenía secretos para Kintoki. Menos éxito habían tenido los instructores a la hora de inculcar al joven modales señoriales y de iniciarlo en las artes de la poesía y de la música, para las que Kintoki no poseía buen oído —temía más la visión de las cuerdas del koto que la de un ejército enemigo—, pero en todo lo demás sus avances resultaban absolutamente formidables.
Kintoki sacudió la cabeza para apartar de su frente sus siempre encrespados cabellos antes de lanzarse al ataque otra vez con fiera determinación. Viendo al muchacho dirigirse hacia su oponente como una flecha y armando el musculoso brazo, Yorimitsu no pudo evitar pensar en lo rápido que había crecido y en cómo se había transformado desde su llegada a Kōzuke. También, en cómo había cambiado él mismo, Yorimitsu, desde que, de algún modo, lo había apadrinado, pues se daba cuenta de que había llegado a quererlo como si fuera hijo suyo.
Kintoki encadenó tres rápidos mandobles que obligaron a su maestro a retroceder de nuevo. Sin embargo, cuando el instructor trató de contraatacar, esta vez fue el más joven el que, habiendo tomado buena nota de la maniobra que aquel había realizado antes, ejecutó una finta, algo ruda pero lo suficientemente efectiva para desarmar a su contrincante de un contundente espadazo en la muñeca. Desde su atalaya, Yorimitsu sonrió. Kintoki tal vez no fuera el más elegante de los guerreros, pero qué duda cabía de que aprendía deprisa, muy deprisa. El instructor dejó caer su arma con un grito de dolor y, llevado por un acto reflejo, pues no estaba acostumbrado a verse desarmado, cuando el joven se disponía a lanzar la estocada definitiva, alzó su puño como un relámpago y propinó a Kintoki un golpe en el rostro que lo derribó al suelo, donde quedó tendido, momentáneamente aturdido, con la nariz ensangrentada.
—Cerca —dijo el maestro, acercándose al joven y tendiéndole la mano para ayudarlo a levantarse—, esta vez has estado muy cerca. Ahora ve a por agua al pozo. La pondremos al fuego para hervir unas hierbas y curaremos esa nariz.
En ese momento, se escuchó el sonido de tambores y el ajetreo de hombres formando en el patio opuesto del edificio. Un sirviente apareció en la veranda desde la que Yorimitsu había contemplado el adiestramiento matutino de Kintoki.
—Todo está dispuesto para la ejecución, señor —le dijo, antes de inclinarse y fijar la vista en el suelo.
—Procedamos, pues. No es honorable, en asuntos como este, incurrir en demoras —respondió Yorimitsu, antes de hacer un gesto al instructor para que llevara consigo al muchacho al otro patio.
El sentenciado aguardaba arrodillado, con las manos atadas a la espalda, en un rectángulo de arena atravesado por una hilera de tobiishi.4