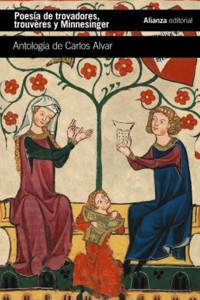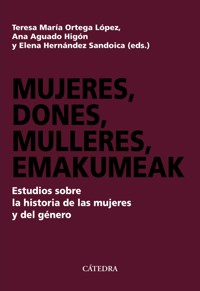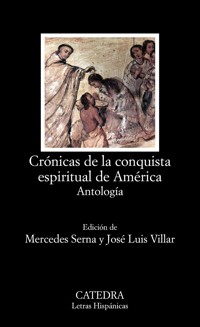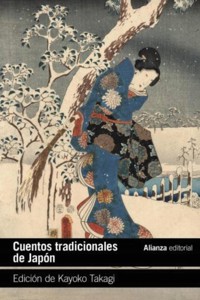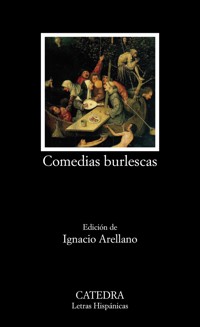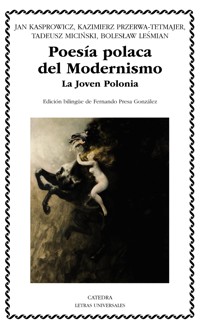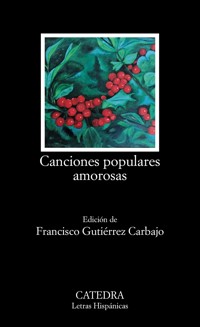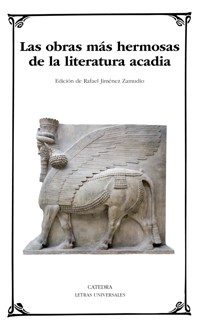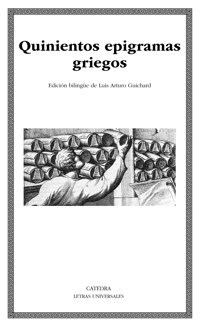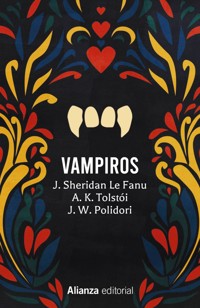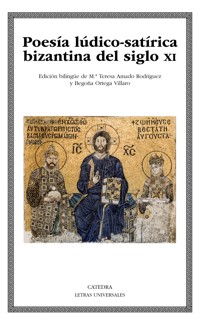Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
UNA OBRA QUE NOS SUMERGE EN LOS SECRETOS DEL UNIVERSO. El universo sigue fascinándonos. Hoy en día se acepta comúnmente que surgió hace unos 13.800 millones de años a partir de un evento colosal, el Big Bang. Con unas dimensiones extremadamente pequeñas y de una densidad y una temperatura extraordinariamente elevadas, el universo inició una expansión que aún perdura. Hoy en día, sus misterios no dejan de plantearnos interrogantes. ¿Qué son los agujeros negros? ¿Y la materia y la energía oscuras que ocupan nada menos que el 95% del contenido total del cosmos sin que podamos observarlas? ¿Será posible lograr una teoría del todo que permita explicar todos los fenómenos de la naturaleza? Son muchos los enigmas y los retos por resolver. Esta obra nos invita a poner al día nuestro conocimiento del universo y a entender mejor las razones por las que sigue asombrándonos. Una visión general de las estructuras más enigmáticas del universo desde su inicio hasta el momento presente. Las investigaciones acerca de los interrogantes que plantea el estudio del cosmos prometen abrir nuevos horizontes a nuestra comprensión del universo. Una obra tan rigurosa como accesible para el gran público, escrita por especialistas en las diversas materias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 694
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Prólogo por Jesús Martínez Asencio
El Big Bang y el origen del universo: la teoría más ambiciosa jamás pensada
Introducción
Del mito a la teoría
El Big Bang matemático
Observación: una poderosa herramienta
La abundancia de los elementos
Los agujeros negros: las fuerzas extremas de la gravedad
Introducción
El fruto más extremo de la gravedad
Los agujeros negros estelares
Destellos en la oscuridad: la detección de agujeros negros
En el corazón de las galaxias
La materia oscura: el elemento más misterioso del universo
Introducción
El descubrimiento de la materia oscura
Experimentos cósmicos
El rastro de lo invisible en las reliquias del Big Bang
La naturaleza de la materia oscura. En busca de la «partícula X»
La energía oscura y el destino del universo
Espacio-tiempo cuántico: en busca de una teoría del todo
Introducción
Las fuerzas del universo
Espacio y tiempo; grande y pequeño
Una primera unificación: gravedad y electromagnetismo
Relatividad y cuántica, ¿dos teorías incompatibles?
Hacia la gravedad cuántica
Bibliografía
© del texto de El Big Bang y el origen del universo: Antonio M. Lallena Rojo
© del texto de Los agujeros negros: Antxon Alberdi Odriozola
© del texto de La materia oscura: Alberto Casas González
© del texto de Espacio-tiempo cuántico: Arturo Quirantes Sierra
© de las fotografías de El Big Bang y el origen del universo: Archivo RBA: 22-23, 27, 30, 33, 50, 56, 83, 121; ESO/Digitized Sky Survey 2/Davide De Martin: 41; Getty Images: 95a; Chris Mihos (Universidad Case Western Reserve)/ESO. (CC BY 4.0): 81; NASA: 95b; NASA, ESA, HEIC, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA): 45; NASA, ESA, P. Oesch /Yale U.: 131; NASA/Hubble Heritage Team: 64-65; NASA/Swift/Stefan Immler (GSFC) y Erin Grand (UMCP): 62; NASA/JPL: 42; NASA/JPL-Caltech: 101.
© de las fotografías de Los agujeros negros: Biblioteca del Congreso de EE.UU.: 237b; Caltech: 259; Jim Campbell/Aero-News Network: 167b; Event Horizon Telescope: 217b; ESA/NASA/Planck Collaboration: 205, 255; ESO/WFI (óptico), MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (milimétrico), NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (rayos X): 256-257; ESO/José Francisco Salgado: 224-225; ESO/MPE/M. Schartmann: 241; Biswarup Ganguly: 248; Handout/Getty Images: 167a; Christopher E. Henze, NASA: 263; Museo de Historia de Berna, Suiza: 237ad; NASA, ESA, S. Baum y C. O’Dea (RIT), R. Perley y W. Cotton (NRAO/AUI/NSF), STScI/AURA: 245; NASA/CXC/M.Weiss: 193; NASA/ESA: 162-163; NASA, ESA, J. Hester y A. Loll (Universidad Estatal de Arizona): 186-187; NASA/JPL: 231b; NASA/JPL-Caltech: 190-191; NRAO (National Radio Astronomy Observatory), EE.UU.:229a, 229b; Science Photo Library/Age Fotostock: 217a; Sky & Telescope/Sean Walker: 231a; STEREO Project, NASA: 195; Time Inc.: 237ai.
© de las fotografías de La materia oscura: M. Blanton/Sloan Digital Sky Survey: 353; European Space Agengy/ Planck Collaboration: 334-335; Lamestlamer: 371; Museo Histórico de Berna, Suiza: 303; NASA/CXC/M. Weiss: 313a, 313b; NASA, ESA, STScI: 309a, 361; Science Photo Library/Age Fotostock: 286-287, 293, 356-557; W.N. Colley y E. Turner (Universidad de Princeton), J.A. Tyson (Bell Labs, Lucent Technologies), NASA/ESA: 309b.
© de las fotografías de Espacio-tiempo cuántico: Age Fotostock: 461, 506-507; Album: 450-451; Archivo RBA: 531; CERN: 519a; Corbis: 501ad, 501bi; Cynthia Johnson/Getty Images: 501ai; ESA/Hubble: 519b; ESA/NASA/SOHO: 467; Getty Images: 527; Illustrated London News: 471; Jeremy Woodhouse/Corbis: 418-419; Mark Garlick/Getty Images: 522-523; NASA: 491; Science Photo Library/Age Fotostock: 511; SLAC National
Accelerator Laboratory: 501bd.
Infografías: Joan Pejoan
Diseño de cubierta: Compañía
© RBA Coleccionables, S.A.U.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: enero de 2026
REF.: OBDO294
ISBN: 978-84-1132-701-5
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
EL BIG BANG
Y EL ORIGEN DEL UNIVERSO
LA TEORÍA MÁS AMBICIOSA
JAMÁS PENSADA
Introducción
Periódicamente aparecen informaciones sobre los resultados de encuestas en las que se demanda a un cierto colectivo, más o menos extenso, su opinión sobre una cuestión particular con el fin de establecer un ranking, una ordenación de hechos o personas en relación a esa cuestión y de acuerdo al criterio de los entrevistados. Este tipo de ejercicios son consustanciales al ser humano, que trata de manera sistemática de resumir, en clasificaciones de esa clase, grandes volúmenes de información a fin de poder manejarlos con la máxima sencillez posible, incluso cuando ello pueda conllevar inexactitudes o injusticias.
Los científicos no son ajenos a esa ansia ordenadora y, aunque en mucha menor medida, toda vez que su integración social no es la que debiera y el interés de sus congéneres en su opinión como tales no es el que quizá sería deseable, de vez en cuando participan en consultas similares, de cuyos resultados se tiene noticia, y en las que se incluyen preguntas tales como la siguiente: ¿cuál es en su opinión el hecho científico más sobresaliente a lo largo de la historia de la ciencia?
Difícil respuesta tiene esta cuestión, dada la amplia nómina de logros que los investigadores de todas las ramas del saber han ayudado a aflorar desde el inicio de los tiempos. Pero cuando se repasa el inventario de respuestas a tal pregunta, aun cuando se haya hecho en tiempos diferentes, casi siempre aparecen dos acontecimientos que, por otro lado, tienen una relación profunda entre sí: la demostración de que el universo se expande y la detección del denominado fondo de radiación cósmica de microondas.
En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin P. Hubble publicó un trabajo en el que demostraba que las galaxias alejadas de la Tierra se estaban alejando más de ella y que cuanto más alejadas estaban, más rápidamente lo hacían. La importancia de este hecho experimental fue capital, puesto que dejaba en evidencia la hipótesis de un universo estable e inmutable hasta entonces asumida por todos los cosmólogos y astrofísicos.
En 1965, los físicos estadounidenses Arno A. Penzias y Robert W. Wilson, que trabajaban en los Laboratorios Bell de Holmdel en Nueva Jersey, encontraron un efecto de ruido que no podían explicar cuando analizaban la señal detectada con una antena que estaban probando para radioastronomía. El ruido se adscribió al fondo de radiación cósmica de microondas y ambos investigadores fueron galardonados con el premio Nobel de Física en 1978 por su descubrimiento, el cual fue considerado como la primera prueba irrefutable de que el Big Bang no era una simple teoría más sobre el origen del universo, sino que podría responder a lo que ocurrió en realidad al comienzo de todo.
Se trataba pues de dos hechos experimentales que tenían como causa común un mismo evento físico, el principio del universo, y que habían sido descubiertos con treinta y seis años de diferencia, una diferencia que puede parecer importante en el contexto de una vida individual, pero que no es nada si la comparamos con el tiempo que, a lo largo de la historia, la humanidad se ha pasado haciéndose preguntas tales como: ¿cuándo comenzó el universo?, ¿de qué forma lo hizo?, ¿qué había antes de su creación?
Son precisamente esas preguntas clave las que trataremos de responder a lo largo de este libro. O, cuando menos, intentaremos profundizar en aquellos aspectos esenciales que puedan permitirnos esbozar explicaciones plausibles para responder a las mismas con un mínimo fundamento científico. Esta será, pues, la tarea que nos ha de ocupar en lo que sigue: adentrarnos en la cosmología, la ciencia que estudia el universo, su origen, su forma y su tamaño, sin olvidarnos de las leyes físicas que rigen su devenir, ni de los elementos que lo conforman, desde los más básicos, como las partículas elementales y la radiación, hasta las enormes acumulaciones de materia que constituyen las galaxias.
En este camino hacia el principio de todo nos tropezaremos con una relevante cuadrilla de científicos y pensadores que han contribuido en más que apreciable medida a desenmarañar la intriga de cómo y cuándo surgió el universo y cuál fue su evolución. Entre otros, Einstein, Fridman, Lemaître, De Sitter, Gamow, Alpher, además de los ya mencionados Hubble, Penzias y Wilson. Todos ellos irán desfilando unidos a los acontecimientos que se vayan sucediendo a lo largo de este relato, conforme vayamos desgranando los distintos conceptos y modelos que se han ido formulando a lo largo de la historia de la ciencia con el fin de resolver el enigma. Veremos cómo teorías y experimentos fueron entrelazándose poco a poco hasta dar lugar al estado de conocimiento actual y cómo la observación, un elemento que conlleva en este contexto un más que importante cúmulo de dificultades de todo tipo, se ha erigido en la piedra de toque para verificar las distintas hipótesis.
Como no podría ser de otra forma, los «números» asociados al universo son excepcionales. Su edad estimada a día de hoy es de unos 13800 millones de años, tres veces más que la de nuestro planeta. Su extensión se calcula en, al menos, 93000 millones de años-luz. Como un año-luz es la distancia que la luz recorrería en el vacío si viajara durante un año seguido, esto es, unos diez billones de kilómetros, estamos hablando de un tamaño descomunal de un cuatrillón de kilómetros aproximadamente, es decir, unos 100 trillones de veces el diámetro medio terrestre, que alcanza unos modestos 12700 km.
Por otra parte, se trata de un sistema con una densidad extremadamente minúscula, 0,1 quintillones de veces más pequeña que la densidad del agua. En la actualidad se supone que el universo está constituido por tres componentes básicos: la materia ordinaria «observable», es decir, los átomos y las moléculas que conocemos, que suponen apenas un 5% del contenido total de masa-energía del universo, y las denominadas como materia y energía oscuras, que estarían presentes en el universo en un 27% y un 68%, respectivamente, y de cuyas características, que representan uno de los desafíos de la cosmología y de la astrofísica actuales, aún no se sabe demasiado.
La observación astronómica a la que antes nos referíamos es la que da respaldo al principio cosmológico, una hipótesis básica en cosmología que establece que el universo es homogéneo e isótropo a escalas suficientemente grandes. Es decir, que visto a esas escalas, el universo es el mismo para cualquier observador, independientemente del punto desde donde mire y de la dirección en la que lo haga, que las leyes físicas actúan de igual modo en todos sus puntos y que la parte de él que podemos ver es una buena muestra de su totalidad.
De acuerdo con este principio, si promediamos sobre distancias del orden de unos centenares de años-luz, la materia ordinaria observable aparecería distribuida uniformemente a lo largo y ancho del universo. Sin embargo, a una escala más local, se distingue una estructura compleja en la que se observan estrellas (compuestas por muchos átomos y moléculas), galaxias (agrupaciones de estrellas), grupos y cúmulos (donde se aúnan desde unas decenas hasta varios millares de galaxias), supercúmulos (en los que se acumulan varios grupos, cúmulos y galaxias aisladas) y, por fin, las inmensas estructuras a gran escala (tales como los complejos de supercúmulos, los filamentos y los muros) separadas entre sí por regiones de vacío de grandes dimensiones. Por tanto, el universo observable tendría, al menos, 100000 millones de galaxias, conteniendo cada una entre unas decenas de millones de estrellas (en el caso de las galaxias enanas compactas) y más de 100 billones (en el caso de las galaxias gigantes), hasta alcanzar un número cercano al cuatrillón, una cantidad formidable.
Nuestra Tierra es un planeta relativamente pequeño que orbita alrededor del Sol, una modesta estrella que se ubica a unos 28000 años-luz del centro de una galaxia espiral que tiene un diámetro medio de unos 150000 años-luz (un trillón y medio de kilómetros), que se piensa que podría albergar hasta 400000 millones de estrellas y que se conoce con el nombre de Vía Láctea. Como muchos otros en astronomía, este nombre proviene de la mitología griega en la que el origen de la galaxia se atribuía a Hera: esta, al darse cuenta de que Heracles (hijo ilegítimo de su esposo Zeus y de Alcmena, una mortal hija del rey Electrión de Micenas) trataba de mamar de su pecho con el fin de alcanzar la deidad, lo apartó con desdén, derramando la leche y formando la galaxia.
La Vía Láctea forma parte del denominado Grupo Local de galaxias en el que aparece como la segunda en tamaño y brillantez, solo superada por Andrómeda. Estas dos, junto con la del Triángulo, son las tres galaxias gigantes que conforman el Grupo Local, alrededor de las cuales orbitan hasta una treintena de galaxias más pequeñas. El Grupo Local se encuentra próximo al cúmulo de Virgo (a unos 60 millones de años-luz de nosotros) y ambos forman parte del supercúmulo de Lainakea (los «cielos inconmensurables» en hawaiano), una estructura compuesta por unas 100000 galaxias que pertenece, a su vez, al filamento de Piscis-Cetus, una estructura a gran escala de unos 1000 millones de años-luz de largo y 150 millones de ancho, compuesta por unos 60 supercúmulos.
Pero no es esto todo. A 200 millones de años-luz encontramos la Gran Muralla, una superestructura de unos 500 millones de años-luz de largo, 300 de ancho y 15 de espesor. Algo más alejada, a 1000 millones de años-luz, se sitúa la gran muralla Sloan, otra superestructura de unos 1400 millones de años-luz de longitud. Y aún más retirada, a unos 10000 millones de años-luz, aparece la gran muralla de Hércules-Corona Boreal. A estas estructuras hay que añadir los dos grandes grupos de quásares: Huge, de 4000 millones de años-luz de dimensión transversal, y Clowes-Campusano, algo más pequeño, con un tamaño de 2000 millones de años-luz, ambos situados a unos 10000 millones de años-luz de distancia.
Todo este inmenso sistema surgió, de acuerdo a lo que hoy día establece la mejor de las teorías de que disponemos al respecto, la del Big Bang, de una singularidad, un «algo» infinitamente pequeño, denso y caliente. ¿Por qué apareció esa singularidad? No lo sabemos. ¿Cómo y de dónde se generó? No lo sabemos. ¿Qué había antes de ella? Tampoco lo sabemos. De hecho, es posible que no tenga siquiera sentido plantear preguntas como estas toda vez que antes de ese instante podría no haber existido nada.
La teoría del Big Bang trata de explicar lo que ocurrió desde ese instante inicial. Aquí vamos a repasar los acontecimientos que llevaron a su establecimiento como la visión que mejor describe nuestro estado actual de conocimiento respecto al origen del universo.
Del mito a la teoría
«Al principio Dios creó el cielo y la tierra.» Así de parco y a la vez contundente comienza el Génesis, el primero de los cuarenta y seis libros que conforman el Antiguo Testamento de la Biblia. Seguidamente relata cómo Dios prosigue con su obra y hace aparecer la luz, el primer día; el firmamento, el segundo; los continentes separados de los mares, con los pastos, las hierbas y los árboles frutales, el tercero; el Sol, la Luna y las estrellas, el cuarto; los cetáceos y el resto de los animales marinos y las aves, el quinto, y los animales domésticos, los reptiles, las fieras, el hombre y la mujer el sexto. Una vez que el cielo, la tierra y todo el universo habían quedado concluidos, descansó al día siguiente.
No por ser, en nuestro entorno, quizá el mejor conocido, este relato sobre el origen del universo es único. De hecho, en todas las culturas es posible encontrar narraciones míticas del mismo o similar estilo. El físico inglés Stephen Hawking (1942), en un breve ensayo titulado El origen del universo, menciona al gran dios Bumba que, según la tradición de los boshongo (un pueblo centroafricano), un buen día en que se encontraba aquejado de un fuerte dolor de estómago, vomitó el Sol, la Luna, las estrellas, algunos animales y, finalmente, el hombre.
Por su parte, Hesíodo, poeta griego de alrededor del 700 a.C., describe en su Teogonía el origen del cosmos con la ineludible presencia de los dioses: Caos, Gea, Tártaro y Eros, de los que nacen Érebo (las tinieblas) y Nyx (la noche) que, a su vez, dan origen a Éter y Hemera (las luces celeste y terrestre). Gea da a luz a Urano (el cielo estrellado), a las Montañas, a las Ninfas y al Ponto (el piélago estéril). Urano y Gea engendran a los Titanes y las Titánidas (los lagos y los mares), como Océano, Hiperión y Tetis, a Cronos y a los Cíclopes. Y de todos ellos desciende el resto de los dioses y los hombres.
A pesar de la dosis de, tal vez, ingenuidad que estos relatos parecen dejar entrever, no cabe duda de que el ansia del ser humano por conocer cómo se originó el universo y cómo ha evolucionado desde entonces hasta nuestros días ha sido una constante en la ciencia y en la filosofía desde bien al principio.
DE ARISTÓTELES A NEWTON
San Agustín (354-430) había nacido en Tagaste (hoy Souk Ahras, Argelia) y se convirtió al cristianismo en 385. Muy interesado en la literatura y la filosofía, realizó relevantes aportaciones en el ámbito científico. Así, aseveró que «el universo y el tiempo surgieron a la vez». En palabras del gran físico-matemático inglés Roger Penrose (1931): «Sin duda, una intuición genial», que se adelantaba más de mil quinientos años a Einstein y su teoría de la relatividad. El propio san Agustín estableció que la creación del universo ocurrió unos 5000 años a.C., fecha que algunos investigadores han relacionado con la finalización de la última glaciación y la aparición masiva del Homo sapiens.
Contrastaba esta estimación de san Agustín con la teoría imperante entonces: el universo aristotélico, eterno en el tiempo. Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) ha sido posiblemente el filósofo griego con mayor influencia en el mundo occidental. Lejos de circunscribirse al ámbito filosófico, desarrolló teorías básicas en distintas disciplinas científicas como la biología, la botánica, la zoología y la astrofísica.
En el modelo de Aristóteles, el universo era finito y esférico, compuesto por varias capas concéntricas sucesivas y con la Tierra en el centro, estática y, también, esférica. Aristóteles dividía el universo en dos regiones: la sublunar, que abarcaba todo lo que existía por debajo de la Luna, sin incluirla, es decir, el mundo terrestre, y la supralunar, en la que se encontrarían los planetas entonces conocidos (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), la propia Luna, el Sol y las estrellas. En la primera, nada de lo que sucedía podía formularse en términos matemáticos, dada la variedad existente en ella y el cambio continuo al que estaba sometida. Todo giraba en torno a la naturaleza que resultaba ser intrínsecamente diversa. Aunque, eso sí, todos los cuerpos presentes en esa región estaban constituidos por cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de ellos, de acuerdo a su gravedad específica, trataba de ocupar su «lugar de reposo natural»: la tierra, el centro de la Tierra; el agua, a continuación sobre aquella; por encima de ambas, el aire, y por último, el fuego, el más ligero de los elementos, cuya tendencia era moverse hacia el confín de la región. Los movimientos de los distintos cuerpos existentes en la zona sublunar estaban por tanto relacionados con las cantidades de los cuatro elementos fundamentales que los constituían.
Por el contrario, la región supralunar estaba dotada de una armonía de movimientos en el marco de un ordenamiento donde los cambios eran absolutamente regulares y predecibles. Esferas concéntricas de éter, único elemento fundamental en esta región, tenían incrustados los objetos celestes: estos se movían alrededor de ciertas posiciones establecidas, mientras que aquellas giraban en torno al centro del universo gracias a la acción de «motores inmóviles». El universo así constituido era el todo: no existía un «espacio» que lo albergara o, en otras palabras, las preguntas «¿qué hay más allá del universo?» o «¿dónde está situado el universo?» no eran preguntas legítimas.
Además, Aristóteles creía que el universo siempre había existido tal cual se conocía y siempre existiría con la misma estructura. Alejaba de esta manera la idea de creación, en su opinión, mucho menos perfecta que la de eternidad. Entre las objeciones planteadas a esa existencia eterna estaba el nivel de progreso alcanzado por la humanidad y el reconocimiento de los sucesivos logros que se habían ido desarrollando con el paso del tiempo. Este argumento fue uno de los que posteriormente utilizó san Agustín para establecer la fecha a la que antes nos hemos referido. Sin embargo, Aristóteles y otros filósofos griegos pensaban que los humanos, como el universo, siempre habían existido y hacían responsables a las catástrofes naturales de los varios retrocesos que en ese progreso habrían debido ocurrir en el pasado.
Universo aristotélico en una ilustración confeccionada por el cartógrafo portugués Bartolomeu Velho en el siglo XVI. Según el modelo de Aristóteles, el universo, finito, constaba de varias capas concéntricas sucesivas alrededor de la Tierra, y no experimentaba cambios.
Cuatrocientos años más tarde, este modelo aristotélico del universo fue reformulado por Claudio Ptolomeo (ca. 100-ca. 170), un ciudadano romano nacido en Egipto, que vivió en Alejandría y que realizó más que importantes aportaciones en distintas áreas científicas. De ellas cabe destacar su Geografía, en la que plasmó todo el conocimiento del mundo grecorromano en esa disciplina, el tratado de astrología conocido como Tetrabiblos, que continuaba enseñándose en muchas universidades europeas durante el siglo XVII, y el Almagesto, una enciclopedia de astronomía en la que discutió los movimientos de los planetas y las estrellas. Originalmente titulado Sintaxis matemática, fue posteriormente denominado El gran tratado. El libro se conservó gracias a los árabes y de ahí su nombre.
El modelo de Ptolomeo mantenía la estructura básica del de Aristóteles. Se trataba pues de un modelo geocéntrico, con la Tierra esférica e inmóvil en el centro del universo y todos los planetas y estrellas orbitando alrededor de ella gracias al movimiento de las distintas esferas concéntricas en las que se integraban. Pero Ptolomeo fue mucho más allá que Aristóteles y fue capaz de llevar a cabo un detallado análisis matemático de los movimientos celestes, conjuntando para ello algunos conceptos que habían sido introducidos con antelación por otros astrónomos griegos, como los epiciclos y los deferentes, con la proposición del ecuante, un punto de referencia alternativo que permitía explicar los cambios aparentes de velocidad que se observaban en las trayectorias de los planetas.
El impacto científico de la obra de Ptolomeo fue extraordinario, no solo como tratado de astronomía, sino porque permitió saber de los conocimientos desarrollados por antiguos matemáticos griegos cuyo trabajo se había perdido con el paso del tiempo. Por poner un ejemplo, cabe mencionar que casi todo lo que se conoce sobre la obra del gran matemático Hiparco de Nicea (190 a.C.-120 a.C.) es a través del Almagesto. El tratado de Ptolomeo rigió la astronomía desde su publicación hasta el principio del Renacimiento, en los mundos bizantino, árabe y europeo medievales.
EL UNIVERSO DE PTOLOMEO
El avance fundamental que Claudio Ptolomeo logró al establecer su modelo de universo fue que consiguió una determinación mucho más precisa de las posiciones de los objetos celestes. Ptolomeo asumía la teoría geocéntrica de Aristóteles, pero incorporando los conceptos de epiciclo, deferente y excéntrico, que habían sido utilizados por los astrónomos griegos durante siglos.
Los movimientos de los planetas
Como muestra la figura, un planeta dado gira en una trayectoria circular conocida como epiciclo. El centro de esa trayectoria se mueve sobre una circunferencia, el deferente, cuyo centro es el excéntrico. Ambas rotaciones tienen sentido horario y sus planos son casi paralelos a la eclíptica (la trayectoria aparente del Sol en la esfera celeste). La Tierra no se encontraría pues en el centro exacto de las órbitas planetarias sino algo desplazada, una corrección aceptada por el geocentrismo al verse solo como un ajuste para mejorar la precisión en el posicionamiento de los planetas. Ptolomeo introdujo además el ecuante, un punto situado a igual distancia que la Tierra del excéntrico, pero al otro lado. Un observador ubicado en el ecuante vería el centro del epiciclo moverse con velocidad angular constante. Este punto era fundamental para explicar el cambio en la velocidad aparente del movimiento de los planetas.
Tuvieron que pasar muchos años para que la visión aristotélica del universo cambiara en lo fundamental de la mano del astrónomo y matemático polaco Nicolás Copérnico (1473-1543). En el mismo año de su fallecimiento, un discípulo suyo, Georg Rheticus (1514-1574), publicó su libro De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes), en el que Copérnico había trabajado durante más de treinta años y que constituyó uno de los hitos iniciales de lo que se dio en llamar la Revolución científica, acaecida durante los siglos XVI y XVII y que completarían Galileo y Newton, entre otros muchos.
Copérnico analizó con detalle la información experimental disponible, realizó sus propias observaciones y comprendió que para describir los movimientos celestes de una manera mucho más sencilla bastaba con cambiar el sistema de referencia. Como conclusión postuló que el centro del universo se encontraba en el Sol, alrededor del cual orbitaban los planetas, mientras que las estrellas, situadas a una distancia mucho mayor que la que separaba la Tierra del Sol, permanecían fijas (véase la imagen de la página contigua). La hipótesis no era, sin embargo, completamente novedosa ya que, primero, el matemático y filósofo griego Filolao, discípulo de Pitágoras, en el siglo IV a.C., y, más tarde, el astrónomo griego Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., y Seleuco de Seleucia, en el siglo I a.C., habrían defendido modelos del universo cuyo centro no estaba en la Tierra.
Copérnico mantuvo, no obstante, la estructura de esferas concéntricas del modelo de Aristóteles y Ptolomeo, esferas en las que se circunscribía el movimiento de cada uno de los planetas, que él supuso que seguían círculos perfectos, siendo la más externa de todas ellas la que contenía a las estrellas fijas. Por su parte, la Luna orbitaba alrededor de la Tierra en su propia esfera.
Universo copernicano, en el que el Sol ocupa el centro del mismo, mientras que la Tierra se sitúa tres órbitas más allá con el nombre deTellus (este era el nombre en latín de la Tierra; Telluris es el genitivo). Este esquema aparece en la página 18 del manuscrito original de De revolutionibus orbium coelestium, que se conserva en la biblioteca de la Universidad Jagellónica de Cracovia, la antigua Academia de Cracovia.
Pero no por obvio, dados sus resultados, el modelo heliocéntrico fue aceptado y no todo fueron parabienes, como puso de manifiesto el teólogo alemán Martín Lutero (1483-1546), padre de la Reforma protestante, quien después de haberle llegado rumores acerca de la nueva visión cosmológica de Copérnico aseveró: «La gente presta oídos a un advenedizo astrólogo que se esfuerza en demostrar que la Tierra da vueltas, no los cielos o el firmamento, el Sol y la Luna […] Este loco desea revertir la totalidad de la ciencia de la astronomía; pero la Sagrada Escritura nos dice que Josué mandó al Sol detenerse, y no a la Tierra».
A pesar de todas las restricciones, algunas de ellas por cuestiones puramente filosóficas, que Copérnico introdujo en su modelo del universo, y aunque sus predicciones sobre las posiciones de los planetas y los astros no eran mucho mejores que las que proporcionaba el modelo de Ptolomeo, su hipótesis heliocéntrica sentó las bases de los cambios científicos que estaban por llegar (no solo en la astronomía).
Fueron necesarios no obstante setenta años para que dos figuras preeminentes de la ciencia hicieran su aparición: el astrónomo y físico italiano Galileo Galilei (1564-1642) y el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler (1571-1630). Durante el lustro de 1615 a 1620 estos dos científicos establecieron experimentalmente los fundamentos de la nueva astronomía y desecharon de manera definitiva el universo geocéntrico de Aristóteles. Galileo escribió en 1615 su famosa Carta a la Gran Duquesa Cristina, en la que intentó acomodar la teoría de Copérnico a la doctrina católica imperante, tratando de demostrar y de convencer a los lectores de que el heliocentrismo no podía entenderse como contrario a las Sagradas Escrituras. Galileo no consiguió su propósito y fue conminado por el cardenal e inquisidor Roberto Bellarmino a «abstenerse completamente de enseñar o defender esa doctrina u opinión o de discutirla […] a abandonarla por completo […] la opinión de que el Sol permanece en el centro del mundo y que la Tierra se mueve». A pesar de ello, en 1618, la Iglesia aceptó una versión modificada de la tesis de Copérnico, pero solo para realizar cálculos relacionados con el calendario.
Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amiga es la verdad.
ISAAC NEWTON
A partir de 1617, Kepler comenzó a publicar su tratado Epitome astronomiae copernicanae. En él exponía su modelo heliocéntrico, que estaba basado en las que hoy se conocen como leyes de Kepler y en el que la principal novedad era que los planetas orbitaban alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, lo que permitía alcanzar una mayor precisión a la hora de determinar su posición en el cielo. Galileo no supo del trabajo de Kepler, que, sin embargo, ganó popularidad con el paso del tiempo de forma tal que, hacia finales del siglo XVII eran muchos los ciudadanos comunes que lo conocían y discutían acerca de sus implicaciones y consecuencias.
El punto álgido de esta parte de la carrera científica acaeció cuando el físico y matemático inglés Isaac Newton (1643-1727) publicó su famoso libro Philosophiae naturalis principia mathematica en 1687. Entre otras leyes básicas de la física, Newton estableció en él la de la gravitación universal, que permitió dar una explicación físico-matemática de las leyes de Kepler: la fuerza de la gravedad, la misma que explicaba cómo caían los graves (cuerpos con movimiento naturalmente acelerado, en caída libre) en la Tierra, era también la responsable del movimiento de los objetos celestes. Más allá de fundamentar el modelo heliocéntrico, Newton argüía que era el centro de gravedad común al Sol y a todos los planetas lo que cabía considerar como el «centro del mundo». Además, y como aplicación directa de sus leyes de la mecánica, Newton podía demostrar que ese punto debía o bien estar en reposo o bien moverse con velocidad constante en línea recta, si bien por razones de sentido común pensaba que la primera era la mejor alternativa.
Hasta bien entrado el siglo XVIII, todos los libros que defendían la visión heliocéntrica del universo estuvieron incluidos en el Índice de Libros Prohibidos por la Iglesia católica que, por otro lado, no había dejado de prestar ayuda para que se realizaran observaciones astronómicas desde las torres de sus iglesias y catedrales a fin de mantener los datos necesarios para el establecimiento de un calendario ajustado.
LAS LEYES DE KEPLER
Johannes Kepler colaboró con el danés Tycho Brahe (1546-1601), aunque al parecer no siempre medió entre ellos una buena relación. Brahe disponía de la base de datos astronómicos más completa de su tiempo, pero no permitió a Kepler acceder a ella y solo cuando aquel falleció pudo este utilizarla para sus investigaciones. Las leyes que llevan su nombre aparecieron en 1609, en su libro Astronomia nova (las dos primeras leyes), y en 1619, en su tratado Harmonices mundi (la tercera). El enunciado de las leyes es el siguiente:
Primera ley de Kepler
Los planetas se desplazan describiendo trayectorias elípticas en torno al Sol, que se sitúa en uno de los focos de la elipse. En general las elipses de los planetas del sistema solar son muy poco excéntricas, es decir, que se alejan muy poco de la trayectoria circular. Por ejemplo, la Tierra dista del Sol 147 millones de kilómetros en el perihelio (mínima distancia respecto a él) y 152 en el afelio (máxima distancia respecto al Sol). Por su parte, Mercurio sigue la órbita más excéntrica de todos los planetas, con distancias al Sol de 46 y 70 millones de kilómetros en los puntos de máximo acercamiento y máximo alejamiento, respectivamente.
Monumento a Tycho Brahe (izquierda) y Johannes Kepler, creado por el escultor Josef Vajce, y emplazado en Praga, República Checa.
Segunda ley de Kepler
Las áreas barridas por el radio vector (que es el segmento que une el Sol con el planeta) son proporcionales a los tiempos empleados para describirlas. Si las órbitas fueran perfectamente circulares, la velocidad del planeta sería constante, pero como no es así, los planetas se mueven más rápido en el perihelio que en el afelio. Por ejemplo, la velocidad de la Tierra es de casi 31 km/s en el primero y de menos de 29 km/s en el segundo.
Tercera ley de Kepler
El cuadrado del tiempo que cada planeta tarda en completar una vuelta alrededor del Sol es proporcional al cubo del semieje mayor de su trayectoria (a en la figura). Esta ley es relevante porque conocida la distancia de la Tierra al Sol y su periodo de revolución alrededor de este (1 año), podemos calcular las distancias entre el Sol y los restantes planetas sin más que determinar, mediante observación, el tiempo que tardan en completar una vuelta a su alrededor. Las velocidades orbitales medias de Saturno, la Tierra y Mercurio son, aproximadamente, 10, 30 y 48 km/s.
LAS ANTINOMIAS DE KANT
Copérnico, Galileo, Kepler y Newton habían obrado el primer paso certero hacia el entendimiento del universo, pero aún quedaba un largo trayecto por recorrer. Resuelto razonablemente el problema «local» del sistema solar, era preciso abordar el porqué del comportamiento de las estrellas fijas. Ya el propio Newton había reflexionado sobre el hecho de que su teoría de la gravitación universal no parecía capaz de dar una explicación convincente de la cuestión, sobre todo una vez que se empezaba a asumir que esas estrellas lejanas debían tener, esencialmente, las mismas características que el Sol. La fuerza de la gravedad es de carácter atractivo y, por tanto, Newton entendió enseguida que las estrellas, en tanto que entes materiales, debían atraerse entre sí. El universo no podía ser, por consiguiente, un sistema estable y en reposo.
Sin embargo, las hipótesis admitidas entonces consideraban que, independientemente de que el universo hubiera existido de forma indefinida o hubiese sido creado en algún momento pasado, su aspecto no había cambiado significativamente y se había mantenido en todo momento tal y como se observaba entonces. Para tratar de explicar este extremo algunos astrónomos formularon la hipótesis de que la gravedad se tornaría en fuerza repulsiva a grandes distancias, estableciéndose de este modo un ten con ten de la atracción entre estrellas cercanas y la repulsión entre las lejanas y produciéndose una suerte de equilibrio que daría lugar a lo que la observación nos muestra. Sin embargo, formulado de esa manera, ese hipotético equilibrio resultaría inestable y cualquier aproximación o alejamiento adicional entre grupos de estrellas llevaría a su ruptura, dando lugar a un aglutinamiento o una dispersión indefinida de los mismos.
LAS LEYES DE NEWTON
Las leyes empíricas deducidas por Kepler a partir de los datos astronómicos que tenía disponibles, pueden obtenerse como aplicación directa de las leyes de Newton (las tres leyes de la mecánica y la ley de la gravitación universal) al problema del sistema solar. Las tres leyes fundamentales de la mecánica son:
Retrato de Isaac Newton pintado hacia 1715-1720.
Primera ley de Newton
Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza externa a él, mantiene su estado de movimiento permaneciendo en reposo o moviéndose con velocidad constante y aceleración nula.
Segunda ley de Newton
Si sobre un cuerpo actúa una fuerza externa a él, sufrirá una aceleración cuya dirección y sentido serán los mismos que los de la fuerza aplicada y cuya magnitud será la de la fuerza dividida por la masa del cuerpo.
Tercera ley de Newton
Si un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza dada, el segundo ejercerá sobre el primero otra fuerza que tendrá las mismas magnitud y dirección que la primera y sentido contrario al de aquella.
La ley de la gravitación universal
Además de estas tres leyes fundamentales de la mecánica, Isaac Newton enunció la ley de la gravitación universal que nos dice que toda pareja de cuerpos con masas dadas se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas de ambos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La constante de proporcionalidad, cuyo valor es G=6,67384·10–11Nm2 kg–2, se conoce como constante de gravitación universal y pone de manifiesto que esa atracción entre los cuerpos es, en general, muy débil. No obstante, sí que se observa claramente, por ejemplo, cuando dejamos caer un objeto desde una cierta altura, ya que en ese caso la distancia entre la Tierra y él es relativamente pequeña y la masa de la Tierra es muy grande. Esta misma fuerza de atracción permite también explicar por qué los planetas orbitan alrededor del Sol y por qué esas órbitas son elípticas.
Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí.
IMMANUEL KANT
¿Había tenido el universo un principio? ¿Se trataba de un sistema esencialmente estático? Preguntas como estas no fueron, sin embargo, las únicas que se plantearon, ya que también se empezó a especular sobre cuáles podrían ser las dimensiones reales del universo. Estos dilemas comenzaron a ser objeto de análisis desde distintos puntos de vista y algunas de las discusiones más interesantes vinieron desde el mundo de la filosofía. Uno de los personajes más destacados en este sentido fue el filósofo prusiano Immanuel Kant (1724-1804) quien, en su Crítica de la razón pura, publicada en 1781, una de las obras que más impacto ha tenido en la filosofía moderna, formuló lo que él denominó antinomias, cada una de ellas formada por una tesis y una antítesis:
«El mundo tuvo un comienzo en el tiempo y está limitado en el espacio» o «El mundo es infinito tanto en el tiempo como en el espacio».«Todas las sustancias que existen en el mundo son simples o están compuestas de partes simples» o «En el mundo ninguna sustancia tiene partes simples».«Los fenómenos que suceden en el mundo no pueden explicarse exclusivamente con leyes de la naturaleza» o «Cuanto ocurre en el mundo está sujeto a leyes de la naturaleza y por tanto no hay libertad».«En el mundo existe un ser absolutamente necesario que es parte o causa del mismo» o «No hay en el mundo, o fuera de él, ningún ser absolutamente necesario».
Kant opinaba que las tesis estaban relacionadas con el racionalismo, mientras que las antítesis eran más propias del empirismo. En cualquier caso, la característica distintiva de estas antinomias era que no podían argüirse argumentos racionales que pudieran invalidar solo una de las dos proposiciones; o dicho de otra manera: ambos asertos podían ser defendidos con razonamientos perfectamente válidos. Por ejemplo, en relación a la primera, que es la que está directamente relacionada con el tema que nos ocupa, Kant indicaba que tanto si el universo había tenido un principio como si no, siempre habría existido un tiempo infinito anterior a cualquier acontecimiento, incluido el propio inicio del universo, sin que hubiera razón alguna para que ese acontecimiento hubiese sucedido en un instante particular. Suponía por tanto Kant la «existencia» indefinida del tiempo, que podía extenderse hacia atrás tanto como fuera necesario, algo que contrastaba con la aseveración de san Agustín a la que nos hemos referido anteriormente.
LA PARADOJA DE OLBERS
El problema del tamaño y la edad del universo fue objeto de análisis por parte de otros muchos astrónomos. Una de las discusiones más interesantes ocurrida entonces fue la denominada paradoja del cielo nocturno oscuro según la cual el hecho de que el cielo nocturno sea oscuro es una evidencia contra un universo infinito, estático, indefinido en el tiempo y poblado por un número infinito de estrellas. Si el universo fuera así, es decir, en las condiciones del modelo que, con varias modificaciones, se había mantenido desde los tiempos de Kepler, cualquier línea de visión desde la Tierra terminaría en una estrella y entonces el cielo aparecería brillante, incluso de noche. Esta aparentemente ingenua objeción se conoce también como paradoja de Olbers. Dicha paradoja debe su nombre al médico y astrónomo aficionado de origen alemán Heinrich Olbers (1758-1840), quien la planteó en 1823. A Olbers se le atribuyen también varios descubrimientos de asteroides y cometas.
No fue Olbers, sin embargo, el primero en poner de manifiesto la objeción y en adelantar posibles explicaciones a la misma. El astrónomo y matemático inglés Thomas Digges (ca. 1546-1595) argumentó en 1576 que las estrellas lejanas eran apenas visibles y de ahí la oscuridad del cielo nocturno. Kepler, en 1610, habló de un muro cósmico oscuro en el que acababa el universo que ni era infinito, ni contenía infinitas estrellas. Un argumento similar fue propuesto en 1672 por Otto von Guericke (1602-1686), un físico y jurista alemán. En 1720, el astrónomo y matemático inglés Edmond Halley (1656-1742) asumió que el universo estaba formado por capas esféricas concéntricas, de igual anchura, en las que se encontrarían distribuidas las estrellas. Tras demostrar que esas capas producían la misma cantidad de luz, independientemente de su radio, se percató de que si admitía un universo infinito, el cielo debería estar siempre iluminado, por lo que concluyó que las estrellas próximas obstruían la luz proveniente de las más lejanas, una explicación que no resolvía el problema ya que cualquier línea de visión hacia el cielo seguiría acabando en una estrella. El astrónomo suizo Jean-Philippe de Chéseaux (1718-1751) propuso en 1744 que entre algunas de las estrellas y nosotros se interponían nubes de materia que absorbían la luz proveniente de aquellas. Sin embargo, en tal caso, la temperatura de esas nubes habría ido incrementándose con el tiempo hasta ser tan brillantes como las propias estrellas.
Curiosamente, fue el escritor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849) en su obra Eureka, publicada en 1848, el que planteó una solución en la que se esbozaban argumentos correctos: la luz de algunas de las estrellas, especialmente las más lejanas, no habría alcanzado aún la Tierra dado que se desplaza con una velocidad finita y que, además, el universo debía tener una edad también finita (figura 1). Esta misma tesis fue defendida en 1861 por el astrónomo alemán Johann von Mädler (1794-1874). La resolución de la paradoja necesitó de mucho tiempo y en ella participaron, primero, el físico e ingeniero británico lord Kelvin (1824-1907), en 1901, y más tarde el cosmólogo estadounidense Edward Harrison (1919-2007), en 1961. Pero no fue hasta 1987 cuando la solución definitiva fue establecida, ya que se hizo necesario conocer otras cuestiones fundamentales del origen y la evolución del universo.
LA HIPÓTESIS NEBULAR Y EL UNIVERSO ISLA
En el año 1755, Kant publicó un libro titulado Historia natural universal y teoría de los cielos, que supuso otro hito en la evolución de la visión del universo. Según Kant las estrellas y los planetas se habrían formado a partir de nubes gaseosas (las nebulosas de hoy día) que se encontrarían rotando lentamente y que habrían colapsado por acción de la atracción gravitatoria. La idea no era entonces nueva, puesto que veinte años antes, en 1734, el científico y teólogo sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772) ya había avanzado la hipótesis en su libro Principia rerum naturalium. Posteriormente, y de forma al parecer independiente, el físico y matemático francés Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) discutió en 1796 una hipótesis similar en su Exposición del sistema del mundo. El modelo, desarrollado para explicar la formación de nuestro sistema solar y sin ninguna base experimental, podría considerarse razonablemente acertado a la luz de lo que se conoce en la actualidad, e incluso sería aplicable a otros sistemas similares. Sin embargo, en su momento no pudo explicar algunos problemas fundamentales relacionados con la distribución del momento angular en el sistema solar, con lo que, poco a poco, el modelo fue cayendo en el olvido.
Conforme transcurre el tiempo, más se amplía el horizonte cosmológico o porción del universo a nuestro alrededor desde la cual puede llegarnos la eventual luz emitida tantos años atrás como años-luz de distancia nos separen del emisor. De manera simplificada, podemos imaginar el horizonte cosmológico como una superficie esférica que aumenta de tamaño conforme transcurre el tiempo y en cuyo centro está la Tierra. No podemos ver nada que esté situado fuera de la esfera.Tomando como referencia unas pocas galaxias, el horizonte cosmológico actual (derecha) ya es lo bastante grande como para que veamos seis y estemos comenzando a ver una séptima. En cambio, en un pasado remoto (izquierda) la esfera era mucho más pequeña y solo habríamos podido ver dos galaxias.A esto habría que añadir el hecho de que casi todas las galaxias se alejan de la Tierra a medida que pasa el tiempo.
Es interesante señalar en este punto que Laplace había sido uno de los primeros científicos en plantearse el problema de la estabilidad a largo plazo del sistema solar. Su propósito era bien ambicioso: «ofrecer una solución completa al gran problema de la mecánica que representa el sistema solar y llevar la teoría a coincidir tan estrechamente con la observación que las ecuaciones empíricas no encontrarán más lugar en las tablas astronómicas». Y el resultado fue su Mecánica celeste, un enciclopédico trabajo en cinco volúmenes en los que discutió desde un punto de vista analítico la dinámica del Sol y los planetas. No solo esto sino que fue de los primeros en conjeturar la posibilidad de la existencia de los agujeros negros y también avanzó la hipótesis de que algunas de las nebulosas que empezaron a descubrirse con la ayuda de los cada vez más potentes telescopios se encontraran en realidad fuera de la Vía Láctea.
Laplace creía en el determinismo causal en relación a los hechos observados en la naturaleza. Sobre la dinámica del universo indicó: «Debemos pues ver el estado presente del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del que le va a seguir. Un intelecto que, para un instante dado, conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones respectivas de los seres que la componen, si después fuera bastante vasto como para someter estos datos al análisis, podría incluir en una misma fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero: nada sería incierto para él y el futuro, así como el pasado, estarían presentes ante sus ojos».
Entonces, ¿en quién estaba pensando cuando hablaba de ese intelecto superior? La verdad es que no estaba claro. Algunos historiadores de la ciencia han considerado plausible que pudiera referirse a Dios ya que Laplace no era ateo. Sin embargo, se cuenta de él que cuando presentó a Napoleón Bonaparte la primera edición de su libro Exposición del sistema del mundo, este le espetó: «Newton ha hablado de Dios en su libro. Yo he recorrido el suyo y no he encontrado ese nombre ni una sola vez». Por su parte, Laplace no tuvo problema en responderle: «Ciudadano primer Cónsul, yo no he tenido necesidad de tal hipótesis». A diferencia de Newton, que había reconocido que determinadas perturbaciones seculares observadas en el sistema solar habrían producido su destrucción a largo plazo y que, por tanto, se había visto obligado a introducir la intervención divina para evitarlo, Laplace había resuelto el problema utilizando las herramientas de análisis matemático que él mismo había desarrollado y no necesitó inmiscuir a Dios en el asunto.
En el mismo libro que hemos citado antes, Kant hizo uso de un término relevante: el universo isla, precursor de las actuales galaxias. El Sol sería únicamente una estrella como tantas otras en la Vía Láctea y esta no sería más que una galaxia independiente de otras muchas que deberían existir en el universo. También Swedenborg había planteado una idea similar en sus Principia. Pero un poco antes que Kant, en 1750, Thomas Wright (1711-1786), un astrónomo y matemático inglés, había esbozado esencialmente la misma teoría en su libro Una teoría original o nueva hipótesis del universo, en el que, además, explicó la razón de la apariencia que tiene la Vía Láctea para un observador terrestre (debido a que nuestro punto de vista corresponde a mirar el plano central de una capa relativamente estrecha de estrellas) y especuló sobre el hecho de que las nebulosas apenas visibles no serían sino galaxias extremadamente distantes, situadas fuera de la Vía Láctea. Sin duda, una propuesta, esta última, cuyas extraordinarias implicaciones tardarían en ser asimiladas por la comunidad astronómica en todo el mundo.
LA OBSERVACIÓN ENTRA EN JUEGO
Hasta el momento en el que se establecieron las teorías que hemos descrito anteriormente, la observación había sido bastante escasa y la información de la que se tenía justificación experimental era casi inexistente. Apenas si se conocía con una cierta precisión la distancia a la Luna y al Sol. Eso hacía que todas las teorías que sobre el universo se habían ido estableciendo se habían formulado desde premisas más bien especulativas.
Aunque algunos astrónomos como Wright, que fue el primero en hacerlo, habían apelado a la necesidad de la observación para poder empezar a dilucidar si los modelos que se habían formulado eran válidos o no, tuvieron que pasar algunos años aún para que la astronomía observacional comenzara a dar sus primeros frutos.
Y no fue hasta finales del siglo XVIII cuando se empezaron a establecer estimaciones de la escala y de la estructura del universo apoyadas en una base cuantitativa. Los primeros intentos en esta dirección hay que atribuírselos al astrónomo británico de origen alemán Frederick William Herschel. Constructor de sus propios telescopios, se dedicó entre otras cuestiones a observar el universo profundo, tratando de dar soporte a la teoría del universo isla. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, identificó más de 2000 nebulosas, pero no fue capaz de resolver suficientemente las estrellas que las conformaban para poder establecer límites a la Vía Láctea. Concluyó pues, erróneamente, que las nebulosas que había observado eran pequeñas comparadas con nuestra galaxia y que, en realidad, formaban parte de esta.
Las primeras medidas de distancias a estrellas basadas en la paralaje no se llevaron a cabo hasta finales de la década de 1830, cuando los astrónomos alemanes Friedrich Bessel (1784-1846), también un afamado matemático, y Friedrich von Struve (17931864), y el matemático y astrónomo escocés Thomas Henderson (1798-1844), utilizaron esa técnica para determinar distancias entre el sistema solar y las estrellas 61 Cygni, Vega y Alfa Centauri (ilustrada en la página contigua), respectivamente.
Algún tiempo después, en 1845, el astrónomo irlandés William Parsons (1800-1867), tercer conde de Rosse, construyó el telescopio de reflexión de mayor apertura del mundo (1,8 m) hasta bien entrado el siglo XX, y con él pudo resolver estrellas individuales pertenecientes a varias nebulosas. Fue capaz, además, de identificar el carácter espiral de algunas de ellas.
El sistema estelar de Alfa Centauri (Alpha Centauri o Alfa Centauro), es el más cercano a la Tierra. Ello ayudó en el siglo XIX a que se pudiera calcular su distancia a la Tierra mediante paralaje. La imagen fue captada por el Observatorio Europeo Austral en el marco del proyecto DSS2.
FREDERICK WILLIAM HERSCHEL