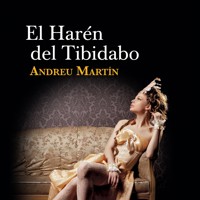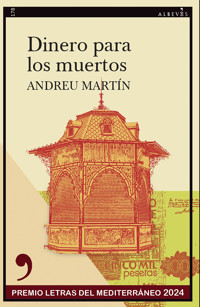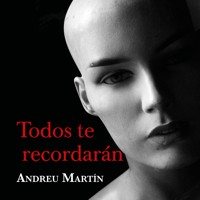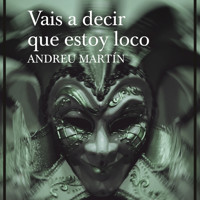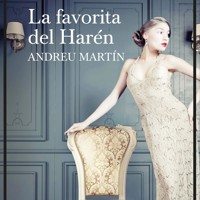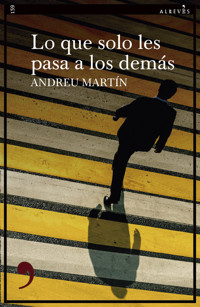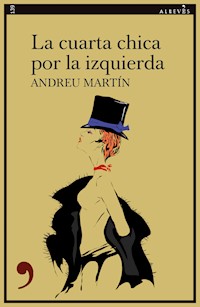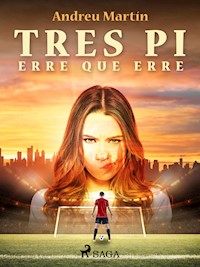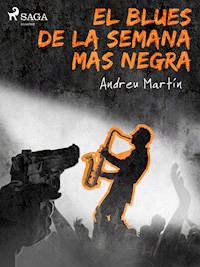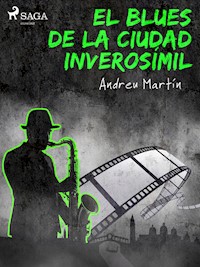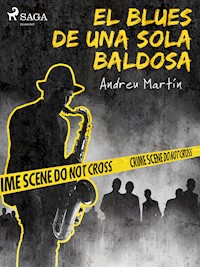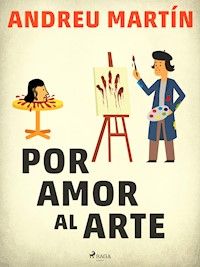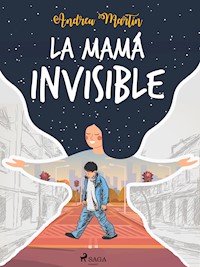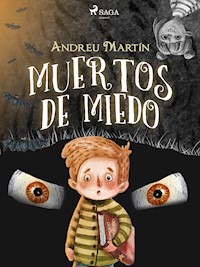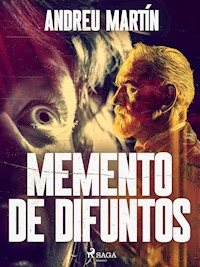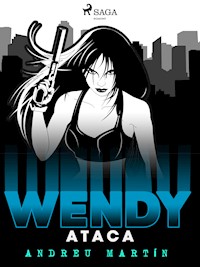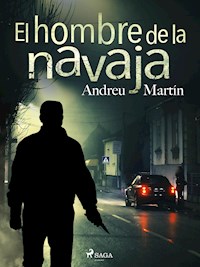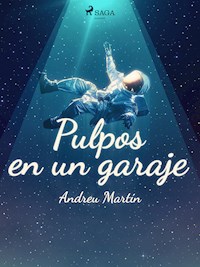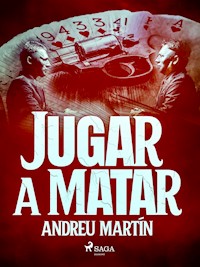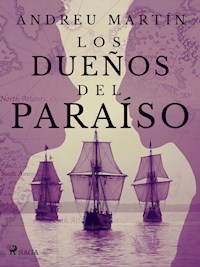
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Más relevante que nunca, este libro de Andreu Martín, que llegó a valerle el Premio Edebé de Literatura Juvenil en 1995, supone una reflexión sobre el colonialismo, el triunfalismo de conceptos como Hispanidad y la opresión a los pueblos indígenas. La historia de dos estudiantes que empiezan a escribir una novela sobre la colonización de las Américas, tomando como partida a Fray Bartolomé de las Casas, y terminan abordando las acciones que los conquistadores españoles llevaron a cabo en tierras americanas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Los dueños del paraíso
Saga
Los dueños del paraíso
Copyright © 2005, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726962475
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
No sé cómo empezar —dice Ariadna.
—¿No sabes cómo empezar?
Parpadean sus ojos negros de largas pestañas, como sorprendida por sus propias palabras. O arrepentida, no sé.
Ha llegado vestida de negro, chaqueta sastre escotada y falda larga, por debajo de las rodillas, y se me ha ocurrido, en cuanto he abierto la puerta, que ésta no es ropa de diez de la mañana, que no venía de su casa, que no había pasado la noche en su casa, y que a lo mejor venía de casa de Pablo, que por fin habrá regresado de París o donde sea que estuviera, pero no he podido preguntárselo, claro está. A mí qué me importa.
Traía consigo la carpeta llena de apuntes y enseguida me ha dicho que había hecho los deberes, lo que me ha sugerido que sí venía de su casa y sí había estado trabajando la noche anterior, y no había tenido tiempo de irse de juerga con ese Pablo.
Le he ofrecido café y ha aceptado. (¿Tendrá resaca?)
Hemos extendido todos los papelorios sobre la mesa del comedor. Necesitamos mucho espacio y el que tengo en mi cuarto no es suficiente. Pero no importa porque mis padres están trabajando y hoy no tenemos asistenta.
O sea, que estamos solos.
Es mejor que no trabajemos en mi dormitorio, con todas mis cosas allí y la cama, y todo. No creo que allí pudiera concentrarme bien en el trabajo.
De pronto, dice:
—No sé cómo empezar.
—¿No sabes cómo empezar? ¿Cómo que no sabes cómo empezar? ¿No sabes cómo empezar el qué?
—La novela, ¿qué va a ser?
Nos hemos propuesto escribir una novela.
El año pasado, en clase de historia, nos hicieron leer La Brevísima relación de la destruición (sic) de las Indias, un libro que escribió fray Bartolomé de las Casas en 1542, exactamente cincuenta años después del descubrimiento de América, y se nos ocurrió que sería una buena idea elaborar una novela juvenil sobre este aspecto tan ignorado y denostado de la conquista del Nuevo Mundo.
En realidad, fue Ariadna quien puso el proyecto en marcha. Un día, a la salida de clase, me dijo:
—...La mayoría de las novelas históricas que tratan de ese período suelen ser épicas, elogiosas, exultantes, historias de aventureros heroicos que salvaron a un continente de la barbarie y les llevaron la civilización. Bartolomé de las Casas, en su libro, expone otro punto de vista, terrible y yo diría que revolucionario: nos muestra la conquista como una invasión destructora, como un saqueo inadmisible.
Y yo:
—¿Y qué?
Y ella:
—¿No te gustaría escribir una novela juvenil sobre eso?
Nos conocemos desde la Secundaria. Ella siempre ha sido la guapa de la clase y yo el gafitas. En la clase de lengua y literatura, una vez, nos destacaron como autores de las mejores redacciones (¡excelentes cum laude!) y ya desde entonces especulamos con la posibilidad de escribir a medias un libro (juvenil, siempre decimos juvenil, de momento juvenil). Hasta entonces habían sido proyectos sin fundamento ni futuro pero, de pronto, a final del curso pasado, parecía que la proposición era en serio.
Ella insistió:
—No hay nada en el mercado que toque ese tema.
Eso me convenció. Las leyes del mercado. Eso es lo mío. En realidad, yo quiero ser economista, como mi padre. Estaba de acuerdo con ella incluso antes de que insistiera:
—Los jóvenes también deben tener acceso a ese punto de vista, más crítico, ¿no crees?
Francamente: ¿cómo resistirme a trabajar en un proyecto durante todo el verano con Ariadna? No podía negarme. Porque detrás de la sugerencia de escribir un libro a lo mejor se escondían intenciones más interesantes.
Así que, durante este verano pasado, aprovechamos que coincidimos en el mismo pueblo de la costa y, mientras tomábamos el sol, o degustábamos el aperitivo del mediodía, o paseábamos al atardecer, estuvimos elaborando el argumento base de una novela. El planteamiento, el nudo, el desenlace, los golpes sorprendentes, el progreso hacia un final épico y espectacular, con mucha acción y aventuras.
Bosquejamos la personalidad de nuestro protagonista Zenón, y la del antagonista Lobizón, y nos inventamos las peripecias que les podían suceder, y fuimos perfilando cada capítulo con títulos del estilo de «la caída del caballo de Zenón», su «descenso a los Infiernos», la «historia de amor», la «batalla final»... Nosotros nos entendíamos.
Nos convertimos en una extraña pareja, hablando siempre en una clave que nadie podía comprender, excluyendo a los intrusos, riéndonos de ocurrencias que sólo a nosotros hacían gracia, interrumpiéndonos apasionadamente, a gritos, aplaudiendo, con frases del estilo: «...¡No, no! ¡Y entonces, viene Zenón cantando algo así como “Soy libre y soy feliz”, y se oye el vozarrón de Lobizón que le corta “¿Tú qué vas a ser, payaso?”...»
—¿Payasos? ¿Había ya payasos en aquella época? ¿Alguien diría «cállate, payaso»?
—No, no. A mí me parece un anacronismo. En todo caso, dirían bufón.
—Documéntate.
—O pasamos de la expresión.
Esa fue otra. La documentación. A mediados de agosto, bajamos juntos a Barcelona en el coche de su padre para comprar libros que nos ilustraran sobre la época, costumbres, hechos históricos, y visitamos un par de bibliotecas, y nos repartimos las lecturas.
Luego, en un par de días, construimos el esquema básico de la novela, que terminó concretándose en una serie de capítulos con títulos indicativos:
Así hasta diez capítulos y cincuenta y tres subcapítulos.
Y ahora ya hemos regresado de las vacaciones, es lunes 30 de agosto y el viernes pasado aquí mismo, en mi casa, decidimos que debíamos iniciar ya el redactado de la novela para tenerla bien avanzada, ya que no terminada, antes de que empezara el curso.
Ariadna debía ponerse el fin de semana con la visita de Bartolomé de las Casas a Carlos I de España y V de Alemania, y yo con la situación geográfica e histórica España / Antillas.
Y, una vez extendidos los deberes de los dos sobre la mesa del comedor, me sale con que no sabe cómo empezar.
—¿Cómo que no sabes cómo empezar? ¿No sabes cómo empezar el qué? —he tardado en comprender a qué se refería. Por un momento se me ha ocurrido que estaba pensando en Pablo, su Pablo, ese ente entrometido que siempre anda estorbando en algún lugar de su vida. Aclaro—: Pues como quedamos, ¿no? Lo que pone aquí: «Situación geográfica e histórica».
—Es que me parece una castaña. He estado pensando todo el fin de semana y creo que, si empezamos así, va a parecer un libro de texto. «Situación geográfica e histórica». Puaj.
Hace una mueca de asco y me lo tomo como cosa personal. Fui yo quien propuso el título del capítulo.
—He hecho todo lo posible para que no parezca un libro de texto —casi me excuso con la boca pequeña.
Añade:
—Y la visita de Bartolomé de las Casas a Carlos I no me sale.
—Vaya —estoy empezando a cabrearme.
—Me parece un añadido torpe y pretencioso. Ir cortando el relato para ver cómo Bartolomé de las Casas le come el coco al emperador de diecisiete años, que ni siquiera sabe hablar castellano... Bartolomé de las Casas no habló con Carlos I hasta 1542, a mediados de abril, en Valladolid, y nosotros situamos nuestra novela en 1517.
—Bueno, ¿y qué más da? Ya lo hablamos. Tú misma dijiste que era una licencia literaria.
—...Además —ella, a su bola—, Zenón y Bartolomé de las Casas no pudieron coincidir nunca. En 1517, nuestro personaje está en las Antillas y De las Casas está en España, hablando con Fernando el Católico y con el cardenal Cisneros y todo el rollo.
—Bueno, pero... —mi desconcierto ya se convierte en desaliento—. ¿Y entonces qué? ¿No has hecho nada? ¿No vale de nada todo lo que nos propusimos? ¿Y lo que yo he escrito? Habrá que hablar de la situación general del mundo en aquel momento, qué pasaba en Europa mientras tanto, y no podemos borrar a Bartolomé de las Casas porque nos hemos inspirado en su libro...
—Sí, sí, sí... —me calma con gestos. Que no panda el cúnico—. Claro que vale. Pero propongo que dejemos todo eso para más adelante —se deja llevar por aquel entusiasmo que nos animaba y nos hizo populares este agosto pasado en Cadaqués. Habla con pasión—: Mira, escucha. Si esto fuera una película de Hollywood, empezaría con una imagen contundente y cañera que nos situaría enseguida en el tema que vamos a tratar. Piensa que los lectores se van a preguntar: ¿De qué va este libro?, o van a leer en la contraportada «Este libro es una novela de aventuras», de manera que eso es lo que van a buscar y eso es lo que hay que ofrecerles desde la primera página. No teníamos previsto que nuestro protagonista Zenón apareciera hasta el segundo capítulo, y eso me parece un error. ¿De qué trata el libro? ¿De las atrocidades que cometieron los españoles en América durante la conquista? Pues vamos a ello de cabeza.
—Bueno, bueno, pero —objeto— tampoco se trata de alimentar la leyenda negra. Quedamos en que íbamos a ser objetivos. Un poco cañeros, vale, pero no nos pasemos con las tintas. No vamos a contar que todos los españoles eran unos monstruos y los indios unos angelitos.
En los ojos negros de Ariadna hay un principio de duda que, en realidad, significa «ahora cómo se lo digo». Por fin, me lo dice:
—Los españoles eran unos monstruos —sentencia— y Colón y Vespucio llegaron a comparar a los indios con los ángeles.
—Bueno, pero...—trato de resistirme.
—Los aniquilaron —me mira de hito en hito como si le maravillara que yo aún no me haya enterado—. Acabaron con todos los indios de Haití y con todos los de las Antillas en una veintena de años. A eso yo le llamo genocidio y de los buenos. Hay que poner mucho empeño para conseguir algo así.
—Sí, sí... —muevo la mano para calmarla y pararle los pies. Tranquila. No pasa nada. Vamos a ver—. Sí. Lo único que quiero decir es que, de una manera u otra, ésta es la novela que describe el progreso.
—¿El progreso?
—Sí. Así es como avanza la Humanidad. El progreso es un dios terrible que, a cambio de los beneficios que nos proporciona, exige vidas humanas. Eso ocurre desde el principio de los tiempos. Los romanos nos trajeron su civilización a sangre y fuego. Y los árabes. Y nosotros llevamos nuestra civilización a sangre y fuego también.
—¿Y a ti te parece bien?
—Hombre...
—Ya—dice.
Me callo. Hago una mueca de «así son las cosas».
Acabo diciendo:
—De eso trata el libro, ¿no?
—En todo caso, tendremos que preguntarnos si no habría ido todo mucho mejor si los romanos se hubieran quedado en su casa y los españoles en la suya.
—Imposible —suelto—. Pero sigue, sigue.
Se ha desconcentrado y, aunque mantiene clavada la vista en los papeles, parece que por un momento le cuesta descifrar su propia letra y encontrar las palabras adecuadas.
—Yo creo que este libro trata de la leyenda negra. Es una reflexión sobre la leyenda negra, sobre todas las leyendas negras. Una visión nueva, distinta a la que siempre suele darse de aquella peripecia de ultramar. Y creo que Bartolomé de las Casas era objetivo en su exposición. Dice, y cito —acude al libro que tiene abierto ante sí estratégicamente—: «Traigo aquí una breve descripción de las acciones diabólicas que los españoles cometen a diario en vuestros territorios del Nuevo Mundo...» O sea: acciones diabólicas. Más claro, agua. Y nosotros le tomamos la palabra. Vamos a usar su punto de vista y su testimonio —recurre a una de las notas que tomamos en nuestros días de trabajo veraniegos—: Como decía aquél, ¿quién era? «Lo que contó Bartolomé de las Casas lo sabían de memoria los funcionarios de la Corona y el pueblo lo adivinaba en las narraciones orales...» En cambio, hoy está totalmente olvidado y el 12 de octubre todavía celebramos el Día de la Raza con bailes y alegrías y cohetes. Bueno, pues nosotros tenemos la intención de decir que no, que la conquista no fue una verbena, y quien no esté de acuerdo y no quiera oír esta versión de los hechos, que no compre el libro. Al fin y al cabo, en la contraportada habremos de citar a Bartolomé de las Casas y su nombre basta para dar una idea de la temática de la novela.
Me asusta un poco. No quiero escribir un panfleto ni una obra dinamitera. Pero ella está como poseída. Toma unas páginas que ya tenía preparadas y se dispone a leerlas:
—No, no, escucha. Yo empezaría así... Primero, las tres citas que habíamos previsto.
«Viernes, 12 de octubre. Sobre las dos de la madrugada, poco antes del amanecer, cuando la luna aún resplandecía sobre el mar, Juan Rodrigo Bermejo de Triana, marinero de la Pinta, dio el esperado grito que anunciaba el descubrimiento del Nuevo Mundo (...)
»...Sin embargo, a la hora de cumplir lo prometido, Cristóbal Colón no reconoció a Rodrigo de Triana como el primero en ver tierra, sino a sí mismo, aludiendo a la luz que vio brillar durante la noche. Martín Alonso reclamó e insistió en que la recompensa era para Rodrigo pero tampoco fue escuchado. Rodrigo, despechado, al regresar a España marchó a vivir a África haciéndose moro, acusando siempre a Colón de tacaño. Lo cierto es que Colón utilizó la pensión, concedida por los Reyes Católicos a quien descubriera la primera costa, en solucionar las penurias de Beatriz Enríquez de Arana, madre de su hijo Fernando.»
(FÉLIX VELASCO. En los albores del descubrimiento de América.)
«...Y entonces dice que dijo el rey de Francia, o se lo envió a decir a nuestro gran emperador que ¿cómo habían partido entre él y el rey de Portugal el mundo, sin darle parte a él? Que mostrasen el testamento de Adán, si les dejó a ellos solamente por herederos y señores de aquellas tierras que habían tomado entre ellos dos, sin darle a él ninguna dellas, e que por está causa era lícito robar y tomar todo lo que pudiere por la mar.»
(BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.)
«...Arderá la tierra y habrá círculos blancos en el cielo. Chorreará la amargura, mientras la abundancia se sume. Arderá la tierra y arderá la guerra de opresión. La época se hundirá entre graves trabajos. Cómo será, ya será visto. Será el tiempo del dolor, del llanto y la miseria. Es lo que está por Venir...»
(Texto sagrado maya conocido como CHILAM BALAM DE CHUMAYEL. Profecía del Sacerdote Napuc Tun sobre el retorno de Quetzalcóatl, que después de la Conquista se adaptaron como predicciones de la llegada de los españoles.)
Capítulo primero La caída del caballo
El poblado era una gigantesca antorcha, un infernal incendio circular. En el centro se erguían los triunfadores, borrachos de victoria. A sus pies, un amasijo de cadáveres, gemidos de moribundos y sangre, mucha sangre.
«...Otra vez, saliéronnos a recebir los indios con mantenimientos y regalos, y nos dieron gran cantidad de pescado y pan y comida con todo lo que más pudieron; súbitamente se les revistió el diablo a los cristianos e meten cuchillo en mi presencia (sin motivo ni causa que tuviesen) a hombres y mujeres e niños que estaban sentados delante de nosotros. Allí vide tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver.» 1
«Murieron en esta batalla más número de tres mil indios; de los cristianos no murió más que uno, que por desgracia un soldado, tirando a los enemigos, como era de noche, le dio un arcabuzazo por las espaldas de que murió.» 2 ¿Se puede llamar a eso batalla, o combate? ¿La lucha contra un enemigo indefenso que no causa ni una sola baja? ¿No es más propio utilizar la palabra matanza, o genocidio?
Las espadas y las picas estaban pringadas de rojo, los arcabuces y pistolas humeaban aún, las sonrisas de los conquistadores eran feroces, los llantos de algún niño superviviente se mezclaba con el crepitar de las llamas, y en medio de lo que había sido plaza central del poblado se había instalado un montón de leña y un poste donde habían atado al cacique.
Ahí estaba el tremendo Lobisome, de barba hirsuta, peludo como el hombre-lobo que le daba nombre, asomando entre sus labios los dientes puntiagudos que cada noche se afilaba con una lima. A su lado, el gigantesco Buraño con la antorcha en la mano, y el altísimo y esquelético Castroviejo Pellejo, y el repugnante Caballero, y así hasta veinte hombres de espada y coraza y casco. Veinte rictus agudos, tensos, sin alegría, que brillaban inseguros, dubitativos, expectantes. Porque no habían conseguido vencer la dignidad del cacique y porque confiaban que por fin se doblegaría cuando el fuego le lamiera las plantas de los pies.
Y ahí estaba también Zenón. El Matasiete. Él era una de las tres personas que no sonreía. Era una de las tres personas que tenía los ojos brillantes de lágrimas, los músculos agarrotados, un sollozo atascacto en la garganta. Las otras dos personas abrumadas por la emoción, angustiadas por la inminencia del tormento, eran el propio atormentado y fray Gonzalvo.
Fray Gonzalvo levantaba una cruz ante el indígena atado al poste y le suplicaba, con voz temblorosa:
—¡Di «bendito sea Dios»! ¡Dilo, por la salvación de tu alma! ¡Di «creo en Dios, bendito sea Dios» y te salvarás!
—¿Me salvaré? —el indio no acababa de comprender aquellas palabras pero preguntaba con la esperanza de que significaran que no lo iban a sacrificar.
—¡Tu alma! ¡Tu mabuya! —el fraile sabía que los indios tenían mucho miedo de los fantasmas. Tanto era así que en su idioma poseían muchas palabras distintas para designarlos—. ¡Tu mabuya se salvará! Si reconoces la existencia del Dios verdadero, tu hupia irá al Cielo, donde hay gloria y descanso eterno; pero, si no lo haces, después de morir, tu fantasma irá al infierno, donde padecerá tormentos por siempre jamás...
—¿Los cristianos van al Cielo? —balbuceó el indio.
—¡Claro que sí! —le aseguró el fraile con entusiasmo—. ¡Todos los cristianos buenos van al Cielo!
—¡Pues no quiero ir allá! —gritó el cacique con sus medias palabras, en mal español. Fue un aullido de rebeldía, que él sabía que lo condenaba, un berrido suicida para reunirse cuando antes con sus hermanos muertos—. ¡Prefiero ir al Infierno! ¡No quiero encontrar jamás a cristianos ni a gente como ellos!
Se borraron las sonrisas perversas de los rostros de aquella veintena de hombres. Y resonó la voz gruesa de Lobisome, como un aullido:
—¡Hacedle callar!
Buraño aplicó la antorcha a los leños sobre los que se afianzaban los pies desnudos del cacique.
Éste apretó los labios y las mandíbulas para no gritar de dolor, porque sabía que los ejecutores se deleitarían con su humillación, y contuvo sus manifestaciones de sufrimiento hasta que no pudo más y dobló la cerviz y soltó un lejano alarido que más parecía cántico a sus dioses, letanía piadosa, que el gemido suplicante que sus torturadores esperaban.
En ese momento, algo se rompió dentro de Zenón. Se miró las manos y las ropas, manchadas de sangre, y abominó de sí mismo, aun cuando no había matado ni herido a ningún indígena. Abominó de sí mismo únicamente por estar donde estaba, por codiciar el botín que iban a repartirse, por haber bromeado alguna vez con los hombres que estaban con él, por haber compartido con ellos comida y yacija.
No pudo impedir que se le saltara el llanto, y los otros lo vieron, y le señalaron con el dedo.
—Matasiete —le llamaban, para burlarse—. Matasiete.
Ariadna termina de leer y espera mi veredicto.
Sus hermosos ojos negros parpadean, orgullosos por su trabajo. En realidad, me ha gustado lo que he oído pero no puedo ponerme a aplaudir porque este nuevo enfoque está revolucionando todo lo que habíamos diseñado hasta ahora. ¿De qué sirven tantas planificaciones, tantos títulos y esquemas de capítulos y subcapítulos si ella puede cambiarlo todo cuando se le antoje? ¿Y cuándo dijimos que esta novela tenía que ser un panfleto dinamitero?
—Pero... —tengo que ir con cuidado en mi crítica—: Has utilizado la caída del caballo de Bartolomé de las Casas.
La expresión «caída del caballo» alude a la de San Pablo a las puertas de Damasco, claro está, cuando de pronto se le hizo la luz, lo vio todo claro y se quedó ciego. En la vida de toda persona tarde o temprano hay un momento así. Bartolomé de las Casas lo tuvo cuando vio cómo los conquistadores ejecutaban a un cacique taíno llamado Hatuey que se había atrevido a plantarles cara en la isla de Cuba. Fue él quien le dijo a un religioso franciscano que no quería ir al Cielo por no encontrarse allí con los cristianos.
—Bueno, sí —acepta.
Viene a decir: ¿Y qué?
Ataco por otro flanco:
—Me parece muy fuerte empezar hablando de un monje torturador...
—Fray Gonzalvo no es un torturador. Y tú lo sabes.
—Pues lo parece.
—Pero más adelante tendremos tiempo de presentar a fray Gonzalvo y sus dudas, ya se verá. De momento, recurrimos al impacto inicial, al titular escandaloso. Luego, ya matizaremos.
—Titular escandaloso, sí, tú lo has dicho. Me parece un truco barato. Al fin y al cabo, el que denunció los desmanes de los españoles en América era un dominico, Bartolomé de las Casas, un religioso igual que Montesinos. La denuncia de lo que ocurría en las Indias salió de los púlpitos.
—Es verdad.
Paso a la crítica constructiva:
—Yo más bien utilizaría la pelea de perros e indios. También la describe Bartolomé de las Casas y me parece terrible y no sabíamos dónde colocarla. Ante esa escena sí que me creo que a Zenón se le caiga la venda de los ojos.
¿El «sí que» significa que la escena de Hatuey no? Es una pregunta que Ariadna no me hace. Guarda un silencio reflexivo. Cabecea con la vista fija en su escrito. Mi crítica invalida todo lo que ha escrito pero va a tener que ceder. Bueno, eso son las negociaciones. Yo cedo, tú cedes, todos contentos.
—La pelea de perros e indios —dice. Traga saliva, traga bilis, se traga su orgullo y asiente complacida—. Sí, eso estaría bien.
Los dos nos estamos mirando y afirmamos con las cabezas. Sonreímos como si el pacto propiciara la paz entre nosotros. Bien.
—¿Qué te parece —dice ella, con timidez— lo de usar citas textuales, de Bartolomé de las Casas o de otros, como descripción de lo que está sucediendo?
Adivino que es uno de sus mayores atrevimientos, del que está orgullosa y un poco insegura a la vez.
—Bien —digo, complaciente—. Como si, en una película de época, incluyéramos imágenes documentales de archivo. Creo que le da verosimilitud, o sea que está muy bien. Ya dijimos que lo esencial en una novela es la verosimilitud y no la realidad.
Se le escapa una amplia y hermosa sonrisa de satisfacción. Pienso que he ganado el primer asalto y la he conquistado un poco más.
—Pero es que a mí me parece que este recurso, además de verosimilitud, le aporta realidad.
Me muestro de acuerdo. Ni más ni menos. Se muestra de acuerdo.
—¿Y qué más? —digo.
—¿Qué más?
—Sí. Tenemos a Zenón llorando ante esa situación espantosa, sea el sacrificio del cacique Hatuey o la pelea de los perros. Zenón se hunde. Los otros lo miran, lo señalan, le llaman Matasiete. ¿Y qué más?
—Entonces —dice—, ya tenemos al lector atrapado, interesado, y podemos dar el salto atrás y pasar al capítulo segundo, para contar los antecedentes de la vida de Zenón.
—Y la situación geográfica e histórica de España y Europa también, ¿no?
—Claro. Y la situación geográfica e histórica en España y Europa.
—Sin que parezca libro de texto.
Capítulo Segundo Matasiete
Era el mundo en que Leonardo da Vinel, de sesenta y cinco años, próximo a su muerte, ya había pintado la Gioconda, y en que Miguel Ángel ya había terminado la Capilla Sixtina, y artistas como Rafael o Tiziano trabajaban amparados por las familias mecenas de los Este de Ferrara, los Médici de Florencia, los Sforza de Milán, los Gonzaga de Mantua. Era el mundo de Durero, de los Holbein. Enrique VIII de Inglaterra (que apenas se había casado con la primera de sus seis esposas) había firmado la paz con Francia. Era un mundo sacudido por un violento proceso de cambios, un Renacimiento, como una resurrección de la humanidad y del humanismo después de siglos de tinieblas y barbarie. El invento de la imprenta de Gutenberg ponía las letras al alcance de mayor número de personas; en nuestro país, la gramática de Nebrija le quitó protagonismo al latín como lengua culta y se lo dio al castellano, y las familias o las tertulias disfrutaban con la lectura en voz alta de libros como el Amadís de Gaula, el Tirant lo Blanch o La Celestina. Faltaba muy poco para que Enrique VIII en Inglaterra y Martín Lutero en Alemania pusieran en cuestión la hasta entonces intocable autoridad del Papa de Roma iniciando cismas que serían capitales en los siglos posteriores.
Los Reyes Católicos habían terminado la Reconquista, con la expulsión de los últimos musulmanes y, con la llegada al trono de Carlos I, sus súbditos podían presumir de pertenecer a un imperio en el que no se ponía el sol. Un mundo de celebrados héroes como Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, que había vencido a los franceses en el norte de Italia; como Pedro Navarro, que dominaba el norte de África. Por si fuera poco, se había abierto la puerta de un Nuevo Mundo por explorar y por explotar.
Zenón oyó hablar de este Nuevo Mundo mientras pastoreaba un rebaño de ovejas que no era suyo.
En realidad, no tenía nada suyo. Nunca lo había tenido. Dormía en un pajar que pertenecía al dueño del rebaño y comía las sobras que ese mismo señor le daba cada noche.
Vivía en un pueblo miserable de casas semiderruidas, en un campo amarillento sin horizontes, como su vida. Su solo contacto con el resto del mundo era Matías, aquel chico que ejercía de correo entre Valladolid y Salamanca y solía detenerse a beber de la fuente, la única en mucha distancia, cuando había de pasar por allí al galope del caballo.
Él le contaba todo tipo de maravillas. Él le habló de la emocionante muerte de nuestro señor Felipe el Hermoso y la estremecedora locura de su esposa Juana, que andaba por todo el país llorando a gritos como una plañidera; él le notificó la muerte del buen rey Católico que había expulsado a los moros de nuestras tierras, y él le habló de la llegada del nuevo rey, un emperador de no más de diecisiete años, que ni siquiera hablaba castellano y que había llenado la corte de flamencos que se expresaban en jerigonza.
Hasta entonces, no obstante, ninguna noticia había hecho pensar a Zenón que los grandes acontecimientos del mundo pudieran influir en su vida, hasta que Matías le habló del descubrimiento de las Indias por un tal Cristóbal Colón.
Le contó que ese Nuevo Mundo, así, con mayúsculas, era el Paraíso. Que eran «tierras pobladas por gente de extrema bondad que, en un principio, los teólogos se preguntaron si acaso no eran ángeles...». 3