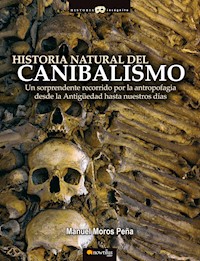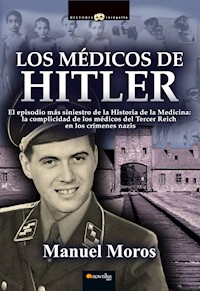
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia Incógnita
- Sprache: Spanisch
Los crímenes médicos del Tercer Reich y su política de creación de una superraza aria que provocó eliminaciones en masa en campos de exterminio, delirantes ensayos clínicos y atroces experimentos médicos. Una novedosa visión del nazismo como "biología aplicada" que analiza de forma detallada las circunstancias que concurrieron para que un importante sector de la medicina alemana jugara un papel crucial en la política de exterminio del régimen. Los médicos de Hitler analiza de forma detallada y rigurosa cómo el programa de eliminación de niños discapacitados y enfermos mentales, ideado, coordinado y ejecutado por médicos desembocó en el asesinato en masa de los campos de exterminio y en los atroces experimentos médicos llevados a cabo por profesionales de renombre. Un exhaustivo análisis del papel crucial desempeñado por gran parte del colectivo médico en su política de exterminio y de creación de una superraza aria. Un recorrido por todos los aspectos de la biopolítica de exterminio de Hitler, desde los comienzos del movimiento eugenésico en Alemania, la publicación de Mein Kampf, los programas de esterilización forzada, el Aktion 4, las inoculaciones de malaria, los experimentos con gas mostaza,... hasta los procesos judiciales que frenaron este tipo de prácticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los médicos de Hitler
Los médicos de Hitler
MANUEL MOROS
Colección:Historia Incógnitawww.historiaincognita.com
Título:Los médicos de HitlerAutor: © Manuel MorosFotografía del autor: © Beatriz Pérez Gotor
Copyright de la presente edición: © 2014 Ediciones Nowtilus, S.L. Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madridwww.nowtilus.com
Elaboración de textos: Santos RodríguezRevisión y Adaptación literaria: Teresa Escarpenter
Responsable editorial: Isabel López-Ayllón MartínezConversión a e-book: Paula García ArizcunDiseño y realización de cubierta: Universo Cultura y OcioImagen de portada:The Visit of the Queen of Sheba to King Solomon, Edward Poynter, 1890. Art Gallery of New South Wales.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición impresa 978-84-9967-575-6ISBN impresión bajo demanda 978-84-9967-576-3ISBN edición digital 978-84-9967-577-0Fecha de edición: Mayo 2014
Depósito legal: M-10685-2014
Índice
Este libro está dedicado a la memoria de don Benjamín Peña Hedo (1911-1988), combatiente republicano, mi abuelo y mi maestro.
Un hombre que perdió una guerra, pero nunca la dignidad.
El nacionalsocialismo no es sino biología aplicada.
Rudolf Hess (1894-1987), lugarteniente de Hitler, durante una reunión del partido nazi celebrada en 1934.
Todo lo que pensaba hasta ahora que era el dictado supremo de la medicina (cuidar a los enfermos sin reparar en razas, tratar igual a cualquier paciente sin diferencias de religión o sexo, ayudar a todos y aliviar sus sufrimientos) no se considera apropiado en opinión del nacionalsocialismo. Es lo contrario. Ellos desean hacer una guerra total contra los inferiores de todo tipo, especialmente enfermos sin esperanza, y deshacerse de ellos. [...] Los enfermos que no tienen posibilidades están predestinados a la eliminación, y justamente el médico es el encargado de la tarea. ¡El médico se convertirá en asesino!
Julius Mozes (1868-1942), médico progresista judío muerto en el campo de concentración de Theresienstadt (Checoslovaquia), en un artículo publicado en febrero de 1932 en el periódicoDer Kassernarzt.
Consideraré como verdaderos traidores a la patria a cuantos desde hoy se opongan a las experiencias con seres humanos, prefiriendo así que mueran los valientes soldados alemanes en vez de salvarse utilizando los resultados de estas experiencias. No vacilaré en comunicar sus nombres a las autoridades competentes, y autorizo a todos para exponer mi punto de vista a dichas autoridades.
Heinrich HimmlerReichsführer-SS, en una carta dirigida a Sigmund Rascher fechada el 24 de octubre de 1942.
Juramento hipocrático
Juro por Apolo, médico, por Esculapio, Higias y Panacea y por todos los dioses y diosas, a quienes pongo por testigos de la observancia del siguiente juramento, que me obligo a cumplir lo que ofrezco con todas mis fuerzas y voluntad. Tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a los autores de mis días, partiendo con él mi fortuna, y socorriéndole si lo necesitase; trataré a sus hijos como a mis hermanos, y si quisieren aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa.
Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro y a los discípulos que se me unan bajo el convenio y juramento que determina la ley médica, y a nadie más.
Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechoso según mis facultades y mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que se dirijan a la administración de venenos, ni induciré a nadie sugestiones de tal especie; me abstendré igualmente de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla, dejando tal operación a los que se dedican a practicarla.
En cualquier casa que entre no llevaré otro objeto que el bien de los enfermos, librándome de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras, y evitando sobre todo la seducción de las mujeres o de los hombres, libres o esclavos.
Guardaré secreto acerca de lo que oiga o vea en la sociedad y no sea preciso que se divulgue, sea o no del dominio de mi profesión, considerando el ser discreto como un deber en semejantes casos.
Si observo con fidelidad mi juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres; si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria.
Hipócrates de Cos (h. 460 a. C.-370 a. C.)
Capítulo 1 Las raíces del mal
Uno de los mitos más importantes legados al mundo por la rica cultura alemana es el de Fausto, el médico que llevado por un insaciable deseo de conocimientos no dudó en pactar con el mismísimo diablo para conseguirlos, provocando con ello su propia perdición y la desgracia de quienes lo rodeaban. Johann Wolfgang Goethe, considerado por muchos el más grande de los literatos alemanes, dedicó nada más y nada menos que sesenta años de los ochenta y dos que vivió a escribir su magistral versión de la leyenda, y un número considerable de eminentes autores, desde Thomas Mann a Oscar Wilde, enriquecieron con obras basadas en ella los tesoros espirituales de la humanidad. También, ya desde sus inicios, el cine se fijó en las posibilidades del mito fáustico, y han sido incontables las ocasiones en que los realizadores lo han trasladado a la gran pantalla revestido de diferentes formas, reflejando la fascinación tanto de los creadores como de los espectadores por la leyenda del osado doctor. La impresionante versión de 1926 del también alemán F. W. Murnau comienza con una voz en off advirtiendo: «Mira: las puertas de las tinieblas se han abierto y los horrores de los pueblos galopan sobre la Tierra». El plano se abre y contemplamos a tres jinetes cadavéricos (el Hambre, la Peste y la Guerra) cabalgando entre las nubes, iluminados por unos haces de luz que a continuación nos descubren la fantasmal figura del diablo Mefistófeles oculto entre las sombras. La introducción sería ciertamente apropiada para dar paso a otra escena, igualmente apocalíptica pero, además, real, y por ello mucho más aterradora, que tuvo lugar tan sólo siete años después de su estreno. La noche del 30 de enero de 1933, a la luz sobrecogedora de las antorchas, miles de miembros de las SA (Sturmabteilung o tropas de asalto), las SS (Schutzstaffel o escuadras de protección) y simpatizantes del partido nazi desfilaron durante horas por las calles del centro de Berlín. Por la mañana, el presidente Hindenburg, presionado por sectores muy influyentes de la élite económica y militar alemana, había nombrado canciller a Adolf Hitler. Deseaban una dictadura estable de derechas que solucionara la crisis económica y política que arrastraba el país desde el final de la Primera Guerra Mundial y creyeron que serían capaces de dominar a aquel austriaco furibundo de aspecto ridículo, antiguo pintor de acuarelas frustrado. Estaban equivocados. Hitler no estaba dispuesto a ser controlado por nadie.
La marcha de las antorchas celebrando el nombramiento de Hitler como canciller.
El multitudinario desfile era la confirmación de su vertiginoso ascenso, la muerte definitiva de la democracia de Weimar y el inicio del régimen político más sanguinario y destructivo de la historia. Aquel día, Alemania vendió su alma a un diablo llamado Adolf Hitler y el precio a pagar fueron las vidas de cincuenta millones de personas, perdidas en el conflicto más devastador conocido por el ser humano. Cuando todo había acabado, en el verano de 1945, Churchill afirmó que Europa era tan sólo «un montón de escombros, un osario, un semillero de pestilencia y odio». Las puertas de las tinieblas se abrieron y los horrores de los pueblos galoparon sobre la Tierra.
Uno de los capítulos más espantosos y desconocidos de la historia de esta locura es la colaboración de muchos médicos alemanes en el programa de esterilización forzada y en el asesinato de enfermos mentales y discapacitados, auténtica antesala intelectual y material del Holocausto. Además fueron también muchos los profesionales de renombre, profesores universitarios, hombres con brillantísimas carreras los que pactaron con el diablo y se prestaron a utilizar el material humano proporcionado por Heinrich Himmler (el Reichsführer-SS o jefe supremo de las SS, encargadas de la administración de los campos) para verificar delirantes hipótesis y practicar insensatos experimentos con los deportados que, con una tenacidad implacable, llevaron a cabo hasta el desastre final.
Himmler, un ingeniero agrónomo con una cultura científica limitada, era un apasionado de las investigaciones médicas. Consideraba a sus médicos «los soldados biológicos del Tercer Reich», unas armas para combatir y aniquilar a las razas inferiores y a los enemigos del Estado tan temibles como los poderosos Panzers. Así, estos hombres cuyo oficio consistía en aliviar el dolor y preservar la vida se convirtieron en instrumentos de sufrimiento y muerte, mancillando el honor del cuerpo médico alemán durante varias generaciones.
Inmediatamente después de tomar el poder, Hitler comenzó a poner en marcha su programa en defensa de la raza aria promulgando leyes referentes a la protección de la supuesta raza superior. El 15 de septiembre de 1935, en medio de la euforia de la celebración del congreso del partido nazi en su ciudad preferida, el Führer firmó las llamadas Leyes de Núremberg, que redefinían la categoría de ciudadanía alemana en términos raciales, considerándose como judío no a alguien que tuviera determinadas creencias religiosas, sino a cualquier persona que tuviera tres o cuatro abuelos judíos.
Según la primera, la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor, quedaban prohibidos los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y personas «de sangre alemana o asimilada», convirtiéndose la «infamia racial», como se dio en llamar, en un delito castigado con multas e incluso penas de cárcel. De acuerdo con la segunda, la Ley de Ciudadanía del Reich, sólo eran miembros de la nación y ciudadanos reconocidos del Estado quienes ostentaban «sangre alemana o consanguínea», privando por lo tanto a los judíos de sus derechos de ciudadanía y convirtiéndolos en «extranjeros» más o menos tolerados en Alemania.
Esta higiene racial había formado parte de su ideología desde el principio. Para Hitler, era necesario depurar la raza aria de todo tipo de impurezas, y si los judíos, gitanos o eslavos eran considerados seres inferiores que debían ser eliminados, los discapacitados y los portadores de enfermedades hereditarias y degenerativas (aunque fueran arios) eran vistos como una parte enferma del cuerpo racial y no merecían un final mejor.
Contrariamente a lo que pudiera suponerse, esta idea no era original del Führer. Identificar a Hitler con el mal o decir simplemente que fue un demente puede ser muy reconfortante, e incluso cierto, pero no explica nada. Hitler empleó en la confección de su programa conceptos, mitos y doctrinas ya presentes en la cultura occidental desde mucho tiempo atrás. Muchos otros hombres, antes que él, le habían preparado el terreno e indicado el tenebroso camino a seguir. La hoguera que arrasó Europa fue alimentada con leña de muy diversa procedencia.
THOMAS MALTHUS Y LA CATÁSTROFE ALIMENTARIA
Uno de estos hombres fue el economista británico Thomas Robert Malthus, que en 1798 publicó su libro Ensayo sobre el principio de la población. En él exponía una alarmante teoría: la producción de alimentos nunca podría ir a la par del incremento de la población, pues mientras la primera crece en proporción aritmética, la segunda lo hace más lentamente, según una proporción geométrica, por lo que una explosión demográfica arrojaría a la humanidad al abismo del hambre. Para Malthus, la naturaleza se encargaba de regular este desfase eliminando a las clases menos favorecidas desde el punto de vista económico mediante hambrunas, enfermedades y guerras. Era contraproducente tratar de ayudarlos, pues al mejorar sus condiciones de vida lo único que se conseguiría sería incrementar su número y reducir los recursos, lo que podría acabar afectando a las clases altas y arrastrar a sus miembros a padecer un sufrimiento que, por derecho, correspondía a los pobres. Por ello, aconsejaba a las clases pudientes la política del laissez-faire, es decir, no desperdiciar su riqueza en lo que él llamaba «una tonta filantropía». Su teoría adquiere un tono especialmente siniestro cuando dice que en lugar de recomendar a los parias de la Tierra hábitos higiénicos, habría que ayudar a la naturaleza a ejercer su control sobre la población obligándolos a vivir en casas construidas cerca de aguas estancadas, hacer las calles de sus barrios más estrechas y mantenerlos hacinados en estas condiciones para provocar la aparición de epidemias.
Al abogar por una represión activa de las clases más desfavorecidas basándose en lo que él consideraba su «inferioridad natural», Malthus creó un nuevo tipo de racismo, un racismo con bases supuestamente científicas mediante el cual, un segmento de la población debía ser discriminado no por razones étnicas, sino por su estatus socioeconómico. Si un ser humano nace pobre, si sus padres no pueden mantenerlo y si la sociedad no necesita de su trabajo, no tiene derecho a nada, ni siquiera a la vida. En el banquete de la naturaleza no hay sitio para él. La doctrina de Malthus resultó especialmente atractiva para que las clases pudientes pudieran esgrimir argumentos «científicos» a la hora de ignorar las reivindicaciones de los más desfavorecidos en los turbulentos días de la Revolución Industrial. Años después, sus ideas, enriquecidas por las de otros pensadores, acabarían arrasando en todos los círculos elitistas del mundo occidental.
CHARLES DARWIN Y EL ORIGEN DE LAS ESPECIES
Sin proponérselo, otro de estos hombres fue Charles Darwin, el británico que, fruto de las observaciones realizadas durante los casi cinco años que estuvo embarcado en el buque de investigación naval Beagle dando la vuelta al mundo, y tras veinte años de trabajo, publicó en 1859 uno de los libros más famosos, paradigmáticos y controvertidos de la historia del pensamiento universal, El origen de las especies por medio de selección natural, o la preservación de especies favorecidas en la lucha por la vida. Al contrario de lo que se cree, Darwin no fue contratado por sus conocimientos sobre historia natural, pues después de abandonar los estudios de Medicina y Derecho, se había graduado en Teología en la Universidad de Cambridge como último recurso, y sus conocimientos sobre la materia se limitaban a los de un simple aficionado. En realidad, fue invitado a participar en la travesía del buque (sin retribución alguna) básicamente como compañero en la mesa del comedor del capitán Robert FitzRoy cuyo rango, según las costumbres navales de la época, le impedía mantener contacto social con los oficiales y la tripulación. Sin embargo, durante el viaje, el joven experimentó una maduración humana y científica fuera de lo común, y para cuando regresó a Inglaterra ya era famoso por la calidad y riqueza del material recolectado y expedido y la precisión de sus observaciones, de las que daba cumplida cuenta por carta a amigos como el profesor de Botánica John Henslow, a quien conoció durante su estancia en Cambridge y que fue quien divulgó sus apreciaciones, además de ser el hombre que se lo recomendó al capitán FitzRoy.
Charles Darwin, autor de una teoría que revolucionaría la filosofía, la religión y la política.
Para Darwin, las especies se forman a partir de una forma de vida original mediante un proceso evolutivo gradual que lleva millones de años. Partiendo del supuesto de que todos los individuos de cualquier especie difieren de forma natural unos de otros, planteó la idea de que dentro de cualquier especie se produciría una lucha competitiva que eliminaría a los individuos más débiles y dejaría vivos a los más fuertes (o mejor adaptados a su medio ambiente) para que se reprodujeran y transmitieran sus beneficiosas adaptaciones a la generación siguiente. Tras muchísimas generaciones, la acumulación de caracteres favorables acabaría formando nuevas variedades y, por último, nuevas especies: «A esta conservación de las diferencias y variaciones individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales la he llamado yo selección natural». Darwin confesaba en su Autobiografía que una de sus influencias había sido, precisamente, Malthus, cuyo ensayo leyó en octubre de 1838. En El origen de las especies se encuentran pasajes que muestran con claridad su deuda con Malthus:
De la rápida progresión en que tienden a aumentar todos los seres orgánicos resulta inevitablemente una lucha por la existencia. Todo ser que durante el curso natural de su vida produce varios huevos o semillas tiene que sufrir destrucción durante algún período de su vida o, durante alguna estación, o de vez en cuando en algún año, pues de otro modo, según el principio de la progresión geométrica, su número sería pronto tan extraordinariamente grande que ningún país podría mantener el producto. De aquí que, como se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia, ya de un individuo con otro de su misma especie o con individuos de especies distintas, ya con las condiciones físicas de la vida. Esta es la doctrina de Malthus, aplicada con doble motivo al conjunto de los reinos animal y vegetal, pues en este caso no puede haber ningún aumento artificial de alimentos, ni ninguna limitación prudente por el matrimonio.
Tras la publicación de El origen de las especies, las críticas, especialmente las de carácter religioso, no se hicieron esperar, ya que el pensamiento victoriano estaba profundamente impregnado de la teología natural, según la cual, todo cuanto existe en la naturaleza refleja el perfecto diseño creado por la mano divina. Sin embargo, la propuesta de Darwin de la selección natural y la evolución de las especies a partir de otras preexistentes durante largos períodos de tiempo chocaba con lo que se decía en el Génesis acerca de que Dios las creó a todas, cada una por separado, en unos pocos días. Darwin podía prescindir de un creador que diseñara las especies, pues los procesos naturales por sí solos podían producir cada característica, rasgo o instinto de todas ellas. Además, Dios era no sólo superfluo, sino problemático en este proceso, ya que un mecanismo que se basaba en una competición encarnizada entre las especies era incompatible con cualquier acción razonable de naturaleza divina benevolente. Sustituyendo a Dios por un proceso de selección natural, la teoría de Darwin minaba los cimientos mismos de la teología natural. Darwin era valiente, pero no temerario, y por eso evitó hacer cualquier comentario sobre la evolución humana, temiendo que la enorme polémica que levantaría podría generar entre el público prejuicios contra su teoría general, pero en su correspondencia privada dejaba muy claro que se sentía fascinado por el tema. Hay que tener en cuenta que hasta entonces, a nadie se le había ocurrido recurrir a la naturaleza para comprender la mente, el comportamiento y la moralidad de los seres humanos, que eran dejados en manos de la filosofía o la religión.
Los partidarios de Darwin, liderados por el zoólogo Thomas Henry Huxley, emprendieron una campaña de divulgación del darwinismo mediante libros, conferencias y publicaciones, y lograron obtener un notable nivel de respetabilidad, atrayendo a otros pensadores y consiguiendo una profunda transformación en el entorno cultural y el pensamiento filosófico. Libres de los prejuicios teológicos y del concepto finalista tradicional, los hombres de ciencia podían estudiar los fenómenos de la vida en su totalidad y explicarlos por causas naturales puramente mecánicas. En 1863, Huxley publicó una obra tan polémica como popular titulada El lugar del hombre en la naturaleza, en cuya portada se mostraba una secuencia muy bien organizada de esqueletos de primates en orden ascendente, desde el gibón hasta el hombre, andando de perfil y de izquierda a derecha, y donde concluía que «cualquiera que sea el sistema de órganos que se estudie, las diferencias estructurales que separan al hombre del gorila y del chimpancé no son tan grandes como las que separan al gorila de los monos inferiores. [...] El hombre pertenece al mismo orden que los simios y los lémures».
La idea de la evolución no resultó tan amenazadora a la sociedad británica de la época como había supuesto Darwin. Enriquecidos por la rápida industrialización de la metrópoli y unas conquistas coloniales sin precedentes, se equiparó cambio con progreso y se consideró que sus logros eran consecuencia de su superioridad natural. Se pasaba por alto que para Darwin la evolución no era sinónimo de progreso, es decir, un avance hacia una perfección cada vez mayor. Además, se lo malinterpretó cuando decía que dentro de una especie los individuos similares (pero no idénticos) competían por los mismos recursos limitados dentro de un mundo malthusiano. Darwin no quería decir que los más adaptados eliminaran a los más débiles, sino que, si por ejemplo, en un entorno donde las semillas fueran duras, una mutación diera lugar a un pájaro con un pico más fuerte, podría alimentarse mejor que sus congéneres y sería más atractivo para las hembras. También tendría más vigor para aparearse con ellas, transmitiendo de esta forma su beneficiosa adaptación a la generación siguiente, mientras que el resto moriría de hambre o tendría más problemas para aparearse y reproducirse: «El resultado no es la muerte del competidor desafortunado, sino del que deja poca o ninguna descendencia». A pesar de insistir en que usaba la expresión «lucha por la existencia» en un sentido amplio y metafórico, que incluía no sólo la vida de un individuo, sino también su éxito al dejar descendencia, la visión social de su teoría retrataba una naturaleza «roja de sangre en dientes y garras», según las palabras de Alfred Tennyson en su poema In memoriam (1850). Una lucha sin cuartel de todos contra todos donde sólo los más fuertes sobrevivían.
HERBERT SPENCER Y EL DARWINISMO SOCIAL
El primero en aplicar la teoría de la evolución a las sociedades humanas fue el filósofo y biólogo Herbert Spencer (1820-1903), considerado el fundador del llamado «darwinismo social», que fue además quien acuñó la expresión «supervivencia del más apto», no Darwin, como se cree popularmente.
Para Spencer, las luchas de mercado y la agresividad de los individuos eran simplemente los métodos de supervivencia de los más aptos, mediante los cuales los elementos inferiores eran eliminados. Sin vergüenza ni duda, Spencer y sus seguidores determinaron la escala de aptitud y asumieron la tarea de medir a los seres humanos con esta, en la que, de forma no sorprendente, aquellos que compartían sus atributos sociales y económicos obtuvieron las marcas más altas. Al igual que Malthus, se oponía rotundamente a los programas sociales diseñados para ayudar a los pobres, porque esto iba en contra de las «verdades naturales de la biología», y creía que la sociedad debía actuar para prevenir la propagación de aquellos considerados inferiores, de los inherentemente no aptos, permitiéndoles morir para que no debilitaran la raza. De esta forma, Spencer no sólo les dio a los ricos y poderosos razones para creerse mejores que las clases inferiores, sino que aportó argumentos científicos a los ya dados por Malthus para echar por tierra los sistemas éticos previamente dominantes, como el judeocristianismo o la deontología de Kant, cuyos puntales eran ideas como la dignidad inherente de todos los seres humanos y el carácter sagrado de sus vidas, o que los enfermos, los discapacitados y los débiles debían ser cuidados precisamente por su mayor vulnerabilidad. Para el darwinismo social, la supervivencia del más apto es una ley de la naturaleza y, por lo tanto, las políticas que ocasionan la muerte de los no aptos se convierten en éticas. Cuando menos, se vuelve ético no ayudarles. Para cuando murió, Spencer era el filósofo más popular e influyente de su época y considerado por muchos como un segundo Newton.
EL ORIGEN DEL HOMBRE
Sintiéndose mucho más seguro, en 1871, y después de tres años de trabajo, Darwin publicó La ascendencia del hombre y la selección sexual, donde pretendió analizar si el hombre, al igual que las demás especies, desciende de alguna forma preexistente, comprender de qué modo se produce y evaluar las diferencias entre las razas humanas.
Llegó a la conclusión de que el hombre era «junto con otros mamíferos, el descendiente común de algún tipo inferior desconocido. [...] Debemos concluir, aunque con ello se resienta nuestro orgullo, que nuestros antepasados primitivos habrían recibido con razón la denominación de simios». La teoría de que los seres humanos evolucionaron de forma natural a partir de animales sin alma socavaba la creencia en un alma espiritual que moraba en cada persona y que para muchos definía la auténtica esencia de la vida humana. Pero Darwin, evitando cualquier provocación y siempre mucho más cauto en sus escritos públicos que en su correspondencia privada, nunca se atrevió a entrar en las consideraciones filosóficas de su teoría. Otros sí lo harían, y las consecuencias a largo plazo serían catastróficas.
Para el naturalista, las razas diferían «en constitución, en aclimatación y en su propensión a ciertas enfermedades». Además, «sus características mentales son asimismo muy distintas; sobre todo en lo que se refiere a sus sentimientos, pero también, en parte, a sus facultades intelectuales». Como ejemplo, citaba «el contraste entre los taciturnos e incluso malhumorados aborígenes de Sudamérica y los negros, festivos y parlanchines». Hablaba de razas inferiores, como los fueguinos del extremo austral de Sudamérica, a los que se refería como «la clase más baja de hombres» y de los que dudaba que fueran «criaturas como nosotros». El pasaje más llamativo aparece cuando argumenta que las discontinuidades presentes en la naturaleza no contradicen su teoría de evolución, pues la mayoría de formas intermedias ya se han extinguido. Lo mismo ocurrirá cuando tanto los simios superiores como los hombres inferiores, «las razas salvajes del mundo entero», sean exterminados por «hombres en una fase más civilizada».
Evidentemente, no podemos etiquetar a Darwin de racista, por mucho que rechacemos esta actitud hoy en día. Como tampoco porque hablara de la «superioridad en capacidad mental» del hombre sobre la mujer podemos tacharlo de machista. Simplemente se estaba haciendo eco de los prejuicios de la época, y es un grave error juzgar a científicos de tiempos pasados con criterios actuales. La creencia en la desigualdad racial y sexual era un credo tan incuestionable entre los varones de la clase alta de la sociedad victoriana como el teorema de Pitágoras. Darwin no inventó el racismo. Puede afirmarse sin ninguna duda que la xenofobia, la prevención hacia el extraño por desconocido y potencialmente hostil, es un fenómeno universal en todas las culturas humanas y en todos los grupos sociales generados por ellas, desde la familia hasta la nación, y que el racismo, entendido como un tipo extremo de xenofobia basado en el color de la piel y otras características morfológicas, se fue desarrollando y cristalizó a partir del Renacimiento, en el siglo xv, tras la circunnavegación de África y el descubrimiento de América, y fue contemporáneo con el proceso de esclavización de los africanos por parte de los europeos para llevarlos como mano de obra forzada al Nuevo Mundo.
Fue el gran naturalista sueco Linneo quien, en su Systema Naturae (1758), distribuyó la especie Homo sapiens en cuatro categorías atendiendo a una combinación de criterios geográficos y rasgos físicos: Homo europaeus, Homo americanus, Homo asiaticus y Homo afer. En 1778, en su Histoire Naturelle, el conde de Buffon utilizó por primera vez la palabra «raza» para denominar a estas categorías, y la naciente antropología recurrió a este concepto clasificatorio para tratar de organizar el cuadro de las variedades de la especie humana utilizando los rasgos físicos de cada grupo. En 1795, Johann Friedrich Blumenbach presentó su clasificación de la especie humana en cinco grandes razas: caucásica (europeos, blanca); mongólica (asiáticos, amarilla); etiópica (africana, negra); americana (cobriza) y malaya (morena). Dio ese extraño nombre a la raza blanca por «la belleza superior de las gentes de esa región», y no dudó en ponerla en la cumbre de la emergente jerarquía de las razas humanas. A medida que los estudios antropológicos se sucedían durante el siglo XIX, junto al color de la piel comenzaron a utilizarse otros criterios de clasificación de las razas, como el índice cefálico ideado por el sueco Anders Retzius o el ángulo facial del holandés Peter Camper, mientras Frank Joseph Gall fundaba la frenología, la pseudociencia que sostenía que se podía conocer el carácter y las capacidades mentales de una persona según el tamaño y la forma de su cráneo. Lo que hizo Darwin al considerar las diferentes razas humanas como eslabones de su cadena evolutiva y colocar a la raza blanca en la cúspide de esta pirámide fue dar argumentos científicos de peso al racismo. Como dice Carles Lalueza Fox en Dioses y monstruos (2002): «El siglo XIX regó con aguas evolutivas el germen de un racismo presente desde tiempos inmemoriales y lo hizo florecer vigorosamente al conferirle la dignidad de una teoría científica». Darwinismo social y racismo científico son las dos caras de una misma moneda, y después de Darwin, los argumentos en favor del colonialismo, las diferencias raciales y las estructuras clasistas habrían de enarbolar el estandarte de la ciencia. La «supervivencia de los más aptos» no podía quedar restringida a las desigualdades dentro de una misma sociedad, sino que también servía para justificar el dominio que ejercían los europeos sobre los nativos de diferentes continentes sobre la base de su superioridad innata. Los seres humanos eran una especie biológica más, sometida a sus leyes, y el progreso era el resultado de una evolución natural, donde las razas más aptas mostraban su superioridad en términos de salud, fuerza e inteligencia allí donde fracasaban las inferiores. Así lo dictaban las leyes de la naturaleza, y era absurdo ir contra ellas. A la raza blanca le había sido encomendada la misión histórica universal de «salvar a la humanidad agonizante de las garras de la eterna bestialidad», como hubo de decir en 1899 el infame Houston Stewart Chamberlain. Además, el darwinismo racial rechazaba la idea del monogenismo, según la cual la humanidad era producto de un único ancestro (ya fuera el mono antropoide de Darwin o los bíblicos Adán y Eva), y sostenía la hipótesis de la poligenia, según la cual las razas humanas constituían especies distintas, descendientes de adanes diferentes, por lo que no era necesario que las razas inferiores participasen de la igualdad del hombre.
FRANCIS GALTON, PADRE DE LA EUGENESIA
Francis Galton (1822-1911), un hombre de múltiples y variadas aficiones, seguidor del darwinismo social y primo de Darwin, dio un gran ímpetu a la doctrina del racismo científico al aportar nuevas evidencias de aquellos considerados no aptos. Basándose en una colección de malas teorías científicas y datos médicos incorrectamente recogidos o no comprobados, llegó a la conclusión de que las leyes de la herencia eran las responsables de los niveles económicos, sociales, culturales, morales y de salud de la humanidad. De este modo, dejaba de lado cualquier influencia cultural como la familia, la escuela o la comunidad en la formación de una personalidad.
Francis Galton llegó a la conclusión de que tanto el talento intelectual como la debilidad mental eran hereditarios e inmutables.
Su paso por Cambridge y su relación, por su estatus social, con intelectuales de la época le hicieron concebir la idea de que las gentes de alto nivel intelectual pertenecían a familias determinadas, en las que se transmitían las capacidades de forma hereditaria. Para Galton, el genio y el talento en el ser humano eran rasgos hereditarios. Su forma de valorar el nivel intelectual era el éxito social. No tomó en consideración la importancia de las relaciones sociales, ni se cuestionó que muy frecuentemente el poder social no tiene por qué ir de la mano con la inteligencia.
Expuso esta teoría en su libro de 1869 El genio hereditario, en el que recopiló genealogías de diversas familias cuyos miembros mostraban un talento fuera de lo común para diversos campos de la cultura. Junto a la familia Bach, dotada para la música, y la familia Herschell, de afamados astrólogos, Galton tuvo la inmodestia de incluir a su propia familia. En realidad, la fusión de tres, pues sólo estaba lejanamente emparentado con Darwin. Galton era nieto del abuelo de Darwin a través de Elizabeth Chandos-Pole, que fue su segunda esposa, mientras que Charles lo era por su primera esposa, Mary Howard. Galton hacía notar que numerosos representantes de su familia (cuatro de los hijos de Charles Darwin y él mismo) ocupaban posiciones influyentes en la sociedad victoriana. De las tres familias, al menos nueve varones pertenecían o habían pertenecido a la prestigiosa Royal Society.
La herencia de la inteligencia, según Galton.
Curiosamente, ninguna de las cinco hijas de Darwin, ninguna de sus cuatro hermanas y ninguna de sus siete nietas parecían haber heredado el genio, pues ninguna había sido una eminente científica. Ya sólo este hecho debería haberle hecho pensar que el destacar en cualquier disciplina se debía más a las oportunidades sociales que brindaba pertenecer a una buena familia (oportunidades que les estaban vedadas a las mujeres) que a las capacidades innatas de los individuos. Pero Galton interpretó que las mujeres estaban menos capacitadas que los hombres en todos los ámbitos y especialmente en el científico.
Del mismo modo, la debilidad mental también debía ser hereditaria. En esta categoría, extremadamente amplia, incluía a «aquellos que están seriamente afectados por la locura, imbecilidad, criminalidad habitual y pauperismo». Al igual que Malthus y Spencer, consideraba que ayudar a los más desfavorecidos era ir contra las leyes de la naturaleza. También creía que la raza negra era genéticamente inferior y que los judíos eran por naturaleza moralmente corruptos y parásitos.
Galton estaba convencido de que la población inglesa estaba sufriendo una suerte de degeneración debida a la industrialización, que hacía crecer cada vez más el número de obreros que malvivían hacinados en los insanos suburbios inmortalizados por Dickens. La lectura (y la mala interpretación) de El origen de las especies supuso para él toda una revelación, aunque se mostró muy escéptico en lo relativo a la forma en que su primo había intentado explicar cómo sus «variaciones favorables» se transmitían a las siguientes generaciones. En su obraVariaciones de los animales y las plantas bajo la acciónde la domesticación (1868), Darwin postuló la «hipótesis provisional de la pangénesis», según la cual la unidad fundamental de la herencia estaba compuesta de unas partículas minúsculas a las que llamó ‘gémulas’, producidas en todos los órganos del cuerpo en mayor o menor cantidad según su utilización, que pasaban a los órganos sexuales para incorporarse a los espermatozoides y los óvulos. Así, las células originales a partir de las cuales se desarrollaba el embrión reflejarían la condición de los progenitores en el momento de la concepción, y de esta forma, características adquiridas durante la vida de los padres y otras alteraciones inducidas por el entorno podrían ser transmitidas a los hijos, como ya había propuesto en 1802 Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, caballero de Lamarc, con su famoso ejemplo de las jirafas. Esta teoría no tiene ningún sentido, pues los caracteres adquiridos no pueden heredarse. Sin embargo, Darwin podía haber dado con la respuesta correcta, ya que el artículo fundacional de la ciencia de la herencia, la genética, Experimentos sobre la hibridación de plantas, de Gregor Mendel, ya había sido publicado en 1866, pero no tuvo ninguna repercusión entre la comunidad científica y acabó cayendo en el olvido.
Para probar la veracidad de la teoría de la pangénesis, Galton realizó transfusiones de sangre entre conejos con diferentes colores de pelaje, buscando que los descendientes heredaran un color semejante no al de sus progenitores, sino al de los conejos donantes. Evidentemente, los resultados fueron completamente contrarios a las expectativas de Darwin, quedando claro lo poco apropiada que resultaba la pangénesis como teoría hereditaria. Convencido de que la «aptitud natural», es decir, el talento intelectual, era una característica hereditaria y prácticamente impermeable a factores ambientales como la educación, comenzó a soñar con impulsar la acción de la selección natural para crear una élite compuesta por «los más sanos, más ricos y más sabios» que dirigiera al resto de la población: «Lo que la naturaleza hace ciega, lenta y burdamente, el hombre debe hacerlo previsora, rápida y suavemente», y bautizó a su particular idea «eugenesia», una palabra derivada del griego que significa ‘de buena raza’ o ‘dotado hereditariamente de nobles cualidades’. Este empeño no era algo nuevo, pues ya Platón, escribiendo en el siglo IV a. C., recomendaba en su visión utópica de la sociedad, La República, que «lo mejor de cada sexo debería unirse con lo mejor tan a menudo, y lo inferior con lo inferior en tan raras ocasiones, como fuera posible», según hacían los criadores de perros de caza y pájaros para la cetrería, siendo además necesario «criar los hijos de los primeros y no a los de los segundos si queremos que no degenere el rebaño». Galton usó el término por primera vez en su obra de 1883 Investigaciones sobre las facultades humanas y su desarrollo, donde la definió como: «La ciencia del mejoramiento de la especie que no sólo concierne al emparejamiento juicioso, sino que, especialmente en el hombre, tiene en cuenta todas las influencias que tienden, aunque sea en un grado remoto, a proporcionar a la raza o linaje más apropiados mejores oportunidades de prevalecer, con más rapidez que lo que normalmente pudieran hacer, sobre los menos adecuados».
Para Galton, la eugenesia no era una ciencia teórica sino una serie de medidas prácticas cuyo objetivo final era cambiar el patrimonio genético de la humanidad. Más tarde, Galton diría que la eugenesia es «el estudio […] de medios bajo control social que pueden mejorar las cualidades raciales, físicas o mentales, de las generaciones futuras». En 1901 enunció estas medidas, consistentes en alentar los casamientos tempranos entre hombres y mujeres seleccionados y dispensar condiciones saludables para sus hijos, incluyendo buena comida y alojamiento. Igualmente importante era impedir o desaconsejar la reproducción de los designados menos aptos, lo que posteriormente se conocería como «eugenesia negativa», y evitar los programas de bienestar diseñados para elevar el estatus de las clases más desfavorecidas. Si se permitía a estos reproducirse libremente, «es fácil creer que puede llegar un tiempo en el que estas personas sean consideradas enemigas del Estado». Para suavizar este aspecto claramente agresivo de la eugenesia, decía que era, simplemente, un método más eficiente y humanitario de selección natural:
Este es precisamente el objetivo de la eugenesia. Su primer objetivo es controlar la tasa de nacimientos de los no aptos, en lugar de permitirles llegar a ser, aunque condenados en grandes cantidades a perecer de forma prematura. El segundo es el mejoramiento de la raza aumentando la productividad de los aptos por medio de matrimonios tempranos y crianza saludable de sus hijos. La selección natural depende de la producción excesiva y destrucción al por mayor; la eugenesia depende de no traer más individuos al mundo de los que pueden ser adecuadamente cuidados; y esos, sólo de las mejores reservas.
LOS TRABAJOS DE MENDEL
A finales del siglo XIX, un nuevo ingrediente fue añadido a este cóctel explosivo. En 1900, y trabajando de forma independiente, el alemán Carl Erich Correns, el austriaco Erich von Tschermak-Seysenegg y el holandés Hugo Marie de Vries dieron con los trabajos de Mendel y, conscientes de su importancia, los dieron a conocer al mundo. Sus experimentos, realizados en el jardín de la abadía agustina de Santo Tomás en Brno (hoy República Checa), consistieron en cruzamientos de distintas variedades de la planta de guisante. Durante ocho años estudió la descendencia híbrida de treinta y cuatro variedades de tres especies que diferían en siete características como, por ejemplo, la longitud del tallo, la forma y el color de las semillas o el color de las flores. Según la preponderancia de los caracteres, los denominó «dominantes» o «recesivos», y descubrió que los caracteres de cada planta respondían a dos conjuntos de determinantes hereditarios, cada uno de ellos de un progenitor, y que la progenie podía presentar un abanico de todas las combinaciones de los caracteres heredados de sus progenitores. Hoy llamamos genes a esos «conjuntos de determinantes hereditarios». Llegó a la conclusión de que los procesos hereditarios se basan en la transmisión de caracteres discontinuos, pero al mismo tiempo regulares, que siguen leyes de proporciones fijas. Estas leyes se conocen, en su honor, como Leyes de Mendel.
El redescubrimiento de las leyes de la herencia arrojó una pesada losa sobre los no aptos y las razas inferiores. Sus indeseables características eran hereditarias y, por lo tanto, inmutables. No sólo se heredaban las características somáticas, sino también la conducta, la inteligencia y los valores morales. Por lo tanto, la preservación de los aptos y las razas superiores pasaba por el mantenimiento de la pureza de su sangre y el mayor peligro radicaba en la mezcla racial, el mestizaje, puesto que conllevaría la degeneración racial y cultural de la raza superior al verse contaminada por la sangre inferior: el híbrido de la mezcla fértil entre dos individuos de raza diferente sería siempre, por las leyes de la herencia, un ser inferior a su progenitor racial superior. Hoy sabemos que prácticamente todos los rasgos importantes son producto de la interacción de muchos genes entre sí y con factores ambientales, por lo que no puede interpretarse al ser humano como el efecto de un programa prefijado por la dotación genética heredada, pero a principios del siglo XX muchos biólogos estaban convencidos de que todos los rasgos humanos se comportaban como el color, el tamaño o la rugosidad de los guisantes de Mendel. Tomando como dogma esta errónea creencia, los eugenistas llegaron a convencerse de que si incluso los rasgos más complejos eran producto de un único gen, los indeseables podrían eliminarse simplemente evitando la reproducción de los portadores de ese gen. Si hubieran podido saber que esos rasgos dependían de un centenar de genes, se habrían dado cuenta de que el control eugenésico de la reproducción no tenía razón de ser.
Las ideas de Galton ganaron fuerza después de la guerra de los Boers (1899-1903), cuando se descubrió que muchos de los jóvenes de los barrios bajos eran declarados no aptos para el servicio militar. También se vio que los jóvenes sanos de clases pudientes procedían de familias de pocos miembros, mientras que los no aptos tendían a engendrar un mayor número de hijos, depauperados, enfermos y miserables como sus padres. Si los mejores eran enviados a morir en el campo de batalla sin dejar descendencia y los degenerados seguían multiplicándose sin ningún tipo de control, la consecuencia inevitable sería la decadencia de la raza.
LA «DECADENCIA» DE LA SOCIEDAD BRITÁNICA
En unos momentos en los que muchos británicos comenzaban a temer que su poderoso imperio acabara desintegrándose como muchos otros de la Antigüedad debido a una creciente debilidad de sus tropas a causa de su pérdida de calidad biológica, la eugenesia empezó a verse como la fórmula para «cumplir con nuestras vastas oportunidades imperiales». El 16 de mayo de 1904, Galton leyó en la London School of Economics una ponencia titulada «Eugenesia; su definición, alcance y objetivos», y tras muchos años sin haber conseguido que sus teorías fueran reconocidas, en esta ocasión el impacto fue considerable. Además de profesores universitarios de reconocido prestigio, entre los asistentes se encontraron los afamados escritores H. G. Wells y Bernard Shaw. El año anterior, Wells había escrito: «La conclusión es que si podemos prevenir o disuadir a las clases inferiores de tener hijos, y si podemos estimular o animar a las superiores de multiplicarse, conseguiríamos elevar el estándar general de la raza». Wells quedó tan impresionado por la ponencia de Galton que poco después escribió que la eugenesia debía convertirse en una religión, pues sería la única manera de que la civilización occidental no entrara en una decadencia similar a la de las grandes civilizaciones anteriores. El escritor ya había dejado plasmada su visión apocalíptica del futuro de la humanidad en el clásico de la ciencia-ficción La máquina del tiempo (1895), donde el crononauta viaja hasta el año 802.701 para contemplar con horror cómo el inerte y anodino pueblo de los eloi vive atemorizado y sometido por los degenerados y caníbales morlocks.
En este ambiente de miedo a la degeneración de la raza, el primer ministro Arthur Balfour constituyó ese mismo año la llamada Real Comisión para el Cuidado y Control de los Débiles Mentales, cuyo objetivo debía ser definir quién podía caer dentro de la denominación de «débil mental» para poder tratarlos del modo conveniente. Entre sus miembros, además de médicos y abogados, contó con destacados eugenistas, fundadores de asociaciones privadas supuestamente dedicadas al cuidado de los débiles mentales, como la Asociación Nacional para el Cuidado y la Protección de los Débiles Mentales, pero dedicadas en realidad a conseguir apartarlos de la sociedad e impedir su procreación. Para ellos, esta ambigua categoría abarcaba no sólo a quienes mostraran cualquier tipo de déficit intelectual, sino también a los criminales, los alcohólicos, los paupérrimos, los dependientes y otros parásitos que representaban una amenaza para el bienestar de la comunidad. En 1906 se abrió el Galton Research Institute for National Eugenics (Instituto Galton para la Investigación de la Eugenesia Nacional), con sede en el London University College, dedicado a la recolección de datos genéticos y a conseguir métodos de medición adecuados para contrastar la evolución de las diferentes razas y linajes humanos. Al año siguiente se fundó la Eugenics Education Society(Sociedad de Educación Eugenésica), con Galton como presidente honorario, que llegó a contar con representantes en cada ciudad importante de Gran Bretaña. En 1908 apareció el primer número deThe Eugenics Review,la publicación de la Society.
Las actividades de esta sociedad no fueron meramente teóricas. Estaba especialmente orientada a sus aplicaciones prácticas y, por eso, su órgano de difusión contenía artículos acerca del tratamiento de patologías físicas y mentales, el desarrollo de métodos anticonceptivos, la legalización de las esterilizaciones forzosas o el uso de la inseminación artificial. Leonard, el hijo pequeño de Darwin, fue su presidente desde 1911 hasta 1925.
En 1909, Galton fue nombrado caballero y al año siguiente recibió la Medalla Copley, el máximo galardón otorgado por la Royal Society. Dos años después, a los ochenta y nueve años, falleció. En su testamento legaba sus posesiones (alrededor de cuarenta y cinco mil libras) para la fundación de una cátedra de Eugenesia en la Universidad de Londres. En 1912, Karl Pearson, discípulo y amigo de Galton y director de su instituto, se convirtió en su primer profesor.
Pearson era un darwinista social que creía que la lucha por la existencia no era algo individual, sino grupal. De esta forma justificaba la competencia económica y militar entre naciones avanzadas y su despiadada explotación de los pueblos inferiores. Sugirió llevar a cabo un programa eugenésico nacional porque la sociedad configurada de esta manera tendría muchas más posibilidades de éxito en la competencia internacional. Para ello abogaba por una intervención estatal en la reproducción humana. La aplicación del programa eugenésico debía producir así dos tipos de individuos: líderes intelectuales y trabajadores manuales físicamente sanos. Como la clase social era un buen indicador de la capacidad intelectual, los líderes serían seleccionados entre quienes hubieran desempeñado un papel semejante durante generaciones, y serían, a su vez, progenitores de futuros líderes. Además, el sistema educativo ofreceríados tipos de formación académica: una para los líderes y otra para lamayoría de las personas. Entre 1906 y 1918, el Galton Research Institute for National Eugenics de Pearson publicó unos trescientos trabajos con la eugenesia como tema principal, incluyendo una serie llamadaEstudios sobre el deterioro nacional.
Por otra parte, Pearson era partidario de promulgar leyes que evitaran la inmigración de los judíos a Inglaterra, pues creía que constituían una raza de parásitos. En el número inicial de Annals of Eugenics (Anales de Eugenesia), en octubre de 1925, se publicó un artículo suyo titulado El problema de la inmigración extranjera a Gran Bretaña, ilustrado mediante un examen de niños rusos y polacos. En él intentaba demostrar la inferioridad innata de los niños judíos mediante mediciones de sus cabezas, utilizando este argumento para mantener fuera de Gran Bretaña a los judíos y a otras razas inferiores.
En 1908, la Real Comisión hizo públicas sus conclusiones, pasando por alto las raíces sociales de la supuesta decadencia de la raza y sus, lógicamente, también sociales soluciones, como destruir los barrios degradados de las grandes urbes, construir viviendas saludables, pavimentar sus calles o suministrarles agua. De hecho, en 1939 se conoció que muchos de los defectos físicos de los reclutas rechazados eran debidos al raquitismo, causado por un aporte inadecuado de leche en la infancia. En ellas se afirmaba que la debilidad mental era una condición hereditaria y que quienes manifestaban esta cualidad podrían ser capaces de llevar una vida normal en circunstancias favorables, pero no lo eran, «debido a un defecto mental presente ya desde el nacimiento o a edades muy tempranas», de competir en igualdad de condiciones con sus congéneres normales o de controlarse a sí mismos o de administrar sus asuntos con la prudencia debida. Además, tenían más hijos que la media, por lo que proponían que algunos de ellos, seleccionados por un comité médico, deberían ser apartados del resto de la sociedad e internados en instituciones especiales donde no supondrían ningún peligro para el resto de la comunidad y donde no podrían procrear. La Comisión estimaba que Gran Bretaña contaba con unos ciento cincuenta mil débiles mentales. Inmediatamente, los eugenistas comenzaron a presionar al gobierno liberal para que elaborara una ley que permitiera poner en práctica las recomendaciones del informe, pero el primer ministro, Herbert Henry Asquith, decidió que no podía considerar una prioridad un tema que no había recogido en su programa ni tomar unas medidas que pudieran resultar inaceptables para muchos de los miembros de su partido al considerarlas un atentado a la libertad de los ciudadanos.
Quien sí se mostró muy partidario de elaborar un proyecto de ley que pudiera presentarse para su aprobación en la Cámara de los Comunes fue un miembro de su gabinete, un ferviente eugenista nombrado en octubre de 1910 secretario de Estado para Asuntos Internos: un hombre llamado Winston Churchill. Por esas fechas afirmó en una sesión parlamentaria sobre el asunto que si bien había que hacer «todo lo que una civilización cristiana y científica pudiera» por los deficientes mentales del Reino, también se les debería aislar «en las condiciones adecuadas para que su maldición muera con ellos y no sea transmitida a futuras generaciones». Tres meses más tarde, le escribió una carta al primer ministro en la que le decía que «el crecimiento antinatural y cada vez más rápido de la clase de los débiles mentales y los dementes, añadido a una constante restricción de los linajes sensatos, enérgicos y superiores, constituye un peligro para la nación y para la raza que es imposible exagerar». Consciente del alto coste de su internamiento, abogaba por su esterilización forzosa: «Una simple intervención quirúrgica; así, los inferiores podrían vivir libremente en el mundo sin causar muchos inconvenientes a los demás», pero hasta que la opinión pública aceptara esta drástica medida, estaba de acuerdo en recluirlos, separados del sexo opuesto para evitar su procreación.
En vista de las reticencias de Asquith a elaborar una legislación sobre el tema, la Asociación Nacional para el Cuidado y la Protección de los Débiles Mentales y la Eugenics Education Society llevaron a cabo una campaña para concienciar a la población del peligro que suponía la degeneración de la raza y, finalmente, consiguieron que la Cámara de los Comunes debatiera el 17 de mayo de 1912 su Proyecto de Ley para el Control de los Débiles Mentales, donde no se hablaba de esterilización forzosa pero se prohibían los matrimonios con débiles mentales y se prescribía el establecimiento de un registro para tenerlos controlados y, por supuesto, su internamiento. Además, aunque pareciera limitarse a los débiles mentales, en realidad era un pretexto para introducir medidas mucho más estrictas, pues uno de los argumentos clave era que había que deshacerse de los genes recesivos, es decir, recluir y restringir la reproducción de mucha gente aparentemente normal simplemente porque se sospechara de su linaje. De este modo, afectaría no sólo a los eugenésicamente indeseables, sino también a sus familiares. Es decir, de aprobarse, significaría «sentenciar a gente inocente a reclusión de por vida». El mismo Leonard Darwin reconoció en un artículo publicado en febrero de ese año en The Eugenics Review que «es bastante cierto que ningún gobierno democrático llegaría tan lejos como nos gustaría a los eugenistas a la hora de limitar la libertad de las personas para mejorar las cualidades raciales de las futuras generaciones».
El proyecto de ley contó con el apoyo de importantes sectores de la sociedad británica. El comité que la promovió estuvo dirigido por dos notorios líderes de la Iglesia anglicana, los arzobispos de Canterbury y York, y hubo una gran cantidad de clérigos anglicanos dispuestos a apoyarla, como el deán de la catedral de St. Paul, William Enge, conocido como el Deán Sombrío por sus preocupaciones malthusianas sobre la población inglesa. El obispo de Birmingham, Barnes, publicó un artículo en The Eugenics Review llamado «Galton Lecture», donde contradecía la idea cristiana de que todos los seres humanos son iguales ante su creador: «La cristiandad busca crear el reino de Dios, la comunidad de los elegidos. Intenta hacer lo que podría llamarse una sociedad eugenésica espiritual». Añadía que «previniendo la supervivencia de los socialmente no aptos», los cristianos «están trabajando en concordancia con el plan con el que Dios ha llevado tan lejos en su camino a la humanidad». La Iglesia católica sí condenó duramente el proyecto de ley sobre la base de la dignidad humana y la libertad frente al Estado, pero su influencia en la Inglaterra de 1912 era muy pequeña.
El debate no sólo tenía lugar en el Parlamento, sino también en la prensa y en la calle. Wells y Shaw apoyaban la medida, mientras que el famoso G. K. Chesterton la rechazaba con todas sus fuerzas, llamándola con su característica ironía «el proyecto de ley de los débiles mentales» en referencia a quienes la habían propuesto.
G. K. Chesterton libró una auténtica batalla intelectual contra la ideología eugenésica que pretendía limitar los derechos y libertades de los clasificados por expertos como no aptos.
El escritor intuyó las terribles consecuencias que la eugenesia podía acarrear partiendo de la eterna premisa de quién vigila al vigilante, es decir, ¿quién determina que una persona sea no apta? ¿No podría una ley de este tipo otorgar una cobertura legal a la eliminación de todos aquellos elementos considerados de una forma u otra peligrosos o molestos para un sistema político? Para Chesterton, la definición de «débil mental» del proyecto de ley era demasiado ambigua como para no despertar suspicacias: «Las personas que aunque sean capaces de ganarse la vida en circunstancias favorables son, sin embargo, incapaces de llevar sus asuntos con la prudencia adecuada; que es, exactamente lo que todo el mundo y su mujer dicen de sus vecinos en todo el planeta».
El escritor estaba convencido de que contra quienes iba realmente dirigida la ley era contra los pobres. Contra aquellos a quienes se había despojado de sus tierras para que trabajaran en las fábricas de las grandes ciudades y que, una vez que estas contaron con la suficiente mano de obra, se hacinaban en los suburbios en unas condiciones de vida infrahumanas. Contra aquellos a quienes, después de haberles arrebatado todo, el sistema capitalista también quería privarlos de su única esperanza, sus hijos: «Aquel que no vive todavía, sólo les queda él y sólo él; y ellos buscan su vida para quitársela». Mediante conferencias y ensayos, Chesterton intentó concienciar a los británicos de los peligros de la eugenesia, influyendo sobre algunos parlamentarios como el independiente Josiah Wedgwood, emparentado con la familia Darwin, que denunció el proyecto de ley como «una monstruosa violación» de los derechos individuales. Para Wedgwood, lo que los eugenistas pretendían en realidad cuando hablaban de internar a los débiles mentales para evitar su procreación era su esterilización forzosa, y toda la propuesta estaba «impregnada con el espíritu de la horrible Eugenics Education Society, que intenta criar a la clase trabajadora como si fuera ganado».
Al final, el proyecto de ley no fue aceptado, pero entre el 24 y el 30 de julio de ese año se celebró en Londres el Primer Congreso Internacional de Eugenesia, que contribuyó a intensificar el ambiente favorable a la elaboración de una ley. Presidido por Leonard Darwin y vicepresidido por Churchill (por entonces, primer lord del Almirantazgo), a él acudieron unos ochocientos pensadores, científicos y políticos eminentes de uno y otro lado del Atlántico, como el inventor Alexander Graham Bell, el antiguo primer ministro Balfour, el catedrático de la Universidad de Oxford sir William Osler (considerado el padre de la medicina moderna), Alfred Ploetz (fundador de la Sociedad de Higiene Racial alemana) o el norteamericano Charles Davenport (director de la Oficina de Registros Eugenésicos). Durante el mismo se discutió la aplicación práctica de la eugenesia para la prevención de la procreación de los no aptos por medio de métodos como la esterilización y la segregación.