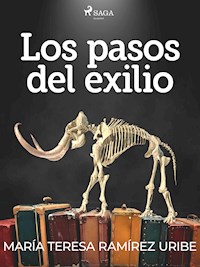
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una familia colombiana se exilia en Madrid, ciudad hasta entonces completamente desconocida para ellos, allá en los difíciles comienzos de los años ´90. Con la madre como narradora y sostén de un hogar que debe inventarse prácticamente de cero, la novela recorre esperanzas y golpes que atraviesa este grupo familiar. Deberán afrontar traiciones, xenofobia y algunas otras desgracias, imputables en parte a una quijada de mastodonte maldita que llevan a cuestas. Noticias que llegan desde la propia tierra, como la muerte de Pablo Escobar, van a alterar el curso cotidiano de su travesía de inmigrantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
María Teresa Ramírez Uribe
Los pasos del exilio
(Novela)
Saga
Los pasos del exilio
Copyright © 2022 María Teresa Ramírez Uribe and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728244524
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1. El aguacero
Uno se embarca hacia tierras lejanas, indaga la naturaleza, ansía el conocimiento de los hombres, inventa seres de ficción, busca a Dios. Después comprende que el fantasma que se perseguía era uno mismo.
Ernesto Sábato
El día de la partida llovía como nunca. La noche anterior no pude conciliar el sueño, y mis pensamientos oscilaban entre el miedo y la esperanza. Algo va a pasar, algo va a pasar, me decía, pero al instante yo misma trataba de apagar mis dudas, tranquila Marisol, que todo está en manos de Dios.
El amanecer nos sorprendió a todos con el coletazo del insomnio en los párpados, y aún no eran las nueve cuando un conjunto de nubes espumosas y densas comenzó a alinearse en el firmamento hasta formar una muralla gris. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el techo, estridentes y ruidosas para convertirse después en un aguacero estremecedor. Partículas de granizo chocaban contra los vidrios como pequeñas piedras y el estallido de los relámpagos fusionaba la luz del día con retazos de la noche. Poco a poco los jardines de los alrededores se inundaron y el agua rodó empantanada por los bordes de la calle hasta que nada pudo contenerla. Las hojas de los árboles del parque caían al suelo dejando las ramas desnudas, y algunas, desgajadas, se deslizaron calle abajo dando volteretas para quedar encalladas en un recodo. El resplandor de los rayos iluminaba los tejados de las casas del barrio como un cuadro de terror, y el paisaje se desvanecía ante mis ojos cubierto por arroyos de agua y viento. Yo permanecía en silencio frente a la ventana, oyendo el ruido escalofriante de los truenos. Dios mío, con este aguacero va a ser imposible viajar, pensaba.
La víspera, la casa fue invadida por toda la familia, y los amigos que llegaron a última hora para despedirse, lloraron, nos abrazaron y nos prometieron cartas que nunca escribirían. Cuando se marcharon nos acostamos rendidos, pero la excitación y el nerviosismo del viaje hicieron que el sueño de todos huyera en desbandada. ¿Sería un error? ¿Y si algo fracasaba y nos teníamos que devolver? Aunque sobraban los motivos para abandonar el país, en cada uno de nosotros vibraban emociones contradictorias.
Hoy, con el razonamiento frío que da el tiempo, pienso si nuestro fracaso tuvo relación con aquel episodio que sucedió dos años antes y que debí haber tomado como una premonición. Quizás el maleficio comenzó en el mismo momento en que resolvimos el viaje, pero nunca imaginé que los acontecimientos que siguieron estarían bajo la extraña influencia de aquello que yo consideraba “mi pequeño tesoro”.
Lo insólito empezó ese día de junio de 1986, cuando Germán, mi cuñado arquitecto, encontró lo que encontró. Había sido contratado para construir una finca cerca de Necoclí y durante la excavación para la piscina, los obreros, armados de pico y pala, sintieron que sus herramientas chocaban con algo. Siguieron excavando con cuidado, hasta que pudieron sacar una pieza que llamó su atención. Era una especie de tronco del tamaño de un antebrazo con dos protuberancias en la parte superior. La pieza parecía un fragmento de la mandíbula de un animal, con dos muelas incrustadas del tamaño de un puño. Quitaron la tierra adherida y se quedaron observando con asombro aquellas muelas enormes sin saber exactamente a qué clase de animal pertenecían. ¿Será la quijada de una vaca?, ¿o de un caballo?, se preguntaban. Al cabo de unos minutos de hacer conjeturas, decidieron llamar a Germán y éste al ver las muelas, recordó fugazmente la imagen de Felipe, cuando estudiaba anatomía de los dientes en modelos de yeso. Limpió la quijada, la guardó, y a la semana siguiente, de regreso a Medellín, la llevó a nuestra casa para regalársela a Felipe. Miren qué cosa tan original, yo nunca había visto nada igual. Nosotros tampoco. Creo que en tu consultorio se vería de maravilla, si le mandas a hacer una urna de cristal, remató.
Durante dos semanas tuvimos expuesta la quijada en un sitio visible de la casa, mientras le mandábamos a hacer la urna. Ahora no podemos pensar en esos gastos, dijo Felipe, porque estábamos en crisis. Con tres hijos adolescentes, siempre estábamos en crisis. Resolví guardarla dentro de un mueble antiguo en la biblioteca; encontré una caja de cartón a la medida y la forré con algodón teniendo cuidado de sujetar las muelas ya que una de ellas amenazaba con desprenderse.
El tiempo siguió su curso, el reloj continuó martillando su tic tac, mientras la quijada dormía su sueño de piedra dentro del armario y era a la vez un testigo mudo de los acontecimientos familiares. Nadie volvió a acordarse de ella hasta que resultó el viaje a España y fue preciso vender los muebles de la casa. Una tarde cualquiera, apareció una compradora para el armario antiguo. Forcejeamos un poco por el precio, pero al final llegamos a un acuerdo; al día siguiente mandaría por él, y por supuesto, debía desocuparlo. Muy temprano me puse en la tarea, abrí primero el ala izquierda del mueble donde tenía guardada la quijada; allí estaba en su escondite, rodeada de libros. Saqué la caja, tuve el impulso de mirar de nuevo y empecé a desenvolverla con cuidado. Pero, ¿qué voy a hacer con esto? me pregunté. Bueno, algo se me ocurrirá… Al sentir en mis manos la superficie negra y helada, me invadió un estremecimiento. Era como si algo me hablara desde otra dimensión, como una protesta después del silencio.
Por mi mente pasaban todas las decisiones. Lo que debíamos vender, lo que iría para el almacén de muebles usados y lo que debía empacarse para cruzar el Atlántico en el contenedor de un barco. Sólo vamos a llevar lo preciso, porque el costo es demasiado, decía Felipe, y todos debíamos acatar la orden. La casa se convirtió en un almacén improvisado donde entraba y salía gente de todas las condiciones. Ocupada como estaba en el ajetreo de las ventas y las despedidas de familiares y amigos, los días pasaban rápidos. Felipe vivía enfrascado en los asuntos de las propiedades, los pasaportes y las visas, y tenía poco tiempo para colaborarme con los problemas domésticos. Cuando le pregunté qué debíamos hacer con “eso”, me respondió:
—Pues véndelo, o regálalo, tú decides…
Con mis mejores argumentos lo convencí para que fuera al Museo de la Universidad de Antioquia, hiciera algunas averiguaciones sobre su origen y antigüedad, y preguntara de paso si les interesaba comprar “eso”. Cuando regresó, con la caja en la mano, me dijo entre serio y burlón:
— Allá me dijeron que es una pieza valiosa, pero que no tienen presupuesto para comprarla…
— ¿Te das cuenta? Pero… ¿y no te dijeron a qué clase de animal perteneció y de qué época es?
—Sí, que es parte de la quijada de un mastodonte, de la época del Pleistoceno, que vivió hace millones de años…
En ese momento decidí que la quijada se iría con nosotros. Mi intuición me decía que debía conservarla.
La tarde en que llegó la compañía para empacar los enseres que irían en el contenedor, agregué la caja con la quijada y las muelas.
* * *
Eran las once de la mañana cuando el chubasco pasó. Las casas del barrio quedaron lavadas, en las fachadas se veían las huellas de los cascarones desconchados por la fuerza de la lluvia, y en las calles, los charcos tristes reflejaban el sol.
Yo continuaba sintiendo esa voz que me advertía que algo iba a suceder, pero trataba de apartar los malos pensamientos con la intención de inyectar optimismo a los demás. Por fin, al medio día, terminamos de arreglarnos y empacar los últimos efectos personales.
Angélica, como siempre, sirvió la mesa para el almuerzo. No ponga esa cara Angélica, seguro que se va a amañar con los otros patrones, le dije. Ella nos preparó lasaña a manera de despedida, pero a pesar de que era un plato que a todos nos gustaba, comimos sin una pizca de apetito.
Después de nuestra salida, Angélica limpiaría un poco la casa, mis hermanas y mi mamá se encargarían de cerrarla y vender en un almacén de muebles de segunda lo poco que quedaba. La propiedad quedaría consignada en la oficina de un sobrino de Felipe hasta que resultara un buen cliente para tomarla en alquiler.
Felipe estaba nervioso. Durante el almuerzo habló poco y las únicas palabras que pronunció fueron para recordarnos los documentos que no podíamos olvidar: por favor, todos con el pasaporte en la mano y los tiquetes de avión… Tomás era tal vez el más afectado pues no superaba el hecho de dejar a su novia; Susana y Manuela, mostraban su nerviosismo hablando en voz alta y contando chistes repetidos. Angélica, entraba y salía del comedor recogiendo la vajilla y los cubiertos con su mirada líquida. No me regañe, doña Marisol, que uno también tiene sus sentimientos… Llevaba varios años de servicio en la casa, y para ella, nuestra partida significaba una pérdida. Yo tampoco hablé. Repasaba mentalmente los recuerdos felices de aquel hogar, el bautizo de Manuela, los cumpleaños de Susana, la primera comunión de Tomás, los días de Halloween con los niños disfrazados entrando y saliendo a recoger los dulces, las primeras serenatas de los novios… Intentaba hacer en mi mente un registro fotográfico de los muebles y objetos que me habían acompañado por años. En esa casa habían crecido los hijos y dentro de sus muros quedaban congelados los mejores momentos de nuestras vidas. Traté de alejar los pensamientos negativos. Aunque teníamos motivos suficientes para abandonar el país, más tarde nos arrepentiríamos de haber tomado esa decisión.
La subida al aeropuerto José María Córdova, fue triste y silenciosa. Padres, hermanos y sobrinos, repartidos en varios carros, nos acompañaron en caravana por la carretera de Las Palmas. El auto donde íbamos avanzaba tomando las curvas, mientras el paisaje verde se escabullía por entre los pinos y los eucaliptos, y en mi cuerpo se instalaba un gran desasosiego. Era la duda sobre aquel futuro incierto y el miedo de no saber si habría un regreso.
Al llegar al aeropuerto, muchos amigos con los ojos llorosos esperaban para despedirnos. Pero la que más me conmovió fue Nancy, la que fuera secretaria de Felipe durante varios años. Estaba inconsolable y se despidió con un abrazo que me pareció sincero. Ella había tenido una existencia difícil. Después del abrazo le entregó a Felipe aquel pequeño libro donde estaban anotadas de su puño y letra las ocasiones en que mi esposo le había prestado su ayuda material y espiritual. Este acto fue más emotivo y sincero que cualquier otro regalo.
— Doctor, yo no tengo nada para darle, pero en esta libreta apunté todos los momentos en que usted me ayudó…
2. El último abrazo
Cuando llamaron para entrar a la sala de espera estábamos tan emocionados, que fue imposible no llorar. Abracé fuerte a papá y mamá, y percibí en esos ojos tristes y cansados un reguero de dudas. Tal vez era la última vez que nos veíamos, tal vez era nuestro último abrazo. Entramos a la sala de espera y no quise mirar más hacia atrás. Junto a Felipe y nuestros hijos, Tomás, Susana y Manuela, estaba decidida a enfrentar una nueva vida.
El viaje a Bogotá duró media hora. Durante la espera del vuelo a Madrid, los nervios se hicieron evidentes en todos. Tomás permanecía muy callado; llevaba varios años con Sandra su novia, y el corazón se le partía en pedazos por dejarla. Felipe y yo habíamos hecho un pacto para guardar el secreto de que uno de los principales motivos de nuestro exilio, era él; no queríamos que sintiera sobre sus hombros esa responsabilidad. Susana y Manuela aunque no tenían novio, lloraban desconsoladas porque dejaban su barrio, su colegio, sus amigas y la mitad de sus cosas. Felipe llevaba a cuestas la responsabilidad y la incertidumbre del trabajo, y yo llevaba el miedo de todos juntos, disfrazado con una sonrisa de felicidad. Mientras esperábamos, mi temor a volar salió a relucir. El corazón me latía con fuerza, me sudaban las manos y cada quince minutos sentía necesidad de ir al baño. Sentados frente a un ventanal enorme, podía ver con claridad todo lo que sucedía afuera junto al avión: los encargados del equipaje transportaban en vagones toda clase de objetos pesados que viajarían con nosotros: maletas, cajas de comida y licores, eran embutidos en el interior del avión. Faltaba el combustible. Un carro tanque se acercó también y sacó una manguera que se enchufó a la nave para inyectarle gasolina. La nariz y los ojos de ese monstruo de hojalata frente a mí, me recordaban que en cualquier momento yo también tendría que entrar. Felipe se dio cuenta de mi pánico y me tomó de la mano con cariño.
— Tranquila, mi amor, cuando la pastilla para el mareo te haga efecto, vas a dormirte y cuando despiertes, ya estaremos allá.
Nada de eso sucedió. Cuando subimos al avión y tomamos nuestros puestos, mi conciencia comenzó a vagar… Cerré los ojos, traté de no pensar, pero uno a uno, se pasearon por mi memoria algunos de los motivos que nos llevaban al exilio…
3. Paula
El semáforo de La Playa con la Avenida Oriental quedó en rojo. Rodrigo pisó el freno y puso la palanca de cambios en neutra. A su lado, Paula se inclinó hacia el tablero de instrumentos para encender la radio. Le gustaba la música y a esa hora del día transmitían un programa con cantantes de los años setenta. Unos minutos antes habían visitado a su hermano que se recuperaba de una cirugía en la clínica Soma y con un año de noviazgo cualquier motivo se convertía en una excusa para estar juntos un día de semana en el que normalmente debían estar estudiando.
La música comenzó a sonar; Paula reconoció la canción de Piero y la tarareó en voz alta mientras llevaba el ritmo con las manos sobre sus muslos cubiertos por el uniforme de colegiala. El olor a gasolina quemada salía por los mofles de los buses y se filtraba por la ventanilla, mientras ella observaba desprevenida el tumulto de transeúntes que cruzaban las calles en todas las direcciones.
Paralelo a ellos, un auto se detuvo. Paula giró la cabeza para mirar a su novio y en una fracción de segundo el ojo negro del arma chocó de frente con sus ojos azules. Rodrigo vio la cara del hombre que la sostenía y movido por el instinto tiró su cuerpo hacia atrás. La bala pasó rozándolo, traspasó la nuca de Paula, y la sangre brotó roja y tibia como una rosa herida. Su cabeza se dobló hacia un lado sin un grito de dolor y una sensación de sueño la invadió hasta quedar sumergida en su último silencio.
El semáforo todavía estaba en rojo cuando el auto de los atacantes emprendió la huida haciendo rechinar las llantas, giró sobre la izquierda por la Avenida Oriental y se perdió entre el telón de tráfico de las seis de la tarde. Una llovizna caía sobre los vidrios del carro, mientras las notas de la balada de Piero sonaban en la radio y los peatones curiosos se arremolinaban para ver la escena.
Las manos en el bolsillo
caminando por el pasto
con el libro bajo el brazo
andaba silbando bajo…
Llegando, llegaste
te miré de frente
después puse un nombre
te llamé ternura
llegando, llegaste
nos fuimos pensando
me fui animando
luego te besé…
4. La despedida
Nacho era el encargado de organizar el paseo del sábado a su finca para despedir a Jaime quien se iba a estudiar un semestre de inglés a Londres. La finca quedaba en cercanías de Guarne y esa mañana él mismo había hecho las compras: la carne, el licor, las gaseosas y los pasantes estaban listos y guardados en la maleta del auto. Quince días atrás empezó a llamar a todos los amigos, pero a Susana no pudo convencerla. Marcó otra vez. Él, que era tan oportuno y siempre tenía un recurso a mano, ese día no encontraba argumentos.
— Hola, Susana… ya sabes para qué te llamo… ¿Cómo has pasado?
— Mal.
— Bueno, pero la vida tiene que seguir y tú no puedes quedarte ahí encerrada en tu cuarto…
— Pues si quieres que te diga, en este momento no quiero hacer nada ni me importa nada. Y si el mundo se voltea patas arriba, me da igual. No me insistas.
— Pero, ¿no te da un poco de tristeza con Jaime? Acuérdate que ya se va la semana entrante y hasta dentro de seis meses no lo volverás a ver…
— Sí, yo sé… pero eso ya lo habíamos hablado…él sabe mi situación… ¿O fue que él te puso a llamar?
— No, ¡qué tal! Yo te estoy llamando como cosa mía…Bueno, tú verás… pero si cambias de opinión, la salida es mañana a las dos de la tarde y nos vamos a encontrar en mi casa…
Las palabras siguientes se congelaron en su garganta y con un “chao”, escueto, se despidió de Nacho. Por supuesto que no iba a ir. Ni Jaime, ni Nacho, ni nadie, podían entender lo que pasaba en su interior y a ella poco le importaba lo que pensaran. Lo único que deseaba era estar sola. No tenía que esforzarse mucho para imaginar la algarabía de la despedida en la finca, las payasadas de Nacho y los chistes de siempre.
Colgó el teléfono y su mirada seca se quedó adherida a la pared. Luego, se tendió en la cama, cerró los párpados, y una procesión de imágenes dispersas pasó frente a ella. La tarde se hizo más tenue, la habitación se oscureció y entre las sombras logró reconstruir una a una las facciones de Paula. El rostro de la amiga quedó sonriente frente a ella y cuando sonó la campana que anunciaba la cena, las lágrimas rodaban por su cara.
Desde muy pequeñas sus vidas habían marchado paralelas; entraron al mismo colegio y compartieron la misma clase. Faltaban sólo unos meses para que recibieran su grado de bachillerato, y ahora ella no estaba. Recordó con nitidez el día de su Primera Comunión: los vestidos blancos de organza, los yugos con azucenas y las coronas de flores que ceñían sus cabezas. Ambas estaban nerviosas entre la fila de compañeras y cuando sus miradas se encontraban, sonreían emocionadas. Durante varios minutos se entretuvo desmenuzando recuerdos, mientras la luna salía de su escondite dibujando tras la ventana siluetas caprichosas.
El olor de los plátanos maduros con queso fundido que emanaba desde la cocina, se colaba por la hendidura de la puerta, pero ni aquel aroma pudo hacer que bajara al comedor. Habían transcurrido dos meses desde la muerte de Paula, y el dolor y la ausencia formaban todavía un nudo ciego. Después, el llanto la fatigó y se quedó dormida.
Cuando Jaime llamó por la mañana, los párpados de Susana estaban hinchados.
— Hola monita, ¿Cómo amaneciste?
— Ahí…
— ¿Cómo así que ahí? ¿Qué significa eso?
— Pues eso… que no tengo ganas de nada.
— Pero, ¿ni siquiera por mí serías capaz de hacer un esfuerzo? Acuérdate que la semana entrante es mi viaje y no volveremos a vernos en mucho tiempo… Además lo que necesitas ahora es estar con la gente y hablar de otras cosas para que se te olvide esa pesadilla…
— ¿Y crees que eso es tan fácil? —dijo, casi gritando— ¿Cómo puedo hacer para olvidar que Paula ya no está? ¿Cómo puedo dejar de pensar en el motivo que tendrían para matarla? ¡Tú no te imaginas lo que son mis noches, me paso horas enteras pensando y pensando, sin encontrar ninguna respuesta! ¡Pero si tú tienes la fórmula para olvidarlo todo, pues dímela, porque yo no la tengo!
— No, no tengo la fórmula —dijo él, en tono conciliador—ya sé que todo esto es muy difícil y que estás atravesando por una crisis…
— ¡Una crisis! ¡Todo el mundo me dice lo mismo! ¡Una crisis! ¿Por qué será que nadie puede entenderme?— gritó ella.
— Pues sí ¡maldita sea! ¡Eso es lo que estoy tratando de hacer, pero nada en la vida de esta ciudad va a cambiar porque Paula está muerta y eso lo tienes que entender también!
Ella no contestó.
— Oye… ¿Aló? Oye…perdona ¿Tampoco quieres hablar conmigo? Bueno, entonces voy a colgar. Si no quieres ir a la despedida yo te entiendo, pero si no quieres hablar conmigo ese ya es otro problema…
Silencio otra vez.
— Okey, entonces nos vemos dentro de seis meses… pero no olvides que te quiero mucho.
— No, espera… ¿A qué hora es la ida?
— Quedamos de encontrarnos donde Nacho a las dos. Entonces, ¿Sí vas a ir? ¡Huy! ¡Qué chévere, mi amor!…Pero oye, ¡que quede muy claro que lo haces porque quieres!
— Sí… No… bueno, voy a ponerme hielo en los ojos un rato, luego me arreglo y me recoges… ¿okey? ¿Estás bravo conmigo?
— Nooo, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que me preocupa que cuando me vaya, te quedes encerrada en tu cuarto llorando… eso no es sano…la vida tiene que seguir…
— ¡Ay, no Jaime!… ¿Otra vez esa frase estúpida? ¡Eso es lo que me dice todo el mundo y ya me tienen cansada! Mira, mejor no hablemos más y ahora me recoges.
A las dos se reunieron todos en la casa de Nacho, y el griterío y el alboroto lograron que los pensamientos de Susana quedaran enredados en otros olvidos.
5. Goles y empates
Como todos los viernes, Tomás y Juango hablaron por teléfono para organizar el partido de fútbol del sábado en la mañana. Varios de los muchachos eran compañeros de colegio y otros eran vecinos; entre todos habían convertido en cancha uno de los solares del barrio.
A las diez de la mañana comenzaron a llegar. Juango, Tomás y Nacho fueron los primeros y se encargaron de afirmar sobre la tierra los palos de los dos arcos que se habían aflojado con el aguacero de la víspera.
El partido comenzó después de que algunos de los jugadores reconocieron el terreno y midieron la distancia del arco contrario. La hierba aún estaba mojada por la lluvia, y de cuando en cuando, con la fuerza de las pisadas, un trozo de grama se desprendía de la tierra húmeda. Los muchachos, unidos por el balón, se concentraban en las patadas y los cabezazos que veían jugar a los ídolos del momento. Tomás, con sus piernas largas y su cuerpo ágil era el arquero, mientras Juango, de contextura más gruesa y pesada, jugaba como volante. El fútbol y la música eran sus grandes pasiones, pero eran hinchas de equipos rivales. Tomás era apasionado del DIM y Juango del Nacional, hasta el punto de que cuando jugaba su equipo permanecía pegado a su pequeño radio aunque estuviera en una fiesta, cenando o estudiando. Sin embargo, la amistad era tan profunda que el día en que se enfrentaban los dos equipos, compartían la misma tribuna en el estadio. La simpatía entre ellos había comenzado cuando Juango se trasladó a vivir al barrio y, como todos los muchachos de su edad, tenían sueños propios: ser ricos, famosos, ídolos del fútbol, pilotos, o integrantes de una banda de rock. A veces, cuando se salían del libreto de la vida, los sueños estaban tan cerca que casi podían tocarlos, y aunque el mundo girara a una velocidad diferente, los corazones de ellos palpitaban con el mismo ritmo.
Esa mañana, las novias eran las invitadas especiales. Sentadas en un montículo del terreno, miraban el partido entre risas y cuchicheos. El sol calentaba con fuerza iluminando sus cabezas, mientras las camisetas de rojos y verdes iban y venían corriendo tras la pelota. Con un tres a dos, a favor de los verdes, el equipo escarlata estaba en aprietos ysus llegadas a los palos contrarios eran escasas. Las chicas gritaban coreando a su equipo para inyectarle fuerza y estimularlo a correr.
— ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale rojo, dale!
Juango corría con el balón pasando de un extremo a otro de la cancha, haciendo el quite, amagando y buscando espacios para romper el aire. De repente, invadió el terreno contrario. Corría veloz como si el campo de juego naciera y terminara en sus guayos. Se encontró con un defensa y lo esquivó para continuar la carrera eludiendo a otro. Siguió corriendo y cuando estuvo parado frente el arquero, descubrió que también había un jugador en la línea de gol. Hizo como que sí, como que no, sacó el balón con una patada sobre la derecha y gambeteando con su cuerpo lo burló, pateando con todas su fuerzas hasta entrar el balón al arco de Tomás.
—¡Goool! ¡Goool! ¡Goooooool!
— ¡Golazooooooo! Golazooooooo!
Los compañeros de Juango se abalanzaron sobre él, cubriéndolo en una pirámide de cuerpos y guayos, hasta que el pelirrojo emergió con la camiseta sudada y el cuerpo lleno de pantano. Entonces, las chicas se abalanzaron también y lo llenaron de besos como a un héroe.
El partido quedó 4 a 2, pero aunque hubiera ganadores y perdedores, en amistad y camaradería quedaban empatados.
6. ¿Dónde está Nacho?
La caravana de carros enfiló por la autopista Medellín – Bogotá, rumbo a Guarne. Nacho, con su gorra y su camisa de cuadros, conducía el campero que iba adelante. Repartidos en los otros carros, los muchachos y sus novias iban desprevenidos charlando y haciendo comentarios sobre el viaje de Jaime y su escaso conocimiento del inglés.
A pesar de que sus argumentos habían fracasado, Nacho se alegró de que al fin Susana decidiera ir a la finca. Nacho y Susana, cada uno a su manera, ejercían un poder de liderazgo dentro del grupo y ningún paseo estaba completo sin ellos. Ambos tenían gran sentido del humor, pero los chistes y patanerías de Nacho lo hacían parecer más infantil. Susana, por su parte, era madura, directa. Estas cualidades estaban acompañadas por una figura alta, una sonrisa franca y unos ojos negros demasiado serios para su edad. Llevaban casi una hora de camino, cuando Nacho puso direccionales y giró hacia la izquierda. A partir de allí la carretera trepaba por la pendiente de la montaña y el olor de los pinos empezaba a colarse por las narices de todos. De vez en cuando una casa campesina interrumpía el paisaje verde y por sus tapias blancas se escapaban las begonias con amarillos y rojos intensos como dibujadas en el aire. Cuando llegaron a la finca, las mujeres desempacaron; pusieron las bebidas y los pasantes sobre una mesa situada en un corredor abierto con vista a las montañas, mientras la tarde se paseaba lenta sobre el firmamento.
Un brindis por Jaime que se va, otro por Susana que se decidió a acompañarlos; la energía y la euforia contagiaban al grupo, y la confianza que había entre ellos era suficiente para mantenerlos unidos. Susana y Jaime cogidos de la mano, miraban mientras otros vaciaban el carbón y encendían el asador.
Nacho, como siempre, sería el encargado de asar las carnes. Le encantaba cocinar y por eso en el último cumpleaños entre todos le habían regalado un equipo completo de pinchos, brocha, gorro y un delantal estampado con su nombre.
Los trozos de carbón, chispeaban dentro del asador y el sol repetía en el cielo su llamarada roja. Cuando todos terminaron de comer siguió la sesión de chistes. Los expertos ya tenían algo nuevo en su repertorio y las risotadas de todos opacaban el chillido de los grillos.
Nacho se dirigió a la cocina para guardar los utensilios del asado y al cabo de un rato regresó vestido de fraile franciscano, dispuesto a confesar a todo aquél que estuviese arrepentido. Se sentó en una silla de madera, se santiguó con fingida devoción y comenzó a rezar una especie de oraciones ininteligibles que arrancaron las carcajadas de todos. Jaime, que estaba de muy buen humor, fue el primero de los pecadores.
—Dime hijo, ¿cuál de tus pecados es el que cometes con más frecuencia? Jaime contenía la risa:
— Digo muchas mentiras, padre…
— ¿Y como cuáles mentiras?
—Por ejemplo, cuando vengo a confesarme…
—Mira, hijo, si no tomas las cosas en serio, Dios no te va a perdonar. Arrepiéntete y dime tus pecados…
—Pues…tengo que confesarle padre, que he sido infiel a mi mujer un par de veces.
— ¿Un par de veces solamente?
—Sí padre, pero ella no lo sabe.
— ¡Ah! — Dijo, Nacho, mientras miraba al cielo y blanqueaba los ojos
— Mira hijo, yo te comprendo, pero no puedes arriesgar la estabilidad de tu hogar por una minifalda, por unas buenas piernas, por un hermoso escote, por unos…
— ¡Padre, pero usted parece muy enterado de los motivos!
Todos estallaron en risas. El supuesto sacerdote puso cara seria y mirando al cielo otra vez, echó una bendición al pecador en actitud de perdón.
—Bueno, hijo, puedes irte y no peques más. Como penitencia te vas a tomar dos aguardientes dobles pero sin pasantes…
Las risas continuaron y el sacerdote se preparó para seguir confesando a algunas de las mujeres que estaban en fila, impacientes por seguir con la comedia. Sin embargo, antes de iniciar empezaron a llover sobre él cascos de naranja, pedazos de arepa y tapas de cerveza, hasta que decidió escabullirse para no quedar acribillado por la inesperada artillería.
Caminaba hacia el último cuarto de la casa para quitarse el disfraz, cuando al pasar por la cocina tres hombres salieron de la penumbra y le cerraron el paso. Estaban vestidos con ropa desgastada y tapaban sus caras con pasamontañas. Lleno de pánico y con los ojos desorbitados, pudo ver las armas que llevaban en su cintura, mientras dos de ellos lo inutilizaban para impedirle cualquier movimiento.
Desde afuera, las risas llegaban hasta él y en una milésima de segundo, pensó que ojalá a ninguno de sus amigos se le ocurriera pasar a la cocina. Sospechaba que era un asalto de delincuentes comunes y tal vez se marcharían tan pronto robaran lo que había de valor en la finca. Mientras dos de los hombres ataban sus manos por detrás, otro lo amordazó. Luego, a empellones, lo sacaron de la casa para dejarlo encerrado en el cuarto de herramientas. Después, sigilosamente, cerraron la puerta. Dos de los hombres permanecían escondidos; el tercero salió al corredor e irrumpió frente al grupo con un arma en la mano y la cabeza tapada por el pasamontañas.
— ¡Al suelo todos! —Gritó.
Ninguno se dio por aludido y continuaron en el corrillo imaginando que era otra patraña de Nacho.
— ¡Dije que al suelo! ¡Hijueputas!
— ¡Ea, Nacho!, ¡ese disfraz no te lo conocíamos! ¿De dónde te sacaste esa pistola? ¡Parece de verdad! Bueno, ya…mijo, ya… ¡Dejá la bobada que nadie te está parando bolas!
Jaime se acercó al hombre tratando de quitarle el pasamontañas, pero antes de que pudiera hacerlo, una mano de hierro se alzó sobre él. Con un movimiento certero, el hombre le dio un puñetazo. Jaime perdió el equilibrio y cayó al suelo mientras dos hilos de sangre salían por los orificios de su nariz rota. Luego, el agresor levantó el arma, hizo un tiro al aire y saltó sobre un muro desde donde podía abarcarlos. Con el ruido del disparo las mujeres se tiraron al suelo aterrorizadas y los hombres se miraron incrédulos. El pánico se convirtió en el común denominador y en ese momento comprendieron que no se trataba de una broma. De la cocina aparecieron los otros dos hombres. Tenían las caras tapadas y llevaban armas también. Un presentimiento siniestro pasó por las mentes de todos: ¿dónde estaría Nacho?
7. El Zaguán
Mientras el avión acortaba distancias sobre el Atlántico, los recuerdos dolorosos del pasado me herían como punzadas.
Al mes de la muerte de Paula, las monjas del colegio invitaron a una misa. Las niñas de undécimo, con sus uniformes azules y blancos rodearon el altar y entonaron canciones que hablaban de la juventud y de una vida mejor cerca de Dios. En medio de la solemnidad resultaban irónicos aquellos cantos a la vida con el recuerdo fresco del cementerio, y las notas alegres no lograron disipar el tufo de la muerte que se esparcía en la iglesia como el hedor de una flor marchita.
Después de leer el evangelio, el sacerdote habló sobre el Sermón de la Montaña, pero nadie prestó mayor atención a sus palabras. Sus compañeras de clase lloraban sin consuelo y parecía como si la imagen de Paula circulara en el aire. Los ojos de Susana permanecían inundados de lágrimas que secaba constantemente con un pañuelito de papel.
Terminada la misa, la Madre Superiora dirigió unas palabras de consuelo a los padres y familiares y evocó las virtudes de Paula como ejemplo para todas, diciendo que había muerto como una mártir.
Pero ese discurso no bastaba para conjurar la pesadilla. Cuando Susana llegó a la casa por la tarde, su mirada era macilenta y una aureola azul se extendía bajo sus párpados. Para ella la existencia estaba perdiendo sentido y sus ojos tristes se posaban sobre las personas y las cosas con absoluto desinterés.
Por eso le pareció inaudito que Tomás y su barra de amigos estuvieran hablando de irse por la noche a una discoteca situada sobre la carretera de Las Palmas donde había gran cantidad de bares y estaderos muy concurridos.
Sentada en la biblioteca, Susana miraba sin mirar las imágenes del televisor, cuando pregunté a Tomás:
— ¿Para dónde vas?
— Vamos para Las Palmas con toda la barra—contestó, consciente de que esa respuesta le iba a traer problemas.
— ¿A las nueve de la noche? ¿Cómo se te ocurre que vas a irte tan lejos a esta hora? ¡Entonces, supongo que el regreso será a las cuatro o cinco de la mañana!
— ¡Ay, mamá, no pongas las cosas tan trágicas…!
— ¿Cómo que trágicas? ¡Lo trágico es lo que sucede en esta ciudad todos los días y ustedes no quieren darse cuenta!
— Bueno, mamá, te voy a dar gusto… voy a tratar de convencerlos a todos de que nos vayamos para El Zaguán.
Situado en la parte alta de Envigado, El Zaguán era el restaurante del papá de Juango, donde los de la barra se reunían a veces para conversar y tomarse unas cervezas.
Tomás terminó de acicalarse frente al espejo, cogió su chaqueta, bajó las escaleras y se despidió dando un portazo.
Desde la ventana de mi cuarto le eché la bendición y recé una oración para invocar la protección divina, pero Tomás, con su prisa, no tuvo tiempo de oírla. Caminó media cuadra acortando la distancia, dio vuelta en la esquina y giró sobre la derecha hasta la casa de Juango. Cuando le abrieron la puerta silbaba una melodía, y nadie al verlo hubiera podido presagiar el horror de los minutos siguientes. Entró a la casa y vio a Maggy sentada en las escalas, mientras Juango cargaba una caja de licor hacia el garaje. En ese momento se detuvo y lo saludó.
—Qué hubo hermano…—dijo, con un desánimo extraño en él.
— ¿Y a ti qué te pasa?— increpó, Tomás.
— ¿Cómo que qué me pasa? ¿Te parece poco la desgracia de que Colombia perdió el partido para el Mundial?
—Sí, hermano… pero el mundo no se acaba por eso, ya habrá otra oportunidad ¿no te parece?
—Ah! No jodás, ese consuelo no me sirve para nada. Lo único que servía para seguir en la ronda, era hacer goles…
Guardó la caja en la maleta del carro y continuó:
—Hoy es un día de esos en que todo ha salido mal: perdimos el partido y casi estamos eliminados; por la tarde Maggy y yo nos fuimos para cine y la película había empezado, tratamos de entrar a otra película, pero no había boletas… y ahora, ya tenía todo listo para irnos para Las Palmas, y Maggy dice que no quiere ir porque su mamá se preocupa mucho…
— ¡Ja!— rió Tomás, con ironía— ¡Parece que se hubiera puesto de acuerdo con la mía! No te imaginas la cantaleta que me echó antes de salir…
— ¡Y la mía! Ni para qué te cuento con las que me salió: que le vaya a dar una vueltecita al Zaguán porque hace muchos días que no voy…
El papá de Juango era un empresario que poseía varios restaurantes en la ciudad. Había arreglado la discoteca para que su hijo tuviera su propio negocio, con la condición de que estuviera pendiente de su manejo y funcionamiento. Juango estudiaba medicina y por esa época estaba en parciales en la Universidad, motivo por el cual no había podido volver al Zaguán. Sin embargo, el cambio de planes no importaba si podía convencer a Tomás de que lo acompañara.
— ¿Si ves, cómo todo se complicó?… No hay nada qué hacer hermano, me toca darles gusto a Maggy, a su mamá, a mi mamá, y aprovecho para llevar una música y un trago que están haciendo falta allá, ¿me acompañas?
— Bueno… pero… ¿Y qué hacemos con el resto de la barra?
— ¡Ay, sí hombre! ¡Qué joda! ¿Y por qué no los llamamos?
—Sí bueno… Pero primero voy a llamar a Sandra, a ver si quiere ir conmigo… Cuando hable con ella, yo mismo le aviso al resto de la barra— dijo Tomás, resuelto.
Sin mediar más palabras empacaron el resto de cajas con aguardiente y ron en la maleta del carro.
Tomás se dirigió a la sala para llamar por teléfono a Sandra. La casa de Juango era como su casa; allí se sentía a sus anchas y los padres de su amigo eran como sus padres también. Cuando Sandra contestó, le propuso que se fueran juntos para El Zaguán, pero ella dijo que prefería ir a Las Palmas Cuando terminó de hablar, Tomás sorprendió a la pareja con su decisión:
— ¿Saben qué? Yo me voy con todos para Las Palmas, si bajamos temprano nos vemos en El Zaguán. No te enojes conmigo Juango, pero es que voy con Sandra… Hace rato que estoy trabajándo para conquistarla y no voy a perder esta oportunidad… ¿me entiendes?
Juango y Maggy, se miraron sonriendo y levantaron los hombros. No había nada qué hacer; subieron al auto y emprendieron el camino hacia la discoteca por la loma de El Escobero con el carro cargado con cajas de licor. Al día siguiente sería el cumpleaños de ella y dentro de los planes para esa noche también estaba la celebración.
A las diez de la noche llegaron al Zaguán. No había mucha gente para ser sábado. Bajaron las cajas con ayuda de uno de los meseros y luego subieron las escaleras y se sentaron en la barra. Juango se enfrascó en una conversación sobre música con el DJ.
Ninguno se dio cuenta cuando los dos camperos hicieron su entrada al parqueadero rechinando las llantas, ni cuando se bajaron los 15 hombres con trajes camuflados tapando sus caras, ni cuando sus manos estuvieron listas para apretar el gatillo.
Los gritos y las amenazas alertaron a todos. Los muchachos asustados no daban crédito a lo que oían y las niñas lloraban y temblaban con el pánico pintado en sus ojos. Casi de inmediato se escucharon los primeros disparos. Provenían de afuera donde había una especie de terraza con piso de madera y mesas al aire libre. Juango y Maggy se miraron asustados y conscientes de que el tiroteo era ahí mismo en la discoteca. Con un súbito impulso, Juango tomó la mano de Maggy, la arrastró hacia un cuarto pequeño que hacía las veces de depósito y todos los que estaban adentro corrieron a refugiarse con ellos. Ese lugar tenía una puerta de salida al exterior, y Maggy, presa del miedo, gritaba para que no abrieran la puerta, temerosa de que el bar estuviera rodeado de ladrones o secuestradores. Los latidos de sus propios corazones no pudieron enmascarar el ruido de los pasos que se acercaban. Varios de los hombres encapuchados entraron con sus armas y los sacaron a empellones mientras repetían una misma orden:
— ¡Salgan todos mirando para el piso!
Juango intentaba mantenerse tranquilo y no soltaba la mano de Maggy para transmitirle valor. Cuando llegaron al parqueadero separaron a los hombres de las mujeres y Maggy no volvió a ver a su novio. Mientras las conducían hacia fuera, las mujeres gritaban histéricas. Paralizada por el terror, Maggy cerraba los ojos sin ver ni comprender lo que estaba sucediendo. El corazón retumbaba en su pecho y sólo se preguntaba hacia dónde se habían llevado a Juango.
De repente, escuchó los disparos y pudo oír su voz en un alarido que la despertó de su inconciencia:
— ¡Noooooooo!
El pecho de Maggy se contrajo en un espasmo doloroso pero un segundo después fue roto por los gritos de los hombres:
— ¡Vamonos! ¡Vámonos!
Las botas de los uniformados caminaban deprisa y quitaban a empellones los cadáveres que estorbaban a su paso. Subieron a los camperos, pero antes de irse, las bocas de las armas escupieron las últimas ráfagas. Maggy abrió los ojos y sobre ella descendieron las luces de las estrellas destrozadas también en mil pedazos. Luego siguió un silencio de sombras y la noche se penetró a sí misma como otra memoria de la muerte.
Cuando las mujeres sintieron que se habían ido, se atrevieron a salir y caminaron hacia el sitio donde suponían que estaban los hombres. Los cuerpos de los muchachos muertos yacían tendidos en el suelo como los cadáveres de un pelotón después del fusilamiento. Maggy salió corriendo a buscar a Juango, deseando con todas sus fuerzas que no estuviera herido. Cuando lo encontró, pudo ver en su cabeza la herida de bala que le ocasionó la muerte inmediata. Cayó como desmayada junto a él y lo abrazó largo rato. Después, como alelada, se dirigió hacia donde sabía que estaba el teléfono para llamar a los padres de su novio. Ernesto, el papá de Juango, contestó y ella empezó a gritar como loca:
— ¡Lo mataron, lo mataron!
Pero el padre no entendía el significado atroz de esas palabras. Se quedó mudo, aturdido y Maggy colgó. Bajó al parqueadero y allí encontró a otra joven como ella que trataba de sostener a su novio herido.
— ¿Usted puede conducir para llevar a mi novio a la clínica? Es que yo no sé conducir…
— ¡No, no puedo!... ¡Mi novio también está allá tendido y no lo puedo abandonar!…
Tal vez guardaba la esperanza de que reaccionara y se despertara o de que alguien pudiera llevárselo y ella sería la responsable. Las escenas vividas rondaban todavía por su cabeza y sentía que su deber era no abandonarlo.
Al cabo de un rato comenzaron a llegar las ambulancias y vio también llegar a su padre, acompañado por su hermana mayor. El padre se cogía la cabeza mirando el horror de la escena y la abrazaba dando gracias a Dios de que su hija estuviera a salvo. En ese momento su hermana le preguntó por qué tenía sangre en el hombro izquierdo. Maggy intentó levantar el brazo y el dolor se hizo insoportable. Una bala perdida había rebotado hasta donde estaban las mujeres e hizo impacto en su hombro. Pasaron esquivando los muertos y los heridos, subieron al auto y se dirigieron a una clínica cercana para hacerle a Maggy un chequeo general. Al llegar, en la puerta, otros jóvenes ensangrentados esperaban para ser atendidos en medio de un abismo de sollozos y dolor.
Al día siguiente, Maggy celebró su cumpleaños en una sala de velación en Campos de Paz. Los ataúdes de Juango y de varios de sus amigos reposaban silenciosos en medio del absurdo, sin que nadie pudiera explicar el sentido inútil de sus muertes.
8. La ciudad de la Eterna Primavera
Las semanas y los meses se descolgaban en el calendario y cada día que pasaba podía marcarse con una cruz. Medellín eructaba muertos de día y de noche, y los cadáveres de hombres y mujeres aún tibios, eran arrojados sin identificación sobre las lomas que rodeaban las montañas. Cada amanecer nos saludaba con la noticia de un muerto conocido, y todos vivíamos en la incertidumbre por saber si al final de la jornada nuestros maridos y nuestros hijos regresarían sanos y salvos.
Los clubes sociales y las instituciones del gobierno habían sido permeadas por los capos de la droga, y los pocos que se resistían a aceptar los sobornos de la mafia, eran asesinados. Los magnicidios y atentados eran noticia de todos los días. Pablo Escobar había dado la orden de asesinar a Luis Carlos Galán, candidato por el Nuevo Liberalismo a la Presidencia de la República y su más férreo enemigo, ya que Galán en su campaña había prometido luchar a fondo contra las mafias del narcotráfico y poner en la cárcel a los capos.
Los noticieros de televisión mostraban escenas espantosas como la de la bomba del avión de Avianca en el que murieron ciento noventa y siete pasajeros, o la del edificio del Das, donde hubo setenta muertos y cientos de heridos. Estos atentados, sumados a otros muchos, tenían el sello inconfundible de Pablo Escobar y fueron el detonante para la guerra que se desató entre el Gobierno y los carteles de la droga. Antes de terminar el año, Gonzalo Rodríguez Gacha, otro narcotraficante que tenía su imperio en Pacho, Cundinamarca, fue dado de baja. A pesar de su muerte, la guerra contra los carteles de la cocaína seguía en su apogeo y los grandes capos de la mafia imponían sus propias leyes. Mientras los hermanos Rodríguez Orejuela extendían las redes de su negocio en Cali y el Valle del Cauca, Pablo Escobar, en Medellín, ofrecía recompensas millonarias por cada policía muerto y las estaciones de los Cai (Centros de Atención Inmediata), eran dinamitados en las noches por orden del capo.
Los barrios marginales de la ciudad se habían convertido en lugares ideales para contratar a los sicarios. En casi todos los hogares de aquellos barrios el padre había muerto o desaparecido sin ninguna explicación y los hijos iban y venían a la deriva en la orfandad, y la madre era la que trabajaba para sostener la familia lavando, planchado o sirviendo en las casas de los “ricos” de Laureles y El Poblado. Por eso, aquellos muchachos que habían crecido sin la imagen de la figura paterna, veían en la madre una heroína y soñaban con recompensar a la vieja por todos sus sacrificios. En esas circunstancias, era posible convencerlos de realizar cualquier “trabajo” con el argumento de un dinero fácil. Bastaban la dirección y unas señas precisas del individuo, para convencerlos de apretar el gatillo y “bajar” a la víctima de un tiro certero. Aquellos muchachos convertidos en sicarios, recorrían la ciudad en motocicletas ruidosas sembrando el pánico y empeñaban su palabra y su vida en el cumplimiento de una orden de asesinato. Pero antes de cumplir el encargo visitaban el santuario de María Auxiliadora, la Virgen de Sabaneta, para que les ayudara a hacer “el trabajito”. Así, al cumplir con el encargo podían comprarle a la “cucha” una casa, con nevera, lavadora y televisor. Si la víctima era un político o un hombre de empresa, la tarifa era alta, pero si eran ciudadanos del común, el precio podía negociarse. Más de una vez había sucedido que los sicarios revelaban a su víctima el nombre de quien les había pagado y la víctima ofrecía el doble para que voltearan el cañón hacia el que había dado la orden.
Mientras en cualquier sitio de Medellín se decidía sobre la muerte de alguien, nosotros, los ciudadanos de a pie transitábamos desprevenidos. La justicia caminaba con paso lento y cuando se descubría el origen de un asesinato, el fiscal acusador y el juez que dictaba la sentencia también eran asesinados. En esta cadena de impunidad todo el mundo recibía amenazas y nadie escapaba al ultimátum de la muerte. De Nacho, supimos que lo secuestró la guerrilla, y de Paula, que su muerte había sido el examen de un sicario aprendiz.
Medellín, llamada por años “La ciudad de la eterna primavera”, había abierto un camino de sangre para la historia. En los periódicos se hablaba de los muertos como antes se había hablado de las flores y todos sentíamos el deber de llorar con quienes ya habían pagado los plazos del dolor.
9. Aeropuerto de Barajas
El avión hizo escala en Caracas y después de casi diez horas de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto de Barajas a las nueve de la mañana. A pesar de que en las caras de todos se notaban las huellas del cansancio, estábamos ansiosos por empezar de nuevo.
Marco estaba esperándonos con su auto. Era otoño en Europa y aunque nos habíamos preparado con abrigos y chaquetas, al salir al parqueadero un aire helado acuchilló mis mejillas, y mi cuerpo tibio, habituado al trópico, recibió el saludo de los vientos de la estación. Yo vestía un conjunto con pantalón, y chaqueta de color púrpura que me pareció ideal para el viaje y nunca se me hubiera ocurrido pensar que también tenía el color de la fatalidad.
Marco era un muchacho joven que había emigrado años antes y a quien ahora le sonreía la fortuna. Graduado como odontólogo en una de las universidades de Bogotá, había decidido trasladarse a España donde la carrera de odontología no estaba todavía muy estructurada. Los profesionales en esa área de la salud eran médicos con una especialización en estomatología, por lo cual no estaban calificados para trabajar en otras especialidades. Los odontólogos colombianos, en cambio, estudiaban la carrera durante cinco años y tenían especializaciones en las diferentes ramas de la odontología; gozaban de fama por su preparación, y por eso mismo eran cotizados y bien pagados.
Recuerdo la tarde en que lo conocí. La víspera, Pablo Escobar había mandado poner una bomba en el Cai del barrio El Poblado, donde vivíamos. En el atentado murieron cinco policías y cuatro personas que caminaban despreocupadas por la calle. Salir de la casa a cualquier hora del día o de la noche era una temeridad, pero aún así Felipe hizo la cita para encontrarnos con Marco a las 4 de la tarde en el Café Le Gris, del centro comercial Oviedo. Esperábamos con ansia que le hiciera a Felipe una propuesta más o menos favorable para trabajar en uno de sus consultorios en Madrid. Ya habíamos hablado con los hijos sobre la idea y todos habían aceptado. Salvar la vida era la máxima prioridad.
Nosotros llegamos primero. Excitados y nerviosos, pedimos unos refrescos y esperamos media hora. Cuando por fin llegó, saludó con modales elegantes y se sentó. En ese instante, mi cerebro femenino hizo un inventario rápido del hombre que acababa de conocer: alto, atractivo, 38 años de edad, soltero, distinguido, demasiado joven para ser el jefe de Felipe. Vestía un pantalón de prenses café, con correa y zapatos de color caqui; una camisa blanca de lino con los puños ligeramente remangados, el cuello abierto y el emblema de un diseñador bordado en el bolsillo. Puso sus llaves sobre la mesa junto a un bolso de cuero del mismo color de los zapatos y con el mismo emblema del bolsillo. Me impresionó su estilo: elegante, sencillo, refinado, neutro, pero de un exquisito buen gusto. Se notaba que quería aparentar un aire casual, pero percibí que detrás de aquel aparente desenfado, había algo que delataba el tiempo que le había tomado su arreglo. Llevaba el pelo oscuro con fijador peinado hacia atrás, y la cara, recién afeitada, no lograba disimular una barba espesa que marcaba su cutis con una sombra gris. Los ojos negros irradiaban seguridad y resaltaban sobre la piel pálida, enmarcados por pestañas tupidas.
Llevaba un mes de vacaciones y su propósito era conseguir uno o dos odontólogos de prestigio que quisieran emigrar a España para trabajar en sus clínicas dentales. Claro, que prefería profesionales más jóvenes, sin familia, sin ataduras… De todas maneras el proceso de adaptación de toda una familia con hijos adolescentes como los de ustedes, es más complicado, ¿sí me hago entender? Tendrán que cambiar de universidades, de colegios, de amigos… Sin embargo, en nuestro caso, iba a hacer una excepción. Un amigo le habló de Felipe, de su especialidad en prótesis y su fama como profesional. Marco lo llamó por teléfono y hablaron un poco. Ésta, era una cita más formal para conocernos, para hablar de las condiciones de trabajo, para convencer a Felipe de la vida sin sobresaltos que nos esperaba en Madrid, porque esa ciudad nos ofrecía garantías de una vida en paz, los pacientes abundaban y la especialidad en prótesis era muy bien remunerada.
El nuevo jefe de Felipe, tenía tres clínicas dentales situadas en lugares estratégicos de Madrid. Una en la zona de la Castellana, en la que trabajaba él; una en Atocha, donde trabajaba Aníbal, su compañero de universidad; y otra, la más nueva, situada en la calle de la Albufera, que le tenía reservada a Felipe con una buena clientela.
* * *
Marco invitó a Tomás para que se fuera con él en su auto y el resto tomamos un taxi. Años atrás, Felipe y yo habíamos estado en Madrid, esa ciudad que apenas despertaba y que el sol elegía esa mañana para desparramar su luz. Cuando salimos del aeropuerto tomamos la Avenida de la Hispanidad y luego enlazamos con la Avenida de América, la vía de acceso más rápida y directa al centro de la ciudad. Ya en la avenida, empezaron a desfilar ante nosotros grandes edificios, modernos y no tan modernos, algunos de ellos de famosas empresas multinacionales. Durante el recorrido Susana y Manuela miraban maravilladas por las ventanillas. La avenida de América desembocó en la calle María de Molina, y ésta a su vez, en la Plaza de Gregorio Marañón, enclavada en medio del Paseo de la Castellana, la avenida más amplia y moderna que jamás habíamos visto y que atravesaba Madrid de norte a sur. Continuamos por dicha avenida en dirección sur. Grandes e interminables hileras de árboles, casi sin follaje por la cercanía del invierno, y hermosos edificios históricos y de arquitectura vanguardista, delimitaban sus orillas, mientras por sus calzadas, ríos de carros circulaban veloces en ambos sentidos. Aparecieron a nuestro paso bellas glorietas, plazas, estatuas y monumentos que nos dejaron asombrados: la plaza de Colón y sus fuentes, el Palacio de Correos y la increíble estatua de la Diosa Cibeles montada en un carro tirado por dos leones, pasaron erguidas frente a nosotros. En este punto giramos a la derecha hacia la Gran Vía, emblemática calle del centro de Madrid, famosa por su gran oferta comercial y turística. Eché una mirada hacia atrás y divisé en toda su magnitud la maravillosa Puerta de Alcalá. Se me erizó la piel. Aquella metrópoli mecida por los vientos de otoño y atiborrada con gente de todo el mundo, respiraba transformaciones, cultura, y medía el pulso de Europa; en cambio Medellín, la ciudad que dejábamos, conservaba todavía un aire provinciano, y sus montañas altas, de cierta manera habían sido una muralla contra el desarrollo.
Dios, estamos a salvo, rezaba en voz baja. A medida que el taxi avanzaba rumbo a un hotel de La Gran Vía, en medio de mi euforia me pareció que todo resplandecía para celebrar nuestra llegada. Llevábamos la mente en positivo y el equipaje de las ilusiones sin abrir.
La idea era pasar la primera noche en ese hotel, hasta que nos desocuparan un apartamento con dos habitaciones en un edificio sobre la calle Juan Bravo donde viviríamos de manera provisional por un mes. Todo esto, antes de firmar el contrato para el piso definitivo en el que nos instalaríamos después. Pero antes debíamos conseguir las cosas más elementales para nuestra vivienda, como las camas, los electrodomésticos y los utensilios de cocina.
El hotel de la Gran Vía me pareció frío y oscuro. Tomás, Susana y Manuela se decepcionaron también. Rendidos por el cansancio nos recostamos unas horas, hasta que el hambre y la curiosidad nos hicieron salir de nuevo hacia un restaurante cercano. Al cabo de un rato, vencidos por el cansancio, regresamos al hotel. Esa noche dormimos como nunca.





























