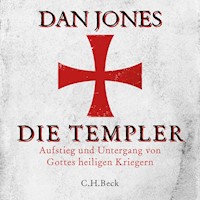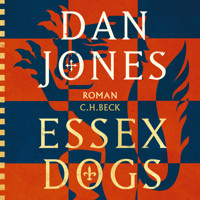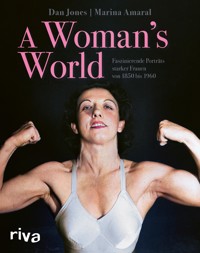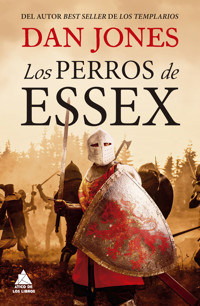
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los Perros de Essex
- Sprache: Spanisch
En la guerra, algunos luchan por la gloria; otros, por dinero. ¿Los Perros de Essex? Luchan el uno por el otro. Julio de 1346. Diez hombres desembarcan en las playas de Normandía. Son los Perros de Essex: un pelotón de arqueros y hombres de armas dirigidos por un capitán cuyos mejores días han quedado atrás. Esta banda de hermanos, que se adentra cada vez más en territorio enemigo hacia Crécy, sabe que va a librar una batalla que forjará naciones. ¿Conseguirá el viejo capitán que vuelvan a casa sanos y salvos o los devorará la vorágine de la guerra de los Cien Años? Mejor novela del año para BBC History
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Los Perros de Essex
Dan Jones
Traducción de Auxiliadora Figueroa
Página de créditos
Los Perros de Essex
V.1: febrero de 2024
Título original: Essex Dogs
© Dan Jones, 2022
© de la traducción, Auxiliadora Figueroa, 2024
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
La traducción de Los Perros de Essex se ha publicado mediante acuerdo con Bloomsbury Publishing Plc.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: Shutterstock | Anton Vierietin| Gorodenkoff| bourbon88
Corrección: Alicia Álvarez, Raquel Bahamonde
Publicado por Ático de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-19703-50-7
THEMA: FV
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
Dedicatoria
Mapa
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Segunda parte
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Tercera parte
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Epílogo
Sobre el autor
Los Perros de Essex
En la guerra, algunos luchan por la gloria; otros, por dinero. ¿Los Perros de Essex? Luchan el uno por el otro.
Julio de 1346. Diez hombres desembarcan en las playas de Normandía. Son los Perros de Essex: un pelotón de arqueros y hombres de armas dirigidos por un capitán cuyos mejores días han quedado atrás. Esta banda de hermanos, que se adentra cada vez más en territorio enemigo hacia Crécy, sabe que va a librar una batalla que forjará naciones. ¿Conseguirá el viejo capitán que vuelvan a casa sanos y salvos o los devorará la vorágine de la guerra de los Cien Años?
Mejor novela del año para BBC History
«La historia bélica contada como una película de Hollywood.»
The New York Times
«De capa y espada, salpicada de sangre, inundada del sexo, la suciedad y la violencia de la Edad Media, con un elenco de personajes inolvidables, escrita con irreprimible brío y precisión histórica, Dan Jones nos ofrece una apasionante novela que vibra con la energía de las espadas.»
Simon Sebag Montefiore
«Dan Jones muestra un apabullante dominio del tema. La vida de los soldados está recreada de forma absolutamente brillante: el equipo, los combates, el tedio y la incomodidad de la guerra.»
The Times
«Una apasionante novela sobre la guerra de los Cien Años.»
Publishers Weekly
Para Violet
Primera parte
Agua
1
Esto es para que sepas que el 12 de julio desembarcamos sin incidentes en un puerto de Normandía llamado La Hougue, cerca de Barfleur […]. Muchos hombres de armas tocaron tierra a la vez […]. En varias ocasiones, nuestro puñado de guerreros venció a un gran número de enemigos […].
Carta del canciller de San Pablo a sus amigos en Londres
—¡Despierta, por los clavos de Cristo!
FitzTalbot, Loveday, levantó la cabeza de golpe. El padre le acababa de clavar el codo puntiagudo en las costillas. A pesar de la fría espuma de mar, que le azotaba el rostro, el balanceo de la nave de desembarco lo había arrullado hasta caer en un sueño momentáneo.
Había soñado que estaba en casa.
Sin embargo, ahora que volvía a tener los ojos abiertos, vio que no era así. Seguía allí. En alta mar. Más lejos que nunca del hogar, alejándose más con cada segundo que pasaba.
Eran diez los que iban hacinados en la pequeña pinaza. Él a estribor y, más adelante, Millstone, el Escocés y Hormiga; el sacerdote, al que llamaban Padre, a su lado en la popa, y, entre ellos, los arqueros Tebbe, Romford y Thorp.
Otros dos arqueros empuñaban los remos, unos hermanos galeses que se habían unido a la compañía de la coca Saintmarie la víspera de su partida de Portsmouth.
Loveday escudriñó el horizonte. Normandía. Francia. Hasta donde podía recordar, solo el Escocés y él habían salido alguna vez de aguas inglesas, y ninguno de los dos conocía la costa que se alzaba imponente a ochocientos metros de allí, que, al alba, era de un oscurísimo color gris. Es más, las órdenes, dictadas por sir Robert le Straunge, que había recibido a bordo del Saintmarie resultaban preocupantemente difusas. Según él, solo tenían que asaltar la playa y cortar los huevos peludos a cualquier francés que se interpusiera en su camino.
Cuando Loveday le preguntó a sir Robert qué sabía él —así como los grandes señores y el rey por encima de ellos— acerca de cuántos franceses podrían estar vigilando la playa con sus ballestas amartilladas, las lanzas emboscadas y los huevos pegados al cuerpo (algo que esperaban que siguiese así), este agitó la mano con aire frívolo y le contestó que habría de sobra como para apuntarse un buen tanto. Añadió que había obtenido esa información directamente de lord Warwick, el mariscal del Ejército, quien la había recibido del mismísimo rey Eduardo.
Nobles. Caballeros. Hombres que sabían más que nadie.
Loveday pensó que, si se hubiera querido apuntar un buen tanto, se habría quedado en casa, en Essex, jugando a los dados en la taberna cerca de Colchester. También habría pagado un penique por meter la cabeza entre los muslos de Gilda, la chica de la cervecera, una noche.
No obstante, se mordió la lengua delante de sir Robert. El hombre era un estúpido, pero era el estúpido que los había reclutado para aquella campaña militar, quien abonaría sus salarios durante los siguientes cuarenta días. Los Perros alquilaban tanto su espada como los brazos con los que sujetaban el arco a cualquiera que pagase y para todo tipo de actividad que necesitase la fuerza bruta y el acero afilado. Aquel verano, la empresa se trataba de la guerra. Los reclutadores de sir Robert le habían asegurado que el tipo pagaba a tiempo y que no interfería demasiado. Y su larga experiencia le decía que había otros pagadores de trato menos fácil.
Así que allí estaba: con cuarenta y tres primaveras, aún fuerte y en forma, pero con las sienes grises, grasa alrededor de la cintura y una edad que se adentraba sigilosamente en sus huesos. Iba apiñado en una diminuta pinaza, rumbo a una playa francesa al amanecer.
Se estaba poniendo en marcha la gran invasión del rey a Francia, de la mano de un millar de embarcaciones y quince mil soldados abordo.
Los Perros de Essex iban al frente de esta, y Loveday solo deseaba una cosa. La misma de siempre.
Volver a casa con todo el mundo vivo y el dinero en los bolsillos.
A proa, Gilbert «Millstone» Attecliffe, el cantero de cuello robusto, vomitaba en el mar. Loveday pensó que se trataría más bien de un mareo que de aprensión, ya que ese hombre albergaba poco miedo en su ser. Conocía a Millstone desde hacía siete años. Los mismos desde que el hombre tosco de voz suave y oriundo de Kent le había partido el cráneo a un capataz en el suelo de la catedral de Rochester para poner fin a una disputa sobre la construcción de un nuevo chapitel y había cambiado la albañilería por el saqueo y la batalla.
En todo ese tiempo, no podía decir que el hombre hubiese usado una palabra desmedida, y tampoco lo había visto dar un paso atrás, una actitud que, a veces, le asustaba.
Aunque, en ese momento, aquella era la menor de sus preocupaciones. Mientras los galeses tiraban de los remos y él intentaba dirigir la proa de la nave de desembarco a fin de que la marea los llevase hasta la playa, notó una fuerte corriente que tiró de ellos con firmeza hacia el norte, el punto más alto del acantilado.
«Si yo organizase la defensa, sería ahí donde pondría a los ballesteros».
Loveday gritó a sus hombres que mantuviesen las cabezas agachadas y los ojos en la costa. A la vez, intentó leer las olas que rompían más adelante, como si pudiera sentir cuándo el agua sería lo bastante poco profunda como para poder saltar por la borda y arrastrar la pinaza hasta la arena. Supuso que el resto de capitanes que se encontraban cerca de allí, en la media docena de naves de desembarco que también estaban luchando contra la corriente, estarían preguntándose lo mismo.
Tenía la boca seca.
Miró tras él, a la carraca preñada que era el Saintmarie y a los montones de cocas que habían echado las anclas a su alrededor. En sus entrañas, los corceles —que llevaban atados dos días con sus respectivas noches— estarían dando pisotones y relinchando, y los caballeros y los hombres de armas, dando vueltas en sus jergones. Los arqueros y la infantería yacerían tumbados, doloridos y muertos de frío, en la húmeda cubierta.
Loveday tiró del tapón de su bota y dio un trago largo de cerveza. Estaba muy especiada y a punto de echarse a perder. Acto seguido, eructó y le supo a salvia. Luego, se la pasó al Padre y, reuniendo más valor del que sentía que albergaba, aulló el grito de guerra a los Perros. Se lo había escuchado a un español, un hombre atezado que había luchado contra los sarracenos y portaba una larga cicatriz desde la línea del cabello hasta la barbilla que daba cuenta de ello, que había conocido hace muchos años en Londres mientras este se bebía el sueldo de una campaña militar.
—¡Desperta ferro!
«¡Despierta, hierro!».
Las palabras apenas habían abandonado sus labios cuando una lluvia de flechas de ballesta atravesó el aire. Una fogata se prendió a su derecha, en el acantilado. Y entonces aparecieron: quizá dos compañías —puede que más— que agitaban las ballestas y los abucheaban. Uno les estaba enseñando el culo al estilo escocés.
Para ese momento, el bote se encontraba a escasos treinta metros de la arena y Loveday gritó a los galeses que remaran por sus vidas.
El de mayor altura asintió a la vez que murmuraba algo en su idioma y los dos doblaron las espaldas. La embarcación se sacudió en el agua para, después, saltar hacia delante, igual que un mastín desatado.
Mientras su tripulación se apresuraba a buscar los yelmos de hierro y las capas de piel, el hombre escuchó unos chillidos agudos de miedo y angustia que provenían de su izquierda. La nave más próxima se había estrellado contra una roca oculta en algún lugar bajo la superficie. La compañía, una mezcla de hombres de armas y arqueros, saltaba al agua. Vio a una docena de guerreros tirarse de cabeza del bote y hundirse igual que una marsopa se zambulle a por un calamar. Solo cuatro salieron de nuevo, todos arqueros, que comenzaron a atizar al mar con sus armas con la misión abrirse paso a golpes hasta la costa. Loveday imaginó que el resto no había aprendido a nadar, o que se habían visto lastrados al fondo marino por el peso de las mochilas y las armaduras.
A la vez que la embarcación y su tripulación se iban a pique, una descarga de piedras enormes descendió volando desde la cima del acantilado. Entonces, Millstone aulló desde el extremo de la proa: «¡Catapultas!». Sin embargo, antes de que saliese la palabra de su boca, los Perros vieron cómo un pedazo de roca del tamaño de un yunque caía directamente sobre uno de los arqueros que se encontraban en apuros dentro del agua. Se le hundió el cráneo y, a su alrededor, el agua salada se volvió oscura.
Más proyectiles de ballestas se precipitaron sobre sus cabezas: dos saetas perforaron el lateral de la pinaza y otra pasó silbando tan cerca de la nariz de Loveday que notó el movimiento del aire. El hombre intentó relajar la respiración, recordarse a sí mismo que ya había sufrido antes un bombardeo y había salido con vida. No obstante, incluso pese al frío, notaba las gotas de sudor que le caían por la espalda.
Ante él, Tebbe, Romford y Thorp estaban intentando ponerse de pie y cargar flechas para devolver los disparos, pero Loveday les bramó que se quedasen agachados. Tebbe volvió a agazaparse, y el Escocés retrocedió de un salto a fin de colocar sus enormes manos en los hombros de Romford y Thorp y obligarlos a bajar las cabezas.
Los galeses, a los remos, continuaron bogando sin parar y, entonces, por fin, el bote se alzó en las alturas sobre una ola que estaba rompiendo y cayó con un golpe sordo en la arena firme. El impacto dejó a Loveday sin aliento, pero escuchó a Hormiga gritar desde la proa a los Perros que saliesen de allí y arrastrasen la embarcación hasta la playa.
Entonces, como por intervención divina, Loveday se levantó, cogió su espada y saltó al agua salada por encima de la pinaza, donde se quedó sin aire durante un segundo por el golpe del frío y el peso repentino de sus ropajes. La lana helada se le aferró a los muslos. El jubón de cuero le parecía una cota de malla, pero enseguida se adaptó a su nueva situación y comenzó a vociferar órdenes. Millstone y el Escocés se encontraban detrás de la pinaza, empujando desde la popa mientras los tres arqueros arrastraban la proa. Los cinco tiraban al unísono a la vez que se metían debajo de las aguas poco profundas con cada ola de flechas y piedras que les llovía sobre sus cabezas desde la cima del acantilado.
—Cubríos… ¡Vamos hacia los restos de esa embarcación! —gritó Loveday a Hormiga y al Padre.
Los tres avanzaron a toda velocidad rumbo a la playa con las cabezas resguardadas entre los hombros. La áspera casaca gris del cura estaba empapada y se arrastraba por la arena mientras este corría. Después, se deslizaron tras las apestosas tablas del cadáver del bote y, jadeantes, se tumbaron en la arena. Se encontraban tan pegados al despeñadero que los proyectiles volaban por encima de sus cabezas y el resto de barcas, que estaban realizando el mismo amerizaje.
Loveday se giró para apoyarse en los codos. Después, se tomó un instante a fin de secarse el agua salada de los ojos, que le escocían. Entonces, escupió sangre y se pasó la lengua por la boca para tocarse los dientes. Estaban todos, así que pensó que debía de haberse mordido el carrillo.
Acto seguido, volvió a concentrarse en la playa.
A pesar de los recelos de antes, vio que la corriente los había arrastrado de tal manera por la arena que, al desembarcar, habían acabado por tener que cubrir el trayecto más corto. Los tres arqueros, ayudados por Millstone y el Escocés, encallaron la pinaza y se refugiaron tras ella a la espera del momento de correr hacia la cara del acantilado. Los galeses se encontraban tras un pequeño saliente rocoso a poca distancia de allí. Loveday asintió al rubio y más alto, que se llamaba Lyntyn.
Él le devolvió el gesto.
Uno a uno, Millstone, el Escocés, Tebbe, Romford y Thorp pusieron pies en polvorosa, medio corriendo y medio reptando, como simios, con la misión de ir de la pinaza hasta los restos del naufragio. A continuación, Loveday se aseguró de que todos estuviesen dentro. Siempre le acompañaba el mantra que había aprendido del otro líder al que llamaban «el Capitán»: «Entierra a tus muertos. No dejes a ningún hombre vivo atrás».
Todos los Perros se encontraban allí. Escupieron, maldijeron y comprobaron los daños sufridos. En ese momento, Loveday vio a un soldado de otra compañía que corría hacia la playa, pero, acto seguido, fue alcanzado por dos flechas, una le atravesó el costado, y la otra, el cuello. La sangre salía a borbotones y el hombre cayó de rodillas con los ojos como platos y llenos de incredulidad antes de que una tercera de algún tirador con vista de lince volase hasta su cara y le perforase la mejilla derecha. Al final, se desplomó de lado, cayó sobre la arena y no se levantó.
—Que el Señor perdone su alma —comentó Tebbe, alto y enjuto, el más desgarbado de los tres arqueros ingleses, que llevaba el pelo más largo en la nuca, en una trenza apretada que le bajaba hasta la mitad de la espalda.
—Dios reconocerá a los suyos —dijo el Padre.
Luego, echó un buen trago de la bota de Loveday, que había cogido de la nave de desembarco. Acto seguido, estiró el cuello y miró hacia la cima del acantilado, donde se habían incrustado las ballestas y las catapultas. Después dio otro sorbo y se secó la boca con la mano.
—Subamos y matemos a esos putos franceses.
Los Perros se tumbaron bocabajo y escudriñaron el perfil de la tierra. Loveday se acercó a gatas a Millstone, Hormiga y el Escocés, sus tres hombres más experimentados.
El segundo apuntó a un sendero escarpado cortado en el acantilado, a un centenar de pasos de los restos del naufragio.
—Hay que ir por ahí —dijo señalando la cima del despeñadero.
No era la primera vez que Loveday agradecía la vista de lince de su compañero en medio del frenesí de la batalla. Asintió.
—Sí. ¿Cómo vamos a montar la jugada?
—No nos compliquemos —le contestó Hormiga—. Nos acercamos sigilosamente por detrás, les cortamos el cuello y les metemos las ballestas por el culo, el lado de la estribera primero.
Loveday miró a los otros dos. El Escocés asintió. Millstone se encogió de hombros. Al otro lado del hombre, el Padre clavaba su daga en la sucia arena de la emoción.
Se escuchó un estruendo ensordecedor que provenía de la playa. Otra catarata de piedras, arrojadas desde la cima del acantilado, alcanzó a una embarcación que estaban arrastrando fuera del rompeolas y desperdigó a los arqueros que estaban tirando de ella. Un chico, que no contaba con más de quince primaveras, acabó con la pierna destrozada. El joven se desplomó entre chillidos. Los filos blancos de los huesos asomaban a través de la carne rosada. El muchacho se retorció y comenzó a despotricar mientras sus compañeros se ocultaban temblando tras el bote medio encallado.
Loveday respiró hondo. Acto seguido, agarró con fuerza el brazo de Hormiga y le habló claro.
—Muy bien —dijo—. Lo hacemos, pero veamos primero qué hay ahí arriba. Ve con el Escocés. Llévate a Tebbe y a Thorp. Mira cuántos son. Si puedes conseguir que salten un poco, hazlo. De lo contrario, envía a un hombre de vuelta, pide refuerzos y espera a que lleguemos los demás.
El hombre movió la cabeza conforme. Entonces, el líder echó un vistazo a la compañía y calculó.
—Llévate también al Padre.
El Padre dio el último trago a la bota de Loveday y la tiró hacia atrás. Enseñó sus dientes marrones y sangrientos mientras sonreía.
Hormiga enarcó una ceja. Ya había confiado una vez en él. Durante los últimos años, su fe había menguado. Miró al viejo cura.
—Cuando abres la boca, parece la entrada al infierno —comentó.
—Es para recordarte tus pecados —le contestó el Padre.
Tebbe y Thorp comprobaron sus aljabas. Romford, el arquero más joven, le tiró a Loveday de la manga.
—Yo también voy —dijo.
—Tú te quedas aquí, chico —le ordenó él—. Te necesito. Los franceses podrían acercarse por la playa. Hace falta al menos un arquero para cubrirnos.
Irritado, el muchacho hizo un mohín, pero no se quejó.
En la arena, el joven con la pierna destrozada seguía aullando.
Loveday le dio la espalda al sonido y le hizo un gesto de asentimiento a Hormiga.
—Que el Señor os acompañe —se despidió—. Y asegúrate de que volvéis todos. Recuerda lo que decía el Capitán…
El hombre puso los ojos en blanco. Le importaba tan poco recordar lo que decía el Capitán como cuidar del Padre.
—Vamos —les dijo al Escocés, al Padre, a Tebbe y a Thorp.
Los cinco hombres esperaron a que el bombardeo desde la cima del despeñadero se interrumpiese durante un momento, y partieron corriendo y agachados por el pie del acantilado hasta el pequeño sendero.
Loveday, Millstone y Romford los observaron marcharse. El primero se pasó la mano por el pelo, y se estrujó el agua del cabello fino y desgreñado. Después, hizo lo mismo con la barba. A continuación, echó un vistazo a las rocas donde los galeses se había refugiado.
Sin embargo, ya no se veía a los hermanos por ninguna parte.
Hormiga condujo al grupo por el escarpado sendero. Iban reptando sobre los vientres como si fueran serpientes e hicieron uso de la protección que les otorgaba la hierba alta. Al hombre le resultaba fácil mantenerse oculto. Era bajo, compacto y enjuto, con el pelo oscuro cortado al rape. Era el más pequeño de los Perros, ya que había crecido poco de altura desde su duodécima onomástica.
Los niños del poblado le habían puesto ese mote en honor a la palabra que usaban para las diminutas hormigas que los picaban y solían molestarlos mientras jugaban en los extensos campos en los días en los que se conmemoraba algún santo. Y es que era igual en carácter y tamaño que esas pequeñísimas criaturas: apenas notabas su presencia hasta que te clavaba los dientes afilados.
Los Perros se acercaron a la cima del camino y se hizo patente el hecho de que la suposición de Hormiga era correcta. El sendero de arena, que estaba cubierto de maleza, los había llevado alrededor de la cumbre del acantilado. Ninguno se incorporó, pero sí que levantaron un poco las cabezas y fueron capaces de escudriñar la tierra que se extendía a su alrededor.
Sin embargo, una vez lo asimilaron, les resultó difícil creer lo que habían visto. Por la lluvia de proyectiles y flechas que había sufrido la primera oleada de naves de desembarco, Hormiga estaba seguro de que habría un numeroso campamento de defensores que portaban libreas de color azul intenso con las doradas flores de lis del rey Felipe de Francia. Serían caballeros que emboscaban sus lanzas, hombres de armas que blandían espadas e hileras de ballesteros en posición con el objetivo de derribar de un disparo a quien fuese lo bastante estúpido como para hacer lo mismo que ellos y asomar la cabeza por la elevación.
No obstante, lo que avistaron, en gran parte, fueron campos desiertos. Las únicas defensas a la vista eran la compañía situada en el punto más elevado —a unos trescientos pasos a su derecha—, que manejaba tres catapultas pequeñas y una veintena de ballestas. Apenas llevaban armadura: ninguno portaba siquiera una placa gruesa de metal. De hecho, iban vestidos casi exactamente igual que los Perros: con cotas de tela o cuero resistentes, rellenas de crines, y unos cuantos trozos de malla por aquí y por allá. Un par de ballesteros se habían puesto algunos yelmos sin visera.
Entonces, Hormiga se dio cuenta de que contaban con la ventaja de la posición, aunque apenas llegaban a sumar las dos docenas y estaban pésimamente preparados para un combate que no fuese a larga distancia.
Acto seguido, el hombre miró al Escocés. Este le devolvió la mirada. Habían luchado juntos lo suficiente como para saber que estaban pensando lo mismo.
—Vamos a hacerlos bailar —dijo el grandullón.
Luego, los dos echaron un vistazo tras ellos. El Padre estaba riéndose como un tonto para sí a la vez que empujaba las caderas contra la gruesa arena del camino. Tebbe y Thorp esperaban instrucciones.
Hormiga localizó una ruta entre unas matas de arbustos llenos de espinas y cubiertos de diminutas flores amarillas, que protegían las profundas ondulaciones de la cima del acantilado, y les hizo una señal muda a fin de que avanzaran. Envió a los arqueros hacia la derecha para que rodearan el borde del precipicio. Luego, el Escocés, el Padre y él se arrastraron hacia la izquierda, tierra adentro, hasta el sendero por el que habían llegado los franceses, donde la hierba se extendía aplastada por el peso de las pisadas y el surco que habían dejado los trabuquetes.
Después, se agazaparon dentro de un hoyo. Hormiga observó a Tebbe y a Thorp deslizarse hasta su posición y paró unos segundos mientras contaba sus respiraciones. Los alaridos ascendían desde la playa de abajo; los gritos de los hombres le sonaban a gaviotas cabreadas.
En ese momento, comenzó a caer la lluvia más débil posible. Después de la refriega que les había dado la espuma de mar, esta le pareció cálida y refrescante. Las minúsculas gotitas dispersaban la luz del sol naciente y daban pinceladas de vivos colores en el aire.
Hormiga les hizo una señal con la mano a los arqueros y, a continuación, contempló satisfecho mientras comenzaban a disparar.
Tebbe y Thorp habían crecido en aldeas de la isla Foulness, frente a la costa de Essex, lugar en el que las neblinas y los ataques marítimos, así como los vientos polares del este, formaban a hombres duros, donde cada chico crecía con un arco en la mano.
En aquel instante, y protegidos por el paisaje y su posición, se encontraban en su elemento. Por turnos, se ponían de pie, cargaban, tensaban, apuntaban y disparaban con fluidez y una velocidad sobrenatural.
Para empezar, apuntaron a los hombres que acarreaban las catapultas. Tebbe tiró primero, pero la flecha pasó silbando a un palmo por encima de la cabeza del francés. Sin embargo, mientras volvía a echarse al suelo, Thorp ya estaba suspirando y tomando como referencia el disparo fallido de este, así que envió su primera saeta directa al pecho del hombre. Este salió volando de espaldas igual que si una mula le hubiese dado una coz en el corazón. Finalmente, yació en el suelo a la vez que las piernas se le retorcían sin control.
Acto seguido, Thorp se agachó y Tebbe se levantó, cargó y volvió a tirar. La compañía francesa, presa del pánico, no dejaba de buscar con la mirada a su alrededor en un intento de encontrar a los tiradores, pero los hombres de Essex eran demasiado rápidos. Tebbe derribó a un segundo operario de catapultas: la flecha le desgarró el globo ocular y se lo hundió en las profundidades de la cabeza.
«Dos menos», pensó Hormiga. Ahora empezaba el baile.
Para cuando Thorp y Tebbe efectuaron los dos tiros siguientes —que fallaron antes de alcanzar ambos en el muslo y la tripa al mismo ballestero—, los franceses estaban como locos. Se había puesto fin a la lluvia de saetas y rocas con las que defendían la playa, y todos habían salido en desbandada en busca de protección.
Uno de los tiradores con ballesta se refugió tras un trabuquete. Tebbe lo observó cargar el arma y esperó con paciencia a que se asomase por la estructura de madera para alinear el tiro. No obstante, en el breve momento en el que se calmó y apuntó, el arquero le lanzó dos flechas, una detrás de otra. La segunda le partió el esternón y el enemigo cayó con un gemido.
Thorp se puso de pie de inmediato y también disparó dos veces. Le atravesó el cuello a un francés mientras este daba vueltas en busca de refugio. La segunda rebotó en el yelmo de otro ballestero.
Los enemigos no paraban de gritarse los unos a los otros.
Hormiga, el Escocés y el Padre intercambiaron unas sonrisas.
«De un momento a otro…».
El primero en huir corriendo fue un joven tirador de ballesta, de cabello lacio y unos cuantos rodales de pelusilla en las mejillas. Se alejó como un rayo del borde del precipicio y, aterrado, lanzó el arma a un lado a la par que escapaba.
Hormiga le dio unos golpecitos al Escocés en el hombro.
El muchacho se lanzó hacia ellos y, en aquel momento, el enorme guerrero arrastró las piernas hasta situarlas debajo del cuerpo, se puso en cuclillas y se hizo un ovillo, como un perro que provoca a un oso.
El chico no lo vio venir, y cuando pasó corriendo al lado del Escocés, este saltó como un resorte, dejando caer todo su peso hacia el hombro derecho y sobre las costillas del muchacho. Lo tiró de lado y, con un movimiento limpio, se levantó, giró la cabeza del joven contra el suelo, se arrodilló sobre su espalda, dobló el brazo alrededor del rostro de este y se echó hacia atrás.
El cuello del muchacho se partió y su cuerpo se sacudió y agitó como si fuese un pez. Acto seguido, el Escocés se puso de pie, ya sin pensar en cubrirse, y soltó un rugido.
En aquel instante, otros tres franceses, que también huían de las flechas de Tebbe y Thorp, se detuvieron. Miraron al hombre; después, los unos a los otros, y se dispersaron en tres direcciones, corriendo como pollos sin cabeza por la cima del acantilado a la vez que intentaban escapar de la tremenda mole que era el monstruo de cabello como el fuego que se encontraba ante ellos.
Hormiga dio un salto y comenzó a perseguirlos. Echó a correr como un rayo por la desigual pradera arenosa hasta que, poco a poco, alcanzó a un hombre de mediana edad. Este se giró y alzó una mano a fin de intentar defenderse de él, pero Hormiga saltó sobre el soldado, lo derribó, sacó su daga y lo apuñaló cuatro o cinco veces en el pecho. Luego, se puso de pie, jadeando para recuperar el aliento, y miró a su alrededor. El Escocés estaba aporreando la cara de otro francés.
Más allá, el Padre había encontrado el cuerpo de un ballestero derribado por una flecha, que le había atravesado el estómago, y estaba doblando el proyectil hacia delante y hacia atrás mientras se reía como un maniaco con los aullidos del soldado.
Tebbe y Thorp no paraban de disparar. El segundo envió a escabullirse por la cumbre a un hombre con una punta de flecha plantada en las nalgas. Tebbe clavó una en la columna de otro soldado y contempló impresionado cómo se caía, porque, de pronto, las piernas se le volvieron inservibles bajo el cuerpo.
Hormiga se dio cuenta de que había saetas que volaban hacia los franceses desde otra dirección, y al final del camino, aparecieron los hermanos galeses que los habían llevado a remo hasta la orilla. Se encontraban codo con codo, lanzando flechas a sus enemigos en silencio mientras estos huían, tan impasibles como si estuviesen disparando a patos en una represa de molino.
Hormiga se puso en cuclillas y se permitió dibujar una sonrisa. Los arqueros podían rematar su trabajo. En ese momento, notó el peso de las fuertes pisadas del Escocés cuando el enorme guerrero se acercó.
—Cinco hombres contra dos docenas —dijo—. ¿Cuándo lo hemos tenido tan fácil?
Hormiga asintió.
—Pero ¿dónde están los demás? —preguntó.
El Escocés se encogió de hombros. Tenía la cara manchada de sangre y le goteaba un poco, de tono rosa por haberse mezclado con la lluvia y el sudor, de las puntas de la barba pelirroja.
—A lo mejor, no hay más —le contestó.
Al final, los dos hombres dejaron a los arqueros y al Padre con su caza, y volvieron caminando al final del camino que subía desde la playa. Luego, miraron al otro lado de la arena y vieron a Loveday, Millstone y Romford, que recolectaban madera arrastrada por la corriente a fin de encender un fuego.
La flotilla inglesa aumentaba a ochocientos metros mar adentro: un grupo tremendo de cocas, cascos de barcos, embarcaciones de transporte de caballos y naves más pequeñas que no paraban de crujir.
Un arcoíris de banderas y pendones heráldicos se agitaba sobre ellos para aportar brillo al cielo gris mate de la mañana. Y, desde la misma dirección, se acercaba una galera a la costa como un depredador, impulsada mediante doce pares de remos, mientras ondeaban los escudos reales acuartelados con leones y flores de lis.
Los Perros se pusieron de pie y lo observaron mientras jadeaban. El vapor ascendía desde sus cabezas.
—El barco del rey Eduardo —anunció Hormiga—. Nuestro monarca se ha perdido toda la diversión.
2
Una vez [la flota inglesa] se hubo aproximado a la orilla y soltado anclas, el rey bajó de su barco, pero, en cuanto puso un pie en tierra, tropezó y se llevó tal batacazo que la sangre le salió a borbotones de la nariz […]. [Dijo]: «Esta es una fantástica señal. Demuestra que esta nación se muere por acogerme».
Crónicas de Froissart, de Jean Froissart
Los Perros acamparon en la playa. Loveday contempló a sus hombres mientras estos trabajaban. Los tres arqueros ingleses y el Escocés estaban descargando la nave de desembarco a la vez que Millstone y el Padre levantaban una improvisada barrera contra el viento, hecha de hule y remos. Una vez la erigieron, se sentaron a su abrigo y, en un intento de que se les secaran las ropas empapadas, estiraron las piernas alrededor de un fuego hecho con madera arrastrada por la marea. Los callados galeses encendieron su hoguera a unos metros de allí. Un agradable humo salado emanaba de las llamas de ambas fogatas, que le hizo cosquillas a Loveday en el paladar.
El hombre aprovechó el momento de calma para sacar de su talega la diminuta figura que estaba tallando en un trozo de hueso de buey. Aprendió aquella destreza de niño, y le gustaba ponerla en práctica a fin de atraer la buena suerte y no perder sus habilidades con la hoja. Había hecho cientos de figuras como esa a lo largo de los años y, normalmente, las regalaba.
Entonces, se dio cuenta de que Romford, el arquero más joven, le estaba observando mientras trabajaba.
—¿Quién es? —le preguntó el muchacho.
Loveday le sonrió: el chaval sí que tenía vista de arquero. La talla no era mucho mayor que su pulgar y, a pesar del humo, el chico había visto que se trataba de una figura.
—Una persona santa —le respondió—. Una mujer, creo. Puede que santa Marta.
—¿Y quién es esa?
El hombre se encogió de hombros.
—Hizo algo por Cristo, no me acuerdo de qué. En realidad, solo me gusta tallar. Es una costumbre.
El chico asintió como si lo comprendiese.
En ese momento, la marea ya estaba muy baja y, en su retroceso, las aguas habían dejado a la vista ondulaciones en la arena y piscinas poco profundas que, al sol del mediodía, resplandecían igual que el cristal cuando se le sacaba brillo. Ahora, había unas manchas oscuras donde habían caído los hombres que lucharon por tomar la playa. Se habían llevado los cuerpos a rastras, con los pies por delante, para que los sacerdotes les diesen su bendición y los enterrasen junto a sus compañeros combatientes. A Loveday le vinieron a la mente los Perros a los que había dado sepultura a lo largo de los años. Peter el Manco con sus mechas de canas. Garvie. Wiseman el Judío.
Y, entonces, recordó al Capitán, el único que había quedado sin enterrar.
El hombre se sacudió aquellas ideas y rostros de la mente. Ya sabía que el resto de su grupo consideraba que hablar de sus muertes daba mala suerte, así que devolvió su atención a la playa.
Mar adentro, cientos de pequeñas embarcaciones iban y venían transportando cosas entre la arena y las cocas. Los remeros se esforzaban para navegar por el oleaje y dejar en tierra a las tropas mareadas —los caballeros y los hombres de armas, los arqueros galeses y los lanceros del norte, además de la multitud de soldados de infantería rasos—, así como a los campesinos que portaban armas de todo tipo: espadas de hoja corta y dagas, mazos y garrotes, hachas y guadañas de segar. Aparecieron más embarcaciones de transporte en el horizonte. Toda Inglaterra parecía estar levantando un campamento en la larga playa embarrada. Hora tras hora, el lugar se iba llenando de arcos ingleses, largos y curvados, hechos de fresno, avellano, olmo y tejo; de cajas con flechas y partes de armaduras de repuesto, largos rollos de cuerda y cadena de hierro, toneles de grano, harina, cerdo, pescado en salazón y cerveza. Cientos de caballos, que habían sido puestos en libertad tras días en el mar, relinchaban y cabalgaban por allí a medio galope. Los pastores y los pinches traían bestias vivas a la orilla para las cocinas reales y de los nobles; las gallinas cacareaban y los gansos graznaban dentro de las cajas de madera. Los cerdos intentaban huir de los muchachos que se ocupaban de ellos, que despotricaban y les golpeaban los peludos costados con palos.
Aunque, por encima de todo, la playa se estaba llenando de hombres. Cientos, miles de ellos, con acentos y dialectos de cada rincón de Inglaterra y Gales. Algunos arrastraban mochilas y otros viajaban con las manos vacías, como si hubiesen abandonado sus aldeas en busca de una oveja descarriada. Unos eran lozanos y estaban llenos de asombro ante el inimaginable hecho de encontrarse poniendo un pie en otro reino, aunque la mayoría portaban la expresión hostil y curtida de los pendencieros que se dedicaban a viajar. Hombres como los Perros, que se abrían paso en la vida con los puños, el ingenio y las armas. A veces, robando, y otras, luchando en las guerras de los reyes.
Siempre buscando trabajo. Siempre dispuestos a pelear.
—Están teniendo un desembarco fácil de cojones en comparación con el nuestro —dijo Hormiga mientras seguía las pupilas de Loveday por la playa y atizaba las brasas ardientes de la fogata con un palo.
—Ay, calla ya, si lo has disfrutado —comentó el Escocés a la vez que se pasaba los dedos por el pelo y la barba para desenredarse las pequeñas costras de porquería solidificada.
Su compañero refunfuñó.
—Es posible. No estoy lloriqueando. De hecho, si va a ser así, por mí, bien —le contestó—. Después de esta noche, nos pagan por estar aquí treinta y ocho días más. Prefiero pasarlos ganando combates sencillos que complicados.
Ninguno de los Perros contaba los días que faltaban para terminar un contrato con tanta exactitud como él.
El Padre le dedicó una mirada lasciva.
—Los putos franceses no quieren resistir y pelear. Han salido huyendo a esconder el dinero y a sus hijas —añadió—. Que lo intenten. Los encontraremos por el olfato.
Luego, se puso dos dedos en los labios y sacó la lengua entre ellos.
Entonces, Loveday cruzó una mirada con Millstone. El cantero negó con la cabeza y clavó la vista en las llamas. Le desagradaban ese tipo de conversaciones y su líder entendía por qué: sabía que el Padre se estaba convirtiendo en una amenaza. Hubo un tiempo en el que el intolerable sacerdote fue uno de sus mejores hombres. Quince primaveras atrás, cuando abandonó una parroquia arruinada por el hambre y los obispos corruptos y se dio a la vida como pastor de los Perros de Essex, además de ayudar de vez en cuando durante sus trabajos, fue un guerrero duro, inteligente y despierto. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la edad y el alcohol se habían encargado de hacer mella en su corazón y lo habían retorcido. Ahora, lo normal era que pareciera un peligro para quien se encontrase cerca, tanto amigos como enemigos.
Ahora bien, seguía siendo uno de ellos y, para Loveday, eso importaba más que todo lo restante.
Al notar que los ánimos se tensaban, el cabecilla cambió de tema y se dirigió a todo el equipo.
—Bueno, por lo menos no nos hemos caído de bruces contra la arena.
Antes, ese mismo día, los Perros habían visto al rey Eduardo y a sus comandantes llevar a cabo su ritual de encallado particular. La galera que había traído al monarca y a su hijo mayor, el príncipe de Gales, hasta la costa era rápida y de líneas puras. En ella, remaban hombres fornidos, vestidos con la librea real, pero se produjo un momento cómico cuando Eduardo intentó atravesar las aguas poco profundas hasta la tierra que reclamaba.
Una ola enorme se alzó tras él, el rey perdió el equilibrio en la playa de guijarros y se cayó sobre un montón de piedrecitas. Los caballeros reales tiraron de él para ponerlo de pie enseguida mientras el príncipe se quedaba atrás, como si le divirtiese todo aquello. No se habló de otra cosa en la playa desde entonces.
—¿No es increíble que el puto imbécil se haya levantado con la nariz sangrando? —murmuró el Escocés—. En mi opinión, me parece un presagio.
—Gracias a Dios que nadie te la ha pedido —le respondió Hormiga enseguida—. De cualquier modo, no lo ha podido escuchar el rey. Yo me mantendría lo más lejos posible de él. Como te vea de reojo la barba pelirroja, te ahorca.
—¿Por qué?
—Por ser un puto escocés sucio y cabeza hueca que no se ha lavado el pelo desde que William Wallace vivía, por eso. La mayoría de los tuyos están luchando con los franceses, lo que te convierte en el enemigo en cuanto abras la boca.
Loveday sonrió. Hormiga y el Escocés podían pasarse así todo el día. De hecho, solía ser el caso.
—Bueno, y ¿qué hay de su hijo?
Era Romford. El líder volvió a mirar al miembro más joven de los Perros. Con dieciséis años, el muchacho era todo hueso y músculos esbeltos, seguía teniendo todos los dientes, blancos a la par que fuertes, en su sitio, y la barba rubia, suave y rala salía en extraños rodales bajo las prominentes mejillas. Aunque podía ser tímido e inoportuno, Loveday todavía no lo había visto entrar en pánico ni preocuparse. Romford se encontraba sentado junto a Millstone y los dos formaban una extraña pareja: el cantero canoso, con la piel tan oscura como un sarraceno, y el cabello negro y áspero en unos rizos apretados y elásticos. A su lado, el chico parecía un ángel.
—El príncipe nació la misma primavera que tú, ¿no? —preguntó al muchacho.
—Sí —contestó él orgulloso—. Y ya es un caballero, lo han nombrado en la playa de su primera campaña: sir Eduardo, príncipe de Gales.
—¿Y a ti eso en qué te convierte? —quiso saber el Padre.
—¿A mí? En el príncipe del garle.
Acto seguido, el joven hizo como que tensaba un arco y soltaba la cuerda. La flecha imaginaria atravesó volando directamente el corazón del Padre.
Este se tapó una fosa nasal y echó un pedazo de moco marrón y pegajoso en la arena. Luego, se limpió la nariz con la manga.
—Sueña con dispararme, chaval, y te estrangularé mientras duermes.
Romford sonrió, pero no dijo nada. Tebbe y Thorp soltaron una risita y el sacerdote los fulminó con la mirada.
Al otro lado de la playa, desde algún lugar cerca de los pabellones del rey, sonó el corto estallido de unas trompetas. Loveday se puso de pie con esfuerzo, volvió a meter la figura de santa Marta en la mochila, enfundó el cuchillo y le hizo una señal a Millstone con la cabeza.
—Es el momento de que nos den las órdenes —le explicó—. Lo mejor será que vayamos a buscar a sir Robert.
Los hombres tardaron un buen rato en encontrar el pabellón del noble, puesto que la playa tenía, al menos, tres kilómetros y estaba abarrotada. El viento se había llevado la llovizna vespertina y, ahora, el sol calentaba la arena. Mientras la gente seguía desembarcando y descargando, muchas de las primeras compañías en llegar se habían sentado a beber y cantar a fin de celebrar que habían abandonado el mar a salvo, a fanfarronear sobre las aventuras que habían vivido y los terrores que iban a infligir a los franceses.
Loveday y Millstone avanzaron serpenteando entre aquellos grupos. Pisaron riachuelitos de pis, que bajaban desde las dunas al fondo de la playa hasta el mar, y se ocultaron de los oficiales de la corona que buscaban obligar a los holgazanes a transportar cajas.
La primera vez no vieron la tienda de sir Robert, así que tuvieron que dar media vuelta para encontrarla. Cuando llegaron, descubrieron que ya había comenzado la sesión informativa, por lo que entraron deslizándose sin hacer ruido hasta el fondo del grupo, formado por dos docenas de hombres reunidos alrededor del rollizo caballero de Essex. Todos habían contestado a su oferta de salario a cambio de guerreros experimentados y en forma, allá por los emocionantes meses de principios de primavera, cuando se anunciaron los planes invasores del rey.
La voz del hombre parecía un zumbido.
—En lo que más he de insistiros… —estaba diciendo con la cara amoratada en la zona de las mejillas, la nariz burdamente deformada por la bebida y los ojos iguales que los de un cerdo, que pestañeaban sin parar— es en que, según la ordenanza real, no se saqueará ni se maltratará al pueblo llano de esta tierra. Vuestros cuarenta días de paga dependen de ello.
»El rey ha venido para reclamar su derecho sobre la corona francesa, que su primo Felipe ha usurpado de forma ilegal. Eso significa que el pueblo de esta nación es súbdito del monarca y nosotros estamos aquí para liberarlos, no afligirlos. El rey es muy particular en este asunto. Lo que quiere decir es, es, es…
Loveday respiró hondo y miró al grupo que lo rodeaba. Por lo que podía leer en la cara del resto de hombres, todos estaban aburridos y preocupados.
Alguien alzó la voz al lado de Millstone. Se trataba de un hombre desgarbado, de extremidades flacuchas y posiblemente diez años más joven que él, con el cabello y las cejas de color rubio, además de una cara alargada en la que se había recortado la barba para dejarse bigote. Había arrogancia en sus ojos.
—¿Es o no es esto una guerra? —preguntó—. ¿Hemos venido aquí a luchar o a escuchar a la gente confesar sus pecados, limpiarles el culo y ofrecernos a recoger sus cosechas?
Tenía un acento marcado, de algún lugar más al norte de la costa de Essex. De cierta zona de Anglia Oriental.
—Esta mañana, al amanecer, nos estabas diciendo que les metiésemos las lanzas por los anos y que les cortásemos las tetas a las mujeres.
El resto de los allí presentes arrastraron los pies por la arena. Las mejillas de sir Robert tomaron un color más intenso, pasando de morado a negro azulado.
—El rey es muy particular —repitió—. Muy particular. Ellos son…
Para ese momento, Millstone ya estaba mirando fijamente al larguirucho de Anglia Oriental.
—Sus súbditos —continuó el guerrero—. Y sus ordenanzas. Te hemos oído. Les diré a mis hombres que usen las astas de sus picas como leña y empiecen a recoger flores silvestres para hacer ramilletes.
Sir Robert hizo todo lo que pudo por ignorar aquella insolencia.
—Debemos permanecer en la playa hasta que se descarguen los barcos. Su Excelencia, el rey, establecerá su cuartel general en La Hougue. Allí hay un magnífico palacete que encajará con sus propósitos. —A continuación, el noble hizo un gesto frívolo en dirección al cabo donde los Perros habían buscado con éxito a los hombres de las catapultas—. Yo mismo espero asistirlo de manera regular, ya que, por supuesto, soy uno de los consejeros en los que más confía.
Millstone no había dejado de mirar al de Anglia Oriental. Con firmeza, sin pestañear.
Era imposible que no se diera cuenta y, tras unos pocos segundos, se giró sobre sí mismo para contemplar al hombre. Era casi una cabeza más alto que el cantero encorvado, así que le lanzó una mirada asesina desde arriba.
—¿Qué cojones estás mirando?
Millstone no se movió. Ni pestañeó. Ni habló. Simplemente siguió observándolo.
El fanfarroneo de sir Robert se fue apagando cuando se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en el grupo.
—Hombres, yo…, en serio, por favor…, ¿podríais…?
No obstante, nadie lo escuchó, y el de Anglia Oriental se repitió. Despacio y con un gruñido.
—¿Qué cojones… —comenzó— estás mirando?
Millstone no parpadeó. Loveday, que se encontraba junto a su hombro, se puso tenso. Su cuchillo estaba en la mochila, y la espada corta, atrás, junto a la hoguera. Entonces, cerró lentamente los puños a ambos lados del cuerpo. Otro de Anglia Oriental con una cicatriz en forma de letra en la frente dio un paso adelante a fin de mirar también cara a cara a Millstone.
Nadie más del grupo se movió.
—Señores, debo imploraros… —comenzó el noble.
Entonces, el cantero habló. Tranquilo y comedido.
—Estoy intentando escuchar a sir Robert —le contestó—. Esperaba que pudieses estarte callado.
El otro hombre se inclinó y puso la cara justo delante de la de Millstone. Las narices estaban a punto de tocarse. Este habló con desdén.
—Y yo que pudieses acudir luego a la fogata de mi campamento y le chupases el nardo a cada uno de mis hombres —le respondió—. Ponte un vestido bonito cuando vengas.
En ese instante, el cantero le sonrió.
—Creo que soy un poco mayor para vosotros —dijo.
Loveday contuvo la respiración y, durante un segundo, cierta expresión se apoderó del rostro del de Anglia Oriental. Loveday se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Este retrocedió un paso con el pie derecho y echó la cabeza hacia atrás durante una fracción de segundo.
No obstante, Millstone también lo vio. A la vez que el otro se disponía a impulsar la frente hacia delante para embestirlo en el puente de la nariz, el cantero —bajo y fornido, además de rápido y grácil, aunque no lo pareciera— giró sobre el metatarso del pie izquierdo, de manera que se balanceó hacia un lado y se apartó del camino de su contrincante.
Así que cuando el hombre lanzó la cabeza hacia abajo y adelante, la cara de Millstone ya no estaba ahí. En lugar de eso, la fuerza del cabezazo lo empujó y se estrelló con la cara en la arena. Los demás integrantes del grupo se rieron a carcajadas y aplaudieron.
El compañero del de Anglia Oriental, el que tenía la cara marcada, se llevó la mano al cinto, pero Loveday dio rápidamente un paso adelante y tocó el pecho del guerrero.
—No.
El más alto se incorporó de la arena con un gesto de pura furia en el rostro. Le sangraba la nariz y el bigote se le tiñó de rojo.
Millstone le sonrió.
—Primero el rey —comenzó— y, ahora, tú.
Para entonces, la voluminosa figura de sir Robert se había abierto paso a empujones entre el grupo, chillando y seguido de uno de sus hombres de armas. Aunque solo portaba un gambesón acolchado y no llevaba armadura encima, tenía una presencia lo bastante imponente como para que Millstone y Loveday retrocedieran dos pasos, el angliano oriental con la marca en la cara se escabullese de allí y el más alto que se había puesto de pie en la arena no hiciera el amago de continuar la pelea.
—Shaw —lo llamó el noble, con el rostro ahora rojo de furia—. ¿Qué pasa aquí?
El hombre fulminó con la mirada y de malas maneras a Millstone.
—Nada, sir Robert —le contestó.
Este inspiró con fuerza por la nariz.
—Eso es. Nada. —Y se volvió hacia Millstone y Loveday—. Y vosotros, los de Essex…
El cantero alzó las manos a modo de disculpa.
—No queremos problemas, señor —le comentó Loveday.
Entonces le tendió una mano a Shaw para ayudarlo a levantarse de la arena, pero el hombre solo se quedó mirándola. Acto seguido, escupió una bola de flema sangrienta, que se quedó clavada en la tierra y se secó, así que Loveday retiró la mano.
En ese momento, sir Robert miró a todo el grupo, que se congregaba a su alrededor.
—Este tipo de brutalidad no se tolerará ni repetirá.
Luego se aclaró la voz, se sacudió unos cuantos granos de arena de los brazos de la túnica acolchada y retomó el discurso lo mejor que pudo.
—En este preciso instante se está asegurando La Hougue y preparando los cuarteles generales reales. A todos se os abastecerá de cerveza y cerdo antes de que anochezca. Me han dicho que es de la más excelente calidad.
En ese momento se escucharon unas cuantas risas quedas.
—Mientras tanto, montamos el campamento —continuó el noble—. Y recordad: estamos aquí con la misión de proteger a los leales súbditos del rey. Id con la bendición del Señor. Volveremos a vernos aquí dentro de dos días, en mi pabellón, tras la misa de la mañana. De momento, os deseo buenas noches.
Sir Robert abandonó a los hombres allí congregados y giró sobre sí mismo para dirigirse hacia su pabellón. Millstone y Loveday también se alejaron del grupo, de nuevo serpenteando entre la multitud en dirección hacia donde los Perros habían encendido la hoguera.
—¿A qué ha venido eso? —quiso saber el cabecilla. Millstone tenía las pupilas clavadas hacia delante y no le miró a los ojos, pero su compañero le dio un codazo.
—¿Y bien?
El cantero se encogió de hombros y negó ligeramente con la cabeza.
—No lo sé. Hay algo que no me gusta de él.
—¿El qué? ¿Por qué? ¿Quién es?
—Ni idea —le contestó él—. Puede que me equivoque. Ha sido solo una sensación, nada más, aunque ya lo sabemos.
—¿El qué?
—Qué debemos esperar.
Al atardecer, los Perros vieron titilar las primeras llamas en la elevación del terreno.
El Escocés se ocupaba de las ollas, calentando las judías secas con condimentos y cerveza para conformar un espeso estofado, y carbonizando la piel del correoso trozo de cerdo en salazón que Tebbe y Thorp habían traído del puesto del contramaestre, al otro extremo de la playa. Los galeses habían cogido cangrejos de las rocas y los estaban hirviendo vivos en agua de mar.
Por todo el lugar, más compañías pequeñas estaban preparando platos parecidos. En la orilla, los caballeros ejercitaban a los caballos, que habían estado apiñados, haciéndoles trotar a medio galope. Era una noche cálida y agradable, acompañada de una ligera brisa que soplaba desde el mar. Este mantenía el ambiente fresco y se llevaba el hedor de todos aquellos hombres y bestias.
Aunque, sobre las colinas, habían comenzado a arder casas. El humo se originaba en tres, quizá cuatro puntos, y se alzaba en gotitas negras de aspecto grasiento. La cubierta vegetal ardía y tosía al cielo los meses de porquería que cubría el tejado de paja.
Loveday miró al oeste, a la puesta de sol, para observar los fuegos.
—No todo el mundo ha entendido el mensaje del rey —comentó.
Hormiga se puso a su lado y se protegió los ojos del resplandor del final de la tarde con el antebrazo.
—Seguro que lo han captado —dijo—. Es solo que les importa un carajo.
Para cuando se sentaron a comer, ya había oscurecido y se habían encendido las antorchas. En ese momento, los Perros ya no estaban tan habladores. Incluso antes de que se mencionara, Loveday notó la tensión en el grupo. Habían probado la sangre y sentido el cosquilleo de emoción que provocaba la cercanía con la muerte. Y algunos querían más. El Padre estaba dibujando estrellas de cinco puntas en la arena con el extremo de su daga. Millstone y el Escocés tenían tanto las pupilas como la atención clavadas en sus tazones de madera con judías. Hormiga contemplaba fijamente el hoyo que habían escarbado para cocinar y Romford miraba con incertidumbre de un viejo a otro.
El cabecilla habló primero para que nadie más tuviese que hacerlo.
—Esta noche, nos quedaremos aquí acampados —comenzó—. No son las órdenes del rey ni de sir Robert, sino las mías. Acampamos esta noche. Tenemos por delante un largo camino hasta París. Y, a lo largo de él, habrá más que suficiente para todos.
El Padre clavó con fuerza la daga en la arena. Luego, se alejó del grupo, fue hasta donde había preparado un agujero donde dormir, se envolvió los hombros con la manta y susurró algo para sí.
Loveday no le hizo caso.
—Puede que los franceses vuelvan esta noche —continuó—. Lo más probable es que no sea el caso, pero deberíamos estar preparados. Y no solo ellos. —En ese momento, le lanzó una mirada al cantero, pero no dijo nada sobre Shaw ni los anglianos orientales, solo se limitó a organizar las guardias—. Millstone y Romford, os encargaréis del primer turno; Tebbe y Thorp, del segundo, y Hormiga y el Padre, del tercero. Hormiga, despiértame antes de que amanezca.
Luego, lo repitió, como si hiciese falta decirlo:
—Esta noche, nos quedaremos aquí acampados.
Los que iban a dormir se acostaron en sus camas de arena, y, enseguida, la mayoría estaba roncando. Romford y Millstone se sentaron junto al fuego mientras el cantero, con su voz suave y amable, le contaba al muchacho alguna vieja historia. Sin embargo, faltaban dos Perros.
Los hermanos galeses se habían ido y solo quedaba una pila de caparazones rotos de cangrejos allí donde habían estado sentados.
Justo antes del amanecer, Hormiga despertó a Loveday de un sueño.
Y este se alegró de que lo hiciese. Estaba asistiendo a un funeral en la corte del rey, de pie entre los dolientes, cuando trajeron un féretro: un ataúd pequeño sobre los hombros de seis plañideras.
El monarca, con los ojos negros y vacíos, presidía la corte mientras le sangraba la nariz. Fue aterrador. Peor, sabía que la mujer del ataúd también era la madre de aquellas seis mujeres, además de alguien a quien amó.
Alguien en quien no quería pensar y cuyo nombre ya no pronunciaba.
Ni allí ni en ese momento. Jamás.
Así pues, Loveday se incorporó, le dio a su compañero unas palmaditas de agradecimiento en el brazo, estiró la espalda, agarrotada después de las horas sobre el suelo, y echó un vistazo a su alrededor. Acto seguido, Hormiga se acomodó en su agujero para dormir. El Padre, que lo había acompañado en el turno de guardia anterior, ya estaba roncando en bajo.
Una vez se hubo orientado, deambuló hasta el fuego, que se había consumido hasta las brasas. Entonces, sopló con cuidado sobre los brillantes trozos para de comprobar si seguían albergando calor. Luego, se encaminó hacia el fondo de la playa para buscar cualquier cosa que sirviera como fajina con la que volver a encender el fuego y, así, que estuviese listo para cocinar por la mañana.
Sin embargo, antes de que se hubiese alejado un par de pasos, vio seis o siete haces de palitos cortados atados y apilados junto a los bártulos de los Perros.
El hombre los observó fijamente durante un instante.
No había oído que los contramaestres reales estuviesen repartiendo leña todavía. Le habían dicho que se suponía que las tropas debían rebuscar por la playa si querían prender sus hogueras. Después, lanzó una mirada a Hormiga y al Padre, ambos profundamente dormidos, igual que si estuviesen en el primer sueño de la noche.
A continuación miró tierra adentro, allende el campo. Los pequeños bucles de humo a la deriva eran el único punto de referencia de las casas que habían ardido la tarde anterior. Loveday meditó sobre la posible procedencia de los fardos de palitos, las manos que los habrían partido y atado y las que los habían llevado al campamento de los Perros de Essex junto a la playa. Todo ello mientras él permanecía acostado y soñando con mujeres muertas vivientes dentro de ataúdes.
Alguien había desobedecido sus órdenes y, durante un segundo, un arrebato de ira le invadió las entrañas. Debería arrojar la leña al mar.
Sin embargo, no lo hizo. El aire de la mañana tenía un punto gélido, y sabía que, más pronto que tarde, tendría frío y hambre. Entonces, cogió uno de los paquetes de fajina y usó su cuchillo para cortar el cordel que los ataba. Era buena, la habían cortado de troncos bien curtidos y roto en trocitos finos y parejos.
Sin corteza. Secos. Sin podredumbre.
Loveday levantó una pequeña pirámide con ellos sobre las brasas de esa noche, se inclinó arrodillado junto a estas y sopló con cuidado hasta que el fuego devoró los palitos y el nuevo combustible comenzó a prender. El hombre siguió soplando: un ligero chorrito de aire que le iba otorgando una nueva vida a las ascuas de manera constante. Después, le fue añadiendo más ramitas poco a poco y, enseguida, la madera crepitó. Al final, arrastró al fuego dos de los maderos que los Perros habían rescatado de las ruinas donde se habían refugiado cuando tomaron la playa. Consiguió que la hoguera ardiera en menos que canta un gallo.
El cabecilla entrelazó las piernas y se sentó cerca de la lumbre. Luego, se cubrió los hombros con la manta y observó al grupo de ingleses dormidos que lo rodeaba, así como a los dos galeses, que habían regresado. Los estudió mientras dormían y, con una punzada de alivio, decidió que tenían que haber sido ellos quienes habían robado la leña.