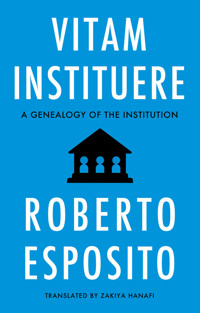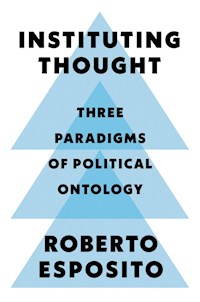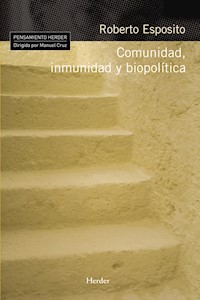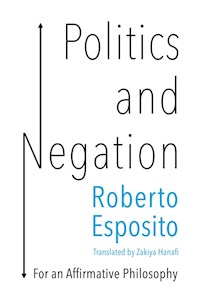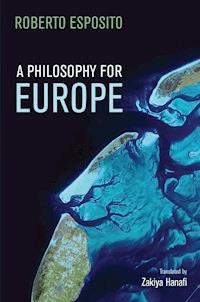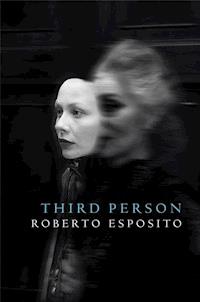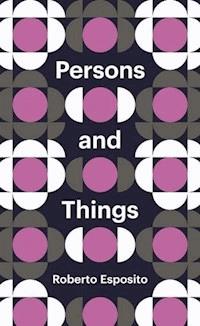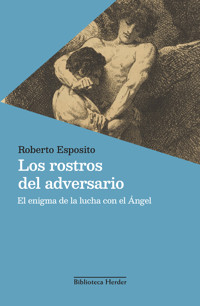
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biblioteca Herder
- Sprache: Spanisch
En el corazón del Antiguo Testamento hay una escena breve y enigmática que atraviesa la tradición occidental y se proyecta hasta nuestros días: la lucha nocturna del patriarca Jacob con un ser indefinido a orillas del río Yaboc. ¿Fue un ángel, un dios, un enemigo, su propio reflejo? ¿Fue realmente una lucha o acaso una danza, un encuentro con lo más íntimo y desconocido de sí mismo? Teólogos, filósofos, artistas y psicoanalistas han intentado descifrar el misterio sin lograr cerrarlo jamás. En este ensayo, Roberto Esposito no busca una respuesta definitiva, sino que abre el horizonte de las preguntas. Reúne las voces de la cultura moderna —de la filosofía, el arte, la literatura— para explorar qué significa enfrentarse con el Otro y, en última instancia, con uno mismo. La lucha de Jacob interroga de forma radical sobre nuestra identidad, sus conflictos y sus heridas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
BIBLIOTECA HERDER
ROBERTO ESPOSITO
LOS ROSTROS DEL ADVERSARIO
El enigma de la lucha con el Ángel
Traducción de
Antoni Martínez Riu
Herder
Título original: I volti dell’Avversario
Traducción: Antoni Martínez Riu
Diseño de la cubierta: Herder
Edición digital: www.voringran.com
© 2024 Giulio Einaudi editore s.p.a., Turín
© 2025, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN: 978-84-254-5239-0
1ª edición digital, 2025
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Este libro ha sido traducido gracias a una subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional italiano.
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministerio degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italian
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
Cubierta
Portada
Prefacio
1. El Enigma
2. El Lector
3. Los Gemelos
4. El Engaño
5. El Duelo
6. La Pared
7. El Ángel
8. El Demonio
9. El Enemigo
10. La Sombra
Glosas
Sobre este libro
Sobre el autor
Otros títulos
Prefacio
¿Por qué dedicar un libro a diez versículos de la Biblia, los que cuentan la lucha del patriarca Jacob con un desconocido a la orilla de un río? Pe ro la pregunta debería rectificarse. El objeto de las páginas que siguen no son propiamente los versículos 32, 23-33 del Génesis —no habría tenido para ello las competencias lingüísticas, teológicas o exegéticas—, sino más bien su extraordinaria irradiación en la tradición cultural de los dos últimos siglos en el terreno filosófico, literario, artístico, político o psicoanalítico. En poquísimos otros casos un episodio, oscuro en su génesis y plurívoco en su significado, ha movilizado tanta cantidad de interpretaciones, revisitaciones, creaciones, durante tanto tiempo y en lenguajes tan diferentes. Pero, sobre todo, también fuera de estos casos, se dirige directamente a cualquiera que lo lea, interpelándolo personalmente, sin mediaciones de otros. No es necesario ser especialista de exégesis bíblica o de cultura hebraica para sentirse impresionados y, en cierto sentido, desafiados por aquel breve texto. En un último análisis no cuenta tanto lo que significa de por sí, dado que el acceso a su sentido último sigue cerrado, como lo que significa para quien se enfrenta él y los efectos que produce en su experiencia, no solo cultural.
Esto explica la elección de aquellos versículos y de su tema —la lucha del protagonista con un misterioso adversario de quien no es clara la identidad, la procedencia ni la motivación, pero que todo hace pensar que puede no venir del exterior, sino de su fondo inconsciente, hasta entonces reprimido y proyectado fuera de sí—. Como veremos más adelante, el episodio del que se habla, no preparado por nada que lo anuncie, irrumpe literalmente en el ciclo del Génesis, determinando una suspensión, una fractura inesperada. Irreductibles a cualquier interpretación compartida, surgidos de un estrato profundo y remoto del relato bíblico, aquellos versículos constituyen una pausa con respecto a lo que los precede. En ellos el texto aparece como inmovilizado en una especie de síncope del sentido, para luego partir de nuevo hacia una dirección imprevista, que no deriva de eventos anteriores. Se trata de un paréntesis, casi de un fuera de texto, en torno al cual, sin embargo, la escritura bíblica gira, retomando energía narrativa y confiriendo al protagonista una personalidad distinta que lo constituirá en fundador del pueblo hebreo. De todo esto, de las diferentes hipótesis interpretativas de su irreductible conflictividad, relativas sobre todo a la configuración del Adversario, se tratará en los capítulos que siguen. Pero queda la ruptura destinada a cambiar para siempre las cosas, como la herida que el Extranjero —quienquiera que sea— inflige de forma indeleble en el cuerpo de Jacob y de toda la narración. Una herida por la que el lector —y, por lo tanto, el autor de este libro— se siente interrogado y obligado a responder.
Ese desplazamiento de plano —de la escritura al lector— lleva a una segunda consideración. ¿Qué relación tienen estas páginas con mi trabajo precedente? Naturalmente, se pueden trazar elementos de contigüidad a partir del paradigma del conflicto. La colocación del Adversario en el centro del análisis, que constituye el dato personal de esta interpretación, no deja de tener relación con eso. Por no hablar de los autores, filósofos y literatos convocados —sobre todo en las glosas finales—, presentes desde hace tiempo en mis textos. Sin embargo, esto no determina una verdadera continuidad con los otros libros míos. Al contrario, una cierta discontinuidad. Este ensayo inserta un pasaje heterogéneo, un descarte temático, léxico, tonal —una rotura— en su sucesión. O, por lo menos, una desviación que expone mi labor a la prueba de la alteridad, de la alteración. Es en el espacio en blanco, o en la fractura interna, donde una investigación se distancia críticamente respecto de sí misma o, más claramente, donde abre un conflicto con los propios presupuestos, sin necesariamente romper los puentes con la inspiración originaria.
Precisamente por esas razones no he llegado a interrogar aquellos versículos de la Biblia a lo largo del hilo de un razonamiento desarrollado en el tiempo. Ni tampoco al compás de acontecimientos recientes. Cuando estalló la guerra en Palestina, del todo imprevisible, al menos en las formas que ha asumido, el libro estaba ya en su fase final. Aunque es innegable una cierta resonancia entre todo lo sucedido y el ataque, del que se habla en el Génesis, sufrido por un hombre llamado «Israel». Volveré sobre el tema, inevitable, del enemigo histórico, y también «metafísico» de Israel —un enemigo no de tres décadas o tres siglos, sino de tres milenios—. Como decía, sin embargo, el libro, o por lo menos su primer núcleo, nació en otra parte. Justamente en la iglesia de Saint-Sulpice en París, donde, en una pared de la Chapelle des Saints-Anges, hay pintado al fresco el cuadro más famoso de la Lucha a manos de Eugène Delacroix. Durante casi treinta años, cada vez que he estado en París, he ido a verlo, como en una especie de cita secreta, atraído, más que por la imagen espléndida, por la transfiguración que me parecían experimentar ambos personajes atrapados en la lucha —sobre todo el adversario de Jacob, canónicamente representado, también por Delacroix, como un ángel—. Pero que, en el transcurso del tiempo, y por las infinitas interpretaciones teológicas, literarias, artísticas a que ha estado sometido, ha ido cambiando continuamente sus connotaciones, asumiendo las de un hombre y su sombra, de Dios y de Satán, del enemigo y del amante, hasta disolverse en el perfil impersonal e inescrutable de una Adversidad de contornos indefinidos y, sin embargo, amenazantes.
La misma lucha, en cada visita, cambiaba de forma ante mis propios ojos, transcurriendo, casi sin solución de continuidad, del enfrentamiento al encuentro, al abrazo, incluso a la danza. Pero sin que nunca desapareciera el elemento violento, el golpe contundente, que el Desconocido lanzaba hacia el agredido. Es notable, tanto en el cuadro como en el texto bíblico, la intensidad de un impacto nocturno entre dos seres que luchan sin porqué, hasta el alba y quizá también más allá, hasta el final de los días. Puesto que nunca habrá un tiempo humano reconciliado, exterior o posterior al conflicto, con el otro y consigo mismo. De aquí la triple pregunta sobre la identidad del Adversario, el carácter de la Lucha y su resultado final —¿quién vence y quién pierde?—. En cuanto al primer interrogante, existe un empalagoso lugar común según el cual, para urbanizar un conflicto de otro modo destructor, se debería transformar al enemigo en adversario. Solo la ignorancia difusa del significado originario de las palabras puede justificar semejante receta. Sostener que el término «adversario» es menos intenso que el de «enemigo», siendo el primero privado y el segundo público, no tiene en absoluto sentido. Basta pensar que, si fuera así, difícilmente una tradición milenaria habría llamado con el nombre de «Adversario» al diablo. Pero, en este caso, no se trata del príncipe de las tinieblas, sino de «Satanás», en el sentido que el hebreo veterotestamentario daba a este término: aquel que se enfrenta, oponiéndose, al Obstáculo o lo Adverso que se opone a la acción del sujeto. De aquí la Lucha, pero también algo que va más allá de ella, traduciéndola en todas las formas de la relación —choque, encuentro, confrontación— en el punto incandescente en que polemós y éros parecen misteriosamente entrecruzar sus contornos. Aunque pueda provocar la muerte, aquella lucha no puede no atraer la vida: aun antes de que pueda delinearse el perfil de los luchadores, la tensión los mantiene en vida. Por eso no puede acabar, ni mucho menos tener un resultado —un vencedor y un vencido—. Y, de hecho, los versículos bíblicos asignan la victoria primero a uno y después al otro, volviéndolos en cierto sentido intercambiables, haciendo del uno el adversario del otro, dando a ambos el rostro del Adversario.
Este carácter de irresoluble —un nudo de cuestiones candentes— es lo que me impactó desde el inicio. Cierto, entre las visitas a Saint-Sulpice y la redacción material del libro, el camino ha sido largo y no lineal. Como siempre pasa, para que aquel encuentro con el cuadro se tradujera en estas páginas, ha debido intervenir un particular momento psicológico que me ha empujado a abrir una discontinuidad en mi recorrido anterior, a «abandonar»la dirección acostumbrada. Fue decisiva la exigencia de una relación distinta con la verdad —el intento de acercarme a ella, aunque fuera de una forma necesariamente parcial—. Esto explica la opción del personaje de Jacob, en lucha primero en contra y luego por la verdad. No hablo de la Verdad, sino de la verdad personal, también esta, como aquella, en gran medida inalcanzable. Pero lo que importa, de esa inaccesibilidad, es la conciencia de que es necesario conseguir parte de esa verdad. No se lucha —por parte de Jacob como por cada uno de nosotros— para apoderarnos de una verdad inasequible, sino para aceptar su carácter de inasible, con el tormento o el momentáneo alivio que esto comporta. Sea cual fuere su motivación contingente, en definitiva luchamos siempre por nuestra verdad, para buscar, por lo menos por un instante, verla «cara a cara», como Jacob hace con el Adversario, antes de que se disipe de nuevo.
Mientras, entre una visita y otra a Saint-Sulpice, recogía ideas y materiales, filosóficos, literarios, artísticos, tendidos como una cuerda invisible entre el cuadro de Delacroix y todo lo que el texto bíblico evoca. De este trabajo, o mejor de esa experiencia, las páginas que siguen dan respuesta. Naturalmente, con las opciones personales que desde el inicio la han orientado. Por ejemplo, entre las principales pinturas de la Lucha —sin olvidar a Rembrandt—, aparte del fresco de Sant-Sulpice, los de Chagall y el de Gauguin, este último, aunque menos esplendoroso que el primero y menos innovador que los segundos, me pareció más relevante porque es el único que desplaza la atención del objeto, es decir, de la lucha y su paisaje a los espectadores que lo miran, o mejor lo imaginan, concediéndole una realidad objetiva que en sí no tiene. Exactamente como sucede en el cuadro, el libro traspasa los umbrales del episodio bíblico, proyectándose a su exterior. Esta exteriorización del relato me ha permitido insertar, en las páginas que siguen, no solo autores de algún modo vinculados a la Lucha con el ángel o al menos a las historias de Jacob, como Mann, Bernanos, Sachs, sino también otros, externos al horizonte veterotestamentario, como Baudelaire, Heidegger, Rank, Girard, Jung, Schmitt.
Lo que he buscado en ellos, más que una referencia al horizonte bíblico o, en sentido amplio, teológico, ha sido el papel central, del todo imprescindible de la Lucha, en cuya representación transparenta una violencia inevitable porque nace del interior del mismo sujeto que la sufre. Esa violencia no se calla o edulcora en un ecumenismo en boga. La violencia existe y es originaria. Esto enseñan, además de la Biblia, los grandes autores. Es la caída conjunta de los Dos en Baudelaire, el choque del hombre con la adversidad dominante en Heidegger, el deseo mimético en Girard. Encuentra en la elaboración de Schmitt y Jung un punto de condensación decisivo como la lucha que todos combatimos con nuestro hermano-enemigo y finalmente, o sobre todo, con una figura creada por nuestro inconsciente y expulsada fuera de nosotros. No importa cuántos de estos temas estén anticipados, o solo simbolizados, en los versículos del Génesis. De todos modos, de alguna manera se siguen de esto, porque están involucrados en la misma lógica binaria —uno, cada uno, está siempre superado, y desafiado, por el otro—. Aquellos autores y aquellos temas vuelven sobre los infinitos rostros del Adversario que la Lucha de Jacob exhibe en el origen de nuestra cultura. En este sentido son su resultado y su potenciamiento, la intensificación y la multiplicación.
Naturalmente, esta opción —desplazar un evento narrativo fuera de su contexto, en el espacio y en el tiempo, proyectándolo sobre nuestra experiencia— presupone una orientación subjetiva, en la que la opción personal prevalece sobre el análisis objetivo. Pero, actuando así, no he hecho nada más que seguir, acentuándola, una tendencia de largo recorrido de la misma exégesis bíblica. Tras una larga fase en que la Biblia parecía comunicar a todos la misma palabra de Dios, a partir de la Reforma el encuentro subjetivo con el texto empezó a convertirse en el único modo auténtico de relacionarse con ella. Retomando y radicalizando esta tendencia, he conferido a la lectura de aquel pasaje, tan enigmático e insondable, un significado aún más personal. Por lo demás, toda lectura, en el fondo, es una especie de reescritura de un texto tendencialmente infinito, precisamente porque se expone a una continuada reinterpretación. Si la Biblia, como hoy la leemos, es el resultado de intervenciones estratificadas en el tiempo y en el espacio por parte de diversos autores, no se ve por qué esta obra no pueda ser continuada de otro modo por los lectores, poniendo en relación biunívoca pasado y futuro. Así, si fragmentos míticos de origen bastante lejanos en el tiempo han sido insertados en contextos narrativos posteriores, algo parecido puede suceder ahora, enriqueciendo el abanico de las interpretaciones. Como enseña la estética de la recepción, se trata de desplazar el objetivo del mensaje del autor a sus efectos sobre la interpretación. Por supuesto, atravesando una infinita distancia semántica. Pero precisamente en este vacío el lector adquiere un papel decisivo construyendo él mismo un significado que, dentro de ciertos límites, puede prescindir de las interpretaciones del autor —o, en este caso, de los diferentes autores.
Paradójicamente, este predominio de la lectura sobre el mensaje del narrador, típico de la novela contemporánea, se hace inevitable en la literatura más antigua por la incertidumbre característica de la génesis y el significado. Esto vale mucho más para una obra de por sí reservada como la Biblia. Y aún más para un episodio magistralmente elíptico como el de la Lucha, en el que lo dicho no tiene mayor relieve que lo callado, y hasta parece emanar de ahí. Es este vórtice del sentido, esta laguna narrativa, lo que produce una dialéctica inquieta entre lectura y escritura. Incluso si, o quizá precisamente por qué, en este caso se trata de la Escritura. Cuanto más se aleja esta infinitamente de la experiencia de aquellos a los que hoy se dirige, tanto más los reclama a interactuar. En el caso de la Lucha, es su indeterminación —en cuanto a sus temas, a sus intenciones, al enigmático nudo que los vincula— la que impone la intervención del lector, en contraste con la aparente fijeza de la página escrita. Es un conflicto más que se superpone, redoblándolo, al de Jacob con el Otro. El texto —como la pared de Saint-Sulpice por Delacroix, que luchó hasta el final contra su intratable porosidad— deviene en cierto sentido el antagonista del lector. Su Adversario. Lo que a la vez lo encadena a las palabras escritas y lo desencadena en su descifrado. Que vincula, pero también libera su interpretación. Naturalmente, el lector no puede modificar el texto en cuanto tal, sino solo su lectura. Sin embargo, el texto puede modificar al lector —no solo su opción interpretativa, sino también su experiencia vital—. A esta última posibilidad se ha dirigido principalmente esta investigación.
1. El Enigma
El texto bíblico que quizá ha influido más en la cultura filosófica, literaria y artística occidental está constituido por una decena de versículos del Génesis (32, 23-33):[1]
Aquella misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas con sus once hijos y atravesó el vado del Yaboc. Los tomó, pues, y les hizo pasar el torrente. Luego hizo pasar todo cuanto poseía. Jacob se quedó solo. Después, un hombre estuvo luchando con él hasta rayar el alba, pero viendo que no podía dominarlo, lo tocó en la articulación del muslo. Entonces la articulación del muslo de Jacob se dislocó mientras luchaba contra él. El otro le dijo: «Deja que me vaya, pues despunta el alba». Pero Jacob le contestó: «No te dejaré ir si no me bendices». Le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él respondió: «Jacob». Y él le dijo: «Ya no te llamarán más Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios como con hombres y has prevalecido». Jacob le preguntó: «Revélame ahora tu nombre». Contestó él: «¿Para qué preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí mismo. Jacob dio a aquel lugar el nombre de Peniel, porque se dijo: «He visto a Dios cara a cara, y no obstante ha quedado a salvo mi vida». Lucía ya el sol cuando atravesó Peniel. Jacob cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hoy el nervio ciático que se encuentra en la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en esa articulación del muslo, en el nervio ciático.
Estos versículos cuentan la lucha nocturna del patriarca Jacob con un ser no identificado a la orilla del río Yaboc, durante su retorno a Canaán querido por Dios. Pero, dentro y más allá de un simple episodio, nos hablan de todas las luchas y hasta de la Lucha como forma inevitable de la vida humana. No solo, sino que interponiendo en la confrontación también lo divino, sobrepasan la dimensión del hombre y la amplían a un ámbito que no es posible delimitar. Entra en juego tanto el enfrentamiento con un adversario como la Adversidad misma de la que provenimos y que nos cubre con un envoltorio del que es imposible salir. Nunca, como en este caso, pese a la insalvable distancia que separa la tradición judeocristiana de la griega, se puede captar un rasgo que la relacione con la definición heraclítea del polemós como padre de todas las cosas. La lucha, entendida como forma de la existencia, relaciona la violencia humana con algo más originario que la frena, pero a la vez la revela en su carácter esencial. Tal revelación, sin embargo, en lugar de resolver el enigma del enfrentamiento, lo condensa poniéndolo en el centro mismo de este texto. «Misterio» lo define Agustín (Sermo 5, 5) con una interpretación metahistórica que contrapone Iglesia y Sinagoga (De civ.Dei, 16, 35).«Secreto» es el término que utiliza Elie Wiesel, considerándolo aún más incomprensible que el sacrificio fallido de Isaac. En aquel caso, «allí, por lo menos, creíamos entender, aunque solo fuera superficialmente, por qué los personajes actuaban como lo hacían y qué los llevaba a ello. Aquí todo permanece en la oscuridad. No entendemos ni al agresor ni al agredido, ni la situación que los reunió».[2] No obstante, desde siempre nos sentimos atraídos por un caso lejanísimo, que también sentimos que nos concierne de cerca: filósofos y poetas, rabinos y narradores, todos han intentado resolver el enigma de lo que ocurrió aquella noche a unos pocos pasos del río Yaboc.[3] Lo que, en la encrucijada de todas las interpretaciones persiste desde hace tres milenios atrayendo miradas, pensamientos, imágenes, es el enigma de la tensión antinómica entre hombre y Dios, tierra y cielo, tiempo y eternidad. La única cosa cierta, en esos versículos, es la incertidumbre impenetrable de su composición y de su sentido. Nada es seguro en ellos —ni por quién, ni cuándo, ni para qué fueron escritos—. Es verdad que todo el texto veterotestamentario está recubierto de un manto difícil de levantar. Pero no todo en igual medida. En este caso, hay un efecto de reduplicación que añade a la indeterminación debida al tiempo y a la distancia un excedente de opacidad buscada por quien lo ha concebido: «Es importante —escribe Walter Brueggemann— que el relato no sea explícito. En la oscura descripción de la misteriosa figura quiere deliberadamente mantenernos en la oscuridad. Lo que crea gran parte de la potente sugestión de esta lucha nocturna es precisamente el hecho de que no conocemos el nombre y no vemos el rostro del antagonista».[4] De aquí un vórtice semántico que arrolla todo régimen de sentido, un torbellino tan profundo que engulle todos los significados posibles, haciendo imposible adherirse a uno de ellos.
El primer interrogante que se plantea se refiere a la relación entre este episodio y el resto de la obra. Del Génesis y, más en particular, del ciclo de Jacob, que constituye su marco. Sin remitir a cuestiones de carácter filológico, sobre las que volveremos más adelante, relativas a la composición estratificada del texto bíblico y a sus diferentes autores, comencemos situando estos versículos en su contexto narrativo. Se trata del atormentado viaje de Jacob hacia la tierra prometida por Dios a Abrahán. Justo antes de emprender la travesía del río Yaboc, un pequeño afluente del Jordán, Jacob espera, con creciente inquietud, encontrarse con su hermano Esaú, a quien años atrás había engañado, robándole la primogenitura y luego la bendición paterna. No conoce su intención, más o menos belicosa, pero todo lleva a creer que Esaú quiere vengarse de la afrenta padecida. Enterado de que este se dirige hacia él, a la cabeza de un pequeño ejército, Jacob envía a su gente al otro lado del río y se dispone a alcanzarla, dudando sobre qué hacer —¿ganar tiempo o afrontar el peligro inminente? ¿Esperar una reconciliación o prepararse para el choque?—. La ansiedad crece junto con la incertidumbre. Es de noche, y está solo. O al menos cree estarlo. Hasta que, apenas despierto, se ve asaltado por alguien o algo que se le opone, enfrentándolo en una lucha sin cuartel. Ya era dramática la situación en que se encontraba antes de que se iniciara la lucha. Lleno de miedo, esperaba. Luego el golpe de escena que lo precipita a una situación literalmente inaudita. El texto se enciende e imprime una sacudida imprevista al relato, introduciendo un evento extraño e inesperado. Jacob se encuentra apresado por alguien a quien no conoce, que le impide el paso. ¿De quién se trata? ¿Qué significa? ¿Cómo explicarlo? No hay tiempo para detenerse a entender.Solo queda luchar, para liberarse de la presa e intentar imponerse. Uno está frente al otro, unidos por el mismo conflicto, casi indistinguibles en sus movimientos agitados: «En el corazón de la noche, las dos figuras se mezclan, se superponen, se confunden».[5] El resultado del choque es incierto. Jacob resiste a la presión del misterioso adversario y pasa al contrataque, poniéndolo en apuros. Ahora es el otro el que intenta librarse de sus manos, para zafarse de ellas antes que despunte el alba. Jacob no cede, demostrándose igualmente fuerte. Pero este con un golpe lo hiere en una cadera. Mientras luchan se hablan, preguntándose por su identidad. Solo Jacob declara la suya, pidiendo al otro su bendición —solo entonces lo dejaría marchar—. El extraño no responde, pero, concediéndole su bendición, le asigna un nombre nuevo que corresponde al del pueblo del futuro del que Jacob será cabeza de la estirpe: «Israel», que significa precisamente «aquel que lucha con el Señor».
Aquí empiezan las dificultades. ¿Cómo entender la lucha? ¿Quién y por qué se enfrenta a Jacob? ¿Con qué autoridad lo bendice, llegando a cambiarle el nombre? ¿Cómo es posible que el origen simbólico del pueblo hebreo —el protagonista colectivo de todos los sucesos posteriores— esté envuelto en tal oscuridad? O bien, ¿es precisamente esta la intención del Narrador: mantener la fundación de lo que será Israel en una zona indiferenciada? Para algunos intérpretes el episodio tiene poco que ver con lo dicho hasta entonces y con cuanto seguirá —el encuentro con Esaú y luego la reanudación del camino de Jacob hacia su destino—. Hasta el punto de suponer que esto se haya tomado de una antigua saga del Medio Oriente, añadido en un momento posterior, de manera escasamente amalgamada con el resto de la historia.[6] Para otros, en cambio, el episodio constituye la culminación del relato, el perno en torno al cual gira toda la historia del protagonista, determinándola en una transformación interna marcada por la bendición y el cambio de nombre. Para otros aún el episodio constituye una especie de pausa, querida por el mismo Narrador, antes de imprimir una nueva dirección al texto, como una cesura que establezca un antes y un después, orientada a conferir más energía al relato. Probablemente las tres interpretaciones contienen algo de verdad. A pesar de haber sido elaborado anteriormente e inserto después —como es probable dada la composición estratificada del Pentateuco—, ello no significa que el episodio sea extraño al resto de la narración. Al contrario, sin contradecir el recorrido realizado, lo integra en un acontecimiento destinado a caracterizar todas las vicisitudes posteriores con que Jacob se encontrará fiel a sí mismo y al mismo tiempo profundamente cambiado. Sin tener en cuenta lo que sucede aquella noche —trauma y bendición— no se entendería el cariz que asumirán los acontecimientos posteriores. Y tampoco el nuevo perfil del futuro patriarca, caracterizado por una mayor madurez inducida precisamente por el encuentro nocturno. En particular la herida que el Otro le ha infligido lo condicionará no solo en el plano físico, obligándolo a cojear, sino también en el interno —como testimonio indeleble del dolor sufrido, pero también de un extraordinario desarrollo espiritual—. Por no decir que algo de aquella herida quedará impreso en la historia, siempre parcial, del pueblo que heredará su nuevo nombre.
Antes de preguntarnos sobre la identidad de quien participa en la lucha y sobre el carácter problemático de su resultado, detengámonos un momento en la configuración que esta asume. ¿Se trata realmente de una lucha? ¿Y de qué tipo? Según algunas interpretaciones,[7] incluso antiguas, más que un hecho real, lo que sucede en el vado del Yaboc es un hecho imaginario, un sueño, más precisamente una pesadilla[8] —que sorprende al protagonista extenuado por la fatiga y la angustia—. Orientan hacia este análisis algunas incongruencias, espaciales y temporales, compatibles con la dimensión onírica, pero incomprensibles en un suceso real. ¿Jacob se encuentra con el Adversario en este lado de acá del vado, o bien, como se deja entender en otra parte, después de haberlo atravesado? La diferencia que determina esta colocación no es poca, porque incide en la caracterización, mitológica o teológica, de la lucha. Si el choque se produce antes, quiere decir que alguien, una divinidad del río, quiere prohibir el paso. Si es después, nace entonces la exigencia del protagonista de confrontarse con lo divino en el momento de emprender su propia misión. Además, la indeterminación espacial depende de una variable temporal igualmente incierta, relativa al momento del encuentro-enfrentamiento que puede emplazarse al inicio o bien en lo más oscuro de la noche. En todo caso, en el momento de la agresión, Jacob aparece acostado —como uno que duerme y, justamente, sueña—. Finalmente, la ambivalencia de su actitud hacia el Adversario, dividida entre invocación y agresión, plegaria y prepotencia, es típica de la dimensión onírica, cuando «con» y «contra», amor y odio, atracción y rechazo pueden superponerse sin contradecirse. Y luego, ¿sentirse imprevistamente sofocados por un terrible agarro, del que es imposible deshacerse, no es algo típico de una pesadilla?
No obstante, respecto de esta línea de razonamiento, otros elementos empujan en dirección contraria. El relato está lleno de referencias concretas y materiales —a partir de la herida en la cadera de Jacob infligida por el Adversario, citada en pasajes sucesivos como un elemento fáctico—. Los rasgos mismos de la Lucha, la dureza extrema que la connota, su extenuante duración, el polvo que levanta, permiten inclinarse por una experiencia real. Sin que esto elimine el trauma psicológico que pone al protagonista en relación no solo con el Otro, sino también consigo mismo. Conflicto exterior y conflicto interior no se excluyen mutuamente, al contrario, se remiten en una dinámica que es imposible remontar al momento primero o a la verdad última. Probablemente, en la intención del Narrador, en la trama que configura, se mezclan elementos diversos, psicológicos y físicos, corporales y espirituales, en un trenzado que es inútil, casi imposible, intentar destrenzar.
Pero esa imposibilidad no impide la exégesis; al contrario, la estimula. La segunda pregunta —aparte de la existencia efectiva de la Lucha— se refiere a su intensidad. Admitiendo que sea real y no un sueño, aunque debiera tratarse de un sueño, ¿sería una lucha auténtica o alguna otra cosa, igualmente vinculante pero más difusa? ¿Un encuentro apretado, un abrazo, o incluso una especie de danza, como algunas pinturas de la Lucha dejan pensar? En las más célebres representaciones pictóricas de los versículos bíblicos, la postura de los personajes dibuja una escena no unívoca.[9] Si Delacroix, Gauguin y Chagall representan, naturalmente de una forma bastante diferente, una lucha, Rembrandt, Redon y Doré pintan algo que se parece más a un «cara a cara», por usar un lema que tiene una función estratégica en el texto bíblico. Otros autores, como el escultor Jacob Epstein y la pintora Lioba Munz transforman el combate en una especie de abrazo. Se trata de una oscilación alegórica consentida por la modalidad unificadora del conflicto, implícita en el prefijo «con». La Lucha, contraponiéndolos, une a los luchadores en un cuerpo a cuerpo que, en ciertos retratos puede asumir incluso una actitud veladamente erótica. Además, la violencia, no solo entre hombre y Dios, no excluye el amor, sino que a menudo es una raíz de este o un resultado antinómico. Y, de hecho, en los bajorrelieves medievales —en la Lipsanoteca de Brescia,la catedral de Trani, la basílica de Santa Maria Maddalena, el duomo de Monreale, la catedral de Amiens— lo que se entrevé no es un verdadero combate, sino más bien un contacto que superpone encuentro y enfrentamiento. Solo en el siglo xvii el enfrentamiento adquirirá los caracteres de una verdadera y auténtica lucha —durísima, por ejemplo en la Lucha de Jacob en el ángel, de Morazzone—. Entonces la serenidad de la iconografía medieval cede ante el contraste de luz y sombra de la pintura barroca, de la que solo Rembrandt se separa, confiriendo a los personajes una pose hierática que los une, más que contraponerlos, en el momento solemne de la bendición. La pintura del siglo xix —iniciada por la obra maestra de Delacroix, a quien más adelante dedicamos un capítulo entero— interpretará el episodio de otra manera aún, exponiéndolo a la mirada de espectadores externos en Gauguin, o multiplicándolo en una sucesión de variantes que lo dinamizan en Chagall.
Pero ¿se trata reamente de un ángel? Llegamos así a la pregunta crucial que desde siempre inquieta la interpretación de la Lucha, orientándola en direcciones diferentes y hasta opuestas. ¿Quién, o qué, es el Adversario? Ya hemos avanzado la hipótesis de que, más allá de la máscara que asume, puede tratarse de la adversidad misma, de la violencia prevalente a la que está arrojado el ser humano sin poder vencerla ni eludirla porque la lleva dentro de sí. Desde ese punto de vista, Jacob no inicia una lucha, más bien, como todos nosotros, pertenece a ella. Por esto los contornos de aquel contra quien combate quedan indeterminados. Porque no es una entidad singular, sino un destino que se integra con la condición humana. Algunos pintores contemporáneos, como Herbert Falken y Marte Sonnet, han captado esta especie de indeterminación, pintando, frente a Jacob, una mancha oscura, sin márgenes precisos, deliberadamente indefinida, como para indicar una prepotencia que nos acosa y al mismo tiempo nos envuelve. Sin embargo, la inmensa mayoría de la tradición hebrea y cristiana, antigua y moderna, ve en el Adversario a «alguien»: es la traducción más cercana del término hebreo is presente en el texto. Pero ¿quién? ¿Un hombre, un dios, un ángel, un demonio, un enemigo nacional o religioso, la sombra que se separa de Jacob para perseguirlo? Obviamente, cada una de estas interpretaciones parte de determinados supuestos, no solo filológicos, sino también teológicos, teóricos, artísticos, psicoanalíticos —llegando a conclusiones distintas—. La idea, por ejemplo, de que se trata de un demonio protector del vado —una especie de dios del río, como el Escamandro homérico en lucha con Aquiles— es una consecuencia de la tesis según la cual el texto bíblico derivaría de relatos folclóricos o sagas de diverso origen, recuperados e incluidos en el relato por narradores que han ido sucediéndose. Asimismo, la interpretación etiológica que ve en el adversario un enemigo público de Israel, desarrollada en ámbito hebreo, presupone una fecha muy tardía del texto, posterior al exilio babilónico.
Pero la duda más consistente, rica de implicaciones filosófico-literarias, se refiere a la connotación, humana o divina, del Adversario, que no aclara la ambigua expresión textual «has luchado con Dios como con hombres». Por supuesto, la secuencia del versículo —«¡y has prevalecido!»— permite inclinarse por la primera posibilidad: la identificación del adversario con un hombre. ¿Cómo Jacob podría haber prevalecido de haber luchado con Dios? Y, además, ¿por qué Dios lo habría agredido cerrándole el camino que él mismo le había prescrito? Es cierto que existen otros ejemplos bíblicos de agresión divina —el más célebre de ellos se refiere a Moisés: incluso amenazado de muerte por su Dios (Éx 4, 24)—. Pero queda la incongruencia de fondo de representar a Dios con el aspecto de un luchador, y además vencido. Por más que el Dios bíblico se guía por designios inescrutables, la tesis de que sea precisamente él quien se enfrenta a Jacob es cuanto menos dudosa. Aunque, en una continua superposición de señales contradictorias, el texto prosigue con la afirmación del patriarca de haber visto a Dios sin morir —«He visto a Dios cara a cara, y no obstante ha quedado a salvo mi vida»—. Ciertamente, el Narrador no presenta esa afirmación como una verdad objetiva, sino como una impresión de Jacob. Sin embargo, es suficiente para reforzar la hipótesis de la intervención divina. Además, ¿quién más habría podido conceder la bendición, cambiando el nombre del propio rival, sino solo Dios? Que Dios entre en lucha con el hombre no contradice su figura salvífica. Incluso por parte divina el «contra» no se opone al «con» y tampoco al «por» —contra el hombre, con el hombre, por el hombre—.[10] Dios combate con el hombre para su salvación, lo defiende de sus pulsiones autodestructivas, impulsándolo a superarse en una mezcla insoluble de amor y violencia que de alguna manera lo transforma también a él mismo.[11] Para representar esa paradójica copresencia, en su interpretación personal de la Lucha, Juan Calvino representa a Dios que con una mano combate y con la otra bendice a Jacob. En el conflicto: «Dios hiere y Dios bendice. El hombre, Jacob, lucha contra un conocido-desconocido. Vence y pierde. Y también Dios primero pierde y luego vence. Todos somos potentes e impotentes. Y aquí no podemos no recordar lo que la tradición ha llamado “el lado oscuro de Dios”»,[12] tema sobre el que tendremos que volver.
Pero la configuración más frecuente del Adversario, en la literatura teológica y, sobre todo, en el ámbito artístico, es la angélica. Casi todos los cuadros y las esculturas que se refieren a los versículos del Génesis representan a Jacob en lucha con un ángel. Al no poder Dios manifestarse directamente, envía a un soldado celestial para sustituirlo, al cual le encaja la indisponibilidad a declarar su nombre, dado que, según una antigua tradición, los ángeles no tienen nombre, o mejor, lo cambian según la tarea que cumplen en cada momento. Sin embargo, diversos intérpretes han intentado identificar al ángel agresor con Miguel o Gabriel —los dos arcángeles mayores—. Pero también, más raramente, con Samael. Con este último, la interpretación angélica se desliza, sin una neta separación, hacia la diabólica. Samael es el ángel caído, el ángel negro, el ángel de la muerte, identificado en ciertos casos con Satanás. Pero, al mismo tiempo, con el ángel de las naciones, el protector de Edom, esto es, del reino enemigo de Israel, que se corresponde simbólicamente con Roma —la potencia que pondrá fin a la autonomía de Israel con la segunda destrucción del Templo—. A esta interpretación etiológica remite también la identificación, propuesta por otros, del Adversario con Esaú, fundador de la dinastía edomita. Su presencia, real o simbólica, con el ropaje de agresor, sería por otra parte coherente con el resto del relato. ¿No era de él de quien había huido Jacob, abandonando la casa paterna, según la voluntad de la madre Rebeca, para salvarse de su furia? Y siempre es él quien, en el camino de regreso, le da siempre miedo. ¿Quién más habría podido agredir, en la realidad o en sueños, a Jacob de no ser uno que lo persigue con intención de vengarse? Es cierto que podría tratarse también del suegro Labán, que alojó al patriarca durante una veintena de años, con una sucesión de engaños recíprocos. Pero, gracias a la intervención divina, el conflicto con él se había extinguido y no debía amenazar más a Jacob, como al contrario continúa haciendo el gemelo en marcha.
Sin embargo —una vez más, en una alternancia de confirmaciones y desmentidos, entre hipótesis todas plausibles, pero ninguna del todo fiable—, si el Adversario fuese Esaú, esto entraría en contradicción con el episodio siguiente que refiere el encuentro entre los hermanos, que acaba con su más o menos sincera reconciliación. Lo cierto es que, aunque no se trate del gemelo, el Adversario permanece en todo caso unido a Jacob por una relación bastante vinculante. No solo porque, atrapado en la lucha, en un cierto sentido forma una sola cosa con él, sino también porque lo iguala en la dinámica del combate: ambos luchan con todas sus energías, ambos resisten sin ceder, ambos piden el nombre al otro. Sus fuerzas parecen proporcionadas hasta equilibrarse perfectamente, tanto que no está claro quién sea el agresor y quién el agredido. Quién empuja y quién contiene. En la iconografía —a partir del fresco de Delacroix— quien empuja, con la cabeza baja como un ariete, es Jacob, frente a la fuerza de freno del ángel que, casi como katékhon divino, contiene, sin esfuerzo aparente, su ímpetu. Pero en otras representaciones, como en la de Morazzone, es el joven ángel quien ataca a un Jacob ya envejecido. En realidad, el papel que ambos desempeñan en la lucha permanece incierto, así como su resultado. ¿Quién vence? En el texto, como hemos visto, el Adversario concede la victoria al patriarca. Y es él quien suplica que lo deje marchar antes de que despunte el alba —quizá porque, en las sagas fluviales antiguas, el demonio, como el vampiro, huye de la luz solar—. Por otra parte, Jacob consigue lo que pide: aparte del nombre nuevo, la bendición. Pero precisamente eso replantea la duda. ¿Es plausible que quien tiene la facultad de bendecir sea inferior al que ha bendecido? ¿Y no es el Adversario quien hiere a Jacob en la cadera —simbólicamente en su capacidad generativa dejándolo cojo para toda la vida—? ¿Puede ser acaso el herido el vencedor ante el adversario incólume?
Tampoco a la pregunta de quién ha vencido, en suma, es posible dar una respuesta cierta.[13] Darla querría decir, por un lado, que la lucha sucedió verdaderamente y, por otro, que ha acabado. Pero si es así, si la lucha hubiera acabado, si pudiera acabar, significaría que no marca inevitablemente la existencia de Jacob y, con él, la de todos los hombres. La violencia sería una variable y no una constante. Y no es cierto que sea este el mensaje de la Biblia. El mismo ciclo de Jacob no anuncia en absoluto el final de la violencia, al contrario, se concluye con su espectacular retorno: aquella inicialmente hecha a la hija de Jacob, Dina, por el hijo del rey de Siquén, y luego multiplicada al infinito por la furia de sus hermanos, Simeón y Leví que, para vengar a la hermana, engañan y masacran a todos los habitantes del país. Si hay un protagonista absoluto del ciclo —abierto con la lucha en el vientre de la madre de los dos gemelos para la primogenitura, y cerrado con el genocidio de Siquén— es la violencia indiferenciada hecha en nombre de una diferencia absoluta. No es que la violencia sea la última palabra de la Biblia, aunque con el delito de Caín fue la primera. Pero en todo caso es una experiencia nunca interrumpida, que vuelve siempre a hacerse sentir. Todo lo que acontece —incluidos los actos de amor, como aquel, sublime, de Jacob por Raquel— queda expuesto a la violencia, o al menos inextricablemente enlazado con ella; como los dos adversarios, que combaten espejándose uno en el otro. Representan la diferencia —lo que Jacob busca es librar su individualidad de lo indiferenciado que lo sujeta desde su nacimiento gemelar—. Pero una diferencia continuamente absorbida en la indiferencia: si todos combaten para diferenciarse, todos recaen en la indiferencia, como impone la ley del deseo mimético. Es la Lucha misma, mucho más fuerte que los luchadores, lo que los identifica haciendo de uno la imagen especular del otro, su alter ego, el doble amenazador.
La imagen del espejo nos lleva al léxico psicoanalítico, muy presente en la interpretación moderna de la Lucha.[14]