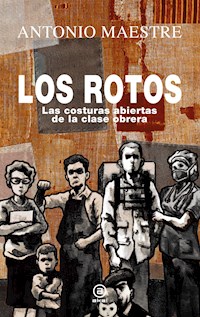
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La vida cotidiana atravesada por la clase está en constante remiendo. Los rotos son las personas de clase obrera, pero también los constantes destrozos de una existencia popular; las fracturas de una vida hostil, rota, como una kelly al final del turno. Roto como el ánimo de quien pierde dos horas cada día en el transporte público o en la sala de espera de un ambulatorio, sin esperanza de mejora; sin futuro. Rotos de dolor al enterrar a un compañero muerto en el tajo que se partió la cabeza al caérsele una lámina de hierro de 500 kilos o sufriendo el insomnio que provoca la incertidumbre por la proximidad de un ERE o la falta de carga de trabajo en una fábrica que no es tuya, pero te da de comer. Los rotos conllevan remiendos, zurcidos y repuestos. La clase obrera lo es porque está en continua fractura y reconstrucción. No hay nada estable, concreto e irrompible en la existencia de una vida trabajadora. Las grietas forman parte de la normalidad, son algo a lo que habituarse sin que esa sensación de fragilidad acabe por demoler la confianza. Zurcir es una forma artesana de paliar el paso de la existencia de la clase trabajadora, porque no hay vida humilde sin esa urdimbre visible.Esta obra es una visión personal, íntima y subjetiva de cómo el origen social influye en la vida de la clase trabajadora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Akal / Anverso
Antonio Maestre
Los rotos
Las costuras abiertas de la clase obrera
La vida cotidiana atravesada por la clase está en constante remiendo. Los rotos son las personas de clase obrera, pero también los constantes destrozos de una existencia popular; las fracturas de una vida hostil, rota, como una kelly al final del turno. Roto como el ánimo de quien pierde dos horas cada día en el transporte público o en la sala de espera de un ambulatorio, sin esperanza de mejora; sin futuro. Rotos de dolor al enterrar a un compañero muerto en el tajo que se partió la cabeza al caérsele una lámina de hierro de 500 kilos o sufriendo el insomnio que provoca la incertidumbre por la proximidad de un ERE o la falta de carga de trabajo en una fábrica que no es tuya, pero te da de comer.
Los rotos conllevan remiendos, zurcidos y repuestos. La clase obrera lo es porque está en continua fractura y reconstrucción. No hay nada estable, concreto e irrompible en la existencia de una vida trabajadora. Las grietas forman parte de la normalidad, son algo a lo que habituarse sin que esa sensación de fragilidad acabe por demoler la confianza. Zurcir es una forma artesana de paliar el paso de la existencia de la clase trabajadora, porque no hay vida humilde sin esa urdimbre visible.
Esta obra es una visión personal, íntima y subjetiva de cómo el origen social influye en la vida de la clase trabajadora.
Antonio Maestre (1979) estudió Documentación en la Universidad Complutense de Madrid y un máster de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Trabajó de jardinero, reponedor, carnicero y camarero, y en logística, marketing y prensa hasta reciclarse como periodista, profesión que ejerce en diversos medios y formatos.
Desde 2013 escribe reportajes de investigación en La Marea, medio del que es subdirector desde septiembre de 2020 y en el que anteriormente coordinó la sección «Apuntes de Clase». Es columnista en eldiario.es y en La Sexta, donde tiene un blog propio llamado «Todo está en Bourdieu», así como en la sección de tecnología y política «Retina», de El País. También ha colaborado con Le Monde Diplomatique y Jacobin. Es, asimismo, analista de actualidad y política en los programas informativos de La Sexta además de en Radio Euskadi. Es autor de Infames. El retroceso de España (2020) y del best seller Franquismo S.A. (Akal, 2019).
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Alejandro Bárzano Such, Suchi
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Antonio Maestre, 2022
© Ediciones Akal, S. A., 2022
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5199-2
A Noelia, porque toda la semana es viernes
Al terminar este libro supe que a mi madre le habían diagnosticado un cáncer tras años trabajando limpiando. Nunca fumó, pero inhaló día tras día lejía y amoniaco. Por mi madre, por nuestras madres. Por todas las madres de clase obrera que se han dejado la salud por cuidarnos.
No todo está dicho, está dicho lo de siempre.
Antonio Orihuela
Los remiendos de mamá
Aprendí a coser en casa de mi abuela / uniendo los retales en muñecas / rellenas de algodón. Solíamos / sentarnos –las mujeres– en la sala / a tejer los minutos de las tardes / más frías del invierno. / Así –en aquelarre– supe de las historias / que guardan los pespuntes.
Mi hermana no aprendió nunca a coser / Cuando ella tuvo edad de coger una aguja / ya tenía un smartphone y millones / de juegos a su alcance para pasar las tardes. / Todas lo comprendimos: para qué/ iba a querer lecciones de costura / si ya tenía el mundo entre sus manos.
Somos muy diferentes. / Yo busco soluciones en el escaparate / de mercería, ella me dice / que sale igual de precio comprarnos algo nuevo. / No le falta razón, pero aun así / remiendo las camisas.
Genealogía de la aguja, de Rocío Acebal Doval
La memoria se traza con línea clara. Recuerdos difusos que construyen nuestra identidad a base de retazos de la propia vivencia. El olor a las sábanas recién lavadas en las que me dejaron con dulzura mis padres al volver del hospital tras una operación traumática me enseñó a dotar de significado a la palabra casa. Cierto que no es tan evocadora como un patio de limones, pero si algo tiene la poética es que ahonda en lo más profundo de nuestra subjetividad. Por eso aún me acuerdo de esas sábanas de pequeñas florecillas rojas cuando vuelvo a mi hogar después de varios días fuera.
Rebuscar en un cesto de ratán de la mercería con mi madre observando con el monedero entrecruzado en el pecho es otra de esas remembranzas bellas de mi infancia en una ciudad dormitorio de los años ochenta en Madrid. Esperaba ese momento con la misma ansiedad que sentía cuando iba al quiosco a por cromos o el domingo en el que mi padre bajaba a comprar porras para desayunar. Es una memoria dulce la de aquel momento; sin embargo, no hay nada de nostálgico en la miseria, en la necesidad y en la pobreza. Que un niño mirara alborozado esos parches de Mazinger Z, de los Detroit Pistons o aquellos que imitaban galones de militar no cambia que aquella fuera la única manera que tenía mi madre de disfrazar de un juego lo que no era más que fruto de la escasez, hacer virtud de la necesidad de tapar los rotos del pantalón por no tener dinero para comprarme uno nuevo.
La vida cotidiana atravesada por la clase está en constante remiendo. Los rotos son las personas de clase obrera, pero también los constantes destrozos en la vida de la existencia popular. Las fracturas de una vida hostil. Rota, como una kelly al final del turno o la espalda de un operario en un matadero que se mata empujando canales por los raíles. Rotos de dolor al enterrar a un compañero muerto en el tajo que se partió la cabeza al caérsele una lámina de hierro de 500 kilos o sufriendo el insomnio que provoca la incertidumbre por la proximidad de un ERE o la falta de carga de trabajo en una fábrica que no es tuya, pero te da de comer.
Los rotos conllevan remiendos, zurcidos y repuestos. La clase obrera lo es porque está en continua fractura y reconstrucción. En lo colectivo y lo cotidiano. El vocabulario de un hogar está repleto de palabras relacionadas con la ruptura y la reparación. No hay nada estable, concreto e irrompible en la existencia de una vida trabajadora. Las grietas forman parte de la normalidad, son algo a lo que habituarse sin que esa sensación de fragilidad acabe por demoler la confianza. Zurcir es una forma artesana de paliar el paso de la existencia de la clase trabajadora, porque no hay vida humilde sin esa urdimbre visible.
El costurero es una marca de estatus social. De estatus bajo, pero estatus. Un aparejo ordinario del que no se podía prescindir en un hogar de clase trabajadora donde remendar, apañar y poner parches en las rodilleras de los pantalones ajados no era una opción. Los arreglos de colores y los hilos que unen partes de aquello que no podemos sustituir son norma en una vida de subsistencia. El costurero era imprescindible en una familia de la clase obrera, porque pocas podían permitirse una máquina de coser, no solo por el coste, sino porque era un gasto caro que no era para toda la familia, solo mitigaba trabajo a la madre. Era prescindible si solo servía para hacer la vida más fácil a las mujeres. Quienes no sabemos coser porque ya no lo necesitamos estamos en un estrato superior sin ser conscientes. La incapacidad para tejer y remendar los calcetines es un indicador de ascenso social porque ya no es preciso reparar la ropa, la tiramos cuando deja de servirnos para cambiarla por una nueva. Habernos educado en un entorno en el que la ropa se heredaba, se zurcía o se estiraba hasta nuestro hartazgo nos ha hecho repudiar esas actividades que, aun siendo parte de un consumo responsable, nos recuerdan tiempos de escasez.
Rehuimos esos pequeños objetos cotidianos relacionados con los rotos, aunque se nos recuerdan con la vida. A veces haciéndonos añicos, como en el poema de Carlos Catena Cózar: «El despertador es un fracaso que me rompe. / El espejo es un fracaso que me rompe. / Este uniforme es un fracaso que me rompe. / Todas las mañanas roto y en el metro me pregunto / si tras la universidad como en el amor solo queda / el lamento y las noches y los años y una vida […]».
Esas fracturas que nos han hecho pedazos a lo largo de la vida son las que nos han conformado. Un patrón quebrado pero bello, porque nos hace recordar nuestro origen, evolución y legado, como un mapa que no nos deja perder el hilo rojo de nuestra conciencia. En Japón esa concepción filosófica tiene nombre de técnica para reparar porcelana: el kitsugi, un arte milenario que no es simplemente un método de reutilización de las artes y aperos domésticos, sino que tiene detrás un pensamiento elaborado que busca huir de la renovación permanente de útiles y además embellecer las roturas que el paso del tiempo, el uso y las agresiones provocan en el producto. El kitsugi está anclado en la filosofía Wabi Sabi, procedente del budismo, que ensalza la belleza de lo imperfecto.
Ser de clase obrera es un orgullo porque la conciencia de uno mismo es un acto hermoso, un hecho que debe hacerte sentir bien con lo que eres, pero que es muy diferente a abrazar lo que la clase te provoca. Pertenecer a una clase humilde no es algo de lo que huir, aun a pesar de que la vida te empuje en dirección contraria, sino algo que enarbolar para crear una comunión con los tuyos que ayude a mejorar la situación colectiva. Te hace especial en un mundo en el que los ejemplos que te ponen para imitar son solo los de una minoría de niños mimados con éxito asegurado desde la cuna; por eso los pijos aspiran a copiarnos, porque saben que somos mejores y cada logro de un orgulloso miembro de la clase trabajadora vale más que todo lo que puedan conseguir los nenes de la San Pablo CEU. Ser de clase trabajadora hace que se saboreen mejor los triunfos, aunque sean escasos, porque, cuando la vida te lo pone más difícil, sabes lo que es el verdadero esfuerzo. Por eso las clases privilegiadas necesitan emularnos y hasta disfrazarse de nosotros, saben que lo suyo no tiene más mérito que gestionar la herencia de los padres. No conocen el orgullo de ser humilde, de ser hija del asfalto o hermano del campo, de tener las manos manchadas de salitre.
Esta obra es una visión personal, íntima y subjetiva de cómo el origen social influye en la vida de la clase trabajadora. No hay más pretensión que servir a quien lo lea. Se puede decir que soy un típico, normal y anodino ejemplar de la clase rudera, si entendemos como tal a la clase trabajadora de las periferias de las grandes ciudades que coge su nombre de la flora ruderal, a la que se suele llamar mala hierba de manera popular y que crece en entornos urbanos allá donde hay un trozo de tierra, en descampados, cunetas, escombreras y solares sin urbanizar. Un paisaje reconocible que hemos visto desde los cristales del Cercanías de Madrid o en nuestros juegos infantiles. Esta, la de este libro, es mi visión subjetiva empapada por la experiencia. No hay que extrapolar ni subyugar otras visiones ni hacer de este texto una enmienda a las vidas ajenas, sino un lugar de encuentro para la introspección y que sirva de anexo a las andanzas vitales de cada lector y lectora. La conciencia de clase se adquiere desde la subjetividad de la propia vida. No sería este un texto que busca explicar cómo la clase influye de manera determinante en cada aspecto de la vida cotidiana sin poner en el centro la propia experiencia como hilo conductor; por eso cada palabra, frase o párrafo está empapado de un enfoque muy personal que puede servir para que otras personas encuentren en su propia existencia el suceso, trauma o vivencia que les permita localizar el momento en el que adquirieron conciencia de su clase, o para que quien aún no lo tiene claro sepa que su vida está plenamente determinada por su origen social. Por eso, precisamente por eso, la visión que en el texto se refleja no incluirá todas las perspectivas posibles; que la clase determine no significa que sea la única identidad social que limite. Lo hacen de igual modo el género, la raza y la orientación sexual, pero la clase es el filtro translúcido que sirve para tintar y vincularnos a todos los que hemos sentido la opresión capitalista de diversas formas, y anclar en la izquierda una concepción histórica común que nos enlace a todos los que desde diferentes puntos de vista sabemos que lo tenemos más difícil que otros por cuestiones derivadas de nuestros orígenes. Un horizonte que ayude a trazar una genealogía común y un camino que nos ayude colectivamente.
En El lugar, Annie Ernaux pudo escribir lo que se calificó de auto-socio-biografía, narrar a través de sus padres su genealogía familiar y servirse de ella como punto de partida para contar la distancia de clase que la separaba de ellos, para explicar cómo a través de su ascenso social sintió una especie de extrañamiento sobre su propio origen. Esta obra, junto Regreso a Reims de Didier Eribon, son los anclajes principales de mi propia experiencia narrativa. Ambas sirven de ejemplo para explicar cómo esta puede servirnos para contar algo superior que nos trasciende y que es la aspiración que late en este texto. No se trata de generalizar la propia vivencia, porque nuestra dinámica personal no puede ser un argumento que ayude a todo el mundo ni es útil para comprender la complejidad que conforma cada vida aun compartiendo origen social. Universalizar la experiencia no puede servir como punto de acción política colectiva ni es útil para comprender nuestra sociedad, pero narrar las vivencias sí puede servir como elemento representativo que vincule vidas ajenas para tejer una sensación colectiva de comunión con la que adquirir conciencia de clase, el arma más poderosa de protección de las personas más vulnerables frente a los abusos de quienes más tienen y nunca se sacian.
LA EDUCACIÓN
La familia, el espejo de tu futuro
Un hombre solo, una mujer,
así tomados, de uno en uno,
son como polvo, no son nada.
José Agustín Goytisolo
La primera guerra a veces es la casa. La primera patria perdida, la familia.
Entre los rotos, Alaíde Ventura Medina
Mi abuelo se llamaba Hilario. Nunca lo conocí, murió antes de que yo naciera. Agonizaba en un hospital entrando y saliendo del coma cuando mis padres se casaron. Todo lo que sé de él está mediado por las vivencias, traumas y confesiones de mi madre. Le llamaban «El Camuñas» en Villaverde (Madrid), donde vivía junto a una familia numerosa. Era un rojo. Un republicano que combatió en la Guerra Civil contra los fascistas y perdió varios dedos de una mano por la explosión de una granada que le quitó la maña y le proporcionó el mote. Era comunista, cada primero de mayo el sargento Barriga mandaba un propio de la Guardia Civil a su casa para comprobar que se quedaba en casa y que no metía bulla. Era un obrero fabril, de mono azul, trabajaba en la Boetticher y Navarro, y vivía en los pisos que la fábrica tenía para los trabajadores. Mi abuelo tenía el fenotipo del que se enorgullecería cualquier izquierdista nostálgico de tiempos mejores, era un referente de lucha, un héroe de la clase obrera. Pero, sobre todo, por encima de todos esos fetiches para puristas, mi abuelo era un miserable. Un maltratador que tenía a mi abuela Petra aterrada.
Esta breve semblanza es la exposición de un nieto filtrada a través de los recuerdos de una niña aterrorizada que amaba con locura a su madre y temía y odiaba a su padre. La familia, ese ente idealizado por parte de quienes han tenido una infancia saludable, feliz, en un entorno amoroso donde los menores han podido vivir a salvo de preocupaciones y responsabilidades, mientras que para otros es solo un lugar del que huir para protegerse. En solo dos generaciones, a través de mi madre, he podido constatar la evidencia de que el núcleo familiar puede ser un lugar cálido de protección al que acudir cuando tienes un problema y que te permite prosperar, y también puede ser un lugar hostil, tenebroso, que te limita, te atemoriza y te maltrata, cuyo recuerdo solo sirve para evitar crear un entorno que haga sufrir a los propios hijos la suerte de una infancia perturbadora. La familia, el único colchón de subsistencia de la clase obrera. Sí, para mí, pero un lugar ladrón de vida para mi madre cuando dependía de su progenitor.
La familia como concepto genérico no es más que un ente concreto reproductor del orden social marcado por unas estructuras opresoras para las personas más vulnerables que lo componen. Es un fractal de una superestructura que privilegia a quienes tienen más posibilidades y que tiene tantas representaciones como individuos hay en una sociedad. Una estructura social que vierte sobre las mujeres una carga superior y que a la clase obrera puede servirle como salvaguarda siempre y cuando consiga mantenerse a salvo de las presiones exteriores sociales de precariedad y necesidad. Si en la familia hay pobreza, habrá dificultades asociadas que pueden perturbar la convivencia; las necesidades materiales determinarán las posibilidades que tengan los menores. Si en la familia hay maltrato, jamás podrá ser el lugar idílico que permita progresar en la sociedad desde un entorno humilde, porque los factores que posibilitan el desarrollo sano de un menor en una familia trascienden los económicos.
La familia determina de forma sustancial el futuro de cualquier persona, pero está supeditada al tipo de familia y de sus condicionantes; por eso nunca puede ser la estructura predominante para establecer un proyecto que prime la justicia social por encima de otras consideraciones, pues depende del azar. La familia en la que te toca desarrollarte es tan aleatoria como el lugar de nacimiento y considerarla el pilar fundamental a defender es universalizar un recuerdo mitificado y agradable de la propia experiencia. La familia perpetúa las desigualdades cuando no se actúa desde el Estado para mitigar los métodos de reproducción social que emanan de ella. Un mal ignorado en las nuevas narrativas nostálgicas, que buscan conformar una nueva intelectualidad en tiempos pospandémicos, y que no es novedoso, ya que brotó del relato de la Transición que utilizó unas pocas biografías de hijos del franquismo como ejemplo disciplinante para las ansias revolucionarias y estabilizar el mito del consenso, tal como cuenta Germán Labrador en Culpables por la literatura: «Un grupo de creadores de opinión e historiadores quisieron convertir esta experiencia [su historia familiar] en la base del sustrato moral colectivo, ensalzando el movimiento anímico de los desertores del fascismo como el nuevo himno plural de la nación reconciliada. Al señalar que, gracias a ellos o a sus hijos, se fragua el clima ético propicio para que floreciesen los acuerdos constituyentes de 1978, se consigue convertir, por arte de magia, las trayectorias personales de algunos miembros destacados del aparato nacional de propaganda en un asunto de Estado. Es un típico prejuicio clasista, actuar como si la historia de tu familia fuese una historia que involucra a todo el mundo».
La primera socialización se produce en la familia y eso provoca en el ser una construcción cultural que impide idealizar las identidades genéricas asociadas a la clase social pero que son en sí mismas propias del determinismo por pertenencia. Te conforman tanto la familia como la clase, por eso estamos tan determinados por ambas, que son en sí mismas contradictorias para usarlas como identidades uniformizadoras. Mi entorno familiar determinó mi identidad. Mi abuelo no es un referente para mí a pesar de ser un antifascista que peleó por los derechos de los de su clase, porque maltrataba a mi abuela y mi proceso de adquisición del conocimiento estaba determinado por la cercanía a mi madre; porque me crie con ella y a mi padre, cuyas jornadas eran de más de catorce horas, no lo veía apenas. Las vivencias de mi infancia estaban mediadas por el trauma de mi madre con su propio padre, así que todo lo que yo aprendí a querer y odiar era lo que vi en ella. De niño no pude mitificar a la clase obrera como clase consciente de sí misma; para mí no era más que un ente abstracto que me privaba de la presencia de mi padre y había hecho daño a mi madre encarnado en la figura de mi abuelo.
La concreción del trabajador para mí yo como niño eran un padre ausente y un abuelo miserable y terrible. Por eso quería alejarme de esa clase, no quería ser como ellos. Por eso quise distanciarme de todo lo que significaba la pertenencia a la clase obrera. No había nada de romántico en pertenecer a ella: una madre sin vida social, sin más afición o entretenimiento que cuidarnos a mi hermano y a mí, cuya única ocupación era mantener una casa libre de peligros, con mil cuidados y sin más realización que vernos crecer en paz esperando a que su marido volviera de trabajar tras jornadas exhaustas de trabajo. El futuro que me reservaba mi clase era el que veía en mi padre, un hombre bueno que solo vivía para trabajar y quedarse dormido en el sofá los domingos, agotado después de una semana demoledora para cualquier salud.
Para la clase obrera, la vivencia en familia es un espejo que refleja el futuro si no media resistencia, huida y progreso. Asistir a las escenas cotidianas que la clase provoca en el entorno social es una especie de teatralización del espacio común que te determina; para el filósofo Didier Eribon en Retorno a Reims, «podría señalarse como un estadio del espejo social, durante el cual tiene lugar una toma de conciencia de sí mismo y de pertenencia a un medio en el que se despliega cierto tipo de comportamientos y prácticas; una escena de interpelación social –y no psíquica o ideológica– a través del descubrimiento de la situación sociológica de clase que asigna un lugar y una identidad; un reconocimiento de sí mismo como lo que uno es y será por medio de una imagen que nos envía el otro en quien debemos convertirnos».
No querer ser lo que son tus padres puede ser un acto de rechazo o de reconocimiento, en mi caso lo es de admiración a su abnegación. No quise para mí una vida como la que ellos estaban viviendo, entre otras cosas para garantizarme a mí un futuro mejor. La asistencia continua a lo que la pertenencia a la clase trabajadora hizo en mis padres me conformó y me convirtió en un ser consciente de mi origen; precisamente por eso siempre quise abandonar ese lugar en el que me había socializado. Ese «recuerda de dónde vienes» del que habla Eribon es constante y martilleante cuando adquieres esa conciencia social, y no existe experiencia posterior que elimine ese aprendizaje, porque, sea por orgullo, vergüenza o traición de clase, siempre está presente en quienes conocieron de primera mano la crudeza material y simbólica que significaba experimentar los condicionantes sociales que la clase ocasiona en tu propia vivencia en el hogar. La familia, la casa y el barrio son los determinantes locales sobre los que se asocia la vivencia de la clase obrera. Yo no quería esa vida, y mis padres no la querían para mí porque no hay nada romántico en la miseria. Toni Negri, en el documental A Revolt that never ends, lo decía así: «Si pienso en mi familia, en el desarrollo que hubo entre la época de mi abuelo y la mía. Cuando yo era chico, mi abuelo, que era peón de granja, me decía: no sabes el esfuerzo que es cargar estos 100 kilos, estas bolsas pesadas en la espalda; hacer esto todo el día, cargar un quintal, es un trabajo que te arruina la espalda, es una labor que te arruina el espinazo. Y su rechazo por este tipo de trabajo fue lo que hizo que mandase a sus hijos a la escuela. Para transformar el trabajo, porque, visto desde la otra parte, el control capitalista no se puede mantener si la gente se niega a trabajar». Es importante disgregar la experiencia individual del interés colectivo, porque desde el punto de vista familiar e individual la escuela es un espacio que te ayuda a emanciparte individualmente de unas labores degradantes, pero eso no cambia que haya otros miembros de tu misma clase que tendrán que realizarlas. Tú puedes escapar, pero puede que tu hermano no.
Mis padres ahora tienen un piso pagado. Lo pagaron completo cuando tenían cuarenta años. Cuando se casaron, hubo semanas enteras que por las noches solo cenaban pan y leche para poder pagar la hipoteca. No fue hasta después de pagar el piso y terminar la crianza cuando empezaron a asomar la cabeza y dejar atrás la precariedad extrema. Mis recuerdos pueden dibujar retazos de esa frontera con algún regalo para mi cumpleaños con el que no hubiera soñado cuando aún pagaban letras. He llegado a la edad con la que mis padres pagaron su patrimonio sin tener nada parecido, a pesar de que mi poder adquisitivo, de manera temporal, es muy superior al que ellos nunca soñaron tener. Sin embargo, no cambio un solo día de mi vida por la sufrida existencia que tuvieron. Creo que ellos sí hubieran deseado la vida que yo tengo pese a no tener un solo pellizco de piso pagado.
La mitificación de la familia, como la de la clase, conduce a la nostalgia, que es el camino más corto para la pérdida de la memoria. La poeta Olga Novo, en una carta a su hija, le pone armonía a dicho pensamiento: «Lúa, hija mía: deseo que crezcas libre y firme con los pies puestos en esta raíz que no te ata, sino que te eleva a las ramas de un árbol infinito. Que la vida te sea propicia y que el don de la bondad brille con la luz que llevas en tu nombre. Y que la estructura fractal de un helecho se reproduzca ante ti para que vivas siempre en la armonía de la Felizidad». El relato conservador que considera la familia como el único patrimonio de la clase obrera se basa en una experiencia idealizada. Para mí también fue siempre un sostén al que acudir cuando la precariedad volvía a asomar, la única red de seguridad que me salvaba de la pobreza. Pero ignorar las presiones estructurales sobre los miembros de la familia que la conformación patriarcal de la sociedad incluyen es maltratar la dignidad de quienes se privaron de todo para ponérnoslo más fácil. Las madres. Nuestras madres. Las que fueron descritas por Carmen Martín Gaite como «aquellas Penélopes condenadas a coser, a callar y a esperar. Coser esperando que apareciera un novio llovido del cielo. Coser luego, si había aparecido, para entretener la espera de la boda. […] Coser, por último, cuando ya había pasado de novio a marido, esperando con la más dulce sonrisa de disculpa para su tardanza la vuelta de él a casa».
La madre, en la clase trabajadora, tiene un rol determinado que, aunque con el tiempo ha ido modificando su estatus, mantiene unas características comunes intergeneracionales con las mismas circunstancias. Richard Hoggart estudió ese papel de la madre para la clase obrera en la sociedad británica que puede extrapolarse con matices al resto de países de nuestro entorno y también a tiempos diversos. Lo importante de su visión no es la mitificación nostálgica que el autor tiene de ese papel basado en su propia experiencia sublimada, sino lo contrario, cómo ese papel existe, era mayoritario y encerraba a la mujer en un rol destructor. Las visiones actuales de nostalgia hacia la vida en familia en la clase obrera no son nuevas; de hecho, tienen su génesis en visiones como las de Richard Hoggart en los años cincuenta, que añoran una codificación estructural de los roles de género en los que la mujer ocupaba un lugar central en la vida doméstica y negaba sus intentos emancipatorios. Alejando esta visión idealizadora de Hoggart del papel de la madre en la familia de la clase obrera, su obra tiene un inmenso valor como ejercicio descriptivo de su caracterización. La madre tiene como eje el hogar y este tiene a la madre como núcleo sobre el que gira; los cuidados y las cargas mentales asociadas son parte fundamental de sus tareas. Su vida es dura cuando solo tiene que dedicarse al trabajo doméstico y más dura aún cuando tiene que combinarlo con trabajo fuera de casa, que en muchas ocasiones está relacionado con las mismas tareas que desempeña en el hogar. El trabajo doméstico tiene asociadas sus propias enfermedades laborales y los barrios obreros son más sucios que los burgueses porque se encuentran en lugares más masificados, más contaminados y donde los integrantes de la familia suelen tener empleos que implican más trabajo doméstico porque los escasos recursos obligan a comprar ropa más barata que remendar con más asiduidad. La madre es la encargada de ingeniárselas para paliar la escasez, unas artes en las que todas las mujeres de clase obrera se muestran duchas, con especial incidencia durante la etapa de crianza de los hijos, que es el momento de mayor pobreza de las familias trabajadoras. Según Seebohm Rowntree, se pueden establecer varios periodos diferentes de escasez en la vida de una familia tipo de origen humilde, explicados en su estudio Poverty: A Study of Town Life, sobre la ciudad de York en 1901. El sociólogo británico marca el final de la crianza de los hijos como el momento de mayor disponibilidad económica hasta la jubilación, donde se vuelve a la precariedad. Un periodo que se ajustan a los que sufrió mi propia familia y que coinciden con el final de la crianza de los menores.
El cuidado de los niños es un patrimonio casi exclusivo de las madres de clase obrera y viene acompañado de un deterioro físico y estético que acaba incidiendo en la jerga de clase. La madre pasa a ser «la vieja» porque los cuidados implican una falta de cuidado propio; un desgaste provocado por el trabajo doméstico, los partos, en muchas ocasiones los abortos, y una alimentación poco sana con taras físicas asociadas, como el deterioro vertebral y articular. El descanso es vago o nulo, duermen pocas horas, muchas veces con necesidad de drogas para la ansiedad y el insomnio.
La abnegación es la característica fundamental que define a una madre de clase obrera; en palabras de Hoggart, es «una eterna rutina olvidable de dedicación a la familia que desdibuja el orgullo y la autoestima». Esa es la vida tipo de estas mujeres, que no han podido ser más que existencia de sus descendientes, con un trabajo demoledor que no les ha dejado tiempo para el ocio ni el desarrollo personal, y que, si han tenido la suerte de vivir en un entorno sin violencia machista grave, han sufrido otros abusos en algún grado y un desprecio asociado al de clase generado por su condición de mujeres. Una dificultad añadida que el género ha puesto sobre sus espaldas hasta hacer su existencia insoportable en la mayoría de las ocasiones. Si la clase ya te determina y te hace falta mucho más esfuerzo para salir adelante, para las mujeres y madres de clase obrera la situación se complica al añadirle la opresión machista, que se da entre elementos de la misma clase, con capas de pobreza y precariedad que en la mayoría de las ocasiones son inasumibles e insuperables.
«Marx no entró en la cocina» es el titular de un artículo de Noelia Isidoro (en «Apuntes de Clase», en La Marea) que explica cuál es el problema de hacer lecturas del presente con dogmas del pasado y así olvidar a la mujer en la vida laboral y familiar: «La tesis marxista de que el desarrollo industrial promovería una relación más igualitaria entre mujeres y hombres se hizo añicos en la segunda Revolución industrial. Desde finales del siglo XIX, la introducción del salario familiar supuso la expulsión de las trabajadoras de las fábricas, que fueron enviadas a casa y pasaron a depender del sueldo masculino. Comenzó así lo que Federici denomina “patriarcado del salario”. El cambio industrial conllevó un cambio familiar: “La familia, tal como la conocemos en ‘Occidente’, es una creación del capital para el capital, una institución organizada para garantizar la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo y el control de la misma. Es por esto que, como el sindicato, la familia protege al trabajador, pero también se asegura de que él o ella nunca serán otra cosa que trabajadores. Esta es la razón por la que es crucial la lucha de las mujeres de la clase obrera contra la institución familiar”», indica Noelia Isidoro, citando a Federici.





























