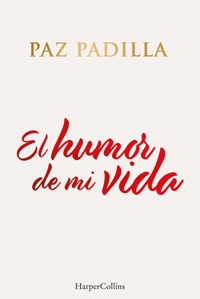10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: HarperCollins No Ficción
- Sprache: Spanisch
Si existe un amor incondicional, ese es el de una MADRE! Están para lo bueno y para lo malo. Conocen nuestros secretos, nos escuchan y saben cuándo se necesita un abrazo, una risa o el mejor consejo…, aunque lo den de aquella manera. Tras el fenómeno editorial de El humor de mi vida, Paz Padilla vuelve a encogernos el corazón con este libro dedicado a Lola, su madre, describiendo con maestría el acompañamiento, la compasión, el amor y el humor; las herramientas que les han guiado ante los reveses de la vida. Un emocionante recorrido a través de tres generaciones donde evocamos a la madre de nuestra propia infancia, a la que nos ayuda cada día y a la que sigue en nuestro recuerdo, aunque ya no esté con nosotros. Un homenaje a todas las que dieron todo sin tener nada, para que las mujeres de hoy caminen libres. «A la sombra del árbol del paraíso, en una casa con tejado de uralita, se crio Lola, mi madre. Lo único que podía llevarse a la boca eran algunos caracoles y muchas risas. Cada día era una aventura y así nos enseñó a vivir».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Madre! © 2024, Paz Padilla Díaz
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Revisión editorial: Pablo BarreraDocumentación: Adrián Benítez
Diseño de cubierta: Rebeca LosadaFoto de la autora: Fran Medina
I.S.B.N.: 9788491398943
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
1. El Cachón
2. Ni pa correrte
3. Cristales sin ventanas
4. Qué dedo me corto
5. Una mano peluda
6. Solo estamos ensayando
7. Tanto follar es vicio
8. Bajo el árbol del paraíso
9. Volverá a ti
10. La voltereta
11. La calle Soledad
12. Comer y cariño
13. Entre risas y llantos
14. El órgano
15. Volar y dar con la vara
16. Prescripción facultativa
17. No llores más
18. No quiero perderme nada
19. No te quea na
20. ¡Shicorecorrío!
Biografía de Paz Padilla
Si te ha gustado este libro…
A las mujeres de mi vida: Anna, Doña Lola y la Cuchichina.
Y a mis hermanas y hermanos, que han caminado conmigo y compartido sus recuerdos.
Prólogo
Parí a mi hija Anna un 23F. Ya es casualidad, carajo. En el aniversario del asalto del coronel Tejero y sus colegas al Congreso de los Diputados. Eso sí, lo de Anna sí que fue un golpe de Estado en toda regla. Y a diferencia del de Tejero, este salió adelante: teta, biberón, pañal, lloros, guarderías, colegios, dientes, rabietas, adolescencia, peloteras de todo tipo…, y criándola sola. Eso es una dictadura y lo demás, cuento. Aunque ahora que lo digo, Anna seguro que también piensa lo mismo, pero al revés: «Qué pesada mi madre siempre encima de mí…», y más una madre como yo, que no deja de cachondearse de todo y ser el centro de atención.
Anna dice que de pequeña le daba vergüenza que yo fuera su madre, siempre haciendo el tonto a la salida del colegio. Estaba ella en clase un día copiando un ejercicio y de repente todo el mundo se echó a reír, señalando una ventana. La pobre mía se temió lo peor. No quería ni levantar la vista. Efectivamente, tras el cristal estaba yo haciendo aspavientos para llamar la atención de mi chiquilla. Y ella, tierra trágame, claro.
Anna es lo más bonito que me ha pasado en la vida y todos los sacrificios han valido la pena. En realidad, sacrificio no es la palabra. El sacrificio no tiene recompensa y yo no he perdido nada por ella: todo mi tiempo lo he dado con generosidad porque la amo, sin esperar nada a cambio. Y, aun así, ella me ha recompensado devolviéndome todo ese amor que yo le he dado.
Suena todo muy bonito, pero luego hay que vivirlo, ¿a que sí? Día a día durante veinte años… como mínimo, si es que no tienes garrapatas de los que superan la treintena sin independizarse. Pero yo no me quejo.
He sido estricta con Anna en las cosas básicas: las notas, las faltas de respeto, la desobediencia. Pero he tratado de no discutir nunca y mucho menos de imponer. La he enseñado a hablar de todo sin reparos, ya sea de lo divino —el amor— o de lo humano —el follisqueo—. Y reír, reír mucho, con cada tontada que pase en el día, celebrar la vida, disfrutar de estar aquí. A cambio yo he aprendido de ella a valorarme como mujer, a hacerme fuerte y resistente ante las dificultades, a entender que lo que he conseguido, en un negocio rodeado de hombres y de gente poderosa, peleando por mostrar mi talento, me ha empoderado y me ha hecho libre. Tener al lado a mi Anna adulta me ha hecho ser mejor.
Pero si echo la vista atrás, me doy cuenta de que no es la primera vez que vivo este proceso. Solo que estando en distinta posición. Reír ante las adversidades, echarse a la espalda una familia, hacerse poderosa y valiosa ante su comunidad… eso ya lo hizo Lola, mi madre. Lo suyo con más valor, porque tuvo siete hijos, porque su marido y ella nunca tuvieron un duro, porque fue niña en una época que no tenía contemplaciones con los débiles.
Lola era una cachonda con un corazón muy grande. Muy mentirosa. Le encantaba el follón. Si te insultaba, se metía contigo y te hacía rabiar, es que te amaba. Su vida era humor. Cuando quería, encendía la llama. Le encantaba ser el centro de atención, explotando su vena de monologuista. Poseía un repertorio de anécdotas que le animábamos a que contara para deleite de nuestros amigos cuando estábamos en reunión. Las habíamos oído mil veces, las relataba siempre exactamente igual. Sabía dónde estaban los mejores chistes y dónde tenía que ponerse más íntima para ponerle también su lagrimita. Camaleónica, le daba a cada uno lo que necesitaba. A ver, no es que le regalara dinero a nadie, que ella no tenía un duro, pero sabía agradar a los demás y conseguía que se amoldaran a ella.
Todo el mundo oye, pero pocos escuchan. Lola era la que mejor sabía escuchar de cuantas personas he conocido. Pero tenía un reverso que no gustaba a muchos, porque cuando hablaba, sabía bien lo que decirte. A veces esas palabras eran bonitas y otras lo que hacía era, como se dice en Cádiz, mandarte al carajo. Porque, ya te aviso, tenía una lengua como un carretero. Eso sí, podía decir una barbaridad a cualquiera, pero no caer mal a nadie. Hacía reír con su franqueza. Y con ese superpoder conquistó a todos.
Pasó por momentos realmente duros, pero jamás perdió la alegría. Y eso que vivió en una época triste y oscura. Sin un duro, con familia numerosa, con gente a su alrededor con serios problemas con la bebida y toda una sociedad remando en contra, lo de empoderarse era un reto que podía costar la vida. Lola se enfrentó a todo y se fue de este mundo siendo la versión de sí misma que había querido ser.
1EL CACHÓN
Quiero que te imagines el sur de hace más de un siglo. Un mundo que no sale en las películas. No el de señoritas con sombrillas y faldas de vuelo y señores con bigotes enormes que les tapan las bocazas. Tampoco el de los coches con manivela ni el de los globos aerostáticos. Hablo del mundo de los que no tienen nada. Mientras en el centro de Europa se pegaban de tortas en la I Guerra Mundial, en un extremo del continente, ahí abajo, en el sur, la vida iba a otra velocidad. Más de la mitad eran analfabetos y muchos más de la mitad, pobres de solemnidad. Y muchos de los que tenían títulos solemnes, también eran pobres.
Mi abuelo era guardia civil y vino de Talavera de la Reina destinado a Medina Sidonia, el sitio con más títulos nobiliarios de la historia de España. Pero ninguno de esos títulos cayó en los Carboneritas, que era como llamaban a mi familia. Conoció allí a una muchacha, Anita, teniendo ella catorce años. Se juntaron una noche y pa to la vida. Pero literalmente: la familia de mi abuela les pilló en una habitación, tan solo charlando. Y cara a los ojos de todos, esa niña ya estaba destronada. Ni se pararon a preguntarles si había pasado algo entre ellos y mucho menos si sentían algo de amor el uno por la otra. Supongo que eso vendría más tarde. O no.
Por la profesión de mi abuelo se recorrieron la geografía española. Eran casi nómadas. Y por el camino fueron naciendo muchachos, Andrés, Pepe y Pedro. La primera niña, Lola, nació en un pueblecito de la sierra de Girona en 1928. España seguía siendo pobre, la mitad de sus habitantes seguían siendo analfabetos y aquel pueblucho, además, estaba más perdido que un daltónico jugando al parchís: en lo alto del monte, al final de una carretera de curvas, curvas y más curvas. Ya de mayor, Lola quiso ir para reencontrarse con sus orígenes. Por el camino iba más callada que la hache, con la cara blanca como el papel del váter:
—Paz, esto de reencontrarse con los orígenes de una a lo mejor está una mijita sobrevalorado.
Tras doscientas docenas de volantazos a diestro y siniestro y nosotras convertidas en accionistas de Biodramina, cuando por fin llegamos, mi madre respiró hondo y solo fue capaz de decir:
—Con razón nos largamos de aquí, carajo.
Hacía una temperatura tan baja que se te metía por dentro del cuerpo. Si pasamos frío aquel día, con todas las comodidades, cómo sería la cosa hace noventa años. Nos sucedió algo mágico mucho tiempo más tarde. Cuando Lola se estaba muriendo, tumbada en la cama, se quedaba mirando a la nada mientras decía:
—¿Y esa niña quién es? ¡Me está sonriendo! ¿Qué quiere esa niña?
Mi hermano Manolo se acercó adonde estábamos los hermanos y nos susurró:
—¿Vosotros sabéis que a mamá se le murió una hermana cuando era pequeña, verdad?
No teníamos ni idea. En aquel pueblo helador, durante la década de los treinta, Lola había tenido una hermanita chica. Falleció de neumonía, como no podía ser menos. Pero en sus últimos momentos, aquella niña le quiso acompañar, quizás vino a jugar con ella de nuevo. Tuvo que esperar un puñado de años, eso sí.
Lola tuvo otro hermano más: mi tío Juan, al que llamaban Lele. Este por lo visto era muy bruto. Pero bruto, bruto, bruto. Que ya he dicho yo que en esa época había mucho analfabeto, pero en ese pueblo si preguntabas por el Bruto, sabían que te estabas refiriendo al Lele.
Cuando estaba haciendo la mili, Lola y su padre fueron a visitarlo al cuartel. Lo destinaron a la otra punta del país y allá que fueron. No me preguntéis dónde, en palabras textuales de mi madre las coordenadas de la ubicación exacta eran «el quinto coño». Pero la ilusión de ver al pequeño vestido de verde, portando el cetme y con la bandera de la patria en el pecho, diluía todas las penurias. Medio sueldo se había ido en comprar frutas y un queso payoyo por insistencia de su madre, «que al chiquillo le gusta mucho». El queso por el camino iba hediendo que parecía un cadáver del Pleistoceno, y en cada autobús que montaban se hacía un vacío alrededor comparable al área de seguridad de Chernóbil. Tras horas y horas de viaje, al llegar lo llamaron por megafonía:
—Juan Díaz García, acuda a la central. Juan Díaz García, acuda a la central…
Allí no acudió nadie. El encargado miró suspicaz a Lola.
—¿Pero usted está segura de que está aquí su hermano?
—Que sí, que sí, que nos ha mandado una carta con esta dirección, tiene que estar aquí.
Volvieron a llamarlo. Y nada.
—A ver, no se habrá confundido de nombre.
—Sabré yo cómo se llama mi hermano. Por favor, insista, que nos hemos recorrido media España para verle. A lo mejor con los disparos no le oye.
—Yo le llamo, pero usted saque esa comida fuera, que voy a tener que hablar al micro con la máscara de gas puesta.
—Yo la saco si usted le avisa, pero fuerte.
—Juan Díaz García. ¡Juan Díaz García!
El hombre gritaba por megafonía, que se oía hasta en el pueblo de al lado. Y nada… Primero frustrados y después preocupados, se tuvieron que volver. Quizá Lele habría puesto mal la dirección. Si no, ¿dónde iba a estar? Si la dirección no era esa, ¿cómo localizarle? ¿Se habría dado a la fuga? Se fueron comiendo el queso payoyo y las frutas pochas en el camino de vuelta. Con lo que habían costado, la del pobre: antes reventar que sobre. Y vamos si reventaron. Fueron dejando el rastro como Pulgarcito por toda la geografía española. Ya no sabían qué era peor, si la cagalera o la pérdida del hijo y hermano. ¿Tenían que dar a Lele por perdido?
Un año después, cuando ya casi no contaban con él, Lele volvió a casa. ¡Estaba vivo! Entró el muchacho por la puerta soltando el petate, pero con una cara de siete metros. Parecía un toro miura, echando humito por los orificios de la nariz.
—Hay que ver, todos mis compañeros recibiendo visitas durante el año y mi familia me ha tenido completamente abandonado.
Lola y su madre escucharon ensirocadas, con los ojos inyectados en sangre. Lola corrió al cajón de la cómoda, donde tenían su carta guardada, hasta entonces el último recuerdo del pequeñín a quien nunca más esperaban volver a ver.
—Nosotros fuimos a este cuartel, que hicimos más carreteras que los romanos. Si pusiste mal la dirección, ¿qué le hacemos? Encima tienes la poca vergüenza de venir enfadado, a saber en qué cuartel has estado tú.
—A ver la dirección.
Lele cogió la carta y la miró de arriba abajo.
—Esto está bien puesto.
—¿Entonces por qué no viniste, cojones? Que íbamos cargados como burras con comida, que no sé cómo no nos sentiste, porque el queso payoyo olía a tres kilómetros. ¡Media hora estuvieron llamando por megafonía! ¡Juan Díaz García! ¡Juan Díaz García! El hombre de la puerta venga a chillar, afónico perdido.
A Lele le cambió la cara en un instante.
—Aaah… yo es que creía que era otro.
—¿Cómo que era otro? ¿Ese no eres tú y tus apellidos?
—Yo qué sé… yo solo sé que me llamo Lele.
Buena persona era, aunque espabilado lo justo. Pero a cada uno hay que pedirle lo que pueda dar y no más.
Con esta tropa, Lola aprendió que más valía arremangarse y ponerse ella al mando de las operaciones, que era mejor no depender de los demás y que si cometía errores, que fueran los suyos. No dejaría su destino en manos de nadie.
La familia se terminó asentando en Zahara de los Atunes. Del sur más sur, al fondo a la izquierda. A setenta y cinco kilómetros de Cádiz, que entonces eran más de cuatro horas de carretera, con un monte pelado a la espalda y al frente, una inmensidad de arena y mar para jugar y correr. A la derecha desemboca el río Cachón y más allá, kilómetros de playas cerradas por los militares. A la izquierda, un acantilado rompe la playa, un sitio tan perdido en la nada que allá se fueron a esconder un buen puñado de nazis a vivir la vida después de la II Guerra Mundial, con el beneplácito de la dictadura y sin que nadie fuera a buscarlos jamás. Aún hoy a esa zona la llaman la playa de los Alemanes.
El picoleto y Anita se instalaron en la parte de Zahara donde se hacía la almadraba, en una casucha con techo de uralita y un pequeño patio bajo la sombra de un árbol del paraíso. Allí solo vivía la gente de la pesca del atún, durante el resto del año no había apenas nadie. Pero con los años el pueblo fue creciendo y a la familia del picoleto comenzaron a apodarla los Cuchichines, porque mi abuelo cazaba perdices y para llamarlas les decía: «Cuchi cuchi cuchi». Y con eso se quedó.
—Ahí viene el Cuchichín —se oía por la calle cuando aparecía con la escopeta y los bichos atados a la cintura.
Así son las cosas en los pueblos, todo el mundo deseando encontrarte las vueltas para ponerte un mote. Allí abajo, en la España sin nobles, ese es el único título que se hereda. Mi abuela fue la Cuchichina, y a su muerte, Lola se coronó a su vez.
Y aquel lugar se convirtió en su patria. Y tiene su motivo, porque en Zahara es donde se inventó el cachondeo.
Como dije, el río de Zahara se llama Cachón. Y desde tiempo inmemorial, cuando había temporada de pesca del atún, el pueblo era punto de encuentro de marineros que iban de paso, de personas que venían a pescar, ganar dinero y a menudo… gastarlo allí mismo. Por lo que cuando había atún, había fiesta. Imagina cómo sería la juerga alrededor del Cachón que hasta inventaron una palabra. A ver quién tiene huevos hoy día de hacer una fiesta tan gorda como para salir en el diccionario de la RAE.
Allí, en la cuna del cachondeo, vivió gran parte de su vida la Cuchichina, y para su hija Lola fue el lugar donde siempre quiso volver.
2NI PA CORRERTE
Como una parte del año Zahara estaba prácticamente vacía, un guardia civil destinado allí tampoco tenía tanto que hacer. ¿Y qué hace el diablo cuando se aburre? Nada bueno. A mi abuelo le dio por beber.
Cuando Lola nació, su padre cogió una borrachera tan grande que tardó una semana en acudir al registro civil, y cuando llegó a Cádiz y se plantó en las oficinas, ya no se acordaba en qué día había nacido la criatura. Como se quedaron siempre con la duda, nosotros, de toda la vida, celebrábamos su cumpleaños a veces un día, a veces otro.
Lola siempre me decía que cuando murió mi abuelo, encontraron botellas escondidas por toda la casa y el huerto, que iban apareciendo como los champiñones, años más tarde. Tú no podías escarbar para plantar una semilla en una maceta que no te saliera una botella de vino. Si lo calculabas bien, salía la fruta ya embotellada y todo.
Por si fuera poco, aquel hombre se murió dos veces. Resulta que mi abuelo cobró una paga un día y… desapareció. Se quitó de en medio. Pero no de «me voy al pueblo de al lado y mañana vuelvo», no. Desaparecer de darle por muerto. Pero como decía Peret: no estaba muerto estaba de parranda, y justo a eso se dedicó durante los años siguientes a jornada completa. Dejó a la Cuchichina tirada, con sus cinco hijos y su tejado de uralita.
Dicen que mi abuela era igual de cachonda que mi madre. Como el apartado del ocio no estaba muy implementado en el pueblo, el entretenimiento era acercarse a casa de la Cuchichina a escuchar sus batallas, sentados a su alrededor en la casapuerta, como esa imagen costumbrista que todos tenemos en la mente. Yo apenas tengo un vago recuerdo de ella, pero al final, por mucho que a veces intentemos ocultarlo, somos de donde venimos. Y viendo a mi madre, no me resulta muy complicado hacerme a la idea de cómo debió ser mi abuela. Allí, a la sombra del paraíso, la Cuchichina se pasaba las noches poniendo a caer de un burro a su marido por haberla dejado tirada, como si le hubiera pasado a otra y no a ella.
—Madre, si volvieras a nacer, ¿te casarías otra vez con papá?
—Sí —respondía con rotundidad la Cuchichina—. Que se joda.
Mi abuelo se fue y lo dieron por muerto. Pero en aquella época y en aquellos lares ni seguro de vida ni pensión de viudedad, por supuesto.
La vida a partir de entonces se les hizo muy dura. Había días que salían a buscar caracoles o palmitos de la montaña, pero podían pasar otros sin tener nada que llevarse a la boca. Hasta los caracoles acabaron evolucionando; nada más ver a la Lola salir de casa, les crecían patas y corrían como lagartijas.
La Cuchichina vivía tan cerca de la playa que su patio era la orilla del mar, y la humedad, un miembro más de la familia al que había que poner otro plato de comer. Un familiar a quien no hacía falta prepararle la cama, ya que se encargaba de acostarse con todos al mismo tiempo.
—Mamá, hay un pulpo en mi cuarto.
—No me extraña, se está más fresquito aquí que en el agua.
Cuando tuvieron que legalizar esos terrenos, les hicieron pagar la friolera de veinte pesetas. Lo que en euros equivaldría a quince céntimos. Pero tenían entonces tan poco que aun así les costó Dios y ayuda conseguirlo. Mientras tanto, los que tenían dinero aprovechaban los precios tan bajos para apropiarse de hectáreas y hectáreas. Eran videntes y en su bola de cristal ya habían mirado que esas tierras junto al mar, en mitad de ninguna parte, iban a convertirse en oro en barras cincuenta años más tarde.
La Cuchichina instruyó a su familia en ayudar, no podía cargar con todo el peso ella sola. Cuidó a sus hijos según la ley de la siembra: si no la preparas, no puede estar lista para la cosecha. Ella ayudó sin medida y recibía lo mismo de los suyos.
Lola sacaba algunos durillos gracias a la cultura. Era la única de sus hermanos que sabía leer y escribir y una de las pocas del pueblo que sabía hacerlo. Y eso que escribía horroroso.
Cuando a mí, años más tarde, me dejaba algo escrito del tipo: «Paz, este fin de semana me voy al pueblo, te dejo apuntado todo lo que tienes que hacer», me entraban sudores fríos; no había manera de descifrar lo que había puesto en la nota. Yo no sabía si había que regar las plantas, apagar el butano, comprar para comer o terminarme lo que quedaba en el frigorífico… No te puedes imaginar lo que se complicaba para escribir la palabra «frigorífico». Yo lo miraba y pensaba si estaba practicando conmigo árabe o ruso. Tengo guardada una cajita con muchas de sus cartas. Si tú eres capaz de leer esa caja entera, te convalidan el B2 de cirílico.
Como los del pueblo estaban peor que ella, Lola se encargaba de escribir las cartas para todo aquel que tuviera que decirle algo a un familiar de fuera. A saber la de novios que no volvieron a buscar a sus pretendientas… Como les pusiera alguna dirección concreta, ya la habíamos liado. Lola iba para médico, la letra al menos la tenía.
Cobraba una peseta por escribir la carta. Y su clientela sobre todo eran los novios y maridos embarcados de las mujeres de la zona. Cuando venía alguien a contarle alguna pena o desgracia, mi madre la edulcoraba. O hacía como que escribía y no lo incluía. Para qué andar dando disgustos a los que estaban ya sufriendo en la distancia. La fantasía de Lola cogía vuelo en esas hojas, que para eso era una niña con ingenio. Cuántos volverían al pueblo imaginando encontrarse construidos palacios y alfombras rojas, para dar con las mismas casuchas con paredes de papel.
Qué más daba. Cualquier cosa mejor que pasar el invierno en medio del mar. Cuando volvían a casa, les parecía un palacio en comparación.
Entre una cosa y otra, la Cuchichina y sus hijos salieron adelante. Allí nadie se murió de hambre y, cuando no comían, usaban la boca para reírse a todas horas. Las mujeres del pueblo venían con su silla de enea a sentarse cada noche bajo el árbol del paraíso a escuchar las mismas historias contadas una y otra vez por la matriarca, burlándose de su picoleto borracho. No se guardaba nada, porque lo que ocultas, te somete y lo que cuentas, te libera. Allí, en una esquina, jugaba Lola y aprendía el mismo desparpajo, la misma sorna y la misma mala leche que su madre. No necesitaban a nadie más.
Pero como el que se cae de la bici, que siempre se cae dos veces, al cabo de los años, el pasado llamó a la puerta.
Es de noche, todos arremolinados alrededor del brasero de picón y una toalla en el filo de la puerta para que no se cuele el levante. Suenan unos golpes en la puerta que parecen la llamada de un fantasma. Y tanto.
—¡Cuchichina! ¿No te alegras de verme?
Y Cuchichina cierra de nuevo de un portazo. Al sentarse en la camilla, los niños se miran mosqueados.
—¿Quién era, madre?
—Un fantasma, pero de verdad.
Suenan de nuevo golpes en la puerta.
—¡Aaaaaaaaah! —el coro de niños sale acojonado a esconderse bajo las camas. La Cuchichina se levanta de nuevo hecha una furia.
—¡El hijo de puta este, que viene con un abrigo lleno de piojos!
Abre la puerta, arrebatada, y se encuentra al picoleto dispuesto a bajarse los pantalones.
—Pero ¿qué ibas a hacer, cacho guarro?
—Que me estaba meando, cojones.
—¡Pues no tendrás mar ahí delante, que tienes que mear en la puerta de casa!
—Déjame entrar, Cuchichina, que hace mucho levante.
—Como si hace poniente. ¿Tú te crees que puedes venir aquí después de tantos años sin decir ni mijita?
—Es que se me lio la cosa.
—¡Que los niños se van todas las noches sin cenar a la cama, que ya no quedan ni caracoles en el campo para comerse!
—Pues hablando de eso…, te he traído perdices.
El picoleto levanta un manojo de aves muertas como si fueran un trofeo. Y a la Cuchichina se le cambia la cara.
¿Qué habrías hecho tú? Yo, desde luego, volver a cerrarle la puerta en las narices. Pero… eran otros tiempos.
—Mira, tú a un hombre no lo necesitas ni pa correrte —me decía Lola cuando me separé de mi primer marido y no hacía otra cosa que llorar—. Fíjate en lo que le pasó a tu abuela. Eso era de lo más común, hija. El viejo se fue y ¿nos morimos nosotros de hambre? Pues no, salimos adelante. No veas qué tipín se nos puso con tanta que pasamos. Pero salimos. Y si era común que el marido se fuera, más todavía era que con el tiempo volviera y las mujeres tragaran sin rechistar. Mi padre regresó, mamá se puso hecha una furia… y al final le abrió la puerta. Y luego hay quien dice que antes se vivía mejor. Lo que pasaba es que se les permitía de todo a los hombres. La guerra civil pasó por medio y ella no podía estar sin uno. Menudo miedo se pasaba. A su marido no le amaba, y aun así puso por delante que no sufriéramos nosotros. Pero ¿tú? Tú olvídate de ese hombre que te ha dejado. Quiérete a ti misma. Eso es lo que le faltaba a tu abuela, la Cuchichina, que nos daba amor a todos, pero ella no se quería tanto. Si no, se habría dicho: «¿Qué carajo hago yo soportando esto?». El puñal de tu enemigo lo afilas tú, tú decides si ese puñal te va a hacer daño. Una comienza a amarse a sí misma cuando un fantasma aparece después de tres años y lo mandas a tomar por saco. Eso es quererse una. Eso, y tocarse un poco el chocho para darse alegría, tú me entiendes.
3CRISTALES SIN VENTANAS
Cuando uno entra en Zahara, se puede ver un gran letrero que dice: «Doña Lola». No es por mi madre, que bien podría ser, pero sí tiene relación con su historia.
Ese hotel pertenece a la familia de los Trujillo, quienes permitieron que mi madre se fuera a trabajar con ellos cuando contaba doce años. Apenas le pagaban, pero con tal de tener un plato de comida bastaba para que mereciera la pena. A ella desde luego, pero a los patrones mucho más, porque Lola trabajaba todo el día y la comida que le daban era más de rata que de Ratatouille. Los huevos eran un lujo. Pero mi madre, que a falta de convenio laboral lo que hacía era echarle morro, se metía en el corral, hacía un agujerito a la cáscara y sorbía los huevos. Y luego los dejaba colocaditos en su sitio otra vez.
Después, si sus jefes decían algo, ella les echaba la culpa a los roedores. Si hoy alguno del pueblo se siente ofendido por lo que Lola les hizo a sus antepasados, que no se preocupe… yo le compro dos cartones de huevos y en paz. Literalmente, lo comido por lo servido.
Una de las hijas de la familia Trujillo se quedó embarazada de un militar de la zona. Aquello era un escándalo. No la podían casar porque el hombre estaba ya comprometido. Para que el pueblo no hablara más de la cuenta, a esta muchacha la familia decidió quitarla de en medio y se la llevaron a Cádiz. Mira, otro ejemplo para nostálgicos de lo bien que se vivía antes: un prenda te deja preñada y quien se tiene que esconder eres tú.
Esta señorita no podía irse sola a la ciudad y decidió llevarse consigo a una sirvienta de su confianza. La elegida fue la pequeña Lola. A partir de ahí y para siempre se separó de su familia y comenzó su vida independiente. A labrar su propio destino, como había aprendido a hacer en el pueblo. Llegó a «la gran ciudad», un laberinto para quien, hasta ahora, solo había tenido como límites la playa y el monte.
Cuando nació el bebé de la señorita, Lola lo cuidó como si fuese suyo. Aunque ya antes había cuidado de su hermano Lele, esto fue distinto. Mañana, tarde y noche le tocó cambiar pañales, dar papillas y pasear carritos. Ella sabía, mejor que su propia madre, cuándo tenía hambre y cuándo el culo escocido. Cuando lloraba por las noches quien se levantaba era ella y cuando había que jugar al escondite o conspirar para comprar chuches, allí estaba también. Si el niño tenía rabietas, unos cuantos chistes; si se aburría, unos buenos sustos; si se entristecía, una broma ingeniosa. Jugando como una niña, aprendió a ser madre. Y con el paso de los años, esa cría se convirtió en toda una joven de ciudad.
Se volvió amante de la calle y de los hombres. Como era la que salía a la compra, enredaba con el pescadero, con el tendero y con todo el que le gustara. Luego quedaba con ellos los días que libraba, que era uno solo a la semana. ¿Qué iba a hacer si no la chiquilla? Sola en Cádiz interna en una casa, separada de su familia, en una ciudad bastante moderna para la época. Tenía unas ganas locas de pasárselo bien. Y vaya si lo hacía…
A veces se le amontonaban. En su día libre tenía que cuadrar la agenda como una ministra. Para no quedarse plantada, quedaba con varios al mismo tiempo, asumiendo que la mayoría no se presentaría, y luego el asunto bordeaba la tragedia.
—Lola, ¿no vas a salir? —le preguntaba el domingo su señora.
—No puedo, señora… Me he asomado por la ventana y está el carnicero en la esquina, el pescadero al lado de la farola, y enfrente el tendero.
Y se quedaba en casa sin librar el día.
Antes de mi padre, hubo otro hombre. Ella jamás aceptaría ponerle al nivel de novio, porque nos repetía una y otra vez que no pasó nunca nada con él, ni tan siquiera un beso. Era un muchacho sencillo, atento, servicial, igual hasta era buena persona, o incluso guapo. Solo había un problemín y era que no tenía dientes.