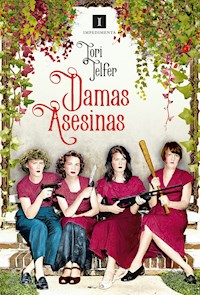Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
En la década de 1700, en París, una tal Jeanne de Saint-Rémy engañó a los joyeros reales con un collar hecho con seiscientos cuarenta y siete diamantes asegurando que era la mejor amiga de la reina María Antonieta. A mediados de la década de 1800, las hermanas Kate y Maggie Fox fingieron que podían hablar con los espíritus y sin querer iniciaron un movimiento religioso. ¿Cuántas mujeres después de la muerte de los Románov han afirmado ser la Gran Duquesa Anastasia? Para Tori Telfer, el arte de la estafa femenina tiene una larga y venerable tradición, y este libro es la prueba. CRÍTICA «Esta historia de algunas de las más famosas estafadoras de la historia examina con humor negro cómo fueron capaces de engañar de forma tan ingeniosa a sus víctimas a lo largo de los siglos.» —NBC News «Una antología deslumbrante, trágica y egoísta, donde las estafadoras bailan según las reglas de la sociedad.» —The New York Times «La autora de Confident Women explora la astucia de algunas de las más brillantes estafadoras a través de los siglos.» —The New York Times «Las mujeres en el libro Telfer bailan a través de las reglas sociales de una forma que nos dejaría paralizados, asombrados.» —The New York Times «Sea como sea, de una manera u otra, Tori Telfer presenta de forma sublime sus escandalosos planes para que los fanáticos del crimen real disfruten.» —Booklist "Los lectores que aprecien un buen aguijonazo disfrutarán de esta guía de mujeres notorias, que ha sido investigada minuciosamente y que es muy divertida.» —Library Journal «¡Estafadores! ¡Falsas herederas! ¡Realeza imaginaria! ¡Cazafantasmas artificiales y más! ¡Todas las mujeres increíblemente locas y conspiradoras de Confident Women tienen un gran valor!» —Marisa Acocella
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una antología llena de humor negro que recoge las hazañas de algunas de las más notorias estafadoras de la historia.
«Una antología deslumbrante, trágica y egoísta, donde las estafadoras bailan según las reglas de la sociedad.»
The New York Times
«Tori Telfer presenta de forma sublime sus escandalosos planes para que disfruten los fanáticos del true crime.»
Booklist
Para Cecil
De un modo un tanto retorcido, recuerda a una esquiadora o una montañista. Nos la imaginamos preguntándose: «¿Volveré a conseguirlo esta vez?».
DR. WILLIAM A. FROSCH
Introducción El encanto
En 1977, el Daily News de Nueva York publicó un artículo sobre una joven y hermosa timadora llamada Barbara St. James (al menos ese era uno de sus nombres). «Si la conocen, les encantará», decía el artículo. «Les sonsacará la historia de su vida, sus problemas y sus triunfos. Tiene la apariencia de una mujer acaudalada y con clase. Rebosa sinceridad.»
Apariencia era la segunda palabra más importante de la frase, pero la más relevante era encantará. Les encantará. La historia de la vida de la hermosa Barbara cayó en el olvido hace mucho tiempo, pero esa frase podría emplearse para describir a casi cualquier timadora, anterior o posterior a ella. Si la conocen, les encantará. La capacidad para gustar es la herramienta más importante que tiene una timadora, una herramienta que emplea como un chef usa su cuchillo o como un actor se vale de una máscara. Si les encanta —y sin duda les encantará—, su trabajo será mucho más fácil. Todo habrá terminado muy pronto. Apenas notarán nada.
El hecho de que nos encanten los timadores probablemente sea el mayor timo de todos los tiempos. ¿Cómo han podido conseguir estos delincuentes crear un mundo en el que hablamos de «abuso de confianza» y los consideramos «artistas de la mentira» mientras que otros delincuentes reciben nombres mucho menos engalanados, como «ladrón» o «traficante de drogas»? ¿Por qué nos referimos a sus actos delictivos diciendo que «hacen trucos» y «juegan con la confianza» de la gente, como si estuviéramos hablando de niñitos traviesos? Cuando periodistas, abogados y amantes hablan sobre las mujeres que aparecen en este libro, lo hacen como si estuvieran recordando a artistas brillantes que, por desgracia, se descarriaron. «Esta mujer habría sido un gran ser humano si hubiera recibido una educación superior, una formación superior», escribió una periodista sobre una timadora canadiense. El hermano de una timadora británica insistió en que, si no fuera por una «desafortunada peculiaridad» de su carácter, «habría sido una persona absolutamente maravillosa. En realidad, lo es, a pesar de todo». El amante de una estafadora francesa dijo de ella: «Sin ser consciente del peligro que suponía, admiraba su espíritu valiente, que no se arredraba ante nada». El cuñado de una embaucadora norteamericana afirmó: «Es una de las personas más agradables que he conocido».
De nada sirve negarlo: las mujeres que aparecen en este libro fueron extremadamente encantadoras. La mayor parte de ellas sería una compañía estupenda para salir de copas. Muchas tenían un gusto excelente para la moda. ¡Los bolsos de diseño! ¡Los abrigos de piel! Algunas sabían hablar con acentos divertidos, otras podían leer el futuro. Una era dueña de un coche rosa, y otra tenía una matrícula en la que se leía 1RSKTKR: Number 1 Risk Taker, es decir, la número uno asumiendo riesgos. La más peligrosa de todas tenía la costumbre de regalar billetes de cien dólares, sin motivo alguno. ¡Qué adorable! Está claro que habría sido muy entretenido conocer a estas mujeres, siempre que nos quedáramos solo con su lado bueno. Pero ¿por qué nos sentimos tan cómodos admirándolas? Nadie va por ahí comentando que su cuñada, una asesina en serie, era «una persona absolutamente maravillosa» o un «espíritu valiente que no se arredraba ante nada», y, sin embargo, en internet abundan artículos como: «¿Por qué nos fascinan tanto los estafadores?» y «Vístete como tu timador favorito para Halloween».
Una manera sencilla de explicar toda esta adulación es que los timadores tienen fama de ser delincuentes no violentos. Rara vez encontraremos una timadora que haya guardado la cabeza de alguien en el congelador. Sus víctimas casi nunca mueren. ¡Casi nunca! Esto nos lo pone muy fácil, porque podemos pensar que sus víctimas son unos idiotas crédulos hasta la médula que han salido prácticamente indemnes, y centrar nuestra atención y admiración en lo que vuelve tan fantásticas a estas artistas, perdón, criminales.
Pero tal vez haya un motivo oculto por el que nos gustan las estafadoras: en lo más profundo, queremos ser ellas. La mayor parte de la gente, y sobre todo de las mujeres, vive su vida constreñida por mil y una pequeñas barreras sociales. Sin embargo, por medio de una misteriosa alquimia de talento y criminalidad, las artistas de la mentira atraviesan estas barreras igual que Houdini escapaba de sus famosas camisas de fuerza colgado de un edificio. Las timadoras no se ven obligadas a usar el número correcto de la seguridad social, ni a conservar el nombre que les pusieron sus padres, ni a poner su verdadero color de ojos en el carnet de conducir. No les molesta fingir. No les da miedo practicar la bigamia. Pueden salir de un aparcamiento llevándose un coche de lujo o robar un collar hecho con seiscientos cuarenta y siete diamantes, y no les importa quién paga el precio de sus delitos. Y aunque a la gente le encanta hablar de ellas como si fueran metáforas —del espíritu emprendedor, de las estafas del capitalismo, del sueño americano, de la mismísima América, del diablo o simplemente de la leve falsedad de la vida de las mujeres corrientes—, a ellas no les importan un comino las figuras retóricas. Solo responden ante sí mismas. ¿No resulta impactante esa especie de egoísmo desnudo? ¿Y no da la sensación de ser una delicia?
Es tentador pensar que en realidad podríamos ser ellas; si se nos dieran mejor los acentos y tuviéramos unas cuantas pelucas y sucumbiéramos por completo a nuestros deseos sociales más bajos: el deseo de estatus, de poder, de opulencia, de dinero, de admiración, de control. Estos deseos quizá parezcan vulgares, pero son inherentes a nuestra naturaleza. Un estudio psicológico descubrió recientemente que la gente anhela tener una buena posición social no solo porque eso satisface nuestra apremiante necesidad de sentir que pertenecemos a un colectivo, sino también porque nos proporciona cierta sensación de control, mejora nuestra autoestima e incluso nos aporta beneficios reproductivos. (Incluso los animales quieren ser importantes. Un estudio realizado en 2016 con Macacos Rhesus mostró que el ascenso social hacía que se fortaleciera el sistema inmunológico de estos monos.) Casi todos nos permitimos satisfacer esta clase de deseos de un modo más bien tímido; nuestros timos, minúsculos y deprimentes, nunca salen en la prensa. Nos reinventamos en Nochevieja, corregimos la historia de nuestra vida para que parezca más emocionante y hacemos todo lo que está en nuestra mano para resultar más simpáticos (cuando esto nos beneficia). Pero rara vez nos soltamos el pelo por completo, ya sea por cuestiones morales, por la presión social o porque no deseamos acabar en la cárcel (un interés un tanto pasado de moda). Por lo tanto, cuando leemos sobre las travesuras de una estafadora, lo que nos parece tentador no es identificarnos con el papel de sus víctimas (nos consideramos demasiado listos para eso), sino con el de ella. ¿Y si actuáramos así? ¿Y si pudiéramos cautivar a los demás de ese modo? ¿Y si nos deshiciéramos de la moral, y de la sociedad, y de la responsabilidad colectiva, y nos permitiéramos… caer en la tentación?
Pero nunca podríamos ser ella. Hay demasiadas cosas que nos lo impiden. Demasiadas reglas que cumplir. Demasiados contratos sociales que respetar. Esto es algo bueno, casi siempre, lo de cumplir y respetar, incluso es algo bonito; aunque a algunas personas se nos tendrá que perdonar el reprimir un pequeño suspiro de decepción al darnos cuenta. Y quizá este sea el motivo por el que a la timadora le resulta tan fácil engatusarnos. Ha de poner en marcha su encanto, desde luego, pero el común de los mortales estamos deseando encontrarnos con ella, boquiabiertos y con los ojos brillantes. Y mientras lleva a cabo su representación, pensamos que es «un gran ser humano» y «una persona absolutamente maravillosa», además de preguntarnos una y otra vez: «¿Y si…? ¿Y si…?». En el mundo de las estafas y de los timos, para las artistas como ella somos «el blanco». Y ella, la francotiradora, nos acierta en el corazón. Nos coloca exactamente donde quiere que estemos. Está a punto de hacernos una oferta que no podremos rechazar.
Las celebridades
Jeanne de Saint-Rémy
Cassie Chadwick
Wang Ti
Miscelánea
Un globo aerostático Un producto inspirado en un globo aerostático
Ocho pianos de cola
647 diamantes
Una reina de mentira
Dos padres de mentira
Un desvanecimiento de verdad
Numerosos desvanecimientos de mentira
Un soldado amante de la caligrafía
Un anciano impactado en su lecho de muerte
Un grupo de olímpicos engañados
Un bigote falso Una rosa muy significativa
Jeanne de Saint-Rémy
alias:
condesa de La Motte
1756-1791
Hubo una vez un rey de Francia que decidió comprarle a su amante el collar de diamantes más bonito del mundo.
Sucedió en el año 1772. El rey era Luis XV, un hombre torpe y tímido, y su amante era madame du Barry, cuyo lechoso escote y sonrojadas mejillas eran legendarios. Necesitaba un collar que estuviera a la altura de su belleza, de modo que los joyeros reales se pusieron a trabajar y consiguieron diamantes de países tan lejanos como Rusia o Brasil. Su creación, de 647 diamantes y 2800 quilates, era deslumbrante y un poco aterradora. Estaba diseñada para rodear la garganta de quien la llevara y deslizarse hacia su pecho, mientras unas hebras de diamantes caían desde la parte de atrás del cuello. Había un par de lacitos azules bastante cursis diseminados aquí y allá, pero no lograban suavizar el apabullante efecto que producía el collar. Ese estilo de joya se llamaba collier d’esclavage: un «collar de esclavo».
Tendría que haber sido la joya más esperada del mundo, pero madame du Barry nunca tuvo la oportunidad de probársela. Antes de que Luis XV pudiera pagar los dos millones de libras que costaba —más de diecisiete millones de dólares actuales—, murió de viruela, dejando a su amante sin su regalito y a los alarmados joyeros sin un céntimo. Durante una temporada, los joyeros recorrieron Europa agitando el collar delante de diversas narices reales, pero nadie quedó hechizado por su malicioso brillo y, de todos modos, nadie podía permitirse pagarlo.
Así pues, los joyeros volvieron a casa para probar una última opción. Había una chica nueva en la ciudad, una joven reina procedente de Austria, famosa por la elegancia de su cuello. Se decía que era sumamente frívola y que estaba obsesionada con todo lo que brillara. Tal vez la joya le interesara. Al fin y al cabo, ¿qué mujer no querría tener en sus manos algo tan… preciado?
Dieciséis años antes, nacía una niñita muy luchadora en un mundo sin diamantes. Su padre era alcohólico, su madre la molía a palos y su familia había malgastado su magra fortuna unas cuantas generaciones atrás. ¡Pero qué nombre le pusieron! Se llamaba Jeanne de Saint-Rémy y se sentía muy orgullosa por ser descendiente de la Casa de Valois; su nombre lo era todo para ella. El padre de Jeanne era, en rigor, hijo del tataranieto de Enrique II, que había reinado en Francia a mediados del siglo XVI en calidad de décimo rey de la Casa de Valois. Pero el suyo era un parentesco ilegítimo, pues descendía de la amante de Enrique II, y aunque sus antepasados habían disfrutado de ciertos favores reales, estos nunca dieron para mucho. Durante generaciones, los parientes bastardos de Jeanne habían vivido, dedicándose al robo y a la caza furtiva, en una destartalada casa de campo situada a las afueras del pueblo de Bar-sur-Aube, en Champaña. Poco a poco, la mayor parte de sus tierras se fue vendiendo para pagar distintas deudas, y para cuando nacieron Jeanne y sus tres hermanos ya no quedaba nada del lustre de los Valois. De hecho, los niños eran tan delgados y montaraces que a los lugareños les resultaba doloroso mirarlos. Había un pequeño agujero en la pared de la cabaña donde vivían, y los vecinos les pasaban alimentos a través de él para no ver sus famélicos rostros.
Pero Jeanne creció creyendo que había dinero de los Valois esperándola; lo único que tendría que hacer era convencer a alguien importante de que la escuchara. Sus padres alimentaron estas ilusiones a su envenenada manera. Cuando las deudas alcanzaron un nivel crítico, toda la familia huyó a París, donde la madre de Jeanne la obligó a mendigar y, si no llevaba a casa suficiente dinero, le propinaba unas palizas tremendas. Jeanne se dedicaba a vagar por las calles gritando: «¡Compadezcan a una pobre huérfana de la sangre de los Valois!». En París, el padre de Jeanne murió a causa de su alcoholismo, y ella afirmaba que entre las últimas palabras que le dijo, se encontraba el siguiente ruego: «¡Te suplico que, ante cualquier infortunio, recuerdes que eres una VALOIS!».
Cuando tenía ocho años, sus gritos fueron oídos por la marquesa de Boulainvilliers, una generosa dama que rescató a Jeanne y a sus hermanos, les limpió bien las orejas y los envió a un internado (para entonces, su madre había huido con otro hombre). La marquesa incluso logró que se reconociera que los niños descendían de la Casa de Valois y, no sin esfuerzo, pudo conseguirles una pequeña pensión real, equivalente a unos 8000 dólares actuales al año. Esto debería haber sido algo importante para Jeanne —el reconocimiento, por parte de la monarquía, de que era quien decía ser—, pero aquella niña ambiciosa prácticamente se sintió insultada. Quería dinero de verdad. Quería recuperar la casa de campo de los Valois. Quería que la gente la mirara con fascinación.
Aunque Francia se estaba desmoronando por dentro —inyectaba dinero a la Revolución estadounidense para desestabilizar a sus enemigos ingleses, y solo faltaba una década para que se produjera su propia y sangrienta insurrección—, la clase alta del país era lo bastante glamurosa como para deslumbrar incluso a la joven más sensata. En el centro de todo ese glamur se hallaba la joven reina María Antonieta, que, sin ninguna vergüenza, gastaba más en ropa de lo que estipulaba su presupuesto, llevaba unos enormes peinados esculpidos, tenía un chocolatero personal siempre de guardia y había contratado a una persona para que se encargara de que sus aposentos siempre estuvieran llenos de flores frescas. Con una reina así, ¿quién no querría disfrutar de un poco de glamur? Todo el país anhelaba más, y pisaba sin escrúpulos las cabezas de quienes se hallaban por debajo de ellos con tal de ascender unos milímetros en la escala social. Y no había nadie en toda aquella Francia hambrienta y revuelta que quisiera ascender más alto que Jeanne.
Charles Boehmer estaba rodeado por tantos diamantes que se quería matar.
Él y su socio, Paul Bassenge, eran los joyeros reales que habían diseñado el collar de 647 diamantes para Luis XV, lo cual había resultado ser el mayor error de su vida profesional. Esa joya estaba maldita. ¡Maldita! Se habían pasado los últimos diez años suplicándole a María Antonieta que se quedara con el collar, y la reina todavía no había mostrado el menor interés por él. En cierto momento, Boehmer se había tirado al suelo delante de ella y le había dicho sollozando que, si no le compraba el collar, se arrojaría al río. La reina respondió con una tranquilidad tal que quedó bien claro que su muerte no le pesaría en la conciencia.
Boehmer debería haberse dado cuenta de que estaba pidiéndole peras al olmo. María Antonieta casi nunca llevaba collares, pues estos desviaban la atención de la elegante sencillez de su largo cuello. Pero él tenía una deuda demasiado importante como para pensar en cuestiones estéticas. Bassenge y él habían apostado todo su sustento a esa joya, y ¿para qué? Les había traído mala suerte, les apretaba cada vez más el cuello y temían no poder librarse de ella nunca.
Mientras los joyeros reales se tiraban de los pelos, Jeanne había cumplido veintitrés años y soñaba con su futura grandeza. Aunque la marquesa había sido amabilísima, Jeanne estaba empezando a frustrar cada uno de sus planes para ella. La marquesa intentaba por todos los medios convertirla en una chica trabajadora y bien educada —tal vez pudiese ser costurera—, pero a Jeanne la ofendía profundamente la mera insinuación de que no iba a ser la mayor dama de todos los tiempos. Al final, la muy sufrida marquesa envió a Jeanne y a su hermana a un convento, quizá incitada por la sospecha de que Jeanne había estado tratando de seducir a su marido. Como era de esperar, Jeanne no tenía ningún interés en dedicar su vida a la pobreza y a la castidad y a la caridad, y cuando llegó el otoño de 1779, ya estaba harta de las monjas. Con unas pocas monedas en el bolsillo, su hermana y ella se escaparon del convento y regresaron a su ciudad natal, con la esperanza de impresionar a los lugareños que las recordaban como dos niñitas menesterosas y hambrientas.
La vuelta al hogar de Jeanne no fue tan espectacular como ella había soñado. Algunos de los habitantes de la ciudad pensaron que estaba un poco loca, incluyendo la mujer que la había acogido en su casa y que decía que era «un demonio» (desde luego, el hecho de que Jeanne también estuviera intentando seducir a su marido no ayudaba). Pero otros quedaron atrapados por sus encantos. Y es que, junto a todos sus rasgos de personalidad alarmantes, Jeanne tenía tres atributos muy llamativos: su sonrisa, sus ojos brillantes y su capacidad de persuasión. No tenía una buena formación, pero comprendía de forma instintiva cómo funcionaba la sociedad y no tenía miedo de saltarse las reglas sociales cuando le estorbaban. «Sin ser consciente del peligro que suponía, admiraba su espíritu valiente que no se acobardaba ante nada», escribió un joven abogado llamado Jacques Beugnot, que se había enamorado perdidamente de ella. Le parecía fascinante que la personalidad de Jeanne «contrastara de una manera tan extraña con el carácter tímido y estrecho de las otras damas de la localidad».
A Jeanne le interesaba Beugnot más por sus consejos legales que por su amor: pensaba que podría ayudarla a recuperar la fortuna que le correspondía como heredera de los Valois. El amor lo buscó en otra parte, y a los veinticuatro años encontró a otro hombre: un oficial del ejército sin ningún talento llamado Antoine de La Motte. Cuando ella se quedó embarazada, los dos huyeron para casarse y guardar las apariencias (a Jeanne no le daba miedo saltarse las reglas sociales, pero solo lo hacía cuando obtenía algún beneficio, y ser madre soltera habría dificultado su ascenso social). Se casaron a medianoche el 6 de junio de 1780, y muy pronto comenzaron a llamarse entre ellos conde y condesa de La Motte. Lo cierto es que había unos La Motte nobles, sin ninguna relación con él, que vivían en otra parte de Francia, y Jeanne y Antoine debieron pensar que podían sacar provecho de ello. Al fin y al cabo, el lema de Jeanne siempre había sido «finge hasta que lo consigas».
Por desgracia, era imposible fingir con relación al desarrollo de su embarazo, y un mes después de la boda, Jeanne dio a luz a dos gemelos que murieron días más tarde. Pero apenas tuvo tiempo para llorarlos. Antoine y ella habían estado viviendo con la tía de él, y esta mujer se dio cuenta entonces de que Jeanne se había quedado claramente embarazada fuera del matrimonio y, escandalizada, echó a los recién casados de su casa. De repente, Jeanne y Antoine necesitaban dinero. Y vivienda. Y apoyo. Y un poco de poder tampoco les vendría mal.
En septiembre de 1781, Jeanne se enteró de que su antigua benefactora, la marquesa, estaba alojada en la casa de una persona muy importante: el príncipe y cardenal Louis de Rohan, que pertenecía a una de las más nobles y antiguas familias de Francia. «Qué interesante», pensó Jeanne. Rohan era una gran oportunidad. Era un hombre guapo, alto y canoso de algo menos de cincuenta años que despilfarraba el dinero como si fuera a acabarse el mundo (cosa que, en la Francia de la década de 1780, estaba a punto de suceder). Tenía unos jardines inmensos, un palacio que era la joya de los extensos terrenos que lo rodeaban y nada menos que cincuenta y dos yeguas inglesas.
Pero Rohan no era tan elegante por dentro como por fuera. «Era débil y vanidoso, y bastante crédulo; cualquier cosa menos devoto; y se volvía loco por las mujeres», escribe un historiador con tono burlón. Tenía deudas impagables y ni la propia María Antonieta podía soportarlo. No gustarle a la reina era una sentencia de muerte social y profesional; Rohan se había convencido de que la desaprobación de ella era lo único que se interponía entre él y su propósito de ser primer ministro. Por lo tanto, trató desesperadamente de hacerse merecedor de su amor —en una ocasión, incluso se disfrazó e intentó colarse en una de las fiestas que organizaba la reina—, pero no lo logró. Estaba cada vez más desesperado. Habría dado cualquier cosa con tal de que la reina lo apreciara. Cualquier cosa.
Cuando Jeanne conoció a Rohan, vio a un hombre consumido por un único y evidente deseo. Y como ella sabía muy bien, el deseo volvía a la gente vulnerable. El deseo era una grieta en la armadura. Una oportunidad. Una pequeña puerta que suplicaba que la atravesaran.
Si Jeanne y Rohan llegaron a acostarse es una cuestión que se puede debatir, pero lo que es seguro es que Jeanne lo sedujo de una forma magistral. Siempre que él estaba cerca, ella se ponía sus mejores galas y se aseguraba de que el olor de su perfume llenara la habitación. Jeanne se mostraba encantadora, coqueteaba y lo halagaba, y él lo aceptaba todo con entusiasmo, recompensándola con fastuosos regalos y con un ascenso para su marido. Ella resultaba tan convincentemente deliciosa que incluso logró estafar al estafador personal de Rohan: un timador llamado conde Alessandro di Cagliostro que vivía en el palacio de Rohan, empleado como una especie de consejero de vida. Cagliostro era famoso por su supuesto conocimiento de las ciencias ocultas y había embaucado a numerosos parisinos con sus sesiones de espiritismo y sus pociones de amor. Pero, por suerte para Jeanne, Cagliostro no era lo bastante bueno como para detectar a una colega y competidora de profesión. De hecho, aunque los trucos de Cagliostro fueran más brillantes, Jeanne era mejor. Desde luego, Cagliostro siempre podía sacar de la nada un «elixir egipcio» o decir grandilocuentes bobadas sobre «palabras mágicas» y «masones demoníacos», pero, a fin de cuentas, traficaba con humo y espejismos (literalmente, en algunos casos). La materia que Jeanne dominaba era mucho más impresionante: el corazón humano, infinitamente vulnerable.
Con un nuevo benefactor a su entera disposición, el mundo era suyo. Jeanne y Antoine alquilaron unas habitaciones tanto en París como en Versalles y ella comenzó a fingir que era muy rica. Se fundió su pensión en ropa extravagante. Compró una carísima cubertería de plata para impresionar a unos invitados, y la empeñó al día siguiente. Intentaba acercarse cada vez más al centro de toda la riqueza: el rey y la reina de Francia, que con un mero chasquido de dedos podían hacer que se cumplieran todos sus sueños. La reina María Antonieta era famosa por su caridad, y Jeanne estaba segura de que, si tenía la ocasión de explicarle el vínculo que la unía con los Valois, la reina les devolvería su antigua gloria a ella y a su familia.
El problema era que el resto de la corte de Versalles tenía objetivos similares. No se podía levantar una piedra de los jardines del palacio sin encontrarse con un noble que se estuviese muriendo por tener una audiencia con la reina. Por lo tanto, para llamar la atención de María Antonieta, Jeanne tenía que ser creativa. Comenzó a merodear por Versalles, con la esperanza de toparse por casualidad con la reina en alguno de sus numerosos pasillos. Después empezó a desmayarse con mucho teatro delante de diversas damas, por ver si la historia de la pobre y famélica huérfana de la Casa de Valois llegaba a los oídos de la reina y le tocaba el corazón. Nada de eso funcionó. Lo único que consiguió fue crearse una fama de pesada: una pesada extraña, de ojos brillantes, que siempre se estaba desmayando sin motivo aparente.
A comienzos de 1784, Jeanne y Antoine estaban casi arruinados, y Jeanne tuvo que inventarse una nueva estrategia. Si Versalles era una fuente de rumores, pensó: ¿por qué no aprovecharse de ello? Su plan era muy sencillo, pero genialmente audaz: empezó a contarle a la gente que María Antonieta y ella eran amigas. Amigas íntimas, incluso. De hecho, decía, María Antonieta tenía un interés personal por su situación y las dos se dedicaban a contarse sus penas mutuamente durante secretos encuentros nocturnos.
Para hacer que esta historia resultara más verosímil, Jeanne entabló una relación con el portero de la zona privada que María Antonieta tenía en Versalles, llamada el Pequeño Trianón. Jeanne se aseguraba de que la gente la viera saliendo por la puerta a altas horas de la noche, como si acabara de tomarse un chocolate caliente en la intimidad con su real amiga. Los chismosos hicieron el resto del trabajo. Muy pronto, los nobles acudían a ver a Jeanne, suplicándole que empleara su influencia sobre la reina para ayudarlos. Jeanne asentía con bastante gracia, aceptaba el dinero que le ponían en la mano y prometía hacer todo lo que fuera posible. El rumor no tardó mucho tiempo en llegar a oídos de Rohan, que se entusiasmó enormemente. ¡Era muy beneficioso para él que su mejor amiga, Jeanne, tuviera tan buena relación con su futura mejor amiga, María Antonieta! Le suplicó a Jeanne que le pidiera a la reina que le diese otra oportunidad.
Igual que un tiburón percibe la sangre, Jeanne podía oler la desesperación de Rohan a un kilómetro de distancia. Le dijo que hablaría con la reina, y después volvió con la mejor noticia del mundo: María Antonieta estaba dispuesta a reconciliarse. De hecho, quería que Rohan le enviara una carta…
Las cartas que empezaron a circular entre el cardenal Rohan y la reina eran cálidas, estaban llenas de frases amistosas y tenían cierto matiz sexual (se rumoreaba que él la llamaba «mi ama» y se refería a sí mismo como «esclavo»). A veces la reina le escribía en un papel con los bordes decorados con flores azules, otras con oro. Sus cartas con frecuencia mencionaban, como de pasada, que Rohan debía darle a Jeanne alguna cosilla a modo de agradecimiento por haber ayudado a reunirlos. Rohan lo hacía con mucho gusto. Más pronto que tarde, Rohan empezó a implorarle a la reina que le permitiera visitarla, pero la reina respondía una y otra vez que no era el momento… todavía.
Rohan se habría muerto de vergüenza si se hubiera enterado de que no era María Antonieta quien le escribía aquellas cartas, sino un astuto soldado aficionado a la caligrafía. Jeanne se había aliado con un antiguo compañero del ejército de su marido que se llamaba Rétaux de Villette y que, además de su amante, era su falsificador oficial. Ella solía dictarle las cartas a Villette y él las escribía con diligencia y las firmaba con una floritura. Su letra no se parecía nada a la de la reina, pero Rohan estaba demasiado extasiado como para darse cuenta.
Durante un tiempo, las cartas saciaron a Rohan, pero Jeanne no podía mantenerlo a la espera eternamente contestándole «ahora no, cariño mío».Él insistió con tanta vehemencia en tener un encuentro con la reina que Jeanne se dio cuenta de que tendría que sacarse una reina de la manga, de modo que envió a su marido a recorrer las calles en busca de alguien que pudiera pasar por María Antonieta. Él volvió con una guapa e ingenua trabajadora del sexo llamada Nicole le Guay. Jeanne le dijo a Nicole que era amiga de la reina y que la reina quería que Nicole le hiciera un favor a cambio de una pequeña recompensa. Después le dijo a Rohan que la reina lo recibiría a medianoche en los jardines de Versalles, donde le entregaría una rosa. Aquello era extremadamente erótico: la noche, el secreto, la flor y todo lo que pudiera significar. Rohan estaba eufórico.
Cuando llegó la noche funesta, Jeanne se escondió entre los arbustos para observar lo que sucedía. Una nerviosísima Nicole sostenía la rosa y temblaba cubierta por un vaporoso vestido blanco, una prenda veraniega ligeramente escandalosa llamada gaulle que a María Antonieta le encantaba llevar. Ya era noche cerrada cuando Rohan entró en el jardín, y al avanzar en la oscuridad, distinguió la tenue silueta de una mujer vestida de blanco. ¡La reina! La mujer le entregó una rosa, y él creyó oírle decir: «Puedes contar con que el pasado caerá en el olvido». Todo fue muy confuso, gloriosamente confuso, y se terminó demasiado rápido, porque de repente Jeanne estaba a su lado diciéndole que tenían que marcharse antes de que los descubrieran.
Fue el engaño del siglo. Nicole realmente se parecía a la reina, sobre todo en la oscuridad, y Rohan estaba tan exultante que se fue a su casa y nombró «Paseo de la Rosa» a uno de los senderos de su palacio de verano. ¿Y Jeanne? Jeanne estaba en su mejor momento. ¡Qué valor, qué audacia increíble hacía falta para organizar una cosa así! Desde luego, un timador profesional como Cagliostro podía emplear velas y bufandas para simular apariciones, pero la pequeña Jeanne, que no era nadie, había conseguido impersonar a la mismísima reina de Francia. Ahora, ante los ojos de Rohan, tenía poder… y lo usó. En sus cartas, la reina comenzó a pedir prestadas unas sumas de dinero cada vez más grandes, y Rohan siempre la complacía encantado. Con el dinero, Jeanne se compró una casa de campo en el pueblo donde había pasado la infancia. Cada vez que iba allí, se ponía sus mejores galas y organizaba fastuosas cenas. Miradme, parecía decirles a los lugareños que la habían conocido cuando era una niña harapienta y famélica. Ya os había dichoque era alguien especial.
Gracias a los chismosos de Versalles, el rumor de la amistad entre Jeanne y la reina acabó llegando a oídos de los joyeros reales, que pensaron que había llegado su momento. Tal vez ellos no pudieran convencer a María Antonieta de que comprara una joya exorbitantemente cara, pero sin duda la mejor amiga de María Antonieta sería capaz de hacerlo. Así pues, un día le llevaron el collar a Jeanne y le preguntaron si les concedería la gracia de ayudarlos a vender aquel maldito objeto.
Jeanne miró el collar: era la cosa más bella y pesada del mundo. Observó los diamantes, perfectamente redondeados, procedentes de diversas partes del mundo. Los lacitos cursis, un intento desesperado de atenuar el tremendo peso de la joya. El gigantesco diamante con forma de lágrima que había en el centro, espléndido e inescrutable como el corazón de una reina. Le había resultado sencillo engañar a marquesas y a cardenales e incluso timadores, pero ¿qué pasaría con esto? Esto era un desafío que estaba a la altura de su intelecto, de su valor, de su sangre de Valois. Por lo tanto, accedió a ayudarlos.
Poco después, las cartas de María Antonieta a Rohan empezaron a sugerir que a la reina le vendría realmente bien que él le echara una mano con un asunto bastante delicado. Se trataba, escribió, de «una negociación secreta que me interesa mucho y que no desearía confiarle a nadie más que a usted». Rohan tenía que ser extremadamente discreto porque, bueno, se trataba de un collar, y aunque ella no podía implicarse de manera directa en su adquisición, ese abalorio era tan bonito, tan adecuado para su esbelto cuello, que no tenía más remedio que hacerse con él. ¿Sería Rohan tan amable de organizar la compra? Ella le devolvería el dinero. A su debido tiempo.
Por algún motivo, a Rohan no le pareció sospechosa esta petición; probablemente porque la auténtica María Antonieta era, por desgracia, célebre por contraer grandes deudas. En cualquier caso, Rohan también tenía deudas muy elevadas, y el collar era abrumadoramente caro. Fue a ver a los joyeros y acordaron un descuento y un plan de pagos: 1 600 000 libras, pagaderas en cuatro cuotas. A los joyeros no les pareció que hiciera falta un contrato —¿quién necesita un contrato cuando la compradora es la reina?—, pero Rohan insistió en que firmaran uno. Jeanne, entonces, simuló pasarle un contrato a la reina y se lo devolvió a Rohan con las palabras María Antonieta de Francia garabateadas debajo. Aquel fue un fallo de aficionada —la reina solo ponía María Antonieta cuando firmaba documentos—, pero todo el mundo estaba demasiado entusiasmado como para darse cuenta. Y de este modo, tras trece años de angustias, el collar se vendió al fin.
Rohan llevó la joya al apartamento de Jeanne. Ella prometió que se lo entregaría a la reina en cuanto pudiera. Pero cuando Jeanne y su marido se quedaron a solas con aquel objeto brillante, cogieron un cuchillo y comenzaron a cortar el collar.
Rohan y los joyeros estuvieron un par de días en ascuas. Cada vez que María Antonieta aparecía en público con el cuello desnudo, sufrían un ataque de pánico. ¿Por qué no se había puesto el collar? ¿Por qué ni siquiera les dedicaba una sonrisa cómplice? Boehmer le envió una carta de lo más almibarada en la que le contaba lo feliz que estaba por el hecho de que el collar fuera a ser «lucido por la más grande y la mejor de las reinas», pero la misiva no tuvo efecto alguno (María Antonieta no tenía ni idea de qué estaba hablando, y le comentó a su dama de compañía: «Ese hombre ha nacido para atormentarme; siempre tiene algún plan disparatado en la cabeza»). Al final, Jeanne los tranquilizó diciéndoles que lo único que pasaba era que la reina no se sentía cómoda poniéndose el collar hasta que no lo hubiera pagado en su totalidad, sobre todo teniendo en cuenta la enorme deuda que aquejaba al país. Por lo tanto, se quedaron a la espera mientras Jeanne enviaba a su marido a Londres con una bolsa de diamantes sueltos para que los vendiese.
Entretanto, alguna gente se percató de que Jeanne, de repente, era mucho más rica que antes. Llevaba mejores vestidos, compraba objetos extravagantes e inútiles como un pájaro mecánico que realmente volaba, y su nuevo carruaje tenía la forma de un globo aerostático (los globos aerostáticos estaban de moda en aquella época. Un periódico hablaba de la «globomanía»). De hecho, estaba gastando más dinero del que la mayoría de los nobles de Francia gastaba en un año, aunque intentó justificarlo diciendo que, «había ganado un montón de dinero en las carreras de caballos». Pero el reloj no dejaba de avanzar. Jeanne sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que los joyeros exigieran que se les pagase la primera cuota, o Rohan se pusiera en contacto con María Antonieta y le preguntara por qué no se lo había echado al cuello en agradecimiento por haberla ayudado a comprar el collar, o ambas cosas.
Así que, como de costumbre, Jeanne decidió ir a la ofensiva. Se reunió con Bassenge y le explicó con mucha solemnidad que la firma de María Antonieta en el contrato había sido falsificada. Rohan tenía enemigos, dijo Jeanne, y alguien estaba usando el collar para intentar destruirlo. En otras palabras: todo era una estafa, una estafa organizada por otra persona, por supuesto. También le dijo al estupefacto joyero que lo mejor era pedirle a Rohan que realizara el pago completo cuanto antes para que la cosa no pasara a mayores.
Era un movimiento tan audaz que podría haber funcionado. Rohan podría haberse tragado su orgullo y pagado, simplemente para evitar el escándalo y la humillación. Pero había un problema: los cotilleos. Boehmer se había enterado por la dama de compañía de María Antonieta de que la reina en realidad no había comprado el collar. Rohan vio una muestra de la letra de María Antonieta y se dio cuenta, con gran sorpresa, de que las cartas que él había recibido de la reina eran completamente distintas. Por último, los joyeros, dominados por la ansiedad, fueron a ver a la reina para pedirle una explicación. ¿Había comprado el collar?
«No»,dijo la reina. Y en un abrir y cerrar de ojos, el elaborado ardid de Jeanne se desinfló a una velocidad vertiginosa, como un globo aerostático que, a causa de un pequeño pinchazo, cae del cielo.
El 27 de agosto de 1785, Jeanne estaba en una suntuosa cena cerca de su localidad natal cuando se enteró de que Rohan había sido arrestado momentos después de salir de una audiencia con el rey. «Se habla de un collar de diamantes que tendría que haber comprado para la reina y al final no adquirió», dijo el hombre que le comunicó la noticia. Nadie sabía, por el momento, lo compleja que había sido la transacción en realidad. El antiguo amante de Jeanne, el abogado Beugnot, estaba sentado a la mesa, observándola. La vio empalidecer. A ella se le cayó la servilleta. Dijo que tenía que irse. Beugnot la llevó a su casa, donde ella comenzó a quemar sus papeles. Después de haberse pasado años intentando sin éxito llamar la atención de la reina, era difícil imaginar que la reina se la fuese a prestar ahora.
A la mañana siguiente, Jeanne fue arrestada y conducida a la Bastilla. Rohan ya estaba allí. Durante su arresto, había logrado enviarle una nota a un amigo en la que le pedía que fuera corriendo a su casa y quemara todas las cartas escritas en papel con los bordes decorados con oro o con flores azules. A los dos se les unieron poco después Nicole y Villette, la falsa reina y el falsificador. Jeanne, siempre a la ofensiva, declaró que el ilusionista Cagliostro y su esposa habían sido los responsables del plan, de modo que también ellos fueron arrestados. El único que no fue arrestado fue su marido, Antoine, que seguía en el extranjero, ocupado con la abrumadora tarea de vender 647 diamantes.
Cinco meses más tarde, comenzó a celebrarse el juicio. La cuestión central era esta: ¿Quién era el verdadero culpable? ¿Todo había sido orquestado por Rohan, en un intento de socavar la reputación de la reina con el perverso objetivo de mejorar su posición política? ¿O acaso Rohan —miembro de una de las familias más poderosas de Francia— en realidad era la víctima en aquel extraño asunto? ¿Era posible que la mente que había concebido un plan tan audaz fuera la de esa desharrapada que se había criado en la calle, esa nulidad con ojos bonitos, esa… mujer?
Nicole y Villette testificaron en relación con el escandaloso encuentro nocturno en los jardines, lo cual respaldaba las declaraciones de Rohan, que insistía en que de verdad pensaba que se estaba escribiendo con la auténtica reina. Su testimonio hizo que Rohan quedara como un idiota, pero se trataba de un idiota inocente. En respuesta, Jeanne intentó todos los trucos del mundo para defender su versión. Cuando testificó Nicole, Jeanne le guiñó un ojo para convencerla de que modificara su relato. Durante la declaración de Cagliostro, le arrojó un candelero a la cabeza. Se echaba a reír si pensaba que podría ayudarla; se ponía a llorar cuando llorar le parecía más apropiado. Negó haber afirmado nunca que era la mejor amiga de María Antonieta. Dijo que la única razón por la que su marido y ella habían estado vendiendo diamantes sueltos era que Rohan le había regalado unas viejas joyas. Mordió al carcelero en un brazo. Se escondió desnuda debajo de su cama para evitar que la llevaran ante el tribunal. Y se defendió argumentando con la energía de mil abogados. ¿De verdad pensaban que estaba tan loca, preguntó a gritos, como para intentar llevar a cabo una estafa semejante?
Fuera de la sala de audiencias, el pueblo francés no se podía creer lo que le estaban contando. Todo el asunto tenía un cariz maravillosamente sórdido. Era una verdadera delicia ver a individuos como el pomposo de Rohan y la materialista de María Antonieta implicados en una trama tan sucia. Y en el centro de todo, un collar de diamantes, no una bonita joya que las damas ricas llevaban en el cuello, sino un arma siniestra que olía a ambición, codicia, estatus, sexo y perdición. A medida que avanzaba el juicio, en las calles surgió toda una industria artesanal de productos basados en la historia de Jeanne. Se vendían platos pintados con imágenes del collar o escenas en las que Jeanne tenía relaciones sexuales con Rohan, o con Villette, o Rohan tenía relaciones sexuales con la reina. Jeanne había sido encarcelada, se había quedado sin un céntimo y se dedicaba a morder a la gente, pero había conseguido cumplir al menos uno de sus sueños de infancia: su nombre estaba en boca de todo el mundo.
Aunque María Antonieta aquí fuese completamente inocente, todo el asunto perjudicó su reputación mucho más de lo que Jeanne podría haber previsto. Su popularidad ya era débil antes de que desapareciera el collar, pero ahora estaba por los suelos. La gente murmuraba que Rohan en realidad sí que la había seducido entre los arbustos de Versalles, que le había prometido el collar para poder tener acceso a lo que había debajo de su vaporoso gaulle. Los pornógrafos se desmelenaron y llegó a publicarse un folletín titulado El burdel real, en el que aparecía María Antonieta contándoles a sus amantes que el padre de algunos de sus hijos era nada menos que Rohan. Aunque el papel que la reina había desempeñado en el asunto era producto exclusivamente de la mente de Jeanne, muchos de sus súbditos se quedaron con la impresión de que su reina era una zorra que se había vuelto loca por unos diamantes, de que aquella monarquía era una broma y de que habría que destruirla.
María Antonieta no podía dejar de llorar cuando se enteró de que Rohan había sido puesto en libertad.
«Venga a llorar conmigo, venga y consuele mi alma», le escribió a su amiga la duquesa de Polignac. «El veredicto que acaba de darse es un insulto espantoso. Estoy bañada en lágrimas de tristeza y desesperación.» Al liberar a Rohan, la corte francesa estaba admitiendo tácitamente que resultaba verosímil que Rohan creyera que la reina estaba dispuesta a citarse con él entre los arbustos. En otras palabras: su reputación ya era tan terrible, tan vulgar, que el único error del pobre Rohan había sido creerse aquel engaño. Como represalia, María Antonieta expulsó a Rohan de la corte, pero no consiguió aliviar el dolor que le había causado el veredicto. Un tiempo después, su propia dama de compañía contemplaría el asunto en retrospectiva con horror y escribiría en sus memorias: «En ese momento se acabó la felicidad de la reina».
Cagliostro y su esposa también quedaron en libertad. Nicole fue exculpada por falta de pruebas. Villette fue desterrado. Antoine, que no llegó a presentarse en el juicio, fue condenado in absentia a galeras de por vida. Pero el mayor castigo estaba reservado para aquella harapienta niñita surgida de la nada que había sido identificada como el verdadero cerebro de lo que empezó a conocerse como el «asunto del collar». Todas las propiedades de Jeanne fueron embargadas por el rey. La azotaron. La marcaron con una uve en cada hombro —uve de voleuse, «ladrona»—, aunque se retorció tanto durante el proceso que en cierto momento el metal candente se posó sobre su pecho. Y luego la encarcelaron para siempre.
Nada de esto entraba en los planes de la autodenominada condesa, que parecía pensar que la declararían inocente y la devolverían a la alta sociedad en un carruaje de oro. Reaccionó horrorizada al escuchar su sentencia, gritando: «¡Están humillando la sangre de los Valois!». En cualquier caso, no tuvo que soportar la cárcel durante mucho tiempo. Antes de que pasara un año, Jeanne comenzó a recibir mensajes anónimos de alguien que quería ayudarla a escapar, y en junio de 1787, poco antes de cumplir treinta y un años, se fugó de la cárcel disfrazada de hombre. Nadie sabe quién la ayudó, pero es probable que se tratara de alguien que odiaba a la reina. Para quienes detestaban la monarquía, podía ser útil que Jeanne estuviera libre. ¿Quién podía prever lo que contaría aquella insolente mujer una vez estuviera de nuevo en la calle?
Para espanto de María Antonieta, Jeanne tenía muchas cosas que decir. Huyó a Inglaterra para reunirse con su marido y, a una distancia segura, anunció que iba a publicar sus memorias. Esta noticia fue recibida en Versalles con inquietud (o con regocijo, según de qué lado estuviera quien la recibía). Cuando Jeanne comenzó a escribir, no pudo parar. Escribió tanto que incluso redactó una especie de metamemorias sobre sus memorias, tituladas Carta al público explicando los motivos que hasta ahora han demorado la publicación de las memorias de la condesa de Valois de la Motte. Sus verdaderas memorias estaban repletas de palabras escritas en furiosas mayúsculas y dramáticas cursivas, y con grandiosas declaraciones de inocencia. Por ejemplo: «El público debe al fin pronunciarse entre SU MAJESTADy el átomo que ha aplastado».
Jeanne no era ningún átomo, pero tampoco era invencible. En agosto de 1791, cuando tenía treinta y cuatro años, recibió la visita de unos hombres que la atemorizaron tanto que saltó por una ventana para escapar de ellos. Los periódicos informaron de que se trataba de unos alguaciles que habían ido a arrestarla por una pequeña deuda, tal vez relacionada con la afición al juego de su marido. Este, que también escribió sus propias memorias, afirmaba que Jeanne pensó que aquellos hombres habían sido enviados por la reina cuya misión era llevarla de nuevo a la cárcel. Fueran quienes fueran, Jeanne huyó de ellos aterrorizada… y aterrizó en la calle. Se le astilló el fémur, se fracturó un brazo y perdió un ojo. Nunca se recuperó. Dos meses más tarde, la prensa local informaba: «La célebre condesa de la Motte, de Las memorias del collar, que recientemente saltó por una ventana de un segundo piso para escaparse de los alguaciles, murió la noche del pasado martes, a las once, en su domicilio, próximo a la Escuela de Equitación de Astley».
Al igual que las circunstancias de su nacimiento, las de su muerte fueron tristes e ignominiosas, pero por lo menos los periódicos emplearon el título que Jeanne se había dado a sí misma el día de su boda: condesa.
La Revolución francesa se produjo en 1789, tres años después del juicio de Jeanne y dos antes de su muerte. Mientras las cabezas de los aristócratas empezaban a rodar, algunos sabios de la época como Johann Wolfgang von Goethe o Edmund Burke analizaban con distancia y detalle el plan de Jeanne y concluían que todo el asunto de los diamantes había desempeñado un papel importante en la caída de la monarquía. (Como la reputación de María Antonieta, la de Jeanne ascendía y caía a lo largo de los años; tras la Revolución, los especialistas comenzaron a minimizar su papel, pero en la década de 1980 se volvieron a fijar en ella. En 2003, un historiador afirmó que el asunto había sido «un catalizador de la Revolución francesa»). Incluso Napoleón sabía quién era Jeanne, y la culpaba de, al menos, parte del caos. En una ocasión, cuando le preguntaron qué pensaba sobre el asunto del collar, contestó: «Hay que fechar en ese momento la muerte de la reina».
Nadie que tuviera alguna relación con el collar acabó bien. Nicole, la falsa reina, murió joven. Rohan murió pobre. Villette se fue a Italia y allí lo ahorcaron por algún otro crimen, según los rumores. Cagliostro murió en la cárcel por practicar la francmasonería. Antoine estuvo entrando y saliendo de la cárcel durante años y al final falleció, extremadamente pobre, en 1831. Boehmer y Bassenge murieron sin cobrar por completo su trabajo (los herederos de Rohan terminaron de pagar el collar en la década de 1890, más de cien años después de que fuera confeccionado). Y dos años después de la muerte de Jeanne, María Antonieta se encontró en un carro mugriento rodeada de hordas de sus vociferantes súbditos camino de su juicio. La interrogaron delante de un desdeñoso tribunal formado exclusivamente por varones que le preguntaron, entre otras cosas, por Jeanne. La reina dijo por última vez que no conocía a esa mujer, que no había tenido nada que ver con aquel escándalo. No importó. Había tocado muchos otros diamantes. El 16 de octubre de 1793, la hoja de la guillotina cayó sobre su famoso cuello desnudo.
Es difícil imaginarse que Jeanne pudiera haber previsto cómo terminaría su estafa. Lo único que había pretendido era restaurar el honor de su familia, y, en vez de ello, contribuyó a una de las vueltas de tuerca más impresionantes y sangrientas de la historia. Pero también es posible que nada de esto le hubiera sorprendido demasiado. Si alguna vez ha habido alguien que creyera que tenía un destino extraordinario, fue Jeanne. Era una Valois, al fin y al cabo. Había nacido para jugar con diamantes.
Cassie Chadwick
nombre al nacer:
Elizabeth Bigley
alias:
madame Lydia De Vere, Florida G. Blythe, Mary D. Laylis, Maxie De Laylis, Lydia Brown, Lydia Cingan, Lydia D. Scott,
D. C. Belford, Sra. Scott, Sra. Wallace, Alice M. Bestedo
1857-1907
Cuando Estados Unidos era un país joven y los estafadores deambulaban libremente por sus calles con panfletos que hablaban de la fiebre del oro o que prometían yacimientos de petróleo y grandes ganancias a costa del ferrocarril para así seducir a la gente y que se fuera al Oeste, hubo una época en la que todo el mundo quiso, en lo más profundo, ser como una timadora de mediana edad y aspecto común y corriente llamada Cassie Chadwick. Ni siquiera era estadounidense, pero todo el país la adoraba. La gente ponía su cara en billetes de veinte dólares falsos y reemplazaba el lema «E pluribus unum» por el «lema de Cassie»: «Necesito el dinero». Un boticario comercializó unos frascos que contenían «el tónico nervioso de Cassie Chadwick», creado para proporcionar al comprador el aplomo de Cassie, la firmeza de sus manos, sus nervios de acero. Ella era la prueba de que hasta la mujer más normal podía convertirse en alguien realmente memorable si conseguía ser lo suficientemente arrogante. ¿Quién no querría embotellar su extraordinario espíritu y bebérselo?
Cassie Chadwick, cuyo nombre original era Elizabeth Bigley, nació en 1857, en una pequeña localidad canadiense cerca de Woodstock (Ontario). Tenía dieciséis hermanos y unos padres pobres que no sabían leer. Padecía problemas de oído, seseaba y tenía la extraña costumbre de quedarse mirando al vacío durante horas. Carecía de dote, de herencia y de esperanzas con respecto al futuro. Pero era inteligente, a su peculiar manera. Tenía agallas. Y aunque no era ni mucho menos una belleza, tenía un rasgo físico que la gente comentaría durante décadas: sus ojos parecían poseer un extraño poder, y cuando miraba fijamente a alguien… sobre todo a un hombre… y más si era banquero… ese alguien solía sentir que empezaban a temblarle las rodillas.
Desde que era muy joven se hizo evidente que Cassie —o «Betty», como la llamaban entonces— disfrutaba de las mejores cosas de la vida. Su padre nunca pudo permitirse comprarle la ropa y las joyas que ella anhelaba, de modo que se dio cuenta de que tendría que conseguir el dinero que necesitaba para estos menesteres por su cuenta. Este deseo de riqueza se convirtió en uno de los elementos más destacados de su personalidad: un impulso formativo, una obsesión. Décadas más tarde, cuando Cassie era famosa y había muerto, su hermana se negaba a hablar con los periodistas, salvo para declarar que Cassie «había estado poseída por una obsesión desde la infancia: la de adquirir una gran fortuna muy rápido».
Había una fórmula antigua, tradicional, para adquirir riquezas: trabajar mucho durante mucho tiempo y confiar en que algún día uno sería recompensado por ello. Pero había también métodos nuevos, más rápidos, más modernos. Y Cassie era, ante todo, una mujer moderna. A los veintiún años, entró en una barbería y le pidió al barbero que le cortara el pelo, lo cual era una petición inusual para una joven de la época. Él accedió, pero se puso nervioso cuando Cassie le pidió un bigote falso, y en el momento en el que ella sacó el reloj de oro de su padre y trató de vendérselo, se asustó al pensar lo que aquella extraña joven estaría planeando y llamó a la policía. El padre de Cassie tuvo que ir a la barbería y llevarse a su asilvestrada hija a casa, donde le echó una buena reprimenda.
Sin inmutarse, Cassie ideó un nuevo plan. Mecanografió una carta de los abogados de su tío en la que comunicaban que este había muerto dejándole a Cassie una cuantiosa herencia. La carta era tan convincente que incluso los padres de Cassie creyeron lo que decía, sobre todo cuando ella se hizo imprimir un montón de tarjetas de visita donde ponía: «Señorita Bigley, heredera de 15 000 dólares». Cassie todavía era joven, pero ya había aprendido una lección importante: si uno cuenta con documentos de aspecto oficial, tiene media batalla ganada.
Pero una pequeña localidad canadiense no era el lugar ideal para dedicarse a la estafa. La gente murmuraba, miraba fijamente, se daba cuenta de las cosas. Antes de que pasara mucho tiempo, Cassie fue detenida por comprar diversos objetos —incluido un órgano— con billetes de banco falsos. La juzgaron por falsificación, pero ella hizo todo lo que pudo para parecer de lo más excéntrica ante el tribunal y fue declarada no culpable a causa de su locura. Y en vez de enviarla a un sanatorio mental, la enviaron a casa para que la cuidara su madre.
Cassie escapó por los pelos y la experiencia supuso una llamada de atención, pero peor que eso, fue una lata. Debió quedarle claro que necesitaba un escenario mayor. Necesitaba un país obsesionado con hacer las cosas a lo grande, un país que no pudiera evitar sentirse impresionado por las herederas, un país donde el límite entre los sueños y los fraudes se difuminara de forma constante y maravillosa. Así que hizo la maleta y partió rumbo a Estados Unidos, donde se instaló en la casa de una hermana suya que se llamaba Alice y que vivía en Cleveland con su marido.
Alice no tardó demasiado en darse cuenta de que había cometido un grave error. Cassie, todo sea dicho, era muy problemática. Cuando Alice se fue de vacaciones, su hermana decidió hipotecar sus muebles, alegando que se llamaba Alice M. Bestedo y fingiendo que era la propietaria de todos los armarios y las otomanas. Poco después, su cuñado descubrió el engaño y la echó de la casa, por lo que Cassie estuvo una temporada yendo de pensión en pensión. Sin embargo, siguió empleando su estratagema de hipotecar muebles y acumuló toda clase de deudas. Alice —la verdadera Alice— empezó a preocuparse por su hermana, y trataba de pagar las cuentas de Cassie siempre que podía. «En aquella época —dijo Alice—, comencé a pensar que estaba desequilibrada.»
Lo de hipotecar el mobiliario era una estafa eficaz, pero bastante insignificante. ¿Cuánto podía sacar una al hipotecar una otomana? Para aumentar sus ingresos, Cassie comenzó a observar a los hombres más ricos de Cleveland, y al cabo de poco tiempo ya estaba comprometida con un médico llamado Wallace S. Springsteen. Le contó con todo lujo de detalles sus diversos problemas —reales o imaginarios, quién sabe— y después le explicó que estaba a punto de recibir un montón de dinero. Era la táctica perfecta para pescar un marido: una historia lacrimógena complementada con la promesa de una inmensa fortuna, todo calculado para ablandar el corazón e inflamar la codicia. Se casaron a finales de 1883. Doce días más tarde de la boda, cuando el doctor Springsteen descubrió que Cassie le había mentido sobre absolutamente todo, se divorciaron.
Como de costumbre, Cassie cayó de pie. Volvió a su casa, escribió cartas a todos sus amigos contándoles que «Elizabeth Springsteen» —su nombre de casada— había muerto, y después regresó a Estados Unidos con la firme determinación de hacerse rica con gran rapidez.
En Erie (Pensilvania), Cassie le contó a todo el mundo que se estaba muriendo y que necesitaba dinero de forma muy urgente para ir al médico. Había aprendido a hacer que le sangraran las encías a voluntad —la técnica que empleaba no se conoce, aunque una fuente afirma que se las pinchaba con una aguja— y se dedicaba a vagar por todas partes, sangrando por la boca como una vampira trastornada, diciendo que sufría una «hemorragia pulmonar». Cuando los lugareños más empáticos le prestaban dinero, ella desaparecía sin devolverlo, con los pulmones y las encías en perfecto estado. En Buffalo (Nueva York), le dijo a todo el mundo que era una clarividente llamada «La Rose» y estuvo una temporada sacándole dinero a gente desesperada por saber qué les depararía el futuro. Con el tiempo, acabó volviendo a Cleveland, donde montó un enigmático establecimiento que un periodista más adelante describiría como «una especie de centro turístico de dudosa reputación y pseudosocial al que acudían numerosos hombres, probablemente ciudadanos influyentes».
¿Acaso es esta una manera sutil de describir un burdel? Tal vez. La gente estuvo décadas cuchicheando sobre la vida sexual de Cassie, preguntándose si se acostaba con sus víctimas para que su estafa diera mejor resultado. Desde luego, tenía una extraña influencia sobre los hombres, una influencia tan palpable que sus contemporáneos debatían en serio si tenía poderes hipnóticos o no. En cualquier caso, en sus estafas siempre empleaba disfraces, simulacros, historias vitales falsas y fachadas engañosas. Nunca se decantaba por la solución más obvia. Y el sexo era algo tan… obvio. De todos modos, al margen de lo que sucediera en su «centro turístico de dudosa reputación», el negocio le permitió codearse con hombres poderosos, enterarse de sus secretos y desarrollar cierta aversión hacia ellos. Fue allí, escribe el periodista ya mencionado, donde Cassie comenzó a sentir un «desprecio extremo por los hombres y por sus debilidades y vanidades». Se acostara con ellos o no, «notaba que era intelectualmente superior (…) a estos». Todos sus timos hasta la fecha le habían enseñado una lección sencilla y potente: «Para ella, ningún hombre era maravilloso, y casi todos los hombres eran bobos».
Hablando de hombres, en esta época tuvo varios maridos y dio a luz a un niño llamado Emil (cuyo padre, según los rumores, era un destacado político de Cleveland). Cuando tenía treinta y pocos años se instaló en Toledo (Ohio), donde trabajaba, con el nombre de «madame Lydia De Vere», como pitonisa, clarividente, hipnotizadora y médium. Además de predecir el futuro de forma tradicional, madame De Vere ofrecía un servicio menos corriente: por un cargo adicional, también daba consejos para invertir en bolsa. Sus clientes eran hombres cultos, banqueros y médicos, pero su formación no tenía nada que hacer contra los hechizantes ojos de madame De Vere. Cuando les pedía un préstamo, accedían encantados; cuando falsificaba las firmas de los ricos, los bancos las aceptaban. Antes de que pasara mucho tiempo, había reunido nada menos que 40 000 dólares en billetes falsos.