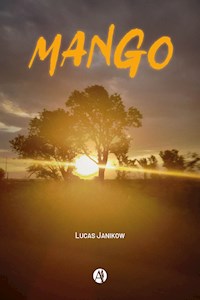
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los restos de una joven sin vida en las afueras de un tranquilo pueblo rural de la región chaqueña sacude la monotonía cotidiana de algunos de sus habitantes, sobre todo la del corrupto comisario Benavídez, tío de la víctima. A partir de este macabro hallazgo, se desatará una cadena de acontecimientos que oscilando entre lo cómico, lo dramático y hasta lo erótico inclusive, empujarán paulatinamente a sus desesperados protagonistas por un peligroso sendero que no tendrá otro destino más que el de una vertiginosa caída libre sin retorno. Una vorágine de violencia salpicada de magia autóctona los llevará con la fuerza de un río, hacia una preanunciada pero inevitable tragedia final sellada de asombro.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Lucas Janikow
Mango
Janikow, Lucas Mango / Lucas Janikow. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2908-4
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Los hechos y personajes de esta novela son ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Tabla de contenidos
PARTE 1: EPICARPIO
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
PARTE 2: MESOCARPIO
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
PARTE 3: ENDOCARPIO
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
GLOSARIO
A la memoria del Ruso, una estrella fugaz.
“Se endurece el corazón,no teme peligro alguno;por encontrarlo oportunoallí juramos los dosrespetar tan solo a Dios;de Dios abajo a ninguno.”La Vuelta de Martín Fierro (Canto III, estrofa II)
Mango: fruta tropical, perteneciente al grupo de las drupas, es decir, tiene cáscara (epicarpio), una pulpa comestible (mesocarpio) y un carozo duro (endocarpio), el cual contiene la semilla. Durante su desarrollo suele pasar de un color verde oscuro a tonalidades rojos, anaranjados y amarillos. Puede pesar entre 50g a 2kg. Pertenece a varias especies de árboles del género Mangifera. Existen numerosas variedades de mangos, de color, forma, tamaño, y textura muy variable. Por lo general de sabor dulce, de textura suave o fibrosa. Originario de Asia. Considerada en la India como fruta de la pasión. Desde Filipinas fue introducido en Méjico en el siglo XVII, y en Brasil, por los portugueses en el siglo XVI. Requiere de sol intenso y terrenos limosos –como sedimento de ríos: barro, lodo y restos vegetales– de poca cohesión. Suele ser polinizada por el viento y por diferentes insectos: principalmente por moscas, pero también por abejas, hormigas o avispas. El árbol de mango puede dar fruto por más de cien años. En Argentina, su producción se concentra en el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy y en los departamentos de Orán y San Martin, provincia de Salta.
PARTE 1
EPICARPIO
1
Fumando esperan su turno, ambos sentados bajo la generosa sombra de unos algarrobos, monte adentro, en algún lugar entre el Pilcomayo y el Bermejo, las dos grandes arterias que drenan la región del Gran Chaco y que luego se desangran en el río Paraguay. Detrás de los dos hombres, hay una casita fabricada de tablas de madera, como lo son casi todas en aquellos pagos. El calor es apenas soportable, y el sol quema la tierra con su acostumbrada brutalidad. Se respira una atmósfera caliente, no corre ni una pizca de aire, las hojas de los árboles permanecen inmóviles, y todo pareciera estar fundido en la quietud de la siesta. La densa monotonía se rompe únicamente cuando habla el loro Leopoldo, el cual se entretiene caminando de un extremo a otro de su casita colgante, compuesta por el marco metálico de una vieja rueda de bicicleta, atravesada por medio palo de escoba; todo ingeniosamente atado con alambre. El improvisado artilugio se sostiene en el aire gracias a una soga anudada a una de las ramas altas de uno de los árboles. Leopoldo trepa por la circunferencia externa de la rueda, ayudándose con su poderoso pico, como si éste fuera una tercera pata, y de pronto saluda, como solo él sabe hacerlo: “Hooooolaaa…chirete puuuto. Hooooolaaa”.
Dentro de la casilla de tablas, pintada por fuera de un color verde esmeralda –madera vieja ya y duramente castigada por el sol– un tercer hombre se sube los pantalones, y se ajusta el cinturón. Aún jadea agotado por el esfuerzo realizado, gotas de transpiración recorren el arco de su nariz aguileña y el cabello húmedo le cuelga por la cara…luego se peina hacia atrás con ambas manos, lleva un anillo de oro, con forma de águila. Mira con una sonrisa de desprecio a la joven tendida sobre el lecho. Ella solloza, pero con algo de esfuerzo por el bozal que le han colocado. Tiene la boca abierta, y sus dientes muerden un trapo sucio que le ataron con fuerza por detrás de la nuca. Sus delicadas muñecas enrojecidas están atadas a un barrote de la cabecera de la cama. La habitación es sombría y sofocante, un penetrante olor ferroso a cuerpos sucios impregna el ambiente, pero las fosas nasales de la joven se han insensibilizado ya a este agrio aroma. En cambio, percibe el olor a tabaco quemado ahora. Sabe, sin necesidad de confirmación visual, que el hombre que estuvo encima de ella hace apenas unos instantes, ha encendido un cigarrillo. Desde afuera se oye un grito:
—¡Dale che…! ¡¿Cuánto má vaia demorá mierda?!
—¡TAMO ARREEEECHO, JA, JA, JA, JAAAA…! –se oye que grita el otro hombre que lo acompaña.
Entonces, el hombre del anillo, mirando por la ventana ahora a sus dos amigos que esperan afuera fumando, les grita en tono de burla: “¡PASE EL QUE SIGUE!”
Uno de los hombres de afuera, da una rápida y última pitada a su cigarrillo, y de un tincazo manda a volar la colilla por los aires, la cual rebota contra el marco metálico de la casita de Leopoldo. Por poco le pega al pobre loro, quien sorprendido por la explosión de chispazos, aletea con violencia de repente, para no perder el equilibrio. No le gustó nada aquel ataque. A los dos hombres esto les causa gracia y se ríen. El atacante le dice al loro con una sonrisa maliciosa: “¡Tomá, Leopoldo puto!”. Sus dientes están verdosos por la coca. Luego se pone de pie, resoplando por el esfuerzo que ello le implica. El humo del tabaco sale expulsado con fuerza por su nariz. Se dirige perezosamente hacia la casilla de tablas, arrastrando los pies por la tierra, con una mano va apretándose los genitales por encima del pantalón, como acelerando artificiosamente la estimulación. Patea un par de piedritas en el camino y murmura para sus adentros: “Por fin carajo, ya tá…ahora me toca a mí que mierda…”
En otro lugar de aquella región, más precisamente en el pueblo, el silencio monótono de la siesta se interrumpe de vez en cuando por el golpe de los mangos que caen sobre el techo de chapa. Algunos ruedan hasta el borde y luego caen al patio. Otros se quedan allí sobre el techo, donde terminan pudriéndose con el paso de los días. El joven Santiago Burgos, de no más de doce años de edad, finge dormir, pero no logra engañarse a sí mismo. El excesivo calor de la tarde no se lo permite. Permanece recostado sobre su cama, en calzoncillos, con los ojos cerrados, sumido en el trance que le provoca el zumbido incesante del viejo ventilador metálico de pie. Santiago no es de aquellos que suelen dormir la siesta, pero esta vez su madre lo obligó, a modo de castigo, por no haber descolgado la ropa de la soga tal como se lo habían ordenado que hiciera. A consecuencia de su desobediencia, todas aquellas blancas sábanas terminaron revolcadas por el patio de tierra, todo gracias al más nuevo integrante de la familia y su tonta manía de ladrar con furia a las prendas que se secan al sol, sobre todo cuando éstas se agitan con el viento, para luego tironearlas con su pequeño hocico hasta lograr finalmente someterlas a su voluntad, bajo sus cuatro sucias patas.
La siesta le resulta mortalmente aburrida a Santiago, por eso se entretiene con un juego mental que se ha inventado: tratar de predecir el momento exacto en que se va a desprender otro mango del árbol. Pero nunca acierta. Cuenta en silencio: uno…dos…y… ¡tres! Pero nada…la naturaleza no le obedece…la naturaleza siempre hace lo que quiere…es un juego prácticamente imposible de ganar, aun cuando una leve brisa intermitente anuncia la irremediable caída de la fruta, haciendo vibrar primero el follaje de las copas por unos instantes…y entonces, de repente: ¡PAM! Otro mango sobre el techo…
Del otro lado del Arroyito de los Toldos, como se llama el curso de agua que recorre la zona este del pueblo, frontera natural entre el área más céntrica y la de los arrabales, un joven de la misma edad que Santiago y buen amigo de éste, pedalea su vieja bicicleta a toda velocidad bajo el implacable sol de la tarde. Es Joaquín Mendoza. Mientras atraviesa el pueblo en dirección a la casa de Santiago, trata de esquivar los mangos caídos que alfombran las calles de arena. Algunos han caído hace apenas un par de horas y ya se llenaron de moscas, las cuales se hacen la fiesta con la pulpa amarilla que asoma por su piel rajada. Otros manguitos llevan ya varios días de putrefacción y están oscuros, como quemados. Además de los mangos, también hay un sembradío de viejos carozos peludos, previamente chupados por algún mataquito descalzo de los que siempre pasan por allí en grupos de dos o tres, pidiendo sobras en las casas como es costumbre del aborigen. De vez en cuando, Joaquín Mendoza pisa con la rueda de su bicicleta algún mango y echa una buena puteada: “¡La connnchala lora!”, porque así es el juego que se ha inventado: ir rápido pero sin pisar los mangos. Entonces, como respuesta al grito, los perros lo miran para ver cuál es el problema, pero sin levantar demasiado sus cabezas, porque también ellos están ocupados haciendo la siesta. Abren apenas un solo ojo, mientras permanecen acurrucados dentro de sus pozos –que ellos mismo cavan en la tierra– bajo la sombra de los árboles, y piensan, ah…es solo Joaquín Mendoza en su bicicleta otra vez…nada nuevo.
Doña Melba, la madre de Santiago, también intenta dormir la siesta, pero a diferencia de su hijo, ella lo consigue fácilmente, porque aquel día llevaba levantada desde el amanecer, habiéndose ocupado de un sinfín de tareas domésticas y sin un minuto de descanso. Ahora su cuerpo agotado, ayudado por el calor, se había rendido al sueño.
Mientras ésta dormía profundamente, afuera de la casa ya estaba Joaquín Mendoza, dispuesta a dar aviso a su amigo de su presencia. Para esto emitió un extraño silbido secreto cuyo significado –“salí, estoy afuera”– solamente conocía su amigo Santiago, quien seguía dando vueltas en la cama, pero sin poder dormirse como le habían ordenado que hiciera. Joaquín Mendoza vio que la cortina floreada de la ventana abierta de la habitación de su amigo se corrió desde adentro y apareció en su lugar la oscura cara del castigado, con los ojos fuertemente entrecerrados, heridos por la intensa luz del implacable sol de la tarde. Joaquín Mendoza, aún montado sobre su bicicleta, pero con un pie apoyado sobre la vereda, vio que su amigo le hizo una seña de silencio, sumado a un ademán que en su sistema personalizado de códigos significaba algo así como “desaparécete de la vista de mi madre…yo saldré enseguida…a escondidas…”, lo cual Joaquín Mendoza comprendió perfectamente, y sin decir nada, automáticamente se fue hasta la esquina, donde allí se instaló bajo la indispensable sombra de un enorme jacarandá, a esperar a su amigo.
Ahora la fuga: Santiago Burgos se puso primero el pantalón corto y las alpargatas, luego buscó la remera, ésta se la ató alrededor de la cabeza, a la manera de un turbante oriental. Luego, con movimientos gatunos, pasó sigilosamente por delante de la puerta abierta del dormitorio de su madre, la cual roncaba apaciblemente. Entró como un ladrón a la cocina, donde buscó sin hacer ruido un cuchillo de mesa tipo sierrita con cabo de madera, y así armado, fue hasta el comedor, donde la ventana un poco más grande que la de las habitaciones, le permitió pasarse hacia el exterior de la casa. Al tocar el suelo de la galería, tras un leve brinco, el pequeño cuchillo cayó al suelo, produciendo aquel característico sonido del metal contra el cemento, lo suficientemente fuerte para filtrarse por las grietas de las barreras que custodian el mundo del sueño y que dio como resultado una casi automática reacción de su madre, la cual entre sueños balbuceó una sola palabra, apenas audible: “¿Santi…? Luego hubo un silencio prolongado.
El sigiloso fugitivo permaneció por un instante agazapado en la galería, encorvado aún debajo de la ventana, sin mover un solo músculo de su cuerpo. Se mantuvo congelado en aquella posición a la espera de una segunda reacción de su madre…pero ésta nunca se produjo.
A los cinco minutos ya estaba montado como pasajero sobre la bicicleta de su amigo, camino a la finca de don Montalvo, por fin libre del suplicio de la siesta obligada, respirando el aire caliente de la tarde, quemándose sin preocupaciones bajo los intensos rayos del aquel abrasador sol chaqueño. Joaquín pedaleaba con entusiasmo, Santiago lo iba alentando para que aumentase la velocidad, sería una tarde perfecta, como tantas otras. Esta vez tenían planeado comprar una sabrosa sandía con las monedas que habían estado ahorrando durante toda la semana.
2
Rechinaron las bisagras del pequeño portoncito de madera que permitía el ingreso al jardín de la casa. Doña Melba miró por la ventana reconociendo al instante la silueta de su esposo que regresaba después de su agobiante jornada de trabajo. Se alegró mucho de verlo, porque estaba casi segura que Carlos no volvería hasta bien entrada la noche, tal como venía sucediendo cada viernes, y todas aquellas veces borracho. Notó que caminaba bien, no había indicios de que hubiera estado bebiendo. Cuando el hombre abrió la puerta de la casa, ella por un momento no supo cómo recibirlo. Carlos simplemente la miró a los ojos y con su rudeza habitual solo dijo: “Negra…”, a lo que la mujer, sin poder contener su emoción y arrastrando por eso la última sílaba –la cual terminó delatando finalmente su sorpresa– respondió: “Amooooor”.
Ella sostenía un repasador húmedo con el cual se secaba nerviosamente las manos, pero sin quitarle la vista de encima. No se acercó a su hombre como lo hubiera hecho quizás otra esposa, porque sabía que éste no era el modo de Carlos…él no daba ni recibía besitos de saludos de su mujer. Era más bien un hombre frío, simple, poco afectuoso, que se mantenía a salvo del mundo de las emociones, siempre duro por fuera como una nuez. No se andaba con romanticismos artificiales, consideraba débiles a los hombres cariñosos, gente de novela, según razonaba él. Melba esto lo sabía y no se quejaba…los besos entre ellos estaban reservados únicamente para los momentos previos al coito, a la manera de un inconfundible preámbulo que garantizaba el encuentro carnal. Aquellos besos sí que eran algo de otro mundo: un salvaje y descoordinado chupeteo de bocas abiertas, entrechocando los dientes, sin ningún tipo de delicadeza. El hombre ni la coca se sacaba de la boca, y entonces ella debía exigirle a Carlos que sacrificase el acusi para continuar, cosa que él no dudaba ni un instante, embalado ya en el frenesí de la pasión. Escupía allí mismo hasta las últimas amargas hojitas que pretendían quedarse pegadas contra las encías. Sin embargo, muchas veces, la lengua de Melba se topaba con alguna que otra rebelde hojita que se había rehusado a la expulsión, pero ya no le decía nada, porque a esta altura también ella ya estaba embalada en el frenesí de la pasión.
—Me viá duchá…– fue la sentencia de Carlos. Y encaró hacia la habitación de depósito donde solía dejar sus herramientas de trabajo. Melba lo siguió con la vista pero con mucho disimulo, pretendiendo estar concentrada en sus propias tareas. No podía dejar de sentirse contenta por tener ya a su hombre en casa, lo cual la hacía sentirse completa y segura, porque en el fondo de su corazón sabía –a pesar de que estaba consciente que aquel no era el hombre perfecto– que ella no era nada sin él.
Desde un incómodo ángulo de la casa, lo vio desvestirse en aquella habitación del fondo, donde su costumbre era dejar las prendas de fajina, allí mismo, sobre el suelo, donde Melba iría después a recogerla para su lavado. La última luz del atardecer se filtraba por entre las separaciones de las tablas verticales de madera de las paredes y se posaba con majestuosidad sobre los contornos de la dura musculatura de aquel cansado trabajador de campo. Melba quiso dejar sus quehaceres para ir a su encuentro y agradecerle con su propio cuerpo el que haya vuelto temprano y sobrio, porque no conocía ningún otro impulso de agradecimiento más que éste, pero el pudor pudo más…y entonces se reconfortó con la idea de que le prepararía unos buenos matecitos, bien espumosos como a él le gustaba, con una que otra ramita de cedrón. Lo agasajaría con el queso chaqueño que le habían traído aquella mañana desde el puesto San Carlos, donde los matacos se dedican a la cría del chivo, bajo el yugo del criollo.
—¿Y a dónde se ha ido el Santi que no lo he visto afuera…? –preguntó Carlos, mientras se dirigía al cuarto que se utilizaba de baño, envuelto ya en una toalla que alguna vez había sido de color rojo, ahora rosada, despintada por el sol, aquel verdugo final que todo lo vence y ante el cual todo se doblega y se rinde en estas tierras, tanto hombre, animal, vegetal o cosa.
—¿Aquel mocoso…? –las facciones del rostro de Melba se endurecieron de repente, como preludio a un informe completo del mal comportamiento de su hijo.
—¿Qué ha hecho ahora…? –preguntó Carlos, pero casi por compromiso y sin ningún genuino interés por la respuesta, porque ya se había colocado bajo la ducha y Melba escuchó que había comenzado a salpicar el agua contra el cuerpo de su marido.
Mientras que Carlos se daba su baño, Melba aprovechó y baldeó la entrada de la casa para refrescar un poco el ambiente donde se sentarían luego a matear, el ritual de casi todas las tardes, a la espera de la nochecita, la cual tanto se hacía desear después de aquel agobiante día de calor.
Un rato después apareció Carlos en el umbral de la puerta de entrada, el cabello aún húmedo y peinado hacia atrás como si hubiera estado engominado, en la nuca ya se le habían formado un par de rulos, algunos de ellos todavía sostenían en sus puntas gotas de agua que se desprendía y le formaban pequeños lunares oscuros sobre la tela de su camisa a cuadros que se había puesto, desprendida hasta casi el ombligo. Difícil le resultaba distinguir entre la humedad que le había quedado de la ducha y la humedad de su cuerpo nuevamente transpirando. El calor era siempre tal, que verdaderamente nunca dejaba de transpirar, ni aún bajo el agua de la ducha.
Su mujer lo esperaba sentada ya en la galería con un mate recién cebado y se lo alcanzó sin decir palabra. Éste lo tomó casi automáticamente y sorbió de la bombilla de alpaca tres veces seguidas hasta dejar oír un ronroneo final. En su rostro se dibujó un gesto de genuina satisfacción, como si ésta hubiera sido la meta final de todo aquel largo día de trabajo.
—¿Y el mataco… a qué hora piensa volver…? –dijo mirando hacia la calle. Melba parecía haber estado esperando con ansias aquel comentario para comenzar la conversación.
—Ay, ni me hablé por Dios…ni me hablé…ta cada vez peor el tuyo…no hace caso, NO hace caso…hoy le he dicho que taba castigao… ¡Igual se ha ido! ¿Podé creer? Ya no sé qué hacé con este chango Carlos…vive callejeando nomá…
—¿Con el Joaquín Mendoza se ha ido…? –preguntó Carlos, como lo hubiera hecho quizás un detective que comenzaba a elaborar una hipótesis a partir de los datos recabados.
—Mirá, la verdá, no sé…pero debe sé… Fijate que ni siquiera lo he escuchao cuando se ha ido. ¡Vó vieras! ¡Qué chango éste…!
—Le viá dá una cagada cuando venga…ya va vé que sí…no le van a quedá gana de escapase otra vez… –amenazó el hombre, como para dejar en claro que con su sola presencia en la casa volvería a reinar el orden que se perdía durante su ausencia.
A todo esto su mujer ya le había alcanzado un nuevo mate al cual dio un sorbo y después de reflexionar un instante dijo:
—Mañana me lo guá llevá al campo, negra. Pa que labure un poco y sepa lo que es la responsabilidá…sino acá se va criá vago nomá…callejero…eso toy viendo…
—¿Enserio amor? ¿A qué parte se van a ir…?
—A cosechá…a lo de los hermanos Fernández…
—¿Enserio me lo va llevá al Santi…? –preguntó algo dudosa ahora su mujer, mientras le estiraba su mano para acariciarle el brazo al hombre, quizás como para absorber algo de la tensión que lo parecía dominar. Carlos seguí de pie a su lado, todavía ni siquiera se había sentado. Su naturaleza era ansiosa, aun no se había podido relajar del todo…estaba como anticipándose al regreso inminente de su hijo…observaba al perro que andaba por la calle de tierra frente a la casa para ver si éste se inquietaba, sería el primero en dar el aviso del regreso de Santiago. El animal tenía la capacidad de presentirlo, mucho antes de que éste apareciera doblando la esquina.
—Más vale que sí…mañana nos vamo bien tempranito…por eso no me quise poné a tomá…los changos me habían invitao pero le he dicho que no, porque si no mañana no me levanto y no quiero perdé esta oportunidá que me da el patrón…son pocos los que ha elegío pa la cosecha…es buena la paga…
Ahí estaba entonces la explicación al misterio de su temprano regreso a casa. Melba seguía acariciando a su marido, finalizando aquel gesto de cariño con unas leves palmaditas sobre el mismo antebrazo, las cuales funcionaron para que Carlos tomara consciencia de que aún seguía de pie. Entonces tomó asiento en la silla de madera tapizada con cuero de chivo.
—Ni se imagina tu hijo que cuando venga lo va está esperando su tata… –comentó Melba.
—¿Qué queré decir con eso…?
Por un momento Melba se dio cuenta que con aquella tonta frase posiblemente había metido la pata... no supo responder con rapidez y el breve silencio que siguió a su respuesta operó como una confirmación a las sospechas de Carlos, quien la volvió a increpar…
—¿Qué mierda querés decir con eso vó…?
—Nada, que tu hijo no se imagi…
—¡CALLATE CARAJO! ¡CALLATE QUERÉS! –aulló Carlos de repente, el grito retumbó por toda la galería. El perro –que ya se había echado– se puso de pie en la calle y emitió unos ladridos nerviosos a modo de contestación…
Luego de esto siguió un silencio muy prolongado durante el cual ninguno de los dos volvió a abrir la boca, excepto para seguir mateando, ritual que continuó con la misma naturalidad de siempre, como si nada hubiera sucedido. Melba se recriminaba a sí misma el haber hecho aquel comentario, así a la ligera y con tanto descuido, sin haberse anticipado a las posibles consecuencias. ¡Cómo se lamentaba! Cuando todo estaba tan bien…se sintió como una verdadera estúpida, por haber arruinado una tardecita tan perfecta, tan largamente soñada. Ya le habían diagnosticado cierta vez que su problema era un “desajuste”…esto se lo había dicho la doña Úrsula, tarotista improvisada del barrio, quien sabía tirar las cartas los días miércoles en el centro de jubilados, pero en aquella oportunidad Melba no lo había podido comprender. Ahora estaba claro…tan claro como el agua…su problema era un problema de “desajuste” entre dos velocidades distintas. Algo así le había explicado doña Úrsula: la velocidad de su lengua por un lado, y la velocidad de su cerebro por otro. Es decir, su lengua era siempre más rápida que su cerebro. Ahora lo había comprendido perfectamente. Sobre esto cavilaba Melba cuando finalmente, después de un interminable silencio, Carlos volvió a hablar sin ningún indicio de enojo, así como si nada…
—¿Y qué has hecho pa comé, negra…?
De repente Melba se acordó del queso chaqueño y se levantó de su silla para ir en su busca, cuando de repente Carlos la tomó del brazo poniendo freno a su impulso…
—¿Qué pasó…? –preguntó la mujer sorprendida.
—Cuidao…un alacrán…quedate quietita nomá…ahí…sobre la mesa… ¿Lo vé...?– y diciendo esto, acercó lentamente el mate de palo santo que tenía en la mano hacia donde estaba el bicho y de repente lo apoyó con fuerza sobre el lomo del mismo, reventando su exoesqueleto al instante, el cual crujió bajo el peso de la madera. –¡CARAJO! ¡BICHO I MIERDA!
A causa de aquel golpe contra la mesa la yerba mojada saltó fuera del mate con bombilla y todo. Melba acompaño la violenta acción con un agudo alarido de horror femenino, aportando su cuota de dramatismo al evento, luego de lo cual rio nerviosamente comentando:
—¡Ay Dios! Y eso que hoy eché de la fenelina aquella que me trajo la Elsita el otro día… ¿te acordás?
—No sirve pa mierda eso…igual aparecen…has visto ¿no…?– sentenció Carlos. Siempre cerraba las ideas con una conclusión final sobre lo cual ya no se debía decir más nada.
—Es verdá… –contestó ella sin genuina convicción, pero con disimulo, porque aún albergaba esperanza de remediar la metida de pata anterior.
—Y mirá quien viene ahí… –dijo entonces Carlos, moviendo la barbilla en dirección a la calle. A lo lejos venía Santiago, que a medida que se acercaba a la casa no daba ninguna muestra de sorpresa en absoluto al ver a su padre mateando en la galería. Al igual que su madre, era un gran disimulador. Abrió la pequeña puertita de madera de acceso al jardín y las bisagras rechinaron. El perrito daba saltitos a su alrededor para recibir una caricia de saludo que el niño le regaló de manera casi mecánica, sin tener demasiada consciencia de su gesto.
—Buenas tardes padre.
—Buenas noches diría yo… ¿Y por dónde ha andao usté si se puede sabé…? –preguntó el hombre simulando un tono autoritario. En realidad estaba contento de verlo, había estado pensando mucho en su hijo aquel día. No sentía ganas de darle una paliza, sino más bien de hacerle algún tipo de cariño, un abrazo o una palmadita quizás. Debía ser el entusiasmo de llevarlo a la cosecha por primera vez. Mañana sería un gran día para ambos, se irían juntos a la finca de los Fernández, esto constituía todo un acontecimiento.
—Con el Joaquín Mendoza estuvimo…
—¿Estuvimo…? ¿Quién más?
—Los dosito nomá padre…
—Hable bien entonce, “estuve”, se dice…
—Estuve.
—Ahá… ¿Y haciendo qué…? Seguro que hondeando por ai, en la loma ¿Qué no...?
—No padre…fuimo a comé sandía…
—¿Hasta la finca de Montalvo se han ido…? –preguntó el padre incrédulo.
—Sí padre.
—Mieerda que gana de andá bajo el sol ustede, ¿no?… Bué, vaya a bañase ahora…y mañana se me viene conmigo, ¿sabe?
—Si padre. –contestó el niño sin ningún tipo de cuestionamientos.
Y diciendo esto el muchachito entró a la casa. No preguntó a dónde se lo llevaría su padre, le pareció más prudente obedecer al instante. Melba había permanecido en respetuoso silencio durante aquel breve intercambio de palabras entre el padre y su hijo y cuando éste entró a la casa, ella lo siguió por detrás, alargando el brazo para tocarle la nuca transpirada…
—¡Que roña…por Dios…! –comentó. –…a refregase bien esas rodillas negras que tení y también los tobillo, ¿no? ¿Me has escuchao…? ¡Eh…te toy hablando!
—Si ma…
Carlos quedó por un rato solo en la galería, cebándose él mismo otro mate después de haberlo rearmado nuevamente. Poco a poco se anunciaba la noche, algunas estrellas ya se dejaban ver en el firmamento cuyo celeste agonizaba hacia un azul cada vez más oscuro. Una franja ambarina pintaba el cielo a la altura del horizonte hacia el oeste, donde finalmente se había perdido aquel impiadoso sol de la tarde. Una bandada bulliciosa de loritos pasó volando como suelen hacerlo siempre a esta hora, chillando como las viejas en el mercado, y el croar de las ranas también comenzó a intensificar su llamado. Lo mismo los coyuyos, quienes también se sumaron a la sinfonía del monte. Los mates habían perdido su intensidad inicial, la yerba ya estaba lavada. Melba volvió con un plato sobre el cual había preparado el queso chaqueño y un bollo con chicharrón. En la otra mano traía un frasco gordo de escabeche de vizcacha que le entregó a Carlos para que éste lo abriera…
—Está durísima la tapa…no lo puedo abrí…
—A ver, dame eso… –dijo el hombre, y aplicando algo de fuerza hizo sonar el envase: ¡PLUCK!
—Amooor… ¡Que fuerza…! –lo premió su esposa con una sonrisa de genuina satisfacción.
—Así te gua abrí esta noche mamita… –le contestó el hombre, sosteniéndole la mirada con una especie de dulce descaro para ver su reacción.
Este comentario la tomó totalmente por sorpresa. Las cosas parecían haberse vuelto a arreglar. La promesa de una sesión de amor carnal la hizo estremecerse en lo más hondo de su ser. Amaba a este hombre, su hombre, padre de su hijo, lo amaba de una manera algo extraña, como si éste fuera en realidad una especie de animal herido, acorralado, a veces brutal en sus reacciones, pero vulnerable en lo más escondido de su ser. Eso la hacía quererlo aún más, la inundaba de una ternura que no lograba comprender. Ella soñaba con la posesión, con la exclusividad, anhelaba ser la única que pudiera lamerle aquellas viejas cicatrices del pasado, de su infancia saturada de violencia…de niño maltratado.
Entonces, apoyándose sobre las rodillas de Carlos con ambas manos, se agachó lo suficiente para susurrarle al oído con delicadeza femenina:
—Ya no veo la hora que me lo haga… –y ambos se regalaron suaves sonrisas de complicidad.





























