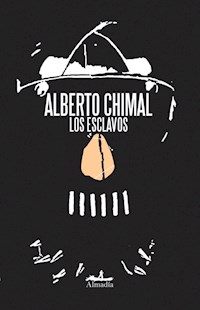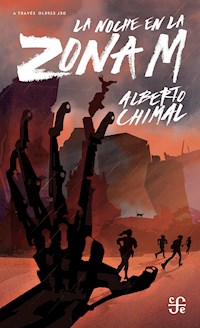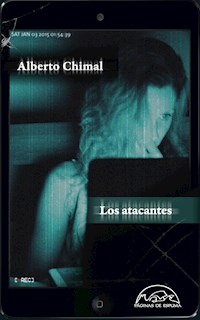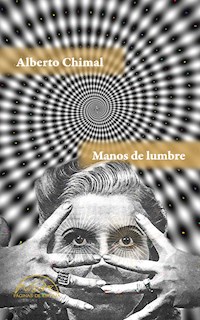
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En las historias de Manos de lumbre, como diría Jean-Paul Sartre, "no hay necesidad de fuego, el infierno son los otros". Un escritor que practica el plagio literario, una mujer obsesiva bajo una maternidad malentendida o una enferma frente al trance de elegir son algunos de los personajes de Alberto Chimal que conviven con su propio infierno, con su propio disimulo, manipulación o incertidumbre. Chimal enciende una prosa que subraya el matiz de lo fantástico y que explora siempre límites, siendo así su literatura juego e hipnosis donde introducirnos y, posiblemente, quemarnos. "Alberto Chimal nos recuerda que todo ocurre aquí, en este mundo, en esta vida, en estas formas de imaginación de las que todos participamos" Francisco de León, Literal "Para los lectores algo cansados con el modo realista en el que se desenvuelve buena parte de la literatura latinoamericana contemporánea, Chimal es un escritor imprescindible" Edmundo Paz Soldán, La Tercera "Así funciona la narrativa de Chimal: con potencia. Tiene poder, tiene eficacia, engancha" Sara Mesa, Estado Crítico "Chimal se acerca a la zona de la penumbra, de las amenazas y las identidades indefinidas, en donde reina la "belleza terrible" y donde lo desconocido y lo aterrador cohabitan" Carolina Herranz, Criticismo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alberto Chimal
Alberto Chimal, Manos de lumbre
Primera edición digital: septiembre de 2018
ISBN epub: 978-84-8393-633-7
IBIC: FYB
© Alberto Chimal, 2018
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2018
Colección Voces / Literatura 264
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares delcopyright.
El autor completó este libro con apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México.
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
a Raquel,
quien es parte
de lo que no es infierno
Tienes manos de lumbre: destruyes lo que tocas.
(También se dice:
Los Leones del Norte
Lo que la gente debería comprender de este asunto tan sórdido es justo lo que no puedo explicar. Sonaría ofensivo. Políticamente incorrecto. Y tal vez sería incluso perjudicial, dado el papel de villano que algunos medios me quieren asignar. Pero sería la verdad.
El teléfono ha dejado de sonar por primera vez en toda la mañana. Sin embargo, Rodrigo, mi asistente, ha comenzado a llamar a la puerta de mi estudio, sin duda con más solicitudes fastidiosas. Yo no hago caso. Sentado en mi silla ante el escritorio, decido no rendirme ante la mojigatería y el sensacionalismo generales. En cambio, me concentro. ¿Cómo enunciar lo que sé?
(No, no es que dude de mi capacidad ni que la tarea me parezca en verdad abrumadora. Tengo el dominio del lenguaje y la capacidad de raciocinio suficientes para eso y para mucho más. Aquí voy).
Uno: soy un escritor reconocido y estoy creando –ya he creado– una obra importante. Sin falsas modestias. Sin mentiras. Mis novelas y ensayos dan sentido a porciones importantes de la actualidad, al menos, de mi país y mi región del mundo, como lo demuestran los estudios académicos que se han hecho sobre ellos, los premios que he recibido, el afecto de mis lectores, etcétera. No solo se me celebra aquí, en México, sino en el resto de Hispanoamérica, y siempre soy de los que viajan a las ferias del libro y los encuentros internacionales en países de otras lenguas. Al lado de las Margo Glantz y de los Sergio Pitol, y con entera justicia (sí, lo digo), estoy siempre en esa «lista A» (fea importación del inglés) en la que los escritores resentidos de segunda y tercera categoría ansían figurar toda la vida, sin querer entender siquiera por qué no lo merecen.
Dos: como mi obra es importante, tengo la obligación de darle todo el impulso posible, para hacerla llegar a quienes puedan servirse de ella. Para prestar esa voz, por cursi que suene, a quienes no tienen una. Esto es justo lo opuesto del culto actual de la celebridad, que sacrifica todo a la «presencia en medios» y vuelve al reconocimiento un fin en sí mismo. Por el contrario, en la labor de los artistas –de los verdaderos artistas– siempre cuenta más ese contacto con los demás, ese servicio. Las otras recompensas vienen después.
(Ahora Rodrigo me está llamando.
–Maestro García –dice, sin alzar la voz, aunque sé que debe estar preocupado. Y vuelve a tocar la puerta. Pero no: estas aclaraciones, aunque solo sean para mí, son más urgentes).
Tres: curiosa, paradójica, lamentablemente, la obligación de impulsar la obra implica hoy, entre otras tareas, la de mantener una «presencia». Tampoco finjamos que vivimos en los tiempos de Voltaire y su granja, de Thoreau encerrado en la finca de Walden. ¿No estamos de acuerdo todos en que el escritor no puede, no debe encerrarse en su torre de marfil? Tiene que salir de ella: existir en el mundo y mezclarse con la gente. Y el modo de hacerlo es publicando constantemente en los periódicos, las revistas y, qué remedio, las porciones responsables de internet, lejos de las páginas sensacionalistas y las noticias falsas.
(–Maestro García, disculpe –vuelve a decir Rodrigo. Está muy nervioso. En circunstancias normales sabe cuándo no debe insistir. Pero ya solo me queda un inciso).
Cuatro: como las de todo ser humano, mis fuerzas son limitadas y deben concentrarse, primero, en mi obra mayor, y después en mis otros compromisos, desde la vida doméstica hasta mi puesto como director del Museo de la Impresión. No soy una máquina ni una «agencia de contenidos», como se dice ahora. Además, sí, un solo párrafo mío cuesta mucho más esfuerzo –más tiempo, más energía– que muchas páginas de un autor de menos cuantía, y no digamos de un redactor de pacotilla.
Estas son las razones por las que, desde hace años, he recurrido, quizá con más frecuencia que la que hubiera sido prudente, a tomar texto de otros e incorporarlo en artículos, pequeñas viñetas narrativas y otros trabajos menores, pensados solo para mantenerme en la conciencia de los lectores y (nada hay de malo en eso) complementar mis otros ingresos. Recalco: todo eso, lo que aparece en mis columnas y mis colaboraciones para revistas, es parte subalterna de mi trabajo, accesorios de lo importante. Hay gente que intenta y logra incluso crear una obra mayor desde los medios: los periodistas de fuste, por ejemplo, como Caparrós o Kapuściński. Más cerca de casa, los espléndidos Juan Villoro o Jorge F. Hernández. Yo, no: mis inclinaciones y habilidades me obligan a escribir (a intentar escribir, sí; pero ya lo he logrado) grandes novelas, tratados extensos y complejos, que toman mucho tiempo.
–Tengo que estar presente entre la gente –digo en voz baja. Es un mal endecasílabo, resulta melodramático y suena lo bastante alto para que Rodrigo me oiga.
–¡Maestro García! –dice una vez más, y la urgencia en su tono, la rapidez de sus golpes a la puerta, son inconfundibles. Se ven los signos de admiración, como digo a veces para hacer reír a las secretarias y empleadas de la oficina.
–Ya voy –digo, y me levanto. ¡Pobre muchacho! Él entiende lo absurdo de lo que me está pasando sin que tenga que decírselo. Me ha ayudado mucho en esta prueba, igual que en los años que lleva trabajando para mí. Cuando empezó este último escándalo –cuando la «denuncia» ridícula de hace un par de años fue desenterrada y se volvió de pronto muy popular, aún no entiendo bien por qué–, buscó hasta encontrar varios artículos que defienden el «plagio» como apropiación justa y necesaria en el presente y en la historia entera de las artes y me los ofreció. Incluso encontró un libro entero: Contra la originalidad, de un tal Jonathan Lethem, que leeré en cuanto tenga tiempo. Pero, desde luego, no puedo invocar ninguno de estos textos para defenderme. De hecho, no puedo invocar texto alguno.
–Qué ocurre –digo, con voz agria, al abrir la puerta.
Rodrigo es delgado y moreno, camina un poco encorvado y lleva el cabello largo y atado en una cola. Viste playeras con lemas (hoy trae una negra, supongo que de algún grupo de heavy metal, con palabras en caracteres rojo sangre). Estudia Letras en la universidad y trabaja conmigo de medio tiempo. Tal como ahora parece la caricatura de un estudiante de izquierda, un día –si, Dios mediante, las universidades nos duran– será la caricatura de un profesor de humanidades. Pero como nunca le he dicho lo que pienso de su intelecto o de su apariencia, lo trato bien y le pago lo justo, he conseguido su lealtad.
–Maestro –dice–. Hay algo raro en su expresión.
Lo miro y pienso que si no trabajara conmigo se habría enterado de todo esto por Facebook, Snap Chat, Tinder o lo que sea que use la gente de su edad, y sentiría por mí el odio fácil que, para mi sorpresa, sienten muchísimos otros: todos esos trogloditas que escriben notas odiosas o propagan «memes» –¡sin haber leído jamás a Richard Dawkins!– que me representan de maneras espantosas. (Y, ya lo sé, no he visto todo lo que hay).
Pero no debo pensar así. Rodrigo me está mirando con cara de preocupación. Está de mi lado.
–Vinieron –me dice, vacilando–. Es decir, los… Están aquí.
De inmediato entiendo a quiénes se refiere.
Y me evado, me fugo: por un momento no escucho el resto de lo que dice.
¡Qué fea palabra es «plagio»! De ella viene también «plagiario», que suena a secuestrador. Tiendo a imaginar los peores resultados de cualquier situación: es un hábito malo, no, terrible que tengo. Me pregunto qué pasaría si esto que he hecho (lo reconozco) fuera un delito del orden común o incluso federal. Me veo exhibido por la policía como si fuera parte de una banda de secuestradores, de los que cortan orejas y dedos y luego matan a sus víctimas incluso si se les paga el rescate, y se me revuelve el estómago. Los artículos a favor del plagio que me dio a leer Rodrigo no estaban nada mal: la mayoría era de autores mexicanos, jóvenes y también –en algunos casos– prestigiosos. Por ahí estaba, entre otros, Luigi Amara, joven de gran talento y excelente familia. Lo he visto en persona dos o tres veces en cenas y eventos exclusivos. Creo que incluso ha participado en alguno de los ciclos de conferencias que organizo en el Museo.
Pero divago. Volvamos a donde estábamos: aunque los textos que me trajo Rodrigo no parecen tener mucho afecto por los «plagiarios» de cierta edad y renombre –Saramago, Pérez Reverte, Bryce Echenique–, dicen la verdad. ¡Por supuesto que la dicen! Shakespeare reprodujo pasajes de Montaigne en La tempestad. Lautréamont transcribió fragmentos del Apocalipsis –por no hablar de otros libros y hasta de una nota de periódico– en los Cantos de Maldoror…
De nuevo sin falsa modestia, yo tendré mi lugar, acaso menos elevado pero mío, ganado a pulso, entre esos autores admirados. El canon de mi país será siempre periférico, subordinado a los de las grandes naciones (otra verdad que casi nadie soporta) pero, sea como sea, yo estoy en él. Al menos La doncella del Ypiranga, El amor aniquilado, La realidad del jardín, Urvashi y Se hablaba en las paredes, lo mejor de mi obra, están en él. Y los grandes de cualquier canon, digan lo que digan sus enemigos, tienen una obra mayor irreprochable, al igual que la mía. Propia de su tiempo y de sus circunstancias.
Yo he empeñado todo en la creación de esa obra. Y cuando muera, estoy seguro, se hablará de mis libros y de su valor, y los hechos penosos de estos días quedarán olvidados, como debe ser. Con este pensamiento feliz me obligo a concentrarme en lo que Rodrigo me está diciendo. Para disimular, le digo:
–A ver, espera. Otra vez. Explícamelo otra vez.
Él se queda mirándome. Tal vez se da cuenta de que no lo estaba escuchando. No lo sé.
Me dice:
–Alguien les dio esta dirección, maestro.
–¿Por qué –pregunto– no les dieron la dirección del Museo?
Voy a mi oficina del Museo dos veces por semana, de 10 a 12 del día, a firmar papeles, ver pendientes y recibir personas. Los periodistas suelen verme allá. Incluso me han visto allá las otras veces que ha habido problemas como el de hoy (aunque jamás había habido uno tan difundido, tan publicitado) …
–No sé quién les haya dado la dirección de acá, maestro –dice Rodrigo–. Esto no le había pasado antes, ¿verdad? Alguna de las otras veces que…
–Te digo que no –me apresuro a decir, y al instante noto que no lo dije, solo lo pensé.
Él, por suerte, no se da cuenta:
–Están esperando en la sala. Dicen que no tienen prisa. Como hoy es viernes la señora no está…
–¿Qué señora?
–La señora Juanita. –Es la persona que viene tres días cada semana a hacer la limpieza; por un momento pensé que se refería a mi mujer. Ella tampoco está aquí, lo que no me sorprende: ya sé que nunca puedo contar con ella cuando hay verdaderas dificultades, y ahora mismo debe estar en algún café con sus amigas, hablando mal de mí y de los maridos de ellas, si no es que ocupada en su estafa disfrazada de negocio para mujeres. «Pétalos de Oro», lo llama, dizque para «distanciarlo» de otros similares. Yo estoy en una etapa de mi vida en la que no es posible volver atrás en casi ningún sentido, y he aprendido a aceptarlo; con todo, pienso que uno de los errores más grandes que cometí fue considerar que algo esencial en la elección de una pareja debía ser que ella no tuviera interés alguno en mi especialidad, ni capacidad suficiente para intentar competir en ella ni en ninguna otra. ¿Qué tengo ahora, después de tantos años? No una esposa trofeo, sino una timadora de poca monta que vive conmigo. ¿Quién iba a decir que Mildred (mi mujer) resultaría no inteligente, no un riesgo, pero sí astuta, artera, codiciosa…? ¿Para qué quiere más dinero del que le doy? ¿Y no se da cuenta de lo horrible que se ve que cada mañana escriba en un cuaderno varias planas de una misma frase de autoayuda?
Entonces acabo de entender la situación.
–¿Están adentro de la casa?
Rodrigo me ve con cara de asombro.
–Sí, le decía que…
–¿Tú les abriste? ¿Por qué estás tú atendiendo la puerta? ¿Dónde está Juanita?
–No viene hoy. Es viernes.
Abro la boca. Debo parecer alelado. Siento rabia contra mí mismo. ¡No puedo quedarme atrás de esta manera! ¡Lo que está pasando ahora es importante!
–Pero yo –dice Rodrigo– los puedo atender un rato. Nada más que no sé. ¿Qué les digo?
–¿Qué les dices? ¿Sobre qué?
A lo mejor estoy aturdido.
–Sobre el asunto –me contesta Rodrigo.
A lo mejor me va a dar un infarto. Un derrame.
No, eso es ridículo.
–¿Para qué les abriste? –digo, y él me ve con cara de sorpresa. Luego se pone rojo. De vergüenza.
–No supe qué más hacer –tartamudea.
Y, ah, ese es el problema.
¿Qué más hacer? ¿Qué les puede decir él? ¿Qué les puedo decir yo?
La mejor manera de proceder cuando hay que buscar texto es, por descontado, no buscar en Montaigne o en el Apocalipsis. No tengo empacho en reconocer que ya soy un hombre mayor y de la vieja escuela: no aspiro a hacer lo que hacen los jóvenes. De hecho no lo entiendo. No conozco las teorías que ellos mencionan todo el tiempo, no sé distinguir una remake de una intervención (o como se llamen) y Slavoj Žižek –cuyo nombre sé escribir, al contrario de muchos– me parece un charlatán inflado e incomprensible. Cuando hago lo que hago, solo quiero ayudarme a llenar el espacio prefijado que debe ocupar un artículo. No me atrae la idea de enfatizar mis fuentes de manera obvia ni siquiera de sugerir que estoy tomando algo de algún otro sitio, como les gusta a algunos de los jóvenes. Sería una soberbia inútil: no resultaría menos ridículo que, por ejemplo, tratar de vestirme como un veinteañero (otro error penoso que cometen varios).
Más todavía, mis columnas no son para lectores con doctorado en letras o filosofía, enterados de las novedades y las últimas tendencias: son textos sencillos para personas que están leyendo su periódico o revista mientras toman el café de la mañana o necesitan relajarse durante algún trayecto, o bien a la mitad de un día pesado en la oficina. Hablo (escribo) en ellas de cosas simples, que propongo y comento con ingenio y simpatía pero, lo repito, en términos simples. Esos lectores a los que me refería merecen textos que los satisfagan y estimulen tanto como los especialistas en intertextualidad y todos esos terminajos.
Por todo lo anterior, en vez de buscar pasajes cuyo origen pueda distraer del contenido y el sentido general del texto en el que los dispongo, busco (buscamos) en publicaciones de poca monta, de escasa tirada, de autores anónimos. Gente que tal vez solo escribió unos pocos buenos párrafos en su vida y después declinó hasta el olvido, siempre en los márgenes, o que incluso abandonó la escritura para dedicarse a alguna otra actividad, en la que bien pudo haber encontrado más satisfacciones y haber sido más útil al mundo.
–Estoy pensando –le digo a Rodrigo, y es la pura verdad. No le digo que no estoy pensando en los hombres que me esperan. Pero es que no puedo. No quiero.