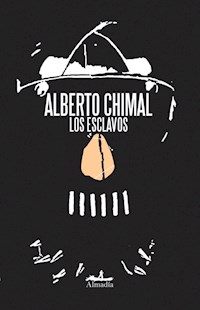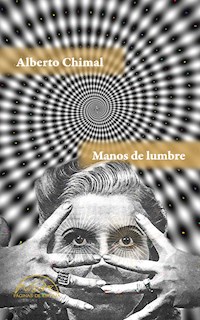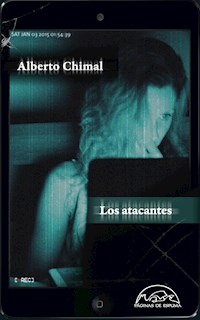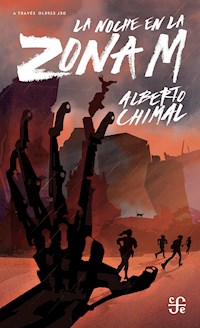
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: A Través del Espejo
- Sprache: Spanisch
En un mundo distópico futurista, la civilización como la conocemos ha caído, la Ciudad de México también, y se ha dividido en un conjunto de reinos que mantienen una paz frágil e intentan sobrevivir aprovechando los restos de la tecnología de otra época. En el reino del Centro vive Sita, una adolescente que se ocupa, junto con su abuela Lucina, de mantener las comunicaciones del Fuerte, la base del cacique local. Ambas viven con Celeste: la conciencia de una mujer que conoció los tiempos antiguos y ahora está almacenada en una computadora. Cuando Sita se entera de los planes que tienen para ella, decide emprender una huida hacia un lugar mejor, pero en el camino se topará con amenazas peligrosas de las que nadie ha escapado vivo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Isabel Wagemann
es narrador, ensayista y traductor. Estudió en la Escuela de Escritores de la SOGEM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo el grado de maestro en literatura comparada. Entre otros, ha recibido el Premio de Cuento Benemérito de América y el Premio Nacional de Cuento que otorga el INBA, y fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Entre sus libros destacan Gente del mundo (1998), Éstos son los días (2006), Los esclavos (2009), Siete (2012) —antología de su obra publicada en España—, La torre y el jardín (2012) y Manos de lumbre (2018). Es considerado uno de los mejores escritores de su generación. En el FCE ha publicado el libro de cuentos El último explorador y, junto con Alberto Laiseca y Nicolás Arispe, el álbum ilustrado La madre y la muerte/ La partida.
Primera edición, 2019 [Primera edición en libro electrónico, 2019]
© 2019, Mauricio Alberto Martínez Chimal
Este libro se completó con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México
D. R. © 2019, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5449-1871
Colección dirigida por Horacio de la Rosa Edición: Susana Figueroa León Formación: Miguel Venegas Geffroy Diseño del forro: León Muñoz Santini y Andrea García Flores
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6413-6 (ePub)ISBN 978-607-16-6372-6 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
a Raquel
ÍNDICE
La huida
Celeste, quince días antes
Sita, catorce días antes
Celeste, trece días antes
Sita, doce días antes
Lucina, doce días antes
Sita, doce días antes
Lucina, once días antes
Sita, once, diez, nueve días antes
Celeste, ocho, siete, seis, cinco días antes
Sita, cuatro días antes
Celeste, cuatro días antes
Sita, cuatro días antes
Lucina, cuatro días antes
Sita, cuatro, tres días antes
Lucina, tres, dos días antes
Sita, un día antes
La huida
Nota final
LA HUIDA
Corremos por las calles vacías. Corremos a oscuras.
O al menos tratamos de correr. Lo que cargamos no es tanto, pero sí pesa, y el suelo es traicionero: hay trozos de asfalto y cemento por todas partes, de lo que se ha ido rompiendo con los años y que aquí no ha levantado nadie. Hay agujeros donde podemos caer, montones de cascajo y de vidrio roto. Tenemos linternas, y con ellas alumbramos el suelo delante de nuestros pies. No nos atrevemos a más.
Y tampoco es que mi abuela pueda correr, en realidad. Ya no es joven. No se queja porque ella fue la de la idea, la que organizó todo esto, y porque ya no podemos volver atrás, pero creo que le está costando mucho más de lo que había pensado.
Así que mejor lo digo así:
Vamos tan rápido como podemos, con todas las ganas de correr, pero más bien despacio. Con miedo por las calles oscuras y vacías.
Calles que, además, no conocemos. Ni Plebe ni el Sombra ni yo habíamos llegado tan lejos en nuestras vidas. Mi abuela y Celeste tal vez hayan pasado por aquí hace muchos años, antes de que se cayera el mundo, pero todo debe ser distinto. Todo está deshecho. Las calles rotas y llenas de agujeros están entre edificios derruidos, abandonados, en ruinas. Esta es zona M, de las que separan a un reino de otro. No es parte del Centro ni de Xoco ni de nada.
No se puede vivir aquí. Los que quieren cruzar una zona M, para vender cosas en otro reino, traer algo, lo que sea, organizan una caravana: consiguen carros, gente que tire de ellos, y le compran protección a la Tropa. Un capitán y sus soldados, bien armados, se suben a los carros y el grupo se pone en camino a toda velocidad (de verdad, no como nosotras). Y todo lo hacen de día.
¿Por qué tanto miedo? Muy de vez en cuando hay bandas que asaltan a alguna caravana, sí, pero lo peor no es eso. Son los monstruos.
Las zonas M no tienen ese nombre nada más porque sí.
—¿Seguimos adelante? —le pregunto en voz baja a Celeste. Realmente espero que todavía pueda localizar por dónde vamos.
—Sí —dice ella, en el audífono que tengo en mi oído. Y como si me hubiera leído la mente—. Todavía puedo calcular nuestra posición. Seguimos dentro del alcance de los transmisores del Centro. No hace falta más que determinar…
—No me expliques ahora —le pido.
—Perdón.
Nosotras hubiéramos comprado pasaje en una caravana, hubiéramos salido de día, con protección de la Tropa, de no ser porque estamos huyendo de la Tropa.
Una señora mayor, dos muchachas de catorce, un soldado de quince (¿le estarán diciendo “desertor”, “cobarde”, como en Patrulla infernal?).Y Celeste, de quien la Tropa no sabe nada. (Y si supieran quién es y cómo nos ayuda a avanzar y por qué sólo podemos escuchar su voz usando audífonos… Ay, si supieran.)
Y la caja de Celeste, que llevo en la espalda junto con mi mochila, y que contiene el Tesoro. Lo más valioso que ha dado el reino del Centro.
Plebe va delante. Por ahora, sólo ella tiene encendida su linterna. Tenemos esa luz y un trozo de luna en el cielo para ver dónde pisamos. La seguimos con mucho cuidado. Vamos pegadas a la pared. Como ratas. No hay de otra. Y no seguimos una ruta de las que usa la Tropa: Celeste nos inventó otra, por lugares más escondidos. Calles más angostas, más llenas de restos. Ahora entiendo que estamos en una parte que siempre se saltan en las películas sobre viajes largos y peligrosos: no hemos llegado todavía a donde vamos, no estamos a punto de empezar una pelea, y (obvio) no queremos que nos pase nada emocionante. Sólo queremos avanzar. Ir un poco más allá antes de que amanezca.
Y que no nos alcancen quienes nos persiguen. Que no nos obliguen a volver. Y que tampoco nos quieran castigar aquí mismo. No debería, pero pienso en eso y se me ocurren cosas muy feas. Por ejemplo, cuando los soldados matan a alguien en el Centro recogen el cuerpo. ¿Pero acá? ¿Qué tal si acá no les da la gana cargarnos de regreso y nomás nos dejan aquí para que nos echemos a perder o nos coma alguien… o algo…?
Plebe se detiene antes de llegar a un cruce. Las demás también nos detenemos. Mi abuela alcanza a Plebe y las dos hablan en voz tan baja como pueden. El Sombra y yo nos acercamos también. Lo que vamos a cruzar es una avenida, tres o cuatro veces más ancha que la calle por la que vamos. Plebe señala un edificio de cinco pisos más allá del cruce.
—¿Crees que hay alguien adentro? —digo, en voz tan baja como puedo—. ¿Viste algo?
—Miren despacio alrededor —nos pide Celeste, y Plebe y yo lo hacemos. Nuestras diademas tienen sus cámaras encendidas: Celeste ve lo que vemos nosotras, es decir, muy poco. ¡Esto está mucho más oscuro que el mismo Centro!
En las películas, las calles como éstas están llenas de luces y son planas, y hay miles de carros de motor que se mueven solos sobre ellas, sin que nadie los jale o los empuje. Hay gente en cada uno de los edificios, que además tienen techos y puertas que se cierran. En una calle así podríamos ver. Pero también podrían vernos, incluso con los mantos especiales, negros, que nos consiguió el Sombra.
—No vi nada —me dice Plebe cuando acabamos de mirar despacio hacia Celeste—. Es que los edificios están altos.
—Si aquí damos vuelta a la izquierda nos vamos a empezar a desviar —dice Celeste—. Tarde o temprano tendremos que ir más hacia el oeste, a la derecha. Pero todavía no hace falta. Según mi mapa, ésta debe ser la calle de Tajín. ¿Sí es?
Quiero contestarle que cómo voy a saber, pero en vez de hacerlo miro de nuevo a mi alrededor. No tiene sentido sacar mi mapa impreso: es el mismo que tiene Celeste. Me pongo a revisar la pared a mi lado. Estoy pensando en las placas de metal con nombres escritos que todavía se encuentran pegadas en algunas esquinas del Centro. Aquí ya he visto una o dos. (Se podrían vender muy bien en el mercado, si tuviéramos tiempo y manera de arrancarlas, y si fuéramos a regresar al Centro…)
¡Sí hay una placa! Con un gesto le pido a Plebe que la alumbre por un segundo.
—Tajín —leo—. Sí.
—Es el nombre de una ciudad muy antigua —dice Celeste—. Fue capital de un imperio hace más de dos mil años. Si todavía existe debe ser una ruina. Como acá. Pero, bueno…
—¿Qué hacemos? —dice Plebe.
—Sigo pensando que podríamos seguir adelante —dice Celeste.
—Vamos rápido —digo yo.
Entonces se oye un grito. Alguien nos llama. Me parece que es la voz del Nueve. Detrás se oye también otra voz. El Urko, a lo mejor…
¡No nos han perdido el rastro todavía! Plebe apaga su linterna. Nos agachamos y nos pegamos a la pared tanto como podemos.
Esperamos.
Yo quedé mirando hacia atrás, hacia la última cuadra de la calle de Tajín que hemos recorrido, y veo una luz a lo lejos. Una linterna de la Tropa. Está más atrás. Debe ser de las grandes. No les molesta gastar muchas pilas. ¡Malditos fugones! Total, no son ellos los que las recargan…
No nos atrevemos a decir nada. Ni a movernos.
Ahora se oye otra voz, no la reconozco, pero Celeste me dice:
—Creo que es uno al que le dicen el Tuerto, del Cuartel Garibaldi. El grupo que viene no es chico.
No me atrevo a abrir la boca y pedirle que se calle, aun si sólo nosotros podemos escucharla. Esperamos.
Esperamos. Alcanzo a ver un bulto negro que debe ser el cuerpo de mi abuela. Un poco de viento empuja polvo hacia nosotros. Mi abuela no se mueve. Nadie se mueve.
Esperamos y, luego de un rato, la luz de la linterna se mueve y se aleja.
Todavía esperamos un poco más antes de volver a levantarnos.
Cruzamos la avenida tan rápido como podemos. El suelo está bastante plano, lo que es una ventaja: incluso mi abuela puede ir un poco más deprisa. No recuerdo exactamente el mapa, pero creo que ésta es la avenida que tenía el nombre de Eje 4. Antes de que se cayera el mundo las grandes se llamaban así. Ya cruzamos los Ejes 1, 2 y 3…, pero tenemos que ir más allá del Eje 10.
Mientras caminamos, miro al cielo: arriba de nosotras se ven las estrellas, pero hacia el sur no se ve nada. Debe haber nubes…
Esto va a ser un problema. Como el mes pasado llovió una vez, pensamos que no iba a volver a pasar tan pronto. ¿Qué vamos a hacer si llueve ahora?
Suspiro. No hay nada que podamos hacer. Seguimos avanzando.
Cruzamos otra avenida, más dispareja, sobre la que hay atravesados un par de postes de metal sobre una especie de caja de cemento entre los carriles. (Un camellón, diría mi abuela, usando una de sus palabras antiguas.) Realmente estamos en zona M: ¿cuánto tiempo llevan aquí esos postes sin que nadie haya venido por ellos? También están los restos de un carro parecido a los del Fuerte, volteado y medio deshecho. Alguien quiso pasar de prisa por aquí. Nunca vamos a saber quién fue ni qué le pasó. Debe haber sido hace mucho.
Poco después vamos torciendo hacia el oeste, hacia otra avenida, Cuauhtémoc, que es parte de las rutas de la Tropa, pero tendremos que cruzar tarde o temprano. En vez de buscarla directamente, tomamos por una calle llamada Uxmal hasta llegar a otra avenida que la cruza en diagonal y que según el mapa (de esto sí me acuerdo bien) se llama Universidad. No lo digo en voz alta para que nadie se confunda y crea que ya llegamos. ¿Por qué la gente de antes le ponía el mismo nombre a más de una cosa? En el Centro, la gente confunde todo el tiempo Bolívar la calle con Bolívar el Cuartel, o Hidalgo con Hidalgo, o…
Esta avenida es ancha también, y hasta con camellones, pero seguimos avanzando pegadas a las paredes de los edificios. Una cuadra más adelante, de pronto:
—Aquí hubo guerra —dice el Sombra, con voz un poco demasiado alta.
—¡Cállate! —murmura tras él, con enojo, mi abuela.
—Perdón, señora Lucina.
—¡Sombra!
El Sombra se calla.
Pero tiene razón. Mucho de las zonas M, igual que del Centro (y de los otros reinos, supongo) está simplemente vacío. La gente se fue de casas o edificios o se murió en ellos, y después no llegó nadie más a ocupar esos lugares. En el Centro, usamos varios de esos sitios para poner paneles solares y colectores de lluvia.
En cambio, aquí, delante de nosotras, se nota que algo hizo pedazos todos los edificios cercanos. Plebe alumbra un poco más lejos con su linterna y se ven montes de escombro, paredes quemadas y restos más finos que el cascajo que se ve en otros lugares. Hay partes medio enterradas: en el Centro barremos el polvo que cae, pero aquí se nota que nadie ha tocado nada en muchos años. Es como de una película de guerra, que es donde el Sombra, Plebe y yo hemos visto cosas parecidas.
Sí, también es muy fácil que alguien se esconda aquí. Me volteo a mirar a mi abuela para hablar con ella y no la encuentro. Otra vez le pido ayuda a Plebe. Con la luz la encontramos sentada en la banqueta. Me acerco. Todas nos acercamos. ¡No podemos separarnos! Mi abuela levanta una mano y me hace acercarme a su oído.
—Ya me cansé —dice—. Realmente… Mira. Todavía puedo seguir, pero tienes que hacerme caso con lo que te dije antes —no contesto y ella sigue—: con aquello del peso muerto. Si en un momento hace falta, sigan adelante. En serio.
Lo del “peso muerto” también es de película. Así se le dice a la gente que retrasa a sus compañeros de grupo, y que suele ser de más edad, más débil. Al final, el peso muerto se deja morir para que el resto pueda salvarse, huir de la lava del volcán, subir al bote que los salvará del fin del mundo, cualquier cosa. Se tiran a la lava. O se quedan viendo cómo viene la ola y se los lleva.
Y yo pienso en decirle que vea que estoy cargando la caja de Celeste, que todos tenemos miedo, que estamos aquí por ella. Pero entiendo. Entiendo. Y digo:
—No —y me paro—, vamos a continuar y vamos a hacerlo juntas. Nadie se queda atrás.
Señalo que continuemos por la avenida. Hay trozos de metal entre los escombros: me da la impresión de que eran parte de un autobús, de los más grandes entre los carros que se movían solos. Este lugar también es de los muy desiertos, muy salvajes. Aquí no ha llegado ni la Tropa. No hay ni animales: ni siquiera cucarachas o ratas. Todo está muerto.
No veo esqueletos, pero alrededor de nosotras debe haber muchos. Tal vez estén bajo escombros o dentro de ruinas. En el Centro, los cuerpos se recogen también para que no causen enfermedades cuando se pudran. ¿Pero aquí? ¿Quién los iba a recoger cuando el mundo se cayó?
Por otra parte, el que todo esté muerto tiene una ventaja: oiremos desde mucho antes a cualquiera que intente llegar a adonde estemos.
Seguimos adelante.
—Oye, Sita, sobre lo que te dijo tu abuela… —me dice Celeste—, esto nomás lo oyes tú. Ya sabía que nos quieres, pero igual te lo agradezco, y ella también, porque los demás te siguen, aunque en realidad no nos conozcan. Y no me digas que no. Tú eres la jefa ahora. Eres nuestra Boudica.
Ahora le podría decir que no tengo idea de quién será Boudica, o que ellas dos son las que saben bien qué hacer al final, en el último tramo de este viaje, suponiendo que lleguemos tan lejos. O que el Tesoro está también en la caja que llevo, sí, pero yo no podría usarlo sola…
Otra vez no digo nada. Seguimos adelante. El cielo se está oscureciendo todavía más. Las nubes ya vienen hacia nosotras.
Pasamos al lado de un edificio en el que se ven las letras “TAQU RIA”. Cruzamos Cuauhtémoc muy, muy despacio, a la altura de un cruce de varias calles.
—Aquí ya estamos más allá del rango de los transmisores del Centro —me dice Celeste—. Ya no puedo calcular nuestra posición. Hay que ir con más cuidado.
Tratamos de no acercarnos a otros espacios donde había árboles, y que ahora están todos secos y vacíos, ni a unas aberturas que llevan a túneles. Aquí se podía (dice mi abuela) subir al tren que iba bajo tierra y que recorría toda la ciudad por abajo. Se llamaba Metro, como en las películas, y existía aquí y en muchísimas otras ciudades del planeta.
Pasamos sin problema.
Seguimos por Universidad. En algún momento pasamos delante de un edificio enorme, más grande que el Fuerte, a lo mejor más grande que el Palacio del Jefe. Y en éste se ven las letras CINE. Son tan grandes que basta la luna para que podamos verlas.
Plebe, el Sombra y yo nos detenemos. Nos quedamos mirando. El Sombra, sobre todo, debe estar muy impresionado. Nunca lo he hablado con él, pero el cine tiene que ser algo de lo más importante en su vida. Incluso más que para mí.
—¿Todo esto es un solo cine? —pregunta.
—¡Shhh! —lo calla Plebe, y él se calla, pero sigue con la boca abierta.
Los dos deben estar imaginando la pantalla que cabe en un lugar así. Yo misma me lo estoy imaginando.
Cuando yo tenía siete u ocho años, mi abuela y Celeste me contaron por primera vez la historia del mundo. Luego volvieron a contármela varias veces. Estábamos solas en el taller de mi abuela en el Fuerte. Yo estaba jugando, porque entonces todavía me dejaban jugar, y mi abuela me llamó y me dijo:
—Te voy a contar algo que es importante. Oye bien y recuérdalo. Hace mucho tiempo, antes de que el mundo se cayera, todo esto era una gran ciudad. Todo: el Centro, Chapu, Aragón, ¡hasta el Ajusco! Todo estaba junto. La gente de aquí no pensaba que fuera de un reino distinto a Lindavista o a Xoco. Todos éramos de la misma ciudad, y esa ciudad era parte de un país todavía más grande. Éramos muchos en ese país. Muchos muchos muchos. Millones. Yo lo vi. Nací en esa ciudad y crecí en ella. Celeste lo vio durante más tiempo todavía, porque es mucho mayor que yo.
—Yo soy realmente vieja —dijo Celeste, que nos miraba desde una pantalla.
—Cuando se dice que se cayó el mundo —siguió mi abuela—, significa que todo eso se acabó. Ese país. Ese modo de vivir. No pasó aquí solamente. Hubo un desastre que afectó al mundo entero. Murió mucha, mucha gente…, y los que quedamos tuvimos que sobrevivir. No fue algo rápido. Tomó tiempo. El Día Cero, del que nos has oído hablar, fue más bien el último día, cuando todo terminó de caerse definitivamente. Antes hubo mucho tiempo de deterioro, de que las cosas fueran cada vez peor. Eso empezó antes de que yo naciera, de hecho, y ocurrió muy despacio. A lo largo de siglos. Por eso mucha gente se dio cuenta o se preocupó sólo hasta que ya no hubo remedio.
Llegué a odiar que me contara la historia porque me daba pesadillas. Y tampoco me ayudaban en nada las explicaciones de Celeste: que la causa fue la contaminación producida por los propios seres humanos, que llegó a haber no sé cuántos miles de millones viviendo al mismo tiempo en el mundo, que las ciudades del pasado se veían como tal o cual película, que en tal otra pasaba algo horrible parecido a lo que realmente pasó…
—Matamos a especies enteras —dijo mi abuela—. Echamos al aire una cantidad enorme de gases venenosos. Al agua también la envenenamos. No era exactamente por maldad, sino por tontería. Lo que echábamos eran desechos. Basura. Pensábamos que no iba a pasar nada malo. ¿Has visto el humo que echan las plantas tratadoras? Imagínate miles de ésas al mismo tiempo. Millones. En todas partes —yo intentaba imaginármelo y no podía—. El mundo se fue volviendo más y más inhabitable. Se calentaba poco a poco. Aquí hubo un tiempo en que las plantas crecían al aire libre, Sita. ¿Te imaginas? También llovía de manera más regular, más o menos en las mismas temporadas cada año. Y había hielo y nieve en los polos, como en la película que vimos el otro día, ¿recuerdas?, igual que en muchos otros lugares.
”Pero cuando yo llegué al Fuerte por primera vez, el calor fundía el hielo de los polos; el agua iba a dar al mar, y el nivel subía e inundaba islas y costas. Y mientras tanto, otros lugares se convertían en desiertos. La gente más afectada se quedaba sin comer, sin dónde vivir, y entonces intentaba emigrar a lugares donde las cosas estuvieran un poco mejor. Y quienes estaban en esos lugares no querían recibirlos. Hubo guerras por esto. Guerras por espacio, por agua, por comida. Pasaba de un país a otro y pasaba también dentro de los países.
”Únicamente la gente más poderosa de los lugares más ricos lograba protegerse. Rechazar a todos los demás. Se metían en ciudades amuralladas, cerraban sus fronteras, le hacían la guerra a quienes estaban afuera… Fue muy violento. Y entonces llegó el Día Cero. La red mundial, que era nuestra única fuente de información, dejó de funcionar.
—¿Red? —pregunté yo. No entendía muchas cosas, entre ellas ésa.
—Digamos que nunca más volvimos a recibir noticias del resto del mundo, ni mucho menos de Aquellos —explicó Celeste—. También nos quedamos aislados. ¿Has oído que la gente habla de “Aquellos”? Se refiere a aquellas personas. Las que se escondían. No sabemos qué fue de ellos, aunque hay quien cree que siguen ahí. O que se fueron a sitios incluso mejores.
—Aquí —dijo mi abuela—, en el momento en que nos vimos solos, abandonados en un lugar en el que se hacía cada vez más difícil sobrevivir, creo que nos dio un ataque de locura. Empezamos a matarnos entre nosotros. A lo mejor ya estábamos locos desde antes, pero se puso peor. Lo que había sido una sola ciudad, y que ya estaba separada del que había sido su país, se partió todavía más, en muchos pedazos que se hicieron la guerra. La gente estaba muy desesperada. Y como no había qué hacer, para dónde ir, cómo encontrar remedio, más todavía. Fue el caos. Quien mejor pudo aprovecharlo se quedó con el poder. En el Centro, fue la Tropa, de la que se hizo líder el Jefe. En Chapu, el Perro Negro, al que luego siguió el Perro Muerto. En Lindavista, los hermanos Ojeda. Etcétera. Así empezaron los reinos.
—No te he pasado —me dijo Celeste— una película que se llama La caída del Imperio romano, ¿verdad? Ni otra que se llama nada más La caída. O la de Los guerreros…
—No —dije yo, y nunca quise que lo hiciera, y espero no verlas nunca. Pero mi abuela siguió como si nada.
—Y, bueno, quien no se unía a alguna banda, se unía a una secta de las que decían que el mundo se había caído por nuestros pecados, o porque Dios no nos quería…
—Es porque estaba enojado —le dije yo. Ya estaba yendo a misa para aquel tiempo y eso era lo que decían.
—También —dijo mi abuela, siempre fue así: seguía y seguía y seguía— estaban los que nada más se quebraban. En serio: había gente en las calles que no hacía otra cosa que atacar a quien se le pusiera enfrente, hasta que alguno empezara a regresarles los golpes. O que se quedaba quieta en un rincón y ya no hablaba, no se movía. Yo creo que ellos mismos se querían morir. Y se murieron. La mayoría se acabó muriendo. La guerra entre nosotros terminó hasta que sólo quedó…, no sé, ¿uno de cada diez, Celeste? Cuando alcanzó para que medio comiéramos todos. ¿O cuando nos dimos cuenta de que si seguíamos así no iba a quedar nadie? Una ciudad, cualquier ciudad, necesitaba a mucha gente para funcionar, y la que quedó aquí ya no fue bastante. Por eso todo se fue cayendo.
”No se habla de esto porque fue espantoso, pero también porque no queda tanta gente que lo haya vivido. Yo soy de las muy viejas, de las que quedan. A ti te ha de parecer que el mundo no podría ser de otra manera… Pero fíjate. Por ejemplo, ¿sabías que antes no reciclábamos todo? Enterrábamos a los muertos. O los quemábamos. Y lo normal, lo que se suponía que había que esperar, era que hubiera agua en cada casa, electricidad en cada casa. Los parques solían estar llenos de árboles y pasto. Había millones de carros que se movían solos porque había combustible para hacer que se movieran. Ah, y otra cosa: a las mujeres nos trataban distinto. Había gobernantes, policías y soldados mujeres. Soldadas. No éramos todas propiedad del marido o del Jefe.
—Y además había cines por toda la ciudad —dijo Celeste, porque para entonces el cine ya me gustaba muchísimo—. No tenían mucha variedad, pero era fácil encontrarlos.
—Ay, sí, ajá —dije yo—. Eso no es cierto. ¿Quién les daba las películas?
—¡Sita! —dice Celeste ahora, y está alzando la voz aunque sólo sea para el audífono—. ¡Sita!
¿Ya me habló antes? Me distraje. No tengo tiempo de preguntar qué pasa, y no hace falta. No es sólo que la luna ya desapareció y no se ve nada de nada: una gota de agua me cae en la cara, y un segundo después siento otra y otra y muchísimas más, y entiendo que por fin las nubes de la tormenta están sobre nosotras.
Tenemos que buscar dónde meternos. Plebe y el Sombra ya están en eso. Oigo sus voces, veo desde lejos sus propias linternas y entiendo que corrieron para cruzar la avenida hacia el cine. Ahora nos hacen señas desde una abertura en la base del edificio. Hay un rayo en el cielo: puedo verlos claramente por un momento, y también que el sitio en el que están está debajo de un letrero cuadrado con una gran letra E, igual que la que hay en la entrada de los carros en el Fuerte. También veo que ese lugar tiene un techo.
Volteo a ver que mi abuela está conmigo, con su linterna encendida. Yo corro (tanto como puedo) hacia la abertura.
—Adelántate —dice mi abuela, y se detiene. Yo me quedo donde estoy, mirándola, de pie bajo la lluvia, para darle más dramatismo a lo que voy a decir.
(Como de película.)
—¿En serio? —hablo en voz alta. Ella me alcanza y las dos seguimos caminando juntas.
Todas sabemos qué pasa cuando hay tormenta. No hay más que esperar a que termine. Cuando ya estamos bajo el techo, nos quedamos allí un rato, mirando llover. O escuchando, porque sólo podemos ver algo más allá de donde estamos cuando cae un rayo. Mi abuela y yo nos secamos la cabeza con un trapo que nos presta el Sombra, pero en realidad no nos mojamos tanto: los mantos que nos consiguió son buenos.
—De aquel lado está la entrada a un centro comercial —dice Celeste—. Si se fijan, está abierto.
—Seguro lo saquearon hace mucho —dice mi abuela.
—Sí, pero seguro podemos encontrar algún lugar más elevado adentro si la lluvia se pone fea de veras, aunque por otra parte, el agua va a caer primero al estacionamiento.
Estacionamiento y centro comercial son palabras viejas también, de las que nada más usan Celeste y mi abuela, o los personajes de las películas.
Ya casi estamos en el límite de Xoco. Nos falta caminar unas cuadras nada más y llegar a una avenida todavía más grande que las que hemos cruzado hasta ahora. Se llama Río Churubusco, eso sí lo recuerdo, y lo más seguro es que pronto se convierta en un río de verdad, así que aquí nos vamos a quedar un rato. Tal vez hasta que amanezca: si eso pasa, tendremos que escondernos dentro del edificio hasta que vuelva a anochecer.
—La Tropa —dice mi abuela— debe estar parada igual que nosotras. Según lo cerca que estén de aquí, volverán al Centro o seguirán hasta Xoco, pero sólo hasta la mañana, creo. Y entonces avisarán que vamos.
—Tendremos que seguir escondiéndonos —dice Celeste.
Pasa el tiempo. Después de un rato apagamos las linternas y nos quedamos sólo con la luz de los rayos. Nos cansamos de mirar hacia afuera. A lo lejos, los edificios están vacíos y rotos. Siento que nos miran. Desde niña me imagino que las ventanas son como ojos. Ojos de muertos: los que ha habido en todas partes, y que se quedan en donde murieron. Mejor que los tapen la lluvia y la oscuridad.
No sé qué clase de película será esto –esta noche, mi vida, nuestras vidas–, pero no es una película de horror. No quiero que sea una película de horror. Me quito la caja de Celeste de la espalda.
Me la vuelvo a poner. No está bien relajarse aquí. Es lo primero que hacen las víctimas en las películas de horror, y así les va.
Plebe habla con mi abuela. No las veo, pero las oigo. El Sombra se me acerca: yo estoy en el borde de la parte techada, casi tocando la cortina de agua que cae afuera. Dentro de poco tendremos que ponernos más a cubierto: el agua ya debe de estarse encharcando y pronto va a subir de nivel.
—Nunca había visto tanta lluvia —me dice el Sombra.
—Ay, Sombra, ¿cuál?, si no se ve nada —le contesto. No lo puedo evitar. A lo mejor nunca aprendo a hablarle “bonito”.
“Que se aguante”, pienso. Ya es bastante extraño tenerlo así, en este lugar, delante de mí.
Un rayo alumbra su cara para mí y puedo ver que sonríe. Como tonto. Como siempre. Pobre Sombra. También puedo ver un poco de la lluvia que cae. Él levanta la vista hacia el cielo, pero no se asusta ni deja de sonreír. Me empieza a decir algo cuando llega el trueno y no lo escucho.
—¿Qué? —digo, y me acerco un poco hacia él. Ahora me siento nerviosa.
Se ve otro rayo y el Sombra se está apartando de mí. No entiendo. Ya no sonríe. Lo siento tomarme por los hombros, tirar de mí y luego empujarme, para hacerme quedar tras él.
Me parece que el rayo ha durado mucho, pero oigo el trueno y entiendo que estoy viendo una luz diferente, que no es la del cielo. Que no viene del cielo. Escucho también otro sonido: chispas. Chispas eléctricas. Rayos pequeñitos, cercanos.
—Acuérdate también de esto —me decía mi abuela cuando me contaba la historia del mundo—. Los troceados nos empezaron a atacar después del Día Cero. Por ellos se acabó la primera guerra de los reinos. También nos dejamos de matar entre nosotros, al menos por un rato, porque ellos empezaron a atacarnos a todos.
”No han existido siempre. No fueron ellos los que tiraron el mundo. Y tampoco es cierto que sean Satanás, el Chupacabras, la Llorona o lo que sea que digan. ¿Me entiendes?
(Ahora, aquí, en la entrada oscura junto a nosotras, estamos viendo a uno de ellos.)
—Empezó a desaparecer gente —dijo mi abuela—. Siempre de noche. Primero no se notó, porque estábamos en guerra, pero fueron llegando historias de los que sobrevivían a los ataques, de quienes los veían de lejos. No eran de ningún bando y atacaban a todos por igual. Se fueron apoderando de más y más espacio, y ésas son las que ahora llamamos zonas M: las que quedaron vacías de gente. Luego los troceados no pasaron de ahí…, y qué bueno, porque si lo hubieran hecho hubieran acabado con todo. Seguro que en otras partes sí lo hicieron.
—Sombra, Sita —dice mi abuela y llega con Plebe hasta donde estamos antes de darse cuenta de lo que estamos viendo.
En el Centro, las mamás le cuentan a sus hijos historias sobre los troceados. Que tienen forma humana, pero horrible, dicen. Que son mitad demonios, hechos de metal, y mitad seres humanos. Que su parte humana viene de sus víctimas, a las que trozan, cortan en pedazos, e igual también les trozan pedazos del espíritu, cuentan, porque ha pasado que un troceado hable con la voz de un muerto, que tenga la cara de un padre asesinado o una hija perdida. Echan chispas al caminar o al hacer lo que sea que hagan para moverse, y gritan.
Y ahora, junto con mi abuela, con Celeste, con Plebe, con el Sombra, el pobre Sombra, con toda mi querida gente…
Ahora estoy viendo que todo lo que dicen, absolutamente todo, es cierto.
Tiene forma humana. Más o menos. Está hecho de carne y de otra cosa. Oigo los engranes y veo las manos. Una de sus manos no es mano en realidad, sino una pinza. Veo los ojos que son redondos, lentes negros, como de cámara. Veo los hombros de metal y las rodillas de carne. Veo la boca abierta y toda negra. Está aquí, con nosotros. Está un poco más adentro, más hacia el interior del estacionamiento. Debe haber salido de allá abajo.
A lo mejor estaba esperando.
—Yo creo que hubiéramos tratado de salir de aquí, del Centro, del valle en el que están todos los reinos, y donde es tan difícil sobrevivir, de no ser por los troceados —dijo mi abuela, hace mucho—. En cierto modo nos tienen atrapados aquí. Si tratáramos de salir todos juntos, nos caerían encima.
”En ciertos años hay más ataques suyos, en ciertos años menos, pero ahí siguen. Cuando hacen alguna gran masacre desaparecen por un tiempo, pero siempre regresan.
Y aquí, ahora, el troceado, que es altísimo, a lo mejor de tres metros o más, e igual de ancho, está cuando mucho al doble de esa distancia, a seis metros nada más, diez pasitos, del Sombra, que sigue necio en querer protegerme…
—¿Qué es eso? —pregunta Celeste en mi oído—. ¿Qué es lo que están viendo?
El troceado tiene una cara humana con una mueca de horror que no cambia. Es la cara de alguien. Es como si se la hubiera arrancado a un cadáver y se la hubiera puesto. Como una máscara.
Y empieza a gritar.
CELESTE, QUINCE DÍAS ANTES
Es sorprendente lo mucho que puede cambiar tu vida en dos semanas.
—¿Ya estoy anotada para ir? —me pregunta Sita.
—Ya —le contesto.
—¿Segura?
Se parece mucho a Lucina, su abuela. No sólo físicamente: no sólo por su cara redonda, su piel morena, sus hombros anchos, su cabello oscuro y lacio, que sería tan abundante como el de ella si lo dejara crecer. No sólo por el diente chueco que tienen las dos, a la mitad de los incisivos, y que es (creo) una de las causas por las que ambas sonríen poco, y casi nunca se permiten reír. A su modo, también es igual de ansiosa: tiene la misma voluntad que se agita y no se queda quieta.
—Sí, segura. ¿Estás segura tú de que quieres ir a eso?
No me contesta porque ya está llegando a la puerta de entrada. Allí la espera su escolta: tres soldados de los más jóvenes, de doce o trece años a lo más, que no saben que habla conmigo…, ni, de hecho, que yo existo. Sólo saben que tienen la orden de salir en este momento y que Sita va a acompañarlos. Y como es mejor que sigan así, Sita y yo aplicamos un consejo de su abuela: ser discretas. Nos quedamos calladas.
Sita entra en el vestíbulo, que es amplio y de techo enorme, vigas de madera de por lo menos hace un par de siglos y paredes de piedra, como todo el Fuerte, de hace seis, de cuando el Centro no era el Centro y ni siquiera el Centro Histórico: el área antigua, tradicional, de una ciudad mucho mayor. (Es de las pocas ventajas que tiene la gente aquí: los edificios de piedra, y en este reino hay una buena cantidad, se mantienen bastante frescos incluso en el verano.)
Los recibe otro soldado, sentado tras una mesa. Le dicen el Sombra: es el más moreno de todo el Fuerte, y en este turno registra las salidas de Sita y los escoltas. No sabe escribir, pero aprendió a leer los números del reloj de pilas que tiene al lado, y va diciendo los nombres (o más bien los apodos) y las horas a un micrófono:
—Salidas. Puerta Aldaco —dice—. Sita, nueve quince. Oído, nueve quince. Jitomate, nueve quince. Nueve, nueve dieciséis. Cambio.
En el centro de control, que está en el segundo piso, y adonde llega la señal de todos los micrófonos, radios y cámaras del Fuerte, un soldado más va anotando lo que el Sombra dice en una hoja de cálculo. Ahora es el turno de uno al que llaman el Jarvy. Tampoco lee ni escribe gran cosa, pero ha aprendido a usar la computadora y varios comandos básicos de teclado, y hace su trabajo bastante bien. En el vestíbulo, el Sombra saca de una caja tres cinturones con fundas dobles, en las que ya están puestos la porra y el machete de bioplástico endurecido: armas para los chicos. A Sita no le da nada, pero ella ya trae su mochila negra, en la que lleva sus propias cosas, y su diadema, con el cable que lleva al transmisor en su cinturón, el pequeño micrófono a través del cual escucho su voz y un poco de lo que pasa a su alrededor, el audífono que llega a su oído izquierdo… y la cámara, pequeñita, disimulada, que de momento uso para ver lo que ella ve. Audio y video llegan hasta mí por medio de los transmisores que están instalados por todo el Fuerte, y de hecho por todo el Centro, y que forman nuestra red de comunicaciones: el trabajo de Lucina desde hace más de treinta años.
Los cuatro se ponen los mantos, abren la puerta de metal y madera y salen a la calle, cuyo nombre es Vizcaínas: un nombre de antes de que se cayera el mundo. Casi puedo sentir el golpe de calor cuando cruzan el umbral: la temperatura es de 31 o 32° a esta hora y luego se pondrá peor. Un grupo de personas conversa de pie al lado de la puerta, sobre la banqueta, pero se hace a un lado para dejarlos pasar. Todos aquí están acostumbrados a ceder el paso a los soldados y al resto de los sirvientes del Jefe. Los reconocen. Incluso pueden decir cuándo están en una salida de rutina, cuándo van a cobrar tributo y cuándo a alguna misión, camino de amedrentar o de castigar. Saben cómo son sus mantos blancos de yute, que los protegen del calor, y las fundas de sus armas. Saben que la insignia del Jefe: la calavera con las pistolas cruzadas que llevan estampada en sus camisetas de biotela, es la de la autoridad incuestionable. Y le son fieles: creen que estarían peor bajo el dominio del Ajusco o de los Indios Verdes.
Además, el triunfo reciente del Jefe en su guerra contra Chapultepec (o Chapu, como se dice ahora) parece haber llenado a toda la población de algo parecido al orgullo patrio. La última batalla fue un ataque relámpago y sorpresivo, a medianoche, en una zona M. La Tropa arrasó con el ejército enemigo, se retiró casi sin bajas y el cacique de Chapu, el Perro Muerto, se murió de verdad, junto con su hijo mayor. El baile mensual del Fuerte se juntó con una celebración del Centro completo y duró casi un día entero. Varias canciones sobre esa batalla se han vuelto populares. Va a pasar algún tiempo antes de que otro reino se anime a atacar a éste.
—¡Hombres del Jefe! —dice uno de los transeúntes a los soldados y a Sita, y los cuatro lo miran con cara de disgusto, que es exactamente lo que se espera de ellos.
—Ya, váyanse, fugones —les dice el Nueve. Ellos se van. Sita no se molesta en aclarar que ella no es un soldado. Todos quedan (supongo) contentos.