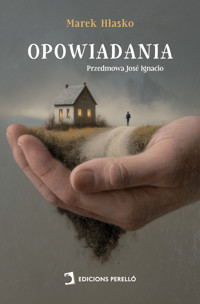7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Híbrido de novela negra, sátira y fábula existencial, "Matar a otro perro" es la crónica de una estafa perpetrada por dos timadores polacos emigrados a Israel cuya especialidad es desplumar a turistas adineradas. Los pocos días que dedican a planear y ejecutar uno de sus golpes, condensados en una vertiginosa sucesión de diálogos, le bastan a Marek Hłasko para articular un relato magistral y perfilar a dos personajes memorables: Jakub, galán en horas bajas con un pasado traumático y más escrúpulos de los aconsejables; y Robert, el cerebro de la farsa, teórico teatral de café y gran enamorado de Shakespeare, para quien, además de sacar un buen mordisco, lo fundamental es ofrecer una representación digna de su "público femenino".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
MAREK HŁASKO
MATAR A OTRO PERRO
TRADUCCIÓN DE JERZY SLAWOMIRSKI Y ANNA RUBIÓ
BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK
Índice
Cubierta
Portada
Dedicatoria
Desde Haifa había más de dos horas...
Por la mañana me despertó un alboroto...
Estaba fumándome un cigarrillo...
Volvimos al hotel...
Robert se fue a dormir a casa...
Robert bajó a la playa...
Me desperté al cabo de dos horas...
El hombre volvió con el perro...
Al tercer día todo había terminado...
Se marchaban al día siguiente...
APÉNDICE BIOGRÁFICO
MAREK HŁASKO: LA VIDA COMO ALAMBIQUE LITERARIO
Créditos
Colofón
Desde Haifa había más de dos horas de viaje y, casi a medio camino, nos dimos cuenta de que aquel individuo estaba muy mal. El taxista dijo que ya faltaba poco para Tel Aviv, mientras conducía su vieja carraca a toda pastilla, haciendo chirriar los neumáticos en las curvas. Nos sentíamos un poco como actores de una película de gánsteres. En un momento dado, incluso intentó pararnos un policía; levantó la mano, pero el taxista no se detuvo. Por el retrovisor vimos que el policía iba a buscar la Harley, que tenía aparcada a la sombra, pero al final desistió; hacía demasiado calor. Se quitó el casco y se quedó allí, plantado en el centro de la carretera, enjugándose con la mano el sudor de la cara.
—¿Cómo está? —preguntó el taxista sin volver la cabeza.
—En las últimas —dijo Robert; se volvió hacia mí—. Silencio y oscuridad no le van a faltar ahora. A ver si se vuelve a sentir decepcionado.
—¿Lo conocíais? —preguntó el taxista.
—No —dije.
Tenía que sujetar al perro por el collar: llevaba un buen rato gruñendo, muy agitado. Seguramente el moribundo lo ponía nervioso.
Al llegar a Tel Aviv, el hombre la diñó apenas lo hubimos sacado del taxi entre los tres: Robert, el taxista y yo. Lo dejamos sobre un banco a la espera de la ambulancia, y un alma caritativa le cubrió la cabeza con una revista ilustrada desde la que el retrato de un actor nos miraba ahora con los ojos coloreados. Robert levantó la revista y echó una ojeada al rostro del muerto.
—Parece rumano —dijo—. Recién llegado de Europa, seguro. No sabía aún ni papa de hebreo.
—Lo más gracioso es que ya no le dará tiempo para aprenderlo —dije.
—Mala cosa.
—¿Lo dices por él?
—Sí —dijo—. Soy supersticioso. Este tío nos va a joder el negocio. Tendríamos que haber venido en tren.
—Aún no se ha enfriado en la tumba y ya tiene un nuevo enemigo —dije.
—Eso, ¡al ataúd con el muy hijo de puta! —dijo Robert, y miró al taxista, que se había inclinado sobre el cadáver y trataba de leer el nombre del actor—. Nos vamos, jefe. No podemos esperar más.
—Es John Wayne —dijo el taxista, y se volvió hacia nosotros—. ¿No podéis esperar un poco? Ya sabéis cómo son los polis. Siempre creen que las cosas fueron muy distintas de como uno se las cuenta. Me haríais un favor.
—Tenemos que resolver un asunto —le dije—. Estaremos en el cincuenta y seis de Allenby. Díselo si te preguntan por nosotros.
—¿Cómo no me van a preguntar? —dijo el taxista, y volvió a inclinarse sobre el muerto—. Pero entonces el de Perseguido no era John Wayne. Sería otro...
Cruzamos la calle y entramos en el hotel. El recepcionista estaba sentado en su sillón, leyendo. Pensé en el muerto y eché un vistazo a la cubierta del libro, donde un gilipollas asesinaba a una mujer, o puede que fuera al revés.
—¿Ha sido largo el viaje? —preguntó el recepcionista.
—Más de dos horas —dije—, y se nos ha muerto un hombre en el taxi. Se ha pasado todo el viaje recostado en Robert.
—El muy hijo de puta —dijo Robert—. No es buen augurio. ¿Tienes dos camas, Harry?
El recepcionista escuchaba como quien oye llover, sin dejar de leer, y yo volví a mirar la cubierta multicolor.
—Pagamos a tocateja —dijo Robert.
Sólo entonces dejó el libro y se volvió.
—¿Pensáis quedaros mucho tiempo?
—Eso está por ver —dije—. Hemos venido para sacarnos unos cuartos. Por eso está tan furioso. Cree que el fiambre dará con el plan al traste.
—¿Vas a casarlo otra vez? —le preguntó a Robert.
—Por ahora no lo he casado mal, ¿verdad?
El recepcionista me miró de hito en hito.
—Está viejo —dijo al rato—. Y hecho un guiñapo.
—No te preocupes por mí, Harry —le dije—. Eso déjaselo a Robert. Él sabe cómo sacarles la pasta.
—Pues claro —dijo Robert—. Es como dibujar. Lo más importante del dibujo es la idea. Y aún tengo un montón de ideas para él.
—Está viejo —repitió el recepcionista.
—Déjamelo a mí. Sé muy bien lo que tengo que hacer. A esa facha tristona suya le sacaré un dineral. ¿Nos vas a dar esas malditas camas?
—Tendréis que pagar por el perro —dijo el recepcionista—. Normas de la casa.
—Ya hemos pagado por él. Al comprarlo.
—¿Cuánto?
—Casi cien libras. Es un perro de raza. ¿Qué te crees, que nos lo han regalado? ¡Claro, y con una cuidadora de propina! ¿A ti qué te parece?
—Se paga por adelantado —dijo el recepcionista—. Cuatro libras. Y no quiero ver al chucho rondando por el hotel.
—Está siempre con nosotros —dije—. No tenemos secretos para él.
El recepcionista volvió a mirarme. Vi que tenía muchas ganas de dedicarme una sonrisa desagradable, pero no lo consiguió: esbozó apenas un conato de mueca; el calor apretaba demasiado para esforzarse más.
—Un día te pasarás de dosis y se acabará la fiesta —me dijo—. La última vez casi la palmas. Tuvieron que ponerte la máscara de oxígeno. Pensaba que no lo contarías.
—Eso pasó porque no había cenado bien —dije—. Un fallo lo tiene cualquiera, Harry.
—Ya la habías cagado antes, en Jerusalén. Tuvieron que meterte en el psiquiátrico —dijo—. Habitación catorce.
Me acerqué al tablero y cogí la llave.
—Pues aquella vez me saqué un montón de pasta —dije—. En Jerusalén, justamente.
—Estás viejo —zanjó, cogió el libro y me dio la espalda para guardar el dinero en el cajón, que ni siquiera se molestó en cerrar del todo—. ¿Volveréis temprano?
—Antes de las doce —dije—. Subimos un momento a refrescarnos un poco y nos vamos.
—¿Tenéis toallas? —preguntó Harry.
—No —contesté.
—Dos toallas... Será media libra más.
—Por media libra no nos vamos a arruinar —dije.
Harry sacó dos toallas del cajón y me las dio, pero Robert me arrancó una de las manos y se la devolvió.
—Con una basta —dijo.
—Si he de serte franco, preferiría tener una toalla para mí solo —le dije.
—Vas a tener que aprender a ahorrar en las cosas pequeñas —dijo Robert—. Si no, nunca te harás rico. Leí hace poco que el canciller Adenauer exigió cobrar por una entrevista en la tele. Le cogió el dinero al periodista y se lo metió en el bolsillo delante de ocho millones de alemanes. Así se hacen las cosas.
Nos adentramos en el pasillo oscuro. Al fondo había un jorobado leyendo. Distinguí su cara a la luz tenue de una bombilla que la iluminaba al bies; tenía esa expresión falsa, entre dulce y lastimera, tan frecuente entre los contrahechos. Le eché luego una mirada al libro que estaba leyendo: era la vida de san Pablo de Tarso.
—Un católico más —dije—. No será por idealismo, imagino. Y, para más inri, jorobado.
—Me he convertido al catolicismo porque los curas han prometido conseguirme un visado canadiense —dijo el jorobado—. Y tú, ¿qué tal? ¿Sigues vivo?
—Por mí, no sufras. Ya veo que sigues aquí, sentado delante del cagadero. Estamos en las mismas, ¿eh?
—Así estoy más tranquilo —dijo señalando la puerta del lavabo—. Si me viene el apretón sólo tengo que dar un paso. No es asunto tuyo.
—Hace tres años que conozco a este tipo —le dije a Robert—, y lleva todo ese tiempo sentado frente al cagadero. No me digas que no es formidable.
—A lo mejor le encontramos alguna utilidad —dijo Robert.
—¿Tienes algo en mente?
—Ya se me ocurrirá. El jorobado es realmente formidable. Y ahora vamos a asearnos.
—¡Eh, rubiales! —me llamó el jorobado—. A finales de semana mis curitas me van a dar algo de pasta. ¡Búscame alguna chavala!
—Te costará treinta libras, puede que cuarenta —le dije.
—Pero si a los otros les cobran veinte...
—A ver, eres un chepa, ¿no?
—Los curas han prometido darme la pasta cuando me aprenda el catecismo. Los mandamientos ya me los sé al dedillo. Y ahora estoy con la vida de san Pablo —se levantó de repente y un calambre de dolor le contrajo el rostro—. Me disculparéis —dijo—, empieza otra vez.
Entró en el retrete y cerró de un portazo.
—¿Qué le pasa? —preguntó Robert.
—No podía soportar el calor y bebió agua sin hervir. Fue durante un jamsin que duró ocho días. Se le descompuso el estómago. Los médicos le recetan carbón y otros medicamentos, pero no le hacen ningún efecto. Y por si eso fuera poco, ahora quiere una chica.
—No me extraña —dijo Robert—. Seguro que su vida erótica se reduce a tímidas tentativas de masturbación que acaban en fiasco. ¡Va, vamos a adecentarnos un poco!
Después bajamos a la calle y entramos en la primera cafetería. Allí hacía menos calor; las alas de goma del ventilador bebían el aire a lengüetazos sin hacer ruido. Contemplarlas producía una ilusión de frescura. Pero después de dieciséis horas de sol abrasador consumido lentamente en un resplandor rojizo, las ilusiones también son bienvenidas. Robert pidió dos cervezas y el camarero nos las sirvió al cabo de un buen rato.
—Me saca de quicio —dije.
—¿El camarero?
—No. Harry, el recepcionista. ¿Qué sabrá él? ¿Tiene idea de la pasta que me levanté el año pasado?
—No le des más vueltas. Piensa en tu novia.
Miré al perro, que yacía inmóvil con sus gruesas patas estiradas hacia delante.
—Igual tiene razón —dije—. Ya soy viejo. No creo que esta vez nos salga bien, Bobby. Un día me encontrarán demasiado tarde y adiós.
—¡Qué va!
—Sabes perfectamente que puede ocurrir.
—No te pasará nada. Sólo tienes que acordarte de comer. Te tomas antes una buena cena y listo. Además, tu organismo ya se ha acostumbrado.
—Me temo que demasiado. Quienes peor lo pasan son los que aparentemente están acostumbrados. Un día puede ocurrir algo gordo. Lo sabes muy bien.
—Claro que puede ocurrir algo gordo —dijo—, pero no soy lo bastante previsor para comprarte un seguro de vida, lo creas o no. Ni tú eres un galán de cine ni yo pienso ejercer de viuda.
—Te creo —dije—. Te juro que ni siquiera se me había pasado por la cabeza.
—Además, no te has metido en esto por diversión —dijo—. Ni yo tampoco. Nunca pensé en que se me ocurriría algo así. Mi especialidad es Shakespeare, ¿lo sabías? Estudié filología inglesa para poder leer el original. Y a eso me dedicaría si pudiera.
—Aparquemos el tema, Bobby.
—Pero si estamos charlando tranquilamente. ¿Te he contado alguna vez la idea que tengo para poner en escena Macbeth?
No chisté. Me lo había explicado más de cien veces: me lo había explicado en Jerusalén y en Haifa, me lo había explicado durante todos los viajes que habíamos hecho juntos y durante todas las noches en las que no había manera de conciliar el sueño. Era entonces, al hablar de Shakespeare, cuando su fea cara cobraba vida. «Ya vuelve con la murga de siempre», me dije.
—¿Te lo he contado? —insistió.
Era insistente, como todos los maníacos.
—Algo me has dicho, sí —dije al fin, sintiendo un poco de lástima—. Eres un gran director, Robert. Lástima que yo sea tu único actor. Y que ya no sirvo para mucho. Tengo mal aspecto. No creo que la muchacha vaya a picar. Lo siento, pero no lo creo.
—Picará, picará —dijo—. Tú tranquilo. Eso es cosa mía. Además, ten en cuenta que dejó de ser una muchacha cuando la Guerra Ruso-Japonesa. No pienses más en tu aspecto. Es como una obra de Shakespeare. Las obras de Shakespeare no se interpretan. Basta con saber recitar el texto. Lo peor es que la gente se empeña en interpretarlo y los resultados son vomitivos. ¿Cómo va uno a interpretar la escena en la que Hamlet tiene una pelea con el hermano de Ofelia junto a su tumba abierta? Olivier tuvo la brillante idea de interpretar a Shakespeare y lo convirtió en teatro. Pero Shakespeare nunca ha sido teatro.
—Mejor que no lo digas muy alto.
—Te lo digo a ti —dijo—. Limítate a recitar el texto y a bajar del escenario. No hace falta que actúes. De todas formas, vamos a repasar tu papel de cabo a rabo.
—¿Ahora?
—No. Ahora descansemos. Nos acabaremos la cerveza e iremos en busca de pasta. Ya ha refrescado —se quedó callado un momento y luego preguntó—: ¿Qué ha dicho el tío aquel?
No entendí.
—¿Qué tío?
—El del taxi. ¿Has pillado sus últimas palabras?
—No del todo. Creo que fueron «rezad por mi alma» o algo por el estilo.
—¿Lo ha dicho en alemán?
—Sí.
—Simple —dijo—. Demasiado simple. Supongo que mucha gente dice cosas así. Pero igual merece la pena memorizarlo. Además, siempre se le puede añadir o quitar algo. Todo eso de las últimas palabras es un bulo. Dicen que cuando Goethe agonizaba y no conseguían sacarle nada para la posteridad, empezaron a incordiarlo con la luz hasta que dijo aquello. ¡Vaya panda de listillos!
—Yo no diría ni mu —dije—. Me asustaría, eso es todo.
—¿Ni una palabra a tus hijos, arrodillados en semicírculo a los pies de tu cama? ¿Ni a tu mujer, que se da cabezazos contra el suelo de pura desesperación?
—Vamos —dije—. Estoy cansado. Solventamos el asunto y nos vamos a la cama. Mira al perro. También está reventado.
Robert pagó y nos fuimos paseando despacio en dirección al mar. Ya había oscurecido. Recordé haber leído en alguna parte que el hombre no es sino el sueño de una sombra, pero no recordaba el título del libro ni el nombre del autor. No sabía quién me obligaba a ser así de culto ni en qué momento de su vida había dicho aquello, si había sido viendo una vela a punto de extinguirse o a un perro que corría con un hueso en las fauces y los ojos llenos de temeroso arrebato. O tal vez la voz de Dios resonara de pronto en sus adentros, y balbuceara esas palabras con los ojos clavados en los que tenía enfrente, seguro de que ya no desaparecería por el camino sin dejar rastro. Y puede que quienes lo oyeron y lo vieron tuvieran la sensación de haber divisado una luz que jamás iba a consumirse. Debió de ser un momento espléndido y di gracias a Dios por no haberlo presenciado: seguro que habría añadido algo de mi cosecha y lo habría estropeado todo. Yo soy así. ¿Y qué habría sido entonces de aquella luz? Aunque a mí la luz no me gusta. Me gusta la oscuridad, que nos libra de nuestro rostro y de la sombra que proyectamos.
—¿Te encuentras mal? —preguntó Robert.
—No. Intentaba recordar algo.
—¿Y?
—No lo consigo —dije—. Pero no te preocupes. Me gusta pensar porque no conduce a ninguna parte. A estas alturas ya deberías conocerme. Llevamos más de un año trabajando juntos.
—Relájate —dijo—, que ahora hablaremos de dinero y te sentirás aún peor.
—Hablarás tú.
—Yo hablaré. Pero no vayas a ponerme esa cara de funeral —dijo—. Basta con que te sientes a mi lado; ni siquiera hace falta que escuches. Puedes limpiarte las uñas o ponerte a hojear un libro. Tú, como si tal cosa. Estás convencido de que el tío acabará por soltar la pasta, para ti es una obviedad. Haz como si estuvieras luchando con el tedio y la fatiga que te invaden, ¿estamos?
—Estamos —dije.
Seguí caminando a su lado. La oscuridad se cernía sobre nosotros, pero no era la oscuridad que desciende sobre la ciudad como el sueño. Y tampoco nos liberaba de nuestro cuerpo acalorado y exhausto. Era una oscuridad áspera y rígida como el polvo; y, como el polvo, se pegaba a nuestro cuerpo.
—A ver. ¿Qué vas a hacer? —preguntó.
—Caso omiso —dije—. El tema me traerá completamente al fresco. Me quedaré sentado con la mirada perdida en el jardín y el rumor de vuestra inmunda conversación me resultará irreal e insignificante.
—De eso se trata —dijo—. Ya hemos llegado.
Entramos en el zaguán y subimos por una escalera infestada de gatos. Era la hora de la siesta. Allí la gente duerme en dos tandas: se acuesta al regresar del trabajo y luego otra vez, de madrugada. Por la noche van a la cafetería o a visitar a algún amigo. Cuando uno entra en una casa, lo primero que le preguntan es si le apetece darse una ducha antes de sentarse a tomar un café. A Robert no le gustaba ducharse. Opinaba que sólo los guarros necesitan lavarse. Hay gente para todo.