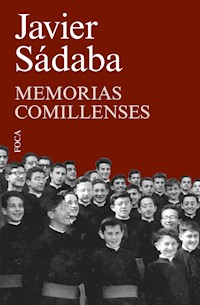
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Investigación
- Sprache: Spanisch
El presente libro ofrece algo más que unas simples memorias. En efecto, en sus páginas Sádaba habla de lo vivido durante sus cuatro años de estancia en la Universidad Pontificia de Comillas, o nos guía por su Primera Comunión, pero el resultado dista mucho de ser otra más de las visiones –transidas de cierta nostalgia complaciente– tan habituales en los últimos tiempos . No, no es Cuéntame. Nada de eso hay en sus páginas, más bien lo contrario: irónicos aforismos con marcados aires de sarcasmo; visión nada complaciente de Comillas ni de los jesuitas; dura crítica de la religiosidad rancia que dominaba no sólo la Pontificia sino la vida cotidiana de la España de la época… En suma, un retrato sin concesiones de un tiempo triste y gris que, aunque afortunadamente pasado, lastró sin remedio a varias generaciones de españoles. Y no, no hay revanchismo alguno, sólo una visión racional de la irracionalidad vivida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foca / Investigación / 147
Javier Sádaba
Memorias comillenses
El presente libro ofrece algo más que unas simples memorias. En sus páginas, el filósofo Javier Sádaba habla de lo vivido durante sus cuatro años de estancia en la Universidad Pontificia de Comillas, o nos guía por su Primera Comunión, pero el resultado dista mucho de ser otra más de las visiones –transidas de cierta nostalgia complaciente– tan habituales en los últimos tiempos.
Nada de eso hay en sus páginas, más bien lo contrario: descripciones plenas de ironía cuando no de sarcasmo; visión nada condescendiente con Comillas ni con los jesuitas; dura crítica de la religiosidad rancia que dominaba no sólo la Pontificia sino la vida cotidiana de la España de la época. En suma, un retrato sin concesiones de un tiempo triste y gris que, aunque afortunadamente pasado, lastró a varias generaciones de españoles. Y no hay revanchismo. Sólo una visión racional de la irracionalidad vivida.
Javier Sádaba nace en Portugalete (Vizcaya) en 1940. Estudia en las Universidades Pontificias de Comillas, Salamanca y Roma. Podía haber aspirado a ser obispo o cardenal, pero se quedó en catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ampliado estudios en universidades de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, y ha escrito más de 30 libros y numerosos artículos, además de dar conferencias en diversos países sobre temas especializados de Filosofia o relacionados con la vida cotidiana.
Pertenece a una generación de filósofos que es bien conocida por estar presente en distintos medios de comunicación.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Javier Sádaba, 2016
© Ediciones Akal, S. A., 2016
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal@AkalEditor
ISBN: 978-84-945283-9-2
Introducción
Si se me preguntara por qué escribo estas memorias, la contestación no es fácil. Por un lado, es verdad que no quiero que se pierdan en el olvido hechos que, sin duda, son de interés para comprender nuestra historia más reciente. Pero, por otro, no puedo negar que rodea a lo que cuento un cierto regusto personal. Trataré de explicarme. Cuando pienso en mis años de estancia en Comillas, me regodeo, le doy vueltas y vueltas a lo que viví. Hay algo de morbo en el conjunto de recuerdos de aquellos días extraños, de espaldas a la gente, vividos en un mundo que se acerca mucho más a la fantasía que a la realidad. Mentiría si dijera que fueron momentos de infierno, de pura celda, de encierro o de jaula. Ciertamente hubo mucho de ello, como se comprobará más adelante, pero todo es, si se me permite el tópico, mucho más complejo. En los momentos de ocio, de insomnio o de conversación con algún amigo con pasado común se acumulan en mi mente un montón de imágenes. Desfilan por mi imaginación el padre Nieto, el padre Reino, el padre Quevedo, auténticos cavernícolas a los que no sé si tenerles lástima, envidia o sencillamente colocarlos en el planeta Marte. Y siguen desfilando seminaristas que actualmente continúan, los menos, en lo que se llamaría el ministerio sacerdotal, o también otros que se ganan la vida generalmente en la enseñanza. Y es que el latín y el griego han dado para mucho. Por no hablar de la Filosofía, tan atacada la pobre en nuestros precarios días. Mis recuerdos, por tanto, son como el dios Jano. Por un lado, lo rancio, la mugre en un caserón viejo en donde criados a los que se traía, en condiciones pésimas, desde Carrión de los Condes preparaban una comida con pescado que casi olía, y la imbecilidad de creernos estar tocando el cielo. Por otro, el innegable estilo jesuítico, su aprecio por las letras, amigos entrañables y la distancia, siempre apetecible, de un mundo, en tantas cosas, aún más imbécil.
Los años en los que se encierra mi narración van de 1957 a 1961. Es ese un contexto que conviene, si no explicar, sí recordar. Todavía llegaban los ecos de la Guerra Civil. Comillas sobresalía como un bastión, un islote, una fortaleza de fe y sabiduría en el catolicismo triunfante. Los obispos enviaban a Comillas a los más listos. En general lo eran, aunque se colaba alguno que rezumaba idiotez. Y los seminarios por aquella época rebosaban de gente. A obispo oí, ante otros colegas latinoamericanos que se quejaban de falta de vocaciones, que él tenía que echar a tanto aspirante. Lo decía henchido de satisfacción. La mayor parte de los prelados, que así llamaban los cursis a los obispos que manejaban la grey, habían estudiado en Comillas. Sus retratos, extendidos por un cuadrilátero situado estratégicamente, los mostraban con orgullo a propios y extraños. Se respiraba tanto aire de victoria y superioridad que quien lo pusiera en duda ya podía ir haciendo las maletas o «colgarla», que era la jerga para referirse al abandono de la carrera sacerdotal. Al padre Teófanes, nombre no ficticio sino real, le escuché, nada más poner el pie en el seminario, que le habían nombrado padre espiritual de los más pequeños, los gramáticos, de manera provisional y que así llevaba 19 años. Lo que quiere decir que comenzó su santo ejercicio, con «gracia de estado», en plena guerra. Se puede suponer cuáles serían sus arengas. El padre Virgilio Revuelta, un enano que iba de un lado para otro, había sido, a comienzos de los cuarenta, también provincial. Como no sabían qué hacer con él, lo colocaron de vicerrector del Seminario Menor, el que se encargaba de gramáticos y retóricos. Igualmente provincial fue el padre Céspedes, después rector del Máximo, un adosado en donde se formaban los que pertenecían a la Compañía; es decir, los jesuitas, a los que, por extrañas razones, llamábamos «Los Pitones». Con ellos no se podía hablar. O lo que es lo mismo, no había «fusión». Este padre tenía un hermano completamente zumbado que interrumpía en cualquier acto. Llevaba tomates en los calcetines y se comentaba que era por humildad. Como se comentaba que su locura provenía por haber hecho el doctorado en tiempo récord. Y es que los jesuitas utilizaban un dilema muy astuto para mantener su barco a flote: si un padre no sobresalía por su bondad, entonces era sabio. Si era tonto de remate, entonces era santo.
Todo lo envolvía un silencio sólo roto por unos estallidos semihumanos, señal inequívoca de represión. Y es que eran el anuncio de que salían los seminaristas a jugar al fútbol. Un pitido, pasada la hora de recreo, convertía el griterío en un cementerio. O, mejor, en una hilera de sotanas en posición de recogimiento, palabra clave, y de meditación, palabra no menos clave. Se ha solido decir que lo que nota un primatólogo cuando espía una manada de chimpancés es puro silencio. Silencio que contrasta con lo bullicioso que es el ser humano. Porque andamos enredados en palabras sin parar. Era impresionante, por ejemplo, aproximarse al «rojillo», una planta en la que vivían algunos de los jesuitas. Se palpaba el silencio, se hacía, quién lo diría, agudo. Y producía una extraña paz. Ese silencio contrastaba, eso sí, con el ruido mundano. Por la noche, de rodillas, y antes de acostarnos, sonaba, lejana desde el pueblo, la música del baile. Lo escuchábamos con lástima e incluso con desprecio. Se trataba de pobre gente que vivía alienada, enfangada en el mundo. Y no habría que olvidar que los tres enemigos del hombre eran el demonio, el mundo y la carne.
De la carne ni hablemos. No veíamos una mujer en meses y no sé si en sueños. La única señora en aquel páramo que se creía un oasis se llamaba Quica, era de edad avanzada y se dedicaba a la limpieza. Alguna vez trajo a su hija, pero estoy seguro de que no movió un dedo de concupiscencia en nadie. La mujer era el enemigo contra el que había que luchar. Ya nos advirtió una vez el padre espiritual dándonos los «puntos» para la meditación mañanera del día siguiente. Con voz seca tronó diciéndonos que a las mujeres había que mirarlas como almas del purgatorio. Toda una oda al feminismo.
No quisiera continuar sin hacer una breve referencia a las llamadas «camarillas». Los dos años que pasé con los retóricos y antes de gozar de una habitación individual en Filosofía, dormí, como el resto de mis compañeros, en unas hileras de camas en las que podías ver al vecino sólo a unos metros. El problema no era sólo verle, sino que le olías, escuchabas lo que no querías o tenías que dar un salto por la mañana, cuando sonaba el timbre o un pitido, para lavarte como podías, vestirte con rapidez y bajar, en silencio absoluto, a la capilla. Allí nos esperaba la meditación, a la que seguiría la misa. Sólo un poco más tarde respirabas. Había llegado la hora del desayuno, todo un lujo. Las camarillas, lo insinué, estaban sucias y se parecían más a lo que ocurría en el todavía todopoderoso servicio militar que a un conjunto de jóvenes que entregan su cuerpo y su alma para la salvación de los que no han sido elegidos para una tarea tan sublime. He de confesar que, a pesar de todas las deficiencias, lo que menos soportaba en las citadas camarillas es que algunos ultrapiadosos se levantaran y fueran derechos a lavarse cantando el tedéum. Ni siquiera un retrete en el que había que hacer una larga cola me sentaba tan mal.
Una sociedad cerrada y que además se considera elegida por el inefable Dios tiene una altísima autoestima, fulmina al disidente y se rige por unas normas rígidas que con frecuencia rozan la trivialidad o el ridículo. Y presenta unas costumbres que, si se contemplaran desde otro planeta, se pensaría que son obras de teatro infantil. Tales costumbres, sanas y santas, también procedían de un «Más Allá» lejanísimo pero que, por arte de magia, perdón, del Espíritu Santo, se posaban en el Más Acá. Por todo ello cobraba una especialísima importancia el «reglamento». Cumplir el reglamento no era otra cosa sino escuchar la voz de Dios. Una de las primeras veces que oí sermonear al padre Quevedo, al que nos referiremos con profusión en las páginas que componen este libro, nos dijo, con todo el énfasis de predicador que lo adornaba, que un antiguo seminarista comillés era ahora « un puntal en su diócesis». Y una de las razones de tan eximía conducta provenía de que cumplía a rajatabla el reglamento. Adelanto ya que este padre era la quintaesencia del salvado. Si le hubiera conocido Nietzsche, no habría dicho aquello de que los cristianos se sintieran más salvados. El aroma de santidad, la aureola de lo sobrenatural, la conciencia de haber sido elegidos nos envolvía con el manto de la gracia. Esa era la palabra: «gracia». Escuché una vez al antes citado padre Reino que, según los teólogos, la Virgen Santísima había recibido más gracias que todos los santos juntos. Y se nos instaba a confesarnos aunque no descubriéramos en nuestra alma pecado alguno, para recibir abundantes gracias a través del sacramento de la confesión. El mismo padre nos decía, en consonancia con lo anterior, que había padres en Comillas que se confesaban todos los días. Debían de estar rebosantes. Tanta gracia les saldría por los poros.
Es oportuno que me detenga en dar detalles sobre lo que significa, dentro de la teología cristiana, el concepto de gracia. Pero alguna observación no estará de más. Utilizamos la palabra «gracias» constantemente; tanto es así que no hay idioma que carezca de ella. Del mismo modo, lo gratis es un concepto más deseado que real y, sin embargo, inunda nuestra manera de hablar. Y los chistes, nada se diga si son de Jaimito, nos hacen gracia. En todos los casos citados se trata de estar agradecidos a algún don o regalo. Lo gratuito no es arbitrario sino una actitud benevolente por parte de quien de alguna manera nos obsequia. En la teología cristiana la gracia, repitámoslo, es central. Estudiando en Salamanca, daba clase de Teología un agustino con nombre de marca de mantequilla. Se decía que era un buen profesor. Escribió un libro sobre la gracia y se acabó la edición rápidamente. Y es que la avidez por saber de la gracia divina era inmensa. Fue Pablo de Tarso el primero en formularla. Cristo sería la gracia o don de Dios por excelencia. De esta manera nos salvamos, nos justificamos, derrotamos al pecado. Agustín de Hipona perfilará lo escrito por Pablo. Es la gracia de Dios la que nos libera sin negar, por eso, la libertad. Ahí reside la doctrina que seguirá el cristianismo posterior, todo ello dentro de grandes disputas y hasta herejías. Lo importante a retener es que no hay obligación alguna por parte de Dios, sino que lo hace porque quiere, porque nos ama. Después vendrán todas la distinciones propias de la especulación teológica, pero lo sustancial se resume en un movimiento de seducción del mismo Dios que nos atrae, por la fe, hacia Él. A los que no hemos sido tocados por la vara mágica de la fe todo esto puede sonarnos a chino. Nada extraño, es lo que sucede en cuanto nos acercamos a cualquiera de las muchas creencias religiosas que pueblan este mundo. Incluso a los mismos cristianos les ha debido parecer harto complicado. En caso contrario no se entendería la rebelión de Lutero o de Calvino. En Comillas se vivía la gracia, estábamos elevados al orden sobrenatural, las puertas del Infierno no prevalecerían contra nosotros. Satisfacción a raudales, aunque, eso sí, no exenta de una soberbia con ribetes de vulgaridad.
Introducidos como estábamos en ese mar de gracias o dones divinos, no es extraño que se insistiera hasta la saciedad en que había que nadar en él, mojarse, ser un auténtico pez. Y para ello nada mejor que la oración. La oración era el hilo conductor entre la gracia creada y la increada, nociones un tanto raras para quien no se haya bañado en ese fluir gracioso. De lo que se trataba, en suma, es de vivir y morir en lo sobrenatural. De ahí que se condenara la llamada herejía de la acción y se alabara y admirara la vida oculta de Jesús, en la que se supone que no habría hecho más que rezar. «Sagrario, mucho sagrario», era la consigna. Y muchas visitas, cortas y largas, al Santísimo. «Hay que orar como caballos» le escuché al jefe de la Sección del Sagrado Corazón, un tipo simpático que, en lo que sé, acabó, desconozco de si sacerdote o no, de psicólogo.





























