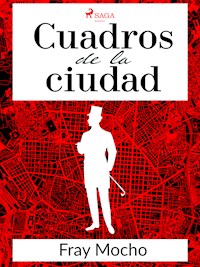Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Memorias de un vigilante» (1897) es una novela de Fray Mocho ambientada en la Argentina de finales del siglo XIX. En ella, relata la vida de un vigilante, desde su infancia en el monte y en medio de la pobreza, hasta su día a día como funcionario estatal, la investigación de crímenes y las situaciones y anécdotas más singulares.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fray Mocho
Memorias de un vigilante
Saga
Memorias de un vigilante
Copyright © 1897, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726641059
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
(1ª parte) Memorias de un vigilante
I DOS PALABRAS
No abrigo la esperanza de que mis recuerdos lleguen a constituir un libro interesante; los he escrito en mis ratos de ocio y no tengo pretensiones de filósofo, ni de literato.
No obstante, creo que nadie que me lea perderá su tiempo, pues, por lo menos, se distraerá con casos y cosas que quizás habrá mirado sin ver y que yo en el curso de mi vida me vi obligado a observar en razón de mi temperamento o de mis necesidades.
II EN LOS UMBRALES DE LA VIDA
Mi nacimiento fue como el de tantos, un acontecimiento natural, de esos que con abrumadora monotonía y constante regularidad se producen diariamente en los ranchos de nuestras campañas desiertas.
Para mi padre, fui seguramente una boca más que alimentar, para mi madre, una preocupación que se sumaba a las ocho iguales que ya tenía, y para los perros de la casa y para los pajaritos del monte que nos rodeaba, una promesa segura de cascotazos y mortificaciones que comenzaría a cumplirse dentro de los tres años de la fecha y duraría hasta que los vientos de la vida me arrebataran, como a todos los congregados por la casualidad bajo aquel techo hospitalario.
Concluía quizás la primera década de mi vida, cuando un buen día llegó a la casa una tropa de carros, que, desviándose del camino que serpenteaba entre las cuchillas, allá en la linde del monte, venía a campo traviesa buscando un vado en el arroyo, que disminuía en una mitad el trecho a recorrer para llegar al pueblo más cercano.
El capataz habló con mi padre; y éste, de repente, me hizo señas de que me acercara, y dijo:
-¡Este es el muchacho!...Como obediente y humilde, no tiene yunta...¡el otro que podía igualarlo se nos murió la vez pasada!...¡Como conocedor del monte y del arroyo, lo verá en el trabajo!
A mí me zumbaron los oídos, y no pude saber lo que el hombre contestó; sin embargo, me di cuenta, así en general no más, de que ya no podría extasiarme a la sombra de los espinillos florecidos, viendo cómo las lagartijas se correteaban sobre la cresta de los hormigueros, haciendo relampaguear sus armaduras brillantes, ni pasarme las horas muertas, escuchando el contrapunto de las calandrias y de los zorzales, estimulados por el lamento de los boyeros parados al borde de sus nidos, colgados allá en la extremidad de los gajos más altos y flexibles de los molles y coronillos.
Mi padre me sacó de mi éxtasis con su voz ronca y varonil, esta vez impregnada de una dulzura desconocida:
-¡Oiga, hijito!...¡Vaya, traiga su peticito bayo y ensilleló!...¡Va a acompañar a este hombre, que es su patrón!
III EL VAIVÉN DEL MUNDO
Las corrientes del mundo me arrebataron y luché con ellas con suerte varia: ninguna ¡ay! volvió a traerme hasta los montes nativos, y cuando un día – después de muchos años – volví a ellos, ya no guardaban sino restos miserables, escapados al hacha del montaraz; y del pobre rancho y de la familia que lo ocupó, ni el recuerdo siquiera.
¿Qué fue de los míos?
¿Qué fue de las hojas del tala frondoso, en cuyas ramas flexibles mi madre colgaba la cuna de sus hijos, aquel noque de cuero que la brisa mecía cariñosa?
¿Qué fue de los trinos del boyero y del contrapunto de las calandrias y de los zorzales?
¡Solo quedan en mi memoria como un recuerdo!
Sirviendo de guía a las tropas de carretas, picando éstas cuando ya mis músculos lo permitieron, de peón aquí, de vago allá, llegó un día para mí dichoso y bendecido – porque es el origen de mi felicidad actual – en que una leva me tomó y puso punto final a mis correrías de vagabundo, perfilando sobre la figura mal perjeñada del pobre gaucho ignorante la simpática silueta del soldado.
Recuerdo, como si fuese ayer, las circunstancias en que fui tomado y voy a tratar de pintarlas, no con la pretensión de hacer un cuadro sino con la intención de presentar una escena de nuestros campos, vulgar y corriente en tiempos no lejanos, pero hoy ya casi exótica, debido a las exigencias de la vida.
IV DE ORUGA A MARIPOSA
Tras un galope de algunas leguas, - andaba de vago y era joven y aficionado al baile y las buenas mozas – llegué al viejo rancho desmantelado y solitario – veterano de cien tormentas – donde se iba a bailar, cosa que no era muy frecuente entonces, dada la escasez de población en aquellos parajes.
Al acercarme al palenque, ya pude contar cuántos me habían precedido en la llegada y hasta saber quiénes eran: allí estaban sus caballos a modo de tarjeta de visita.
Primero, el petizo de los mandados – maceta y mosqueador – que buscando verse libre de las sabandijas u obedeciendo a la costumbre de evitarlas, había ido retrocediendo hasta apartarse del grupo, y sembrando el trayecto recorrido con las pilchas del muchacho a cuyo servicio lo había condenado la suerte, que nunca le fue propicia; luego los mancarrones de algunos gauchos pobres y de los viejos vagos del pago, con sus aperos formados con prendas de procedencia diversa y de más diversa fabricación, con sus riendas peludas y anudadas y con sus cinchas enflaquecidas de puro dar tientos para remiendos; y, finalmente, algunos redomones bravíos, que al sentirme llegar yerguen las orejas, relinchan y se agitan, indicándome que ya hay mocetones que me harán competencia en el corazón de las dueñas de esos otros pingos, cuidados y lustrosos, tuzados con coquetería, y cuya crin ha servido para dibujar ya un arco atrevido, ya una guarda griega caprichosa, y que lucen bozales tan primorosos y cabestros tan llenos de bordados y de adornos.
Son pingos del andar de gente presumida, y hasta con pespuntes de elegantes mozas.
Previo el consabido ladrido de los perros – arrancados por mi llegada a un sueño plácido y tranquilo - , el relincho de los redomones del palenque, los saludos del dueño de la casa y las vichadas de las mozas y mocetones, que, cortos con los forasteros, se han ocultado en el rancho, eché pie a tierra y fui a sentarme en el ancho patio recién barrido y carpido, que a la noche serviría de salón de baile, iluminado por la luna plácida y serena, aquella luna de mi tierra que veo al través del tiempo, quizás embellecida por el recuerdo.
Los preparativos para la fiesta estaban en lo mejor.
Allá, atrás del rancho, formado por una pieza grande de paja – quinchada – había un remedo de otra, formada por cuatro cueros de potro y algunas ramas mal atadas, que pomposamente se denominaba con el simpático nombre de la cocina.
A través del agujero que le servía de puerta, y por entre la nube de humo que vomitaba, veía, desde donde estaba sentado, un hacinamiento de cabezas, alumbradas por la llama temblorosa del fogón.
Entre risas ahogadas y cuchicheos, oía el canto monótono de la sartén en la que se freían montones de pasteles dorados, que espolvoreados con azúcar rubia, llevados de a seis u ocho – máximum que podía contener el único plato de loza que había en la casa – con destino al depósito general, que estaba en la pieza de paja, bajo la custodia de una vieja vigilante, tía respetada de algunos muchachos greñudos y carasucias, que de vez en cuando se asomaban por ahí, espiando el momento de dar un malón con suerte.
Eran atraídos por el olor apetitoso y agradable de los pasteles que corría por todo el rancho, y que al penetrar por la nariz ponía en juego las glándulas salivales y hacía caer los estómagos en sueños deleitosos y en éxtasis bucólicos.
Bajo su influencia, uno llegaba hasta a olvidar que los tales pasteles estaban guardados en un viejo fuentón de lata, bajo la cama, en compañía del antiguo cajón de fideos, hoy humilde depósito de tabaco para el uso de la patrona, y expuestos a las correrías irrespetuosas de las pulgas matreras, que pasan su vida viajando de los perros a sus dueños y de éstos a los perros, hasta encontrar algún benévolo forastero que, a pesar suyo, las lleve por ahí a tierras lejanas.
Ya una veintena de mates amargos y sabrosos, o no, que eran cebados por un muchacho roñoso – todo un maestro en el arte - habían pasado a mi estómago, haciéndome olvidar la fatiga y el cansancio, cuando las mozas y los mozos, que habían andado por ahí a salto de mata, ya más familiarizados con los forasteros, empezaron a dejar sus escondites poco a poco.
Ellos se acercaban serios y graves, nos daban la mano – a mí y a otros convidados desconocidos que estábamos como en asamblea, - con el brazo rígido como si fueran a pegar una puñalada o a asigurar un ñudo, murmuraban algo que no se entendía y luego se sentaban en rueda, con toda simetría, tratando, a fuer de bien criados, de colocar los pequeños bancos de una cuarta de alto y formados por un trozo de madera pulido por el uso y las asentaderas, y con las cabeceras llenas de pequeños cortes producidos por el cuchillo al pical el naco, de modo a no dar la espalda a nadie.
Y allí se quedaban con las piernas dobladas y el cuerpo encogido en esa posición en que se encuentran las momias incásicas en sus urnas de barro, pintarrajeadas.
Más allá, parados, con los pies cruzados, un pucho coronando la oreja, medio perdido entre una mecha rebelde que se escapa del sombrero descolorido y ajado, están los gauchos pobres y menos considerados, con sus chiripás rayados, sus camisetas de percal y sus rebenques colgados en el mango del facón, atravesado en la cintura y que asoma por sobre el culero fogueando por el lazo o por bajo el tirador, cuando más sujeto por una yunta de bolivianos falsos.
Ellas, las mozas, venían en grupo, disimulando su turbación con una sonrisa y haciendo sonar sus enaguas almidonadas y sus vestidos de percal – tiesos a fuerza de planchado – y que cantaban alegremente al rozar el suelo.
Se sentaban en hilera, graves, por más que la alegría les rebosaba; se ponían serias, pero la risa les chacoteaba entre las pestañas largas y crespas, jugueteaba sobre sus labios y se arremolinaba, allí, en las extremidades de la boca.
Pronto la conversación se hizo general, la fuente de pasteles se puso al alcance de las manos y la familiaridad comenzó a desarrugar los ceños adustos y a alejar las desconfianzas.
Más mozos y más mozas continuaron llegando, y de recepción en recepción y de pastel en pastel, fuimos alcanzando a la noche, que era la aspiración de todos.
Al fin llegó y con ella los guitarreros, que eran tres: un viejo tuerto – verdadero archivo de cicatrices – y dos parditos, que eran sus discípulos, los voceros de su fama y futuros herederos de su clientela en el pago.
Se colocaron los bancos en rueda, destinado el frente que daba al rancho – sitio de honor – para los guitarreros, para las mamás y para los mosqueteros de más consideración; luego seguían las mozas que entrarían en danza y la turbamulta de mirones y de asistentes.
El bastonero, que era dueño de casa, se situó en un punto cómodo para abarcar el conjunto y hacer la designación de parejas con la mayor estrictez, y mientras se acordaban las guitarras, empezó a estudiar la concurrencia para – con conocimiento de causa – poder hacer combinaciones que pudiesen satisfacer las aspiraciones de todos: enamoradosbailantes y bailantes solamente.
¡Cómo latía el corazón, en la esperanza de que fuera la moza de su simpatía la que le tocara a uno en aquel reparto de beldades, que duraría lo que durase la pieza!
¿Conmover al bastonero con una súplica?¡Pero si eso era un sueño irrealizable!
Un criollo bastonero era inconmovible, y, sobre todo, tenía demasiada admiración por las elevadas funciones que desempeñaba para entrar en familiaridades con nadie.
¡Baste decir que ni a sus sobrinos tuteaba en esos momentos, por no rebajar su autoridad!
Organizadas las parejas, sonaron las guitarras, y se dejaron oir los acordes de una polka en que trinaban las primas y las segundas, y no tanto destinada a ser bailada cuanto a demostrar la habilidad de los ejecutantes: era como un punto de atención echado por el viejo guitarrero.
Los mocetones más empilchados y ladinos fueron los que debutaron. Metidos en sus grandes botas de charol, con el taco como aguja y con todo el frente bordado, daban vueltas pretenciosas de elegantes, pareciendo muñecos movidos por un mismo resorte, tal era la precisión con que seguían el compás que el máistro marcaba con la cabeza.
El bastonero – para satisfacción de las mamás, que se le dormían a los pasteles y al mate, agrupadas alrededor de los guitarreros – circulaba entre las parejas, diciendo cuchufletas y haciendo con su frase sacramental - ¡que se vea luz, caballeros! – que las aproximaciones no fueran más allá de lo lícito y honesto.