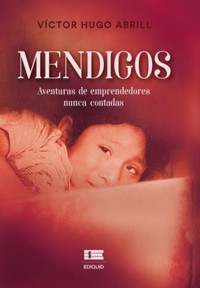
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hipertexto
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
"La época es la década de los noventa. El país es un Perú azotado por duras políticas económicas y por un terrorismo cruento y salvaje en donde la pobreza y la miseria se convirtieron en moneda de cambio corriente. El personaje es Victor Hugo Abrill Armas, pero también los cientos de miles de seres humanos que en medio de la miseria y la esperanza, el desasosiego y la ilusión de un mejor porvenir lucharon ―y continúan luchando― por un mejor porvenir. Mendigos podría a ser, a simple vista, una historia más de un emprendedor más que tuvo suerte y que ahora disfruta de una espléndida vida. Pero en realidad el título de esta obra es sugerente, pues no es una historia más de superación. Con su magnífica narrativa y sus profundas y elocuentes reflexiones acerca de la naturaleza de la realidad social que experimentan buena parte de los seres humanos, el autor nos muestra el camino de las aspiraciones humanas; las razones por las cuales, a pesar de enfrentarse a un panorama oscuro y desolador, los individuos deciden por su propia voluntad resistir, soportar y batallar. Con un ingenioso toque novelesco y desgarrador, pero también emotivo e inspirador, Abrill Armas describe vívidamente las duras experiencias de miles de pequeños emprendedores peruanos en la década de los noventa: aventuras y desventuras, risas y lágrimas; éxitos y derrotas, lecciones de vida, reflexiones e, incluso, alguna que otra anécdota de carácter jocoso. A su vez, todos estos elementos se conjugan en una poderosa narrativa que no dejará indiferente al lector que se sumerja entre sus páginas. Es necesario entonces insistir en que más que una obra que describa la vida de un único individuo, Mendigos podría ser la historia de miles de seres humanos, razón por la cual cualquier lector de cualquier nacionalidad podría fácilmente sentirse identificado. Mendigos no es solamente una historia de vida: es, sobre todo, una invitación a mantener el estoicismo en medio de las adversidades que se presentan en un mundo que, en ocasiones, puede ser hostil y cruel, pero también estimulante y bello."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Hugo Abrill
Nacido en Tayabamba, La Liber-tad, es un empresario dedicado al rubro inmobiliario, hotelero y res-taurante. Estudió Pedagogía en su tierra natal y Administracion de Empresas en la universidad San Ignacio de Loyola, ambas carreras sin culminar por falta de tiempo. Sin embargo, terminó con éxito los cursos formativos para Ges-tión Empresarial en Italia.
Participó con un ensayo literario, El inmigrante, en la Fondazione Casa America de Génova, el cual fue publicado en abril de 2007.
MENDIGOS
Aventuras de emprendedores nunca contadas
© Víctor Hugo Abrill
Editado por: Corporación Ígneo, S.A.C.
para su sello editorial Ediquid
José Olaya 169, Ofic. 504, Miraflores. Lima, Perú
Primera edición, marzo, 2024
ISBN: 978-612-5142-21-4
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2024-01036
Se terminó de imprimir en marzo del 2024 en:
ALEPH IMPRESIONES SRL
Jr. Risso Nro. 80 Lince, Lima
www.grupoigneo.com
Correo electrónico: [email protected]
Facebook: Grupo Ígneo | X: @editorialigneo | Instagram: @grupoigneo
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por leyes de ámbito nacional e internacional, que establecen penas de prisión o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
Colección: Nuevas Voces
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
A mi familia, testigo de largas batallas.
Con inmenso amor.
PRÓLOGO
Los indescifrables sueños de los hombres y mujeres que pasamos por este mundo son eternos, aun cerca de la muerte. Los míos persistían, a pesar de las agobiantes mezquindades del actual sistema que había echado raíces profundas y sistemáticas en nuestra vieja y sumisa sociedad: la clase social alta, media, baja y superbaja. Mis delirantes y febriles sueños de escritor principiante fueron arremolinándose, poco a poco, y me empujaron a escribir esta historia realista, enmarcada de ilusiones y desventuras en medio de un mundo cruel y egoísta.
Creí necesario rescatarla de entre mis otras historias empresariales, vividas en aquellos años turbulentos de Alberto Fujimori y la guerra sin cuartel contra Sendero Luminoso.
Mi computadora de la época, en silencio, me tentó muchísimas veces, como si quisiera hablarme a gritos, y una buena noche caí en su embrujo. Me acomodé frente a ella, di un largo suspiro y mi mente voló al pasado, mucho tiempo atrás. Mis pasiones juveniles regresaron, nítidas, y pude volver a gozarlas y a sufrirlas. Excavé en ellas sin dar una razón ni pedir permiso y no me importó si eran malas o buenas. Socavé en mis recuerdos y los alboroté con la vieja pala de la nostalgia.
A veces llegaba cansado, sin fuerzas, pero mi terca y vieja computadora me invitaba con su encanto, su dulzura, su dicha, a continuar, y mis dedos pulsaban las teclas de forma acelerada, como si alguien me persiguiera, hasta que el péndulo del reloj de pared tocaba su antigua musiquilla clásica de las doce en punto.
En mi época de estudiante fui un ávido lector, desde los tempranos grados de la secundaria. Empecé con las recordadas coboyadas del antiguo oeste, hasta que conocí la envolvente lectura de los clásicos de la literatura de famosos escritores, en especial los hispanoamericanos y los rusos. García Márquez fue, sin duda, mi autor favorito, pero La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa terminó por despertar mi pasión escondida por los libros, a pesar de que en aquella época no había conocido a plenitud la magia literaria de Jorge Luis Borges, el maestro inmortal.
Esta modesta historia fue escrita en dos tiempos diferentes, muy distantes entre sí, tanto que siento como si existiera todo un abismo entre ellos, y casi tirados al olvido, porque la escribí al estar por culminar el siglo XX. Veinte años después la volví a revisar y a argumentar, añadiendo ciertas historias y descubriendo mis viejos errores en manuscritos empolvados por el tiempo, porque mis tareas empresariales me distraían y no me permitían escribir con aquel entusiasmo e inspiración de un escritor dedicado a su tarea con plenitud.
Invito a mis lectores a seguir mi relato porque de seguro hay miles de historias similares a la mía con la cual ustedes se pueden identificar.
Corría un jueves quince de marzo de 1990 en la brutal y a la vez esperanzadora ciudad llamada Lima. Era un lugar que arrastraba secretos ancestrales de horrores y alegrías desde la época de la colonia española, que, con el paso de los siglos, fue tejiendo infortunios, tristezas, desolaciones, consuelos, y algo de felicidades tiradas esporádicamente por jirones, hasta convertirse, después de casi quinientos años, en una inmensa metrópoli alargada y estirada por el caos. De ser ciudad de los reyes a ser un cúmulo de barriadas perturbadas por el desorden, que luchan y se esfuerzan para ser parte de ella a como dé lugar.
Mi hermano y yo, inmersos en ese nuevo mundo, estábamos enloquecidos con nuestro sagrado proyecto de formar una inquebrantable y sólida sociedad. Fue esa inolvidable, sublime y loca idea que compartimos la que nos mantuvo unidos, llenos siempre de un entusiasmo sin límites, mientras allá afuera se respiraba un clima de depresión, angustia, miseria y hambre.
Vivíamos, como la gran mayoría de migrantes serranos, acomodados a la fuerza en la gran capital del Perú, en un desconsolado departamentito en el que se cortaba el abastecimiento del agua y de la luz casi todos los días, padeciendo múltiples necesidades familiares. En verdad Lima era caótica en esos tiempos, no solo por el tráfico, sino también por sus buses viejos y malolientes que escupían en las calles ese humo denso y asfixiante, el cual se confundía con otros tantos olores no menos escandalosos, en donde los usuarios, como sombras, se desplazaban ahogados por esos múltiples hedores a mierda.
Nosotros éramos parte de ese caos en ese entonces. Meses antes de ser socios, trabajamos cada uno por su lado, en duras jornadas de ventas y agotadoras travesías de idas y vueltas, transportados como salchichas en medio del demencial tráfico, que parecía llegar a la cúspide en horas punta, donde se entreveraba la más heterogénea faena: civiles y militares; estudiantes universitarios demudados por el fastidio, llevando a cuestas abultados libros académicos; colegiales aferrados a sus mochilas; profesionales y obreros… el lugar perfecto en donde las mujercitas eran agredidas conchudamente por enfermos sexuales como si fuese una costumbre normalizada por una sociedad que no se atrevía a decir nada al respecto.
Al llegar a casa, nos pusimos a contar nuestras ganancias después de revender al por mayor, en los diferentes puestos de mercados de abastos de los abultados distritos del cono norte de Lima, los productos que nos daban de comer. Ya éramos mayoristas, en una mínima escala, de sazonadores de diferentes marcas y calidades para las comidas. Empezamos con un escasísimo capital que se podía cargar al hombro, subiendo al bus y distribuyendo. A pesar de todo, no nos iba mal. Después de dos meses de sana competencia, en donde cada uno ganaba lo suyo, nos dimos con la grata sorpresa de que habíamos juntado un capital decente y, sobre todo, digno, a punta de empeño y sudor.
Recuerdo que todos estaban reunidos, como siempre por las noches, en la apretujada salita alrededor del único televisor que servía de distracción nocturna y que parecía alimentar de telenovelas el alma de mi amplia familia, para disimular con ilusión la vida capitalina. Era sorprendente ver cómo devoraban, ávidos, los pobres programas que parecía tenerlos adormecidos y drogados a tal punto que a veces ni se podía dialogar entre nosotros.
Le hice, entonces, señas a mi hermano menor, de nombre Orlando, y salimos a otro ambiente donde compartíamos el dormitorio. Yo tenía una gran idea de negocio para ser puesta sobre el tapete, pero antes de poder hablarle él se me adelantó para hacerme las clásicas preguntas después de cada jornada de ventas:
—Y, ¿cuánto has vendido hoy? —me interrogó.
—¡Vendí cien nuevos soles! —le respondí con mucha alegría—. ¿Y tú? —pregunté sabiendo que, si yo ganaba, él también lo hacía siempre.
—¡Bah…! ¿Tan poquito? Yo sí rayé… ¡Volví con nada de mercadería! —me contestó, desatando su felicidad.
Fue en ese momento mágico que le propuse mi soñado proyecto de fabricación de calzados y sandalias. Todo un reto, en realidad, en medio de un mercado incierto, desolador y chicha, ya que sufríamos la brutal inflación del primer gobierno de Alan García Pérez. Al instante el semblante de mi hermano menor se iluminó de esperanza, como si él también estuviera esperando lo mismo desde hace mucho tiempo, y se fue alterando de emoción hasta brillarle los ojos.
Hicimos un pacto de palabra, más eterno que un simpe y conflictivo documento legal, llevados por la fraternidad amorosa sin par que nos teníamos. Al unisonó, gritamos sin pestañear siquiera nuestro acuerdo sagrado: «¡¡mitad y mitad!!». Y sellamos el pacto con un apretón de manos que ni siquiera un buen juez puede consolidar con garantía plena.
—¡Hagámoslo…! Pero, ¡¡ya!! —me arengó como si estuviera en batalla y me hizo sentir muy feliz, demasiado, diría yo.
A la mañana siguiente, como socios consolidados, unimos capital y nos pusimos a trabajar para emprender la tarea. Programamos teóricamente la futura empresa en medio de gestos furtivos de escuchantes burlones y sin fe.
La efervescencia política de las elecciones generales se respiraba hasta en los micros, que eran los únicos medios que proporcionaban encuestas reales entre la población. Ese fenómeno de descongelamiento social solo se producía en la recta final de los comicios generales. La gente se hablaba como si se conocieran y compartían sus puntos de vista políticos con fervor religioso. Las tendencias políticas saltaban a la superficie callejera, enmarcadas en nuestra pobre democracia peruana, la cual respiraba a duras penas por pobladores desconsolados por las mentiras de sus gobernantes y el terror que sembraban los terroristas por las calles de Lima.
Nosotros, que íbamos colgados de las barras que servían de sostén a los pasajeros, apenas los tomábamos en cuenta porque nuestro diálogo era, sin lugar a dudas, mucho más interesante, ya que nos desbordábamos de ideas futuristas.
—Lo primero que debemos hacer es conseguir un motor de un caballo de fuerza, luego los moldes, las chavetas, una mesa amplia, marcadores, lijadoras y otras herramientas que averiguaremos en el mercado de Caquetá —le decía a mi joven hermano, quien me escuchaba atento.
El chofer, taciturno, movía la larga palanca de cambios con un movimiento mecánico y cansado, mientras que el cobrador, lleno de trastos viejos y desteñidos, se desgaritaba llamando a voz en cuello a los clientes en una peligrosa posición al borde de la puerta.
—¡Baja en el Parque del Trabajo! —le comunicamos al histérico cobrador.
Cruzamos la pista con cuidado y llegamos a nuestro destino. Era una calle tomada a la fuerza por los ambulantes: vendedores de toda clase que proveían variedad de insumos para la industria del calzado y afines. Todos desperdigados en apretados puestos de venta en el más absoluto desorden, donde tirios y troyanos se ponían de acuerdo para no ceder espacio a nadie más. En su victoriosa lucha por apoderarse del bien público se habían adueñado de la pista de manera desesperada e impedían la circulación de los vehículos, todo para exhibir sus productos, siempre sobre provisionales carretas. Esto, claro, por si las moscas, si llegaban los municipales y tenían que recoger todo y salir volando.
Inhalando olores a pegamentos diversos, cueros, materiales sintéticos como: microporosos, plásticos, telas y un sinfín de productos, recorrimos absortos el extraño mundo del comercio ambulante, tratando de ubicar lo que buscábamos con ahínco. Alguien, atento a nuestra necesidad, nos tomó por sorpresa y nos preguntó:
—¿Qué buscan, muchachos? Que para eso soy muy bueno.
Luego de proporcionarle a nuestro improvisado socorrista una lista de lo que consideramos más importante, fuimos llevados ante otro vendedor ambulante. Este, quemado por el sol de verano en la inclemencia de su puesto, nos sacó todas las muestras que buscábamos en un santiamén, como por arte de magia.
Compramos todo con prontitud y sin pedir rebaja, emocionados con nuestro hallazgo. Fue él, además, quien, con destreza y profesionalismo de vendedor callejero, nos proporcionó valiosísima información sobre cómo y de qué manera se debe producir calzado, adulándonos para ganarse nuestra simpatía.
Con nuestro tesoro bajo el brazo tomamos un taxi de carga. Era casi una chatarra, a decir verdad, porque fue imposible encontrar otro más decente. Y entonces partimos de regreso a casa, eufóricos de alegría.
La curiosidad de nuestros vecinos y conocidos no se hizo esperar. Por ahí no faltó un curioso atrevido que empezó a murmurar su desahogo:
—¿Qué diablos son esas cosas que están trayendo?
Nosotros, mismos políticos en huida, no le bridamos respuesta alguna y apuramos el traslado al interior del departamento que, menos mal, se ubicaba en el primer piso.
Una vez en el interior las cosas se pusieron feas, pues el chisme exigía respuestas inmediatas y sin preámbulos por parte de nuestros familiares, los cuales nos miraban con estupor y sorpresa.
Me puse al frente de mi hermano y, con calma y serenidad, les expliqué que eran herramientas para fabricar de manera artesanal calzados y sandalias. Las risas no se hicieron esperar, combinadas con expresiones de compasión, y nos tocó escuchar opiniones sin entusiasmo:
—Pero, ¿cómo? Si no hay espacio aquí y además no tienen los conocimientos necesarios para fabricar estos productos. Esto requiere de maquinarias apropiadas y de seguro también de técnicas profesionales.
Tenían razón. En realidad, no sabíamos por dónde ni cómo empezar, pero me armé de valor y les contesté con un extraño garbo motivado:
—No se preocupen, encontraremos el modo y la manera —lo dije con pasión, convencido y firme.
Mi buen padre, no muy seguro, intentó entendernos y, tal vez, apoyarnos moralmente, motivado en su fibra de buen soñador y gran constructor de castillos de humo, así que su semblante se iluminó y creyó por una noche. Pero al día siguiente su entusiasmo se había desmoronado, como era su costumbre desde que tuve uso de razón, así que no me sorprendió cuando me llamó a un lado y me habló muy triste.
—Hijo, creo que no es una buena idea lo que se proponen hacer. No veo la forma, hijo mío —dijo con todo el desconsuelo que la vida te marca.
Yo atiné a tocarle el hombro con suavidad y le aseguré que mis sueños no se desbaratan con tanta facilidad, y que mi lucha sería feroz y tenaz, cueste lo que cueste.
Más adelante logramos convencer al dueño de la casa para que nos arrendase su azotea y allí construimos, de emergencia, un ambiente para instalar nuestras herramientas de trabajo. El primer paso se había concluido con éxito, y como se acostumbra a decir después de una pequeña victoria: a Dios gracias.
Arriesgamos el todo por el todo, empleando nuestro pequeño capital en la compra de materiales e insumos necesarios, y nos atrevimos a empezar una inmensa tarea: crear, prácticamente, nuestro propio estilo de fabricación, tomando como modelos patrones dibujados proporcionados por el sabio vendedor de Caquetá que nos fue desglosando secretos industriales por un poco de dinero. Y así logramos reunir y armar de a poco las técnicas de los viejos fabricantes de Lima.
Marzo ya se iba y, con él, los suspiros playeros. El sol se iba ocultando cada vez más en la densa neblina que oscurecía la capital, mientras sus habitantes se resignaban de nuevo al frío húmedo limeño.
Siendo sinceros, nuestro primer lote fue desastroso y en eso no tuvieron que ver los consejos del vendedor ambulante, que eran en realidad muy acertados, sino que fue por nuestra falta de experiencia en la materia. Las sandalias estaban chuecas, deformes, mal acabadas, pero a pesar de ello, para nosotros fue un éxito porque logramos formar el primer par y nos pareció bello, fascinante, esperanzador. Gozamos ese momento como si hubiésemos parido un hijo. Lo mostramos con orgullo a quien fuera y nos motivó a seguir adelante, infatigables. Trabajábamos sin licencia, a escondidas, desde muy temprano hasta altas horas de la noche, durante semanas, hasta que logramos juntar una cantidad aceptable para su venta al por mayor, pues era nuestro estilo: apuntar en alto, siempre.
Recuerdo hasta el día de hoy cuando encendimos el motorcito de un caballo de fuerza que hacía un sinnúmero de tareas, utilizándose para perforar, lijar, rebanar, afilar, etc. Su zumbido y movimiento quedaron grabados en mi memoria, y aquella máquina, por más cursi que parezca, me persigue hasta en mis sueños dorados, inmortalizada en mis recuerdos.
Con una economía inestable y peligrosa, nos lanzamos al ruedo del mercado capitalino a ofrecer nuestros primitivos productos en las distribuidoras de las galerías más populares de clase media y baja en el centro de Lima. Pero apenas los mostrábamos, éramos rechazados con burlas. Luego tentamos a vender a los minoristas que ofrecían sus productos en las tiendas, aunque sea por docenas, pero también nos desecharon. Fuimos a los ambulantes que pululaban en el mercado central y ofrecieron comprarnos, pero a precio de remate. Les confieso que fue decepcionante y eso nos bajoneó sobremanera, pero no mató nuestro entusiasmo que seguía en pie, a pesar de la primera derrota. Así que le propuse otra alternativa a mi triste hermano, quien me miraba con cierta desazón.
—¡Normal compare, aquí no nos darán bola, pero sí en provincias! ¡Ya verás! —alenté a mi querido hermano y su respuesta no se hizo esperar.
—Pues bien, mañana mismo te embarco. Además, por ahí sácalo a buen precio —lo dijo resuelto y muy convencido.
Empaquetamos todo lo producido en costales de plástico y salimos rumbo al centro de Lima, donde se ubicaban todas las agencias de transporte interprovincial que se dirigían al centro del país. Nuestro taxi, cargado hasta las orejas, sorteaba una y otra vez en arriesgadas maniobras en medio del tortuoso tráfico y el bullicio ensordecedor de bocinas enloquecidas. Cuando llegamos al fin, al pobre taxista le ardía la cara por la rabia, tratando de imponer reglas de conducción mínimas a sus colegas. Estos lo mandaban al carajo cada vez que se sentían aludidos y, frescos como lechugas, lo sobrepasaban mirándolo con desprecio.
Para colmo de los malos ratos, el ayudante cargador del bus miró con codicia nuestros bultos apiñados y nos dijo, sabedor de su estrategia, que eran demasiados para un solo pasajero y que, además, sus bodegas eran estrechas y tan solo podía llevar la mitad de los paquetes. Nosotros éramos jóvenes e inexpertos, no supimos qué hacer en esos momentos.
—Ofrécele dinero extra —nos sopló un experimentado viajero al percatarse de nuestro estupor.
Su consejo tuvo un efecto inmediato y muy práctico, porque el auxiliar del bus lo ubicó todo en un santiamén y, aun así, sobró espacio en sus bodegas.
—Te llamaré para tenerte informado —le dije a mi fraterno aliado, inspirándole confianza y seguridad al momento de despedirme.
Me deseó buena suerte y partí a la ciudad de Huánuco a las 8:30 p.m. en una empresa medio informal llamada Transmar. Recorrimos la carretera central en una noche oscura y fría, cruzamos cerros y más cerros atravesando alturas y nevados a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. La gélida temperatura se colaba por las ventanas, entumeciendo los huesos, y solo el incesante sonido del motor del bus parecía protegernos, mientras unas luminarias blancas de los glaciares se reflejaban al borde de la pista negra.
Pregunté a mi compañero de asiento dónde nos encontrábamos y él me dijo que estábamos atravesando el famoso Ticlio, rumbo a La Oroya, cuyas cercanas cumbres lucían desnudas y rocosas. Después nos tocó pasar por la larguísima y cruel pampa de Junín, donde el frío se hizo mucho más intenso y con el dolor de cabeza a cuestas, más el cansancio, me quedé helado y dormido, soñando pesadillas intermitentes, bruscas y malvadas.
A las 5.30 a.m. me despertó la fuerte bocina del bus, que anunciaba su llegada para que le abrieran el alto portón de la entrada al terminal de la agencia de Huánuco.
—¡Servidos, señores! —gritó el diestro conductor, satisfecho de haber cumplido con su deber y, a la vez, complacido de su buen viaje sin problemas.
Al descender del bus aún estaba aturdido y zombi. Los taxistas se amanecían en espera de su recompensa, y ofrecían sus servicios a gritos; cuando vieron mi cargamento se asustaron. Un muchacho escuálido se me acercó decidido y me convenció de que lo mejor era que trasladara mi equipaje en su carretilla porque tenía muchas ventajas, entre ellas que era más barato y que, además, me ayudaría a subirla sin recargo alguno, sin importar qué tan alto o bajo estuviera el piso del hospedaje que elegiría.
Las calles del centro de esta hermosa ciudad huanuqueña eran estrechas, perfiladas con el estilo colonial tradicional, cuyas construcciones eran testigos mudos de la conquista española. Pequeña, plana y primaveral, y en su plaza principal emergían centenarios árboles de gigantes raíces, arrugados de viejos, pero aún coposos, robustos y fenomenales. Eran los mudos testigos de acontecimientos felices y desgraciados. Los techos de las casas eran de teja roja, en su mayoría, con sus paredes emblanquecidas miles de veces al tratar de detener el tiempo transcurrido, para, tal vez, ocultar sus vergüenzas acumuladas.
El administrador del hotel fue muy cordial y me instaló en un ambiente apropiado para darme facilidad en la actividad que pretendía realizar. Después de darme un merecido duchazo, salí a recorrer las tiendas y el mercado más importante de la ciudad para ubicar a mis posibles compradores. Regresé al hospedaje y escogí de muestra los pares de sandalias menos defectuosos posibles. Respiré hondo e inicié mi labor con la fe por las nubes.
Cuando los tenderos ven que eres nuevo en el lugar, la mayoría no se fía de ti y te observan con recelo; sin embargo, otros son oportunistas que muestran enfado para darte miedo. Algunos de ellos fueron secos y mezquinos, otros corteses y preguntones; estos son los primeros clientes con quienes uno debe lidiar.
—¿Cuánto? —me dijo un expendedor. Mi ser se envalentonó y le solté el precio sin pudor.
Era muy joven en aquella época, apenas si había cumplido los veinticuatro años, y me pareció que mi edad me jugaba en contra. Me miró de pies a cabeza, como estudiándome, y algo llamaría su atención porque de manera brusca dejó de atender, me pidió los modelos y los revisó con detenimiento, causándome angustia. Rezongando un poco, me volvió a preguntar:
—¿Tienes toda la serie?
Desbordante de alegría, le dije que sí y me encaminé al hotel para venderlo todo, hasta el prototipo. A última hora me pidió rebaja tras notar mi entusiasmo. Luego, con amabilidad, me confesó que tuve suerte, y deseándome feliz retorno me encargó una nueva remesa para la siguiente quincena. Imagínense ustedes la alegría que llevaba dentro al ser mi primera venta, al contado y sin reclamo alguno.
Sentí algo extraño producto de mi éxito: comencé a saborear la ciudad, gozándola, amándola, agradeciéndole y la vi, de verdad, acogedoramente hermosa. Me dirigí al banco para hacer el depósito respectivo y luego de ello me fui corriendo a buscar un teléfono público para comunicarme con mi socio, ya que en ese entonces aún no había celulares en el Perú.
—¡Lo vendí todo, hermano! ¡Todo, y en un solo día!
Del otro lado de la línea del teléfono se dejó escuchar la voz trémula de mi feliz compañero de aventuras.
—¿¡A cuánto la docena!?
—Al precio que pretendíamos y alguito más —le respondí empoderado y luego me alisté para volver.
—¿Se va? ¿Tan pronto? Tal parece que Huánuco lo trató muy bien —se despedía el empático hotelero. Asentí con jovialidad, prometiéndole que muy pronto estaría de regreso.
A la misma hora de la noche anterior partí de regreso. La primera batalla psicológica y real se había ganado, lo que para muchos pareció utópico y descabellado, dando un giro de ciento ochenta grados en nuestros conocidos más cercanos, quienes cambiaron notoriamente su conducta hostil y desconfiada. Mi padre no cabía en su alegría y nosotros, fortalecidos, enorgullecidos, confiados y felices, reiniciamos nuestra producción con más cuidado, aprendiendo de los errores.
En vísperas de la segunda vuelta electoral para elegir a un nuevo mandatario, la carrera final se ponía cada vez más agresiva. El tema salía a flote en cualquier momento, en cualquier circunstancia, haciéndose inevitable opinar al respecto.
—¿Y por quién va a votar? —me preguntó mi cliente huanuqueño.
En esa situación, aun teniendo clara mi preferencia, tartamudeé tratando de adivinar lo que pensaba mi interlocutor para no caer en rivalidad. Pero la situación exigía una respuesta inmediata.
—Todos los políticos nos tienen acostumbrados a lo mismo de siempre, pero parece que ahora existe una alternativa diferente, ¿verdad? —le dije, tratando de adivinar lo que pensaba.
—¡Claro, el Chino! —me contestó eufórico, sorprendiéndome. Luego me retuvo casi toda la mañana, dando rienda suelta a su pasión gobiernista.
Cuando al fin fui liberado por el mercader, me encaminé casi convencido de sus elocuencias políticas rumbo a un restaurante con vista panorámica a la plaza de armas para disfrutar de mi almuerzo, en cuyo cartelón se anunciaban suculentos menús. Era domingo y la población, en su mayoría, salía a las calles y se concentraban en la plaza después de misa para dar vueltas y más vueltas, cuchicheando sus intereses, enfrascados en el chisme infaltable, en ese vaivén placentero del anda, corre, ve y dile.
Permanecí tres días en la ciudad, en obligada espera para darle tiempo de pagar a mi amable negociador. Los vientos corrían turbulentos a partir del mediodía y dejaban estelas de polvo que no solo se metían a los ojos sino hasta las profundidades más escondidas de las casas aledañas.
Las féminas se veían pálidas como manzanas amarillas, dulces y suaves en su trato; en cambio, los varones lucían celosos y esquivos.
Cumplido el trato, retorné a Lima y me empeñé en buscar nuevos métodos de producción para mejorar el producto que empezaba a sufrir las críticas esperadas. Nuestro amigo, el ambulante de Caquetá, nos ayudó en la teoría, pero en la práctica la cosa era distinta y la experiencia era valiosísima, así que recurrimos a diversos lugares tratando de recibir mayor información, pero solo encontramos recelo, egoísmo y envidia. Aun así, fuimos recopilando secretos y técnicas de fabricación, malogrando productos en el camino, pero mejorando de a poco el acabado gracias a nuestra inquebrantable perseverancia.
Una mañana, mientras trabajábamos a toda máquina, nos recordaron que había llegado el momento de ir a sufragar. Paralizamos las troqueladoras en seco y, echándonos una peinadita veloz, nos encaminamos a los lugares de votación. A mi hermano no le gustó porque él era fanático de su trabajo y dejarlo significaba una pérdida de tiempo.
—¡Vamos, es una obligación cívica! —le dije, porque para él era su primera vez, dado que cumplía, recién, dieciocho años y estaba habilitado para sufragar—. Tal vez elijamos a un buen patriota.
Los helicópteros volaban bajo, atentos a cualquier desorden, buscando como aves de rapiña a posibles sediciosos, y sin poder evitar atemorizar a la población en su afán de estabilizar el clima político del país. Las colas en los centros de votación eran inmensas y los nervios de los votantes se hacían notar a flor de piel. En nuestra cola había ciudadanos que arengaban y orientaban a los desorientados y dudosos sufragantes, los animaban a dar su voto a su candidato preferido.
—¡Todos por el Chino, aquellos son disciplinados y triunfadores! —decía uno convencido de sus palabras, pero casi al instante se encontró con su opositor, que de igual manera empezó a gritar.
—¡No, ese no es peruano! ¡No pierdan la gran oportunidad de elegir al excelentísimo candidato y embajador de la literatura peruana… el gran Mario Vargas Llosa!
Pasó la tarde y la muchedumbre iba y venía alborotada, como si sus esperanzas de vida estuviesen en las manos del elegido. Las televisoras captaron la atención del día, jugándose, cada quien, por su candidato favorito, preparándose para celebrar. Pero antes del minuto final las caras de algunos de ellos lucían demacradas con la tristeza en el alma, haciendo notables esfuerzos por disimular, pero evidenciando al televidente el fracaso de su favorito. A las cinco en punto, pasado el meridiano, hora permitida por el Jurado Nacional de Elecciones, se dio el esperadísimo resultado a boca de urna y el pueblo peruano conoció al ganador de la contienda: el Chino, desplazando a un gran hombre que se la jugó por el país.
El 28 de julio de 1990 tomó las riendas del poder el nuevo y risueño presidente del Perú, el señor Alberto Fujimori, alias el Chino, anunciando cambios radicales.
Nosotros, amparados por la promesa del no shock, no tomamos previsiones y nuestra pequeña empresa sufrió su primera derrota al lanzarnos confiados al mercado en su tercer viaje a mi plaza preferida, experimentando un cambio espantoso, brutal, depresivo, humillante, despiadado, impotente. La noche anterior al fatídico día, el flamante ministro de economía y premier del gobierno de turno, el ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, anunció en un mensaje a la nación el sí shock con unas palabras finales que se quedaron grabadas en la historia económica del Perú: «¡¡y que Dios nos ayude!!»
A la mañana siguiente, la atmósfera local era la de un cementerio. Nadie salió a comprar ni a vender. Aturdidos, estupefactos, incrédulos, todos permanecieron en el interior de sus casas para guarecerse del impacto. Era otro golpe mortal para el mendigante pueblo del Perú que a duras penas llevaba pan a su hogar cada día y hasta aquellas pequeñas migajas le fueron arrebatadas sin compasión, dejándolo en una espantosa desolación.
Yo me atreví a caminar por las solitarias calles de Huánuco con las manos metidas en los bolsillos, pensativo, dubitativo, ensimismado, herido. Una llorosa mujer pasó desesperada sin rumbo alguno, perdiéndose en una esquina, y apenas ella desapareció se asomó un grupo protestante con claros mensajes apocalípticos, con caras pálidas y perdidas, anunciando el fin del mundo.
Yo había logrado cobrar el día anterior al shock, pero no me dio la tarde para hacer el depósito bancario y girarlo a Lima para comprar los materiales de producción a tiempo. Pretendía viajar con urgencia creyendo en algún milagro, pero las agencias de viaje también habían cerrado sus puertas al público, no sabiendo qué explicaciones dar a los viajeros que cancelaron su rutina para ese día. Alrededor del mediodía, el hambre me empezó a apurar y me encaminé a buscar algún restaurante abierto, pero no lo encontré en ninguna parte. No había taxis ni buses locales, ni triciclos, ni nada, así que recorrí a pie el polvoriento pueblo en busca de alguna tiendecita y encontré un bodeguero que se atrevió a venderme una galleta cuyo precio había subido por las nubes, lo que acabó por derrumbar mi moral.
Por la tarde la gente poco a poco empezó a salir resignada a su suerte. No sabían a ciencia cierta qué hacer ni decir. Era un pueblo de zombis enmudecidos, fantasmales. Una que otra tienda, pasadas las cuatro de la tarde, empezó a abrir sus puertas con timidez, pero las tuvieron que cerrar con apuros porque una turba de enloquecidos y encolerizados vecinos se les vinieron encima como irracionales bestias, mostrando las uñas y los dientes, logrando asaltar, a punta de hambre y desesperación, no solo las pequeñas bodegas sino el mercado de abastos de la ciudad y negocios cercanos que no pudieron cerrar a tiempo. Iniciado el caos social, llegó la policía para poner orden.
Tuve pesadillas relacionadas con el hambre y la desolación. Traté de librarme de mis sueños espantosos, hasta que al fin amaneció dando cabida a un nuevo día y a una nueva realidad que se tenía que afrontar. Apenas pude corrí a comprar mi pasaje de vuelta, cuyo precio era de locos, y cuando llegué a Lima encontré a mi socio y a mi familia alterados por completo.





























