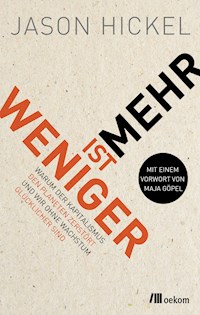Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Nuestro planeta está en problemas. Pero, ¿cómo podemos revertir la crisis actual y crear un futuro sostenible? La respuesta es: DECRECIMIENTO. El mundo ha despertado por fin a la realidad del colapso climático y ecológico. Ahora debemos enfrentarnos a su causa principal. El capitalismo exige una expansión perpetua, que está devastando el mundo vivo. Sólo hay una solución que conducirá a un cambio significativo e inmediato: el decrecimiento. Si queremos tener una oportunidad de detener la crisis, tenemos que frenar y restablecer el equilibrio. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la naturaleza y nuestro lugar en ella, pasando de una filosofía de dominación y extracción a otra basada en la reciprocidad y la regeneración. Tenemos que evolucionar más allá de los dogmas del capitalismo hacia un nuevo sistema que sea adecuado para el siglo XXI. ¿Pero qué pasa con el empleo? ¿Y la salud? ¿Y el progreso? Este libro aborda estas cuestiones y ofrece una visión inspiradora de cómo podría ser una economía postcapitalista. Una economía más justa, más solidaria y más divertida. Una economía que no sólo nos sacará de la crisis actual, sino que nos devolverá el sentido de conexión con un mundo rebosante de vida. Tomando menos, podemos llegar a ser más. 'Menos es más' es la llamada de atención que necesitamos. Al poner de manifiesto el colapso ecológico y el sistema que lo está provocando, Hickel muestra cómo podemos devolver a nuestra economía el equilibrio con el mundo vivo y construir una sociedad próspera para todos. Esta es nuestra oportunidad de cambiar el rumbo, pero debemos actuar ahora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Una concepción del futuro
inspirada en nuestra vulnerabilidad
colectiva y nuestra solidaridad
Por Kofi Mawuli Klu y Rupert Read,
de Extinction Rebellion
A veces se critica a Extinction Rebellion (XR) por reivindicar cosas que son (demasiado) difíciles de conseguir. Pero es importante dejar claro lo que no es XR: XR no es un remedio universal para reparar una civilización que se encuentra a la deriva. XR es más bien la alarma de incendios. XR es la avanzada no violenta de lo que, en este importante nuevo libro, Jason Hickel llama «el freno de emergencia». Queremos que nuestros Gobiernos afronten la realidad de la crisis en la que nos encontramos. Pero después tenemos que encontrar la forma de cambiarlo todo para crear una sociedad mejor que funcione bien para las personas y para el planeta.
XR es el reconocimiento de la situación de emergencia. En los últimos meses, con la llegada de la pandemia de coronavirus, hemos aprendido mucho sobre emergencias. La pandemia nos unió a todos en una masa de vulnerabilidad colectiva y tuvimos que actuar deprisa y tomar decisiones difíciles para proteger a la humanidad, para proteger la vida. Que la mayoría de los países lograran hacer esto es bastante esperanzador: demuestra lo que somos capaces de conseguir cuando nos tomamos en serio una crisis.
El coronavirus se está tomando muy en serio precisamente porque ha afectado de forma más intensa primero al Norte global. Es muy necesario que se oiga la llamada de atención que representa, ya que la emergencia climática, más lenta, se está produciendo al mismo tiempo que esta otra y amenaza de manera desproporcionada al Sur global, donde ya está causando sufrimiento a un enorme número de personas. Nos encontramos sumidos, por lo tanto, en una crisis común que tiene efectos diferentes para unos y otros. Y tenemos que ser conscientes de que habrá Gobiernos que reaccionarán intensificando el racismo medioambiental y los planes ocultos del ecofascismo. Estos persiguen que distintos grupos se enfrenten entre sí (además de a diversas formas de Vida) y requieren que respondamos con solidaridad. Si el coronavirus nos está enseñando algo sobre la práctica de la solidaridad, eso constituye una verdadera esperanza en este momento tan delicado.
Menos es más ofrece nuevas ideas de una gran agudeza para afrontar lo que nos espera una vez superada la emergencia del coronavirus. Ideas sobre cómo podemos impedir la destrucción de nuestro clima, frenar la sexta extinción masiva que está teniendo lugar y evitar el colapso social. Nos permite vislumbrar cómo podemos construir algo mejor con los restos del naufragio del sistema actual. Jason Hickel ofrece una gran cantidad de ideas que se entrecruzan, se solapan y se refuerzan unas a otras, provenientes de la historia, la economía, la antropología, la filosofía, la ciencia y otras disciplinas. Es la clase de pensamiento de amplio espectro que se requiere para conseguir llevar a cabo la rápida transición que necesitamos.
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que, si los Gobiernos tienen la suficiente determinación y se ven lo suficientemente alentados por las circunstancias —y por la voluntad de sus pueblos—, pueden adoptar medidas que llevaban años diciendo que era imposible adoptar: implantar una renta básica, cancelar deudas, introducir impuestos a la riqueza o llevar a cabo nacionalizaciones donde haga falta, entre muchas otras. En este libro, Jason expone cómo algo parecido, pero con un alcance aún mayor, podría caracterizar nuestra salida del sinsentido y el despropósito del «crecentismo»: cómo podemos construir una sociedad mejor y más igualitaria que tenga un impacto mucho menor en nuestros ecosistemas y en la que la gente sea más feliz. Existe un modo de que realmente podamos tenerlo todo, al menos todo lo que de verdad importa. Una vía más sencilla.
Este libro ofrece esperanza al demostrar que el tipo de reivindicaciones que ha venido planteando XR son alcanzables. Son posibles. Lo único que hace falta es la suficiente visión de futuro: para imaginar una Tierra recuperada, una cultura más regeneradora, una mejor convivencia. La crisis del coronavirus nos ha demostrado a todos quiénes son los trabajadores esenciales a lo largo y ancho del planeta: nuestros sanitarios, nuestros productores de alimentos, nuestros distribuidores, etc. Si reorientamos la sociedad hacia las necesidades, en lugar de hacia unas carencias creadas artificialmente —Jason expone convincentemente lo mucho que la publicidad distorsiona nuestra vida y nos recuerda que, básicamente, eso es lo único en lo que se basan los titanes como Facebook y Google—, podríamos reconfigurar un mundo en el que todos juntos pudiéramos vivir más satisfechos y menos separados.
Tenemos que llevar a cabo este cambio. Todos lo sabemos. No podemos esperar. Tenemos que cambiar de sistema si queremos impedir que la bestia del crecimiento se nos lleve a todos por delante. Como dijo de forma absolutamente memorable la mayor defensora de XR, Greta Thunberg, al dirigirse a las «élites» mundiales hace unos meses: «Estamos al comienzo de una extinción masiva y de lo único que sabéis hablar es de dinero y de cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno. ¿Cómo os atrevéis?». Tenemos que cambiar de sistema, no por motivos ideológicos, sino sencillamente porque la emergencia lo exige. Es como el racionamiento de alimentos durante la Segunda Guerra Mundial en países como el Reino Unido: aquello no tuvo nada que ver con el socialismo y sí estuvo absolutamente relacionado con la supervivencia. Sin embargo, hizo que la sociedad fuera más igualitaria y que la gente gozara de mejor salud. Ahora vuelve a haber esperanzas de hacer realidad una hermosa casualidad: lo que tenemos que hacer para sobrevivir es lo mismo que lo que tenemos que hacer para tener una vida mejor.
En los primeros capítulos de este libro, Jason narra la terrorífica historia del capitalismo. Es tan deprimente que uno podría sentir deseos de negarla. Pero es cierta. Y tenemos que enfrentarnos a la verdad, tenemos que afrontar la realidad que está detrás de la catástrofe ecológica y climática que estamos sufriendo. Cuando Jason expone la dura verdad de que «el crecimiento del PIB es un indicador del bienestar del capitalismo, no del bienestar de los seres humanos», tenemos que hacerle caso.
No podemos olvidarlo: el colapso ya está teniendo lugar, en las zonas del mundo que menos han hecho para provocarlo y sobre las que rara vez informan los medios de comunicación occidentales. El movimiento para superar nuestro modelo de «crecimiento a cualquier precio» tiene que nacer en solidaridad con el Sur. Si no incluye la descolonización y las reparaciones, no estará abordando el fondo del asunto.
En esta sociedad tendemos a pensar que una mayor innovación tecnológica es la forma de solucionar nuestros problemas. Pero ¿por qué no tenemos las mismas ansias de imaginar también una mayor innovación social? Demuestra una enorme falta de imaginación que nos quedemos en el capitalismo, que demos por sentado que es la única opción. ¡No! Somos seres creativos. Tenemos más imaginación que eso. Podemos innovar de muchísimas formas. Menos es más no ofrece la respuesta, pero sí ofrece claramente la posibilidad de que exista una respuesta y la promesa de que es posible que haya otras, siempre y cuando estemos dispuestos a preguntar y a buscar y tengamos la determinación para hacerlo.
Por encima de todo, Menos es más proporciona una especie de prueba de que lo que estamos reclamando no tiene nada de ingenuo. Al contrario: si de verdad uno está dispuesto a enfrentarse a la realidad, no hay nada más ingenuo que la fantasía de seguir manteniendo el statu quo durante mucho más tiempo.
Jason no dedica mucho tiempo en este libro a asomarse al abismo de qué pasará si al final acabamos fracasando. Por ahora, XR está triunfando porque hay un número cada vez mayor de personas que por fin están dispuestas a enfrentarse a sus miedos —e incluso a su pérdida de esperanza— sobre el (probable) colapso y a comprometerse a hacer algo significativo al respecto. Tú también puedes contribuir a ese proceso. Puedes adoptar la postura, cada vez más extendida, de reconocer con sinceridad el camino que han tomado nuestras sociedades. Y, a continuación, sumarte a la rebelión contra ese falso destino, contra el actual rumbo hacia la autodestrucción.
Quien esté de acuerdo con la concepción del futuro que presenta Jason en este libro tiene la profunda responsabilidad de actuar en consecuencia. De convertir esa concepción en una realidad y de evitar la alternativa. Y eso, por necesidad, implica emprender acciones radicales para transformar el statu quo rápidamente, de formas que trascienden las capacidades de la política normal. El momento poscoronavirus puede ser la última oportunidad de la humanidad de aprender de nuestra vulnerabilidad colectiva para formular y hacer realidad una concepción del mundo mucho más igualitaria y mucho más sostenible.
El libro de Jason interpreta el mundo de un modo absolutamente brillante. Ahora únete a nosotros para cambiarlo.
Rebeldes hasta la muerte rebelándose por la vida.
RUPERT READ Y KOFI MAWULI KLU
Inglaterra, abril de 2020
Introducción
Bienvenidos al Antropoceno
«Mi corazón se conmueve ante todo lo que no puedo salvar. Tanta destrucción. Debo unirme a aquellos que a lo largo de los tiempos, perversamente, sin ningún poder extraordinario, reconstituyen el mundo».
ADRIENNE RICH
A veces te das cuenta de algo que te asalta sin avisar, como un recuerdo que llega sin hacer ruido: tan solo un leve indicio de que algo no va bien.
Durante mi infancia en Esuatini, el pequeño país del sur de África anteriormente conocido como Suazilandia, mi familia tenía una vieja camioneta Toyota destartalada, del tipo de las que se veían por todas partes en la región en los años ochenta. Después de un trayecto largo, yo tenía que ayudar a limpiar la calandra y quitar todos los insectos que se habían acumulado en la rejilla. A veces había hasta tres capas: mariposas, polillas, avispas, saltamontes, escarabajos de todos los tamaños y colores habidos y por haber; decenas o incluso centenares de especies. Recuerdo a mi padre contándome que los insectos que había en la Tierra pesaban más que todos los demás animales juntos, incluidos los humanos. Aquella idea me maravillaba y me daba cierto consuelo. De pequeño, me preocupaba el futuro de la naturaleza, como creo que les pasa a muchos niños, así que aquella historia sobre los insectos me convencía de que todo iba a ir bien. Era reconfortante que me recordaran que existía una abundancia aparentemente inagotable de vida. Aquel dato me venía a la cabeza en las noches calurosas que pasábamos sentados en el porche junto a nuestra casita con tejado de chapa, deseando que corriera un poco de viento, observando a las polillas y los escarabajos pulular alrededor de la luz, esquivando a los murciélagos que de vez en cuando descendían en picado en busca de su cena. Empezaron a fascinarme los insectos. Hubo una época en que me dediqué a intentar identificar todas las especies de alrededor de nuestra casa, corriendo de un lado para otro con una libreta y un boli en la mano. Al final tuve que rendirme. Había tantas que era imposible contarlas.
Mi padre aún sigue contando de vez en cuando aquella vieja historia sobre los insectos, siempre con ese tono de entusiasmo que usan los padres al contar las cosas, como si fuera algo que acabara de descubrir. Pero ahora ya no suena del todo creíble. De alguna forma, ahora las cosas parecen distintas. Cuando he vuelto al sur de África en los últimos años para alguna investigación, he acabado con la rejilla del coche más o menos limpia, incluso después de un trayecto largo. Igual se queda atrapada alguna que otra mosca, pero nada que ver con lo de entonces. A lo mejor es simplemente que los insectos tienen un especial protagonismo en mis recuerdos de infancia. O a lo mejor está ocurriendo algo más preocupante.
* * *
A finales de 2017, un equipo de científicos informó de unos hallazgos extraños y bastante alarmantes. Durante décadas, habían estado contando minuciosamente los insectos de varias reservas naturales de Alemania. Esto es algo que muy pocos científicos se han dedicado a hacer —la pura abundancia de insectos hace que tal ejercicio parezca innecesario—, así que todo el mundo tenía curiosidad por ver qué conclusiones arrojaría el estudio. Los resultados fueron demoledores: los científicos descubrieron que tres cuartas partes de los insectos voladores de las reservas naturales de Alemania habían desaparecido en un periodo de veinticinco años y concluyeron que la causa era la conversión de los bosques circundantes en terrenos agrícolas y el subsiguiente uso intensivo de productos agroquímicos.
El estudio se hizo viral y acaparó titulares en todo el mundo. «Parece que estamos convirtiendo enormes extensiones de tierra en lugares inhóspitos para la mayoría de las formas de vida y vamos encaminados al apocalipsis ecológico —afirmó un miembro del equipo—. Si nos quedamos sin insectos, todo lo demás se viene abajo».[1] Los insectos son esenciales para la polinización y la reproducción de las plantas, se encargan de descomponer los residuos orgánicos y transformarlos en suelo, y proporcionan una fuente vital de alimento para miles de especies más. Por insignificantes que parezcan, son componentes claves del tejido de la vida. Confirmando estos temores, dos estudios revelaron unos meses más tarde que el descenso de las poblaciones de insectos había provocado una caída drástica en el número de aves en los terrenos agrícolas de Francia. Las cifras medias habían descendido un tercio en solo quince años, y las de algunas especies —como el bisbita pratense y la perdiz— se habían desplomado nada menos que un 80 por ciento.[2] Ese mismo año llegaron noticias de China de que la desaparición de insectos había provocado una crisis en la polinización, acompañadas de inquietantes fotografías de trabajadores desplazándose de planta en planta para polinizar los cultivos a mano.
El problema no es exclusivo de estas regiones. El descenso de las poblaciones de insectos parece ser un fenómeno generalizado. Es difícil evaluar las tendencias a escala continental o mundial, pero los datos no son nada halagüeños. Las investigaciones han revelado que la abundancia de insectos terrestres ha ido descendiendo en torno a un 9 por ciento por década[3] y que, actualmente, al menos una de cada diez especies se encuentra en peligro de extinción.[4] Son cifras alarmantes. Además, dan motivos para preocuparse por la posibilidad de que se produzcan «extinciones en cadena» (que la destrucción de una especie provoque el declive de otras), lo que agrava la pérdida de la biodiversidad de formas que resultan impredecibles.[5] La crisis se ha vuelto tan grave que, en 2020, un grupo de científicos publicó una «advertencia a la humanidad» sobre la extinción de insectos. «Con las extinciones de insectos, perdemos mucho más que especies», escribieron. Perdemos «partes importantes del árbol de la vida», pérdidas que «dan lugar al deterioro de servicios ecosistémicos claves de los que depende la humanidad».[6] Reflejando este mismo sentir, el informe de un simposio reciente de expertos mundiales en la biodiversidad de los insectos se abría con cinco sencillas pero funestas palabras: «La naturaleza se encuentra asediada».[7]
* * *
Este no es un libro sobre el apocalipsis. Es un libro sobre la esperanza. Trata sobre cómo podemos sustituir una economía organizada en torno a la dominación y la extracción por una basada en la reciprocidad con el mundo viviente. Antes de iniciar ese viaje, sin embargo, es importante que entendamos lo que hay en juego. La crisis ecológica que está teniendo lugar a nuestro alrededor es mucho más grave de lo que solemos pensar. No son solo un par de problemas aislados, algo que pueda solucionarse interviniendo sobre algún aspecto concreto aquí y allá mientras todo lo demás sigue igual. Lo que está teniendo lugar es el colapso de múltiples sistemas interrelacionados, sistemas de los que dependemos fundamentalmente los seres humanos. Si ya estás al corriente de lo que está ocurriendo, quizá quieras pasar por encima de esta parte. Si no, prepárate. No son solo los insectos.
La vida en una era de extinción masiva
Quizá en su momento parecía una buena idea: traspasar tierras a grandes empresas, destruir todos los setos y árboles, sembrarlo todo con un único cultivo, rociarlo desde aviones y recolectar los frutos con cosechadoras gigantes. A partir de mediados del siglo XX, se transformaron paisajes enteros según la lógica totalitaria del beneficio industrial (la mayoría para producir piensos para el ganado), con el objetivo de maximizar la extracción. Lo llamaron la revolución verde, pero, desde el punto de vista ecológico, aquello no tuvo nada de «verde». Al reducir ecosistemas complejos a una única dimensión, todo lo demás se volvió invisible. Nadie se dio cuenta de lo que les estaba ocurriendo a los insectos y a las aves. Ni siquiera al propio suelo.
Si alguna vez has cogido con la mano un puñado de tierra bien oscura, fragante y fecunda, sabrás que está absolutamente llena de seres vivos: lombrices, larvas, insectos, hongos y millones de microorganismos. Esa vida es lo que hace los suelos resilientes y fértiles. Pero durante los últimos cincuenta años, la agricultura industrial, con su dependencia de los métodos agresivos de labranza y de los productos químicos, ha ido destruyendo los ecosistemas del suelo a un ritmo vertiginoso. La velocidad a la que se está erosionando el suelo agrícola cultivado con métodos industriales es cien veces superior a la velocidad de formación.[8] En 2018, un científico de Japón hizo el esfuerzo de revisar los datos existentes sobre poblaciones de lombrices de tierra de todo el mundo y descubrió que, en las explotaciones agrícolas industriales, la biomasa de lombrices ha disminuido drásticamente, un 83 por ciento. En paralelo a la desaparición de las lombrices de tierra, además, el contenido orgánico de los suelos se ha reducido más de un 50 por ciento. Nuestros suelos se están convirtiendo en tierra sin vida.[9]
Algo parecido está sucediendo en nuestros océanos. Cuando vamos al supermercado, damos por supuesto que vamos a encontrar todos esos pescados que tanto nos gustan: bacalao, merluza, abadejo, salmón, atún; especies que ocupan un lugar central en las dietas de los seres humanos en todo el mundo. Pero esta sencilla certeza está empezando a resquebrajarse. Existen datos recientes que indican que actualmente el 34 por ciento de las poblaciones de peces de las pesquerías marinas del mundo están sobreexplotadas y en declive, el triple que en la década de 1970.[10] En el Reino Unido, la de eglefinos ha descendido hasta el 1 por ciento del volumen que tenía en el siglo XIX; la de fletanes, esos majestuosos gigantes marinos, hasta la quinta parte del 1 por ciento.[11] Por primera vez desde que existen datos, las capturas de peces están empezando a disminuir en todo el mundo.[12] En la región de Asia-Pacífico, las poblaciones de peces explotables podrían descender a cero antes de 2048 si continúan las tendencias actuales.[13]
Casi todo esto se debe a la pesca excesiva llevada a cabo mediante métodos agresivos. Igual que con la agricultura, las grandes empresas han convertido la pesca en una operación bélica, utilizando megaarrastreros industriales que barren el fondo del mar en busca de unos peces cada vez más escasos, extrayendo centenares de especies para pescar las pocas que tienen «valor» en el mercado y convirtiendo con ello jardines de coral y coloridos ecosistemas en llanuras sin vida. La búsqueda frenética de beneficios ha diezmado paisajes marinos enteros. Pero también intervienen otros factores. Las sustancias químicas empleadas en la agricultura, como el nitrógeno y el fósforo, están llegando a los ríos y acabando en el mar, lo que origina gigantescas floraciones de algas que dejan sin oxígeno a los ecosistemas que se encuentran debajo. Junto a las costas de regiones industrializadas como Europa y Estados Unidos se extienden inmensas «zonas muertas». Muchos de nuestros mares, en su día rebosantes de vida, se están quedando inquietantemente vacíos, más poblados por plástico que por peces.
Los océanos también están sufriendo los efectos del cambio climático. Más del 90 por ciento del calor del calentamiento global es absorbido por el mar.[14] Los océanos actúan como una barrera que nos protege de los peores efectos de nuestras emisiones, pero están sufriendo las consecuencias de ello: el calentamiento de los océanos hace que se alteren los flujos de nutrientes, se rompan las cadenas tróficas y desaparezcan grandes cantidades de hábitats marinos.[15] Al mismo tiempo, las emisiones de carbono están acidificando los océanos. Esto es problemático, ya que la acidificación de los océanos ha causado extinciones masivas en el pasado. Tuvo un papel clave en la última, hace 66 millones de años, cuando el pH oceánico descendió 0,25 unidades, una pequeña alteración que bastó para acabar con el 75 por ciento de las especies marinas. Con nuestra trayectoria de emisiones actual, el pH oceánico descenderá 0,4 unidades antes de finales de este siglo.[16]Sabemos los problemas que puede provocar esto. Los estamos viendo venir. Es más, ya estamos empezando a presenciarlos en tiempo real: los animales marinos están desapareciendo el doble de rápido que los terrestres.[17] Muchos ecosistemas coralinos están sufriendo el descoloramiento y quedando convertidos en esqueletos inertes. Según los testimonios de los buzos, incluso los arrecifes situados en zonas remotas que en tiempos rebosaban de vida se encuentran ahora envueltos en un olor nauseabundo a carne en descomposición.
* * *
Lo que empieza siendo una vaga intuición sobre las polillas y los escarabajos, los leves destellos de un recuerdo de infancia, se convierte en una dolorosa constatación, como un puñetazo en el estómago. Estamos caminando como zombis hacia un evento de extinción masiva, el sexto en la historia de nuestro planeta y el primero causado por la actividad económica humana. Actualmente se están produciendo extinciones a un ritmo mil veces superior a la tasa de extinción normal.[18]
Hace unos años, prácticamente nadie hablaba de esto. Igual que mi padre con sus historias sobre los insectos, todo el mundo daba por sentado que el tejido de la vida siempre permanecería intacto. Ahora la situación es tan grave que las Naciones Unidas han creado un grupo de trabajo especial para monitorizarla, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). En 2019 publicó su primer informe exhaustivo, una evaluación pionera de las especies de seres vivos del planeta basada en datos de 15.000 estudios de todo el mundo y que representa el consenso de centenares de científicos. Concluyó que la biodiversidad del planeta está disminuyendo a un ritmo cada vez mayor y sin precedentes en la historia de la humanidad. Actualmente, alrededor de un millón de especies corren el peligro de extinguirse, muchas de ellas en cuestión de décadas.[19]
Me quedo mirando estas cifras una y otra vez, pero no consigo que cobren sentido. Da la sensación de que es todo surrealista, como un delirio febril en el que el mundo parece una cosa extraña, insólita y descomedida. Robert Watson, el presidente de la IPBES, describió el informe de las Naciones Unidas como «funesto». «La salud de los ecosistemas de los que dependemos nosotros y todas las demás especies se está deteriorando más deprisa que nunca —afirmó—. Estamos erosionando los cimientos mismos de nuestras economías, medios de vida, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo». Anne Larigauderie, la secretaria ejecutiva, fue todavía más rotunda: «Actualmente estamos exterminando a todos los seres vivos no humanos de manera sistemática». Los científicos no se caracterizan por su uso de un lenguaje exaltado. Prefieren escribir con un tono neutral, objetivo. Al leer estos informes, sin embargo, es imposible no darse cuenta de que muchos se han visto obligados a cambiar de registro. En un estudio reciente publicado en la prestigiosa Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista sobria y conservadora, se describía la crisis de extinción como una «aniquilación biológica» y se concluía que representa un «aterrador ataque a los cimientos de la civilización humana». «La humanidad acabará pagando un precio muy alto —escribieron los autores— por destruir el único entramado de vida que conocemos en el universo».[20]
Esto es lo que pasa con la ecología: que todo está conectado. Nos cuesta entender cómo funciona porque estamos acostumbrados a ver el mundo como una serie de elementos individuales, en lugar de como conjuntos complejos. De hecho, así es como nos han enseñado a pensar incluso en nosotros mismos, como individuos. Se nos ha olvidado cómo prestar atención a las relaciones entre unas cosas y otras. Los insectos que son necesarios para la polinización; las aves que controlan las plagas en los cultivos; las larvas y las lombrices que resultan esenciales para la fertilidad del suelo; los manglares que purifican el agua; los corales de los que dependen las poblaciones de peces: estos sistemas vivos no existen «al margen», desconectados de los seres humanos. Al contrario: nuestros destinos están ligados. De una forma muy real, somos lo mismo.
Es imposible comprender debidamente nuestra crisis ecológica utilizando el mismo pensamiento reduccionista que la ha originado. Esto se hace especialmente evidente cuando hablamos del cambio climático. Tendemos a pensar que el cambio climático tiene que ver ante todo con la temperatura. A mucha gente esto no le preocupa especialmente, ya que nuestra experiencia cotidiana de la temperatura es que unos pocos grados no suponen una gran diferencia. Pero la temperatura no es más que el principio: es el hilito que se ha salido del tejido del jersey.
Algunas de las consecuencias del aumento de la temperatura son evidentes, ya que podemos verlas y experimentarlas directamente. El número de tormentas extremas anuales se ha duplicado desde la década de 1980.[21] Ahora se producen con tanta frecuencia que hasta los espectáculos insólitos se nos mezclan en la memoria. Recordemos que, solo en el año 2017, el continente americano recibió el embate de algunos de los huracanes más destructivos de los que se tiene constancia. Harvey arrasó enormes extensiones de territorio en Texas; Irma dejó Barbuda prácticamente inhabitable; María sumió a Puerto Rico en meses de oscuridad y destruyó el 80 por ciento del valor de los cultivos de la isla. Estos fueron huracanes de categoría 5, los más severos. Este tipo de tormentas solo deberían ocurrir una vez por generación, pero en 2017 se sucedieron una tras otra, dejando una estela de caos y destrucción a su paso.
El aumento de las temperaturas también ha desencadenado olas de calor mortíferas. La que sacudió Europa en 2003 dejó una cifra asombrosa de víctimas mortales, 70.000 personas en apenas unos días. Francia fue el país más afectado, con temperaturas superiores a los 40 grados durante más de una semana. Las cosechas de trigo descendieron un 10 por ciento por la sequía que arrasó el continente. Moldavia vio diezmada toda su cosecha. Tres años más tarde volvió a suceder y las temperaturas batieron récords en todo el norte de Europa. En 2015, las olas de calor que azotaron la India y Pakistán mantuvieron los termómetros por encima de los 45 grados y dejaron más de 5000 muertos. En 2017, una ola de calor en Portugal ocasionó incendios forestales que arrasaron los bosques del país. Las carreteras quedaron convertidas en cementerios, con gente que se abrasó viva al intentar huir en coche, y el humo tiñó el cielo de negro hasta en Londres. En 2020, en Australia, los incendios forestales obligaron a la gente a refugiarse en las playas y provocaron escenas que recuerdan a las de una película apocalíptica. Murieron nada menos que mil millones de animales salvajes. Los incendios dejaron imágenes espeluznantes de paisajes salpicados de canguros y koalas calcinados.
Esta clase de fenómenos se perciben como algo real y tangible. Se traducen en titulares en los medios de comunicación. Pero eso no sucede con los aspectos más peligrosos del cambio climático. Al menos por ahora. Hasta la fecha, apenas hemos incrementado la temperatura 1 grado centígrado con respecto a los niveles preindustriales. En 2020, y según nuestra trayectoria actual, llevamos camino de alcanzar un aumento de hasta 4 grados antes de finales de siglo. Aun tomando en consideración los compromisos de reducción de las emisiones adoptados por los países en el marco del Acuerdo de París —que son voluntarios y no vinculantes—, las temperaturas globales aumentarán nada menos que 3,3 grados. Estos no son cambios menores. Los seres humanos nunca han vivido en un planeta así. ¿La ola de calor mortífera que sacudió Europa en 2003? Eso será un verano normal. España, Italia y Grecia se convertirán en desiertos, con un clima más parecido al del Sáhara que al del Mediterráneo que conocemos hoy. Oriente Próximo quedará sumido en una sequía permanente.
Al mismo tiempo, la subida del nivel del mar transformará nuestro mundo hasta volverlo casi irreconocible. Por ahora, el nivel del mar ha subido unos 20 centímetros desde 1900. Incluso un aumento aparentemente pequeño como ese ha incrementado la frecuencia de las inundaciones y la peligrosidad de las marejadas de las tormentas. Cuando el huracán Michael golpeó Estados Unidos en 2018, la marejada provocó una elevación de 4,3 metros del nivel del mar que dejó algunas zonas de la costa de Florida convertidas en un paisaje dantesco de casas hechas pedazos y trozos de metal retorcido. Si seguimos comportándonos como hasta ahora, todo esto se volverá mucho peor. De hecho, incluso si cumplimos el objetivo de París de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados, se prevé que el nivel del mar suba entre 30 y 90 centímetros más de aquí a que acabe este siglo.[22] Teniendo en cuenta los daños que ha causado una elevación de 20 centímetros, cuesta imaginar cómo serán las cosas cuando la subida sea hasta cuatro veces mayor. Ya solo las marejadas serán catastróficas. En comparación con ellas, el muro de olas desatado por el huracán Michael va a parecer una imagen pintoresca. Y si las temperaturas aumentan 3 o 4 grados, el nivel del mar subirá 100 centímetros, puede que 200. Muchas de las regiones costeras del planeta quedarán sumergidas. Gran parte de Bangladés, donde viven 164 millones de personas, desaparecerá. Sin enormes infraestructuras de defensa de las costas, ciudades como Nueva York y Ámsterdam estarán permanentemente inundadas, al igual que Yakarta, Miami, Río de Janeiro y Osaka. En esas condiciones, infinidad de personas se verían obligadas a abandonar sus hogares. Todo eso en este siglo.
Aun así, por desastroso que probablemente vaya a ser todo esto, tal vez el efecto más preocupante del cambio climático tenga que ver con algo mucho más cotidiano: los alimentos. La mitad de la población de Asia depende del agua procedente de los glaciares del Himalaya, no solo para beber y cubrir otras necesidades domésticas, sino también para la agricultura. Durante miles de años, el agua procedente del deshielo de estos glaciares quedaba reemplazada cada año por hielo nuevo. Ahora, sin embargo, la velocidad a la que se derrite el hielo es mayor que la de reemplazo. Si llegamos a un calentamiento de 3 o 4 grados, la mayoría de estos glaciares desaparecerán antes de que acabe este siglo, lo que destruirá la base del sistema alimentario de la región y dejará en una situación comprometida a 800 millones de personas. En el sur de Europa, Irak, Siria y gran parte del resto de Oriente Próximo, la desertificación y las sequías extremas podrían convertir regiones enteras en lugares inhóspitos para la agricultura. Importantes regiones dedicadas al cultivo de alimentos en Estados Unidos y China también se verán afectadas. Según la NASA, las sequías en la zona de las grandes llanuras y en el suroeste de Estados Unidos podrían convertir estas regiones en «cuencos de polvo».[23]
Los efectos del aumento de la temperatura en los cultivos varían en función de la especie y la región, pero, por término medio, los rendimientos de cultivos importantes como el trigo, el arroz, el maíz y la soja disminuirán entre un 3 y un 7 por ciento anual.[24] Esto podría causar problemas, sobre todo en las regiones tropicales. En circunstancias normales, la escasez de alimentos en una región puede compensarse con el excedente de otros lugares del planeta. Sin embargo, el colapso climático puede provocar escasez en varios continentes a la vez. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es probable que un calentamiento superior a 2 grados provoque «interrupciones prolongadas del suministro de alimentos a nivel mundial». En palabras de una de las autoras principales del informe, «el riesgo potencial de que se produzcan fallos simultáneos en múltiples graneros está aumentando». Si a esto se añade el agotamiento del suelo, la extinción de los polinizadores y el colapso de la pesca, nos espera una escalada de emergencias alimentarias.
Esto tendrá graves implicaciones para la estabilidad política mundial. Las regiones afectadas por la escasez alimentaria experimentarán desplazamientos masivos de población, pues la gente emigrará en busca de estabilidad en el suministro de alimentos. De hecho, es algo que ya está sucediendo.[25] Muchos de quienes huyen de lugares como Guatemala y Somalia lo hacen porque sus terrenos agrícolas han dejado de ser viables. El sistema internacional ya está sometido a una gran presión, con 65 millones de personas desplazadas de sus hogares por las guerras y la sequía, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Con el aumento de las tensiones derivadas de las migraciones, la política se está polarizando cada vez más, los movimientos fascistas están avanzando y las alianzas internacionales están empezando a resquebrajarse. Si tenemos también en cuenta el aumento de los desplazamientos de población causados por las hambrunas, las tormentas y la subida del nivel del mar, así como por el descenso de la cantidad de terrenos agrícolas cultivables, es imposible predecir las conflagraciones que pueden producirse.
* * *
Los ecosistemas son redes complejas. Pueden ser increíblemente resilientes cuando se encuentran sometidos a tensión, pero, cuando empiezan a fallar determinados puntos clave, todo el tejido de la vida experimenta las repercusiones. Así es como se produjeron las extinciones masivas del pasado. Lo que provoca las extinciones no es el impacto externo —el meteorito, el volcán—, sino la cadena de fallos internos de los que va seguido. Predecir cómo se va a desarrollar una cosa así puede ser difícil. Cuestiones como los puntos de inflexión y los bucles de retroalimentación hacen que los riesgos sean mucho mayores de lo que serían en otras circunstancias. Esto es lo que hace que el colapso climático sea tan preocupante.
Pensemos en los casquetes polares, por ejemplo. El hielo funciona como un enorme reflector, devolviendo la luz del sol al espacio, lo que se conoce con el nombre de efecto albedo. Sin embargo, a medida que las capas de hielo desaparecen y dejan a la vista los paisajes y océanos que hay debajo, cuyo color es más oscuro, toda esa energía solar es absorbida y emitida a la atmósfera en forma de calor. Esto provoca un calentamiento todavía mayor, lo que hace que el hielo se derrita aún más deprisa, completamente al margen de las emisiones humanas. En la década de 1980, el hielo del Ártico cubría una media de unos 7 millones de kilómetros cuadrados. En el momento de escribir estas líneas, esta superficie ha descendido a unos 4 millones.
Los bucles de retroalimentación también afectan a los bosques. A medida que el planeta se calienta, los bosques se secan y se vuelven más vulnerables a los incendios. Cuando los bosques se queman, emiten carbono a la atmósfera y, además, nos quedamos sin el sumidero que constituían para las emisiones futuras. Esto agrava el calentamiento global, pero también tiene un impacto directo en las precipitaciones. Los bosques producen lluvia, literalmente. La Amazonia, por ejemplo, envía unos 20.000 millones de toneladas diarias de vapor de agua a la atmósfera, como un enorme río invisible que fluye hacia el cielo. Gran parte de este vapor acaba volviendo a la selva en forma de precipitaciones, pero también produce lluvia en zonas de toda Sudamérica muy alejadas de ella y hasta en lugares tan septentrionales como Canadá. Los bosques son fundamentales para el sistema circulatorio de nuestro planeta; son como corazones gigantes que bombean agua generadora de vida a todo el mundo.[26] Cuando desaparecen, los episodios de sequía se vuelven más habituales y los propios bosques, a su vez, se vuelven aún más vulnerables a los incendios. La velocidad a la que está sucediendo esto es aterradora. Con nuestra trayectoria actual, la mayoría de los bosques tropicales se habrán convertido en sabanas antes de que acabe este siglo.
En algunos casos, los puntos de inflexión actúan tan deprisa que un sistema entero puede derrumbarse en muy poco tiempo. Algo que preocupa especialmente a los científicos es un fenómeno que se conoce con el nombre de inestabilidad de los acantilados de hielo marino. La mayor parte de los modelos climáticos elaborados en el pasado han partido de la base de que, incluso si el calentamiento global provoca indefectiblemente el derretimiento total de la capa de hielo de la Antártida occidental, el proceso de desintegración se desarrollará a lo largo de un periodo de un par de siglos. En 2016, sin embargo, dos científicos estadounidenses (Rob DeConto y David Pollard) publicaron un artículo en la revista Nature en el que señalaban que es perfectamente posible que esto suceda mucho más deprisa. Las capas de hielo son más gruesas en el centro que en los extremos, de manera que, al desprenderse de ellas, los icebergs dejan expuestos acantilados de hielo cada vez más altos. Esto supone un problema, ya que los acantilados de hielo más altos no son capaces de soportar su propio peso; una vez que quedan expuestos, empiezan a venirse abajo uno tras otro con un efecto dominó, como rascacielos derrumbándose. Esto podría hacer que la desintegración de las capas de hielo no tarde siglos en producirse, sino décadas; quizá solamente entre veinte y cincuenta años.[27]
Si esto sucede, la capa de hielo de la Antártida Occidental podría por sí sola incrementar la subida del nivel del mar en otro metro o más en las próximas décadas. Si le ocurre lo mismo a Groenlandia, las consecuencias serían aún peores. Las ciudades costeras del mundo quedarían sumergidas tan deprisa que apenas habría tiempo para la adaptación. Calcuta, Shanghái, Mumbai y Londres quedarían anegadas, junto con gran parte de la infraestructura económica mundial. Sería una catástrofe de proporciones casi inimaginables. Y sabemos que puede ocurrir, porque ya ha ocurrido. Ocurrió al final de la última glaciación, de hecho. Los científicos que estudian el comportamiento de los acantilados de hielo han sido muy críticos con los Gobiernos por no tomar en consideración este riesgo en sus modelos climáticos.
Toda esta complejidad plantea serias dudas sobre nuestra capacidad de controlar las temperaturas globales. Algunos científicos temen que no seamos capaces de «aparcar» el incremento de la temperatura en 2 grados, como presupone el Acuerdo de París. Si subimos la temperatura 2 grados, podríamos provocar reacciones en cadena que pueden descontrolarse y llevar a la Tierra a un estado permanente de «invernadero». Las temperaturas podrían subir muy por encima del límite que se ha fijado como objetivo y no podríamos hacer nada para impedirlo.[28] A la vista de estos riesgos, la única respuesta racional es hacer todo lo posible para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados. Eso quiere decir reducir las emisiones mundiales a cero muchísimo más deprisa de lo que actualmente tiene planeado hacer nadie.
Tras los datos medioambientales
No es la primera vez que oyes todo esto, claro. Si estás leyendo este libro, seguramente sea porque el tema ya te preocupa. Ya has leído montones de datos escalofriantes sobre la crisis en la que nos encontramos. Sabes que algo va fatal. No tengo que convencerte. Esa no es la finalidad de este libro.
El filósofo Timothy Morton ha comparado nuestra obsesión con los datos sobre el medio ambiente con las pesadillas que tienen las personas que padecen trastorno por estrés postraumático. En esos sueños postraumáticos, revives el trauma y te despiertas aterrorizado, empapado en sudor y temblando. Por algún motivo, las pesadillas se producen una y otra vez. Sigmund Freud mantenía que esa es la forma que tiene la mente de tratar de calmar el miedo intentando situarte en los instantes inmediatamente anteriores a la experiencia traumática. La idea es que, si eres capaz de anticiparte al hecho traumático, quizá seas capaz de evitarlo, o al menos de prepararte psicológicamente para él. Morton cree que nuestros datos medioambientales desempeñan una función parecida. Al repetir constantemente datos aterradores, en algún nivel del subconsciente estamos intentando situarnos en un momento ficticio inmediatamente anterior a la llegada del colapso, para así poder verlo venir y hacer algo al respecto. Al menos nos sentiremos preparados cuando se produzca.[29]
En este sentido, los datos sobre el medio ambiente contienen un doble mensaje. Por un lado, son una llamada de atención que nos insta a despertar y actuar de inmediato. Al mismo tiempo, sin embargo, dan a entender que el trauma todavía no ha llegado del todo, que todavía hay tiempo para evitar la catástrofe. Esto es lo que los hace tan seductores, tan tranquilizadores, y el motivo por el que, curiosamente, parece que ansiamos que nos sigan dando más y más. El peligro de esto es que nos va a llevar a pensar que podemos sentarnos a esperar a que los datos se vuelvan más extremos. Cuando lleguemos a ese punto, nos decimos, finalmente nos pondremos a tomar medidas. Pero el dato definitivo no va a llegar nunca. Nunca va a ser lo bastante convincente. Igual que en el sueño de la persona con estrés postraumático, los datos medioambientales nunca funcionan como se supone que deberían funcionar. Siempre fallan, y al final nos despertamos llorando en plena noche, temblando con un miedo atroz, porque en algún lugar de nuestro fuero interno sabemos que el trauma ya ha llegado. Ya está aquí. Vivimos en un mundo que se muere.
Los datos llevan décadas acumulándose. Se vuelven más detallados y preocupantes con cada año que pasa. Aun así, por algún motivo no hemos sido capaces de cambiar de rumbo. Los últimos cincuenta años han estado marcados por una sucesión de hitos de inacción. El consenso científico sobre el cambio climático antropogénico empezó a tomar forma a mediados de la década de los setenta. La primera cumbre internacional sobre el clima se celebró en 1979, tres años antes de que yo naciera. El climatólogo de la NASA James Hansen ofreció su histórico testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos en 1988, en el que explicó que el uso de combustibles fósiles era el motor de la crisis climática. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se adoptó en 1992 para fijar límites no vinculantes a las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 1995 se vienen celebrando cumbres internacionales anuales sobre el clima —la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas— para negociar planes de reducción de las emisiones. El marco de la ONU se ha ampliado tres veces, con el Protocolo de Kioto en 1997, el Acuerdo de Copenhague en 2009 y el Acuerdo de París en 2015. Pese a todo, las emisiones mundiales de CO2 siguen aumentando año tras año, mientras los ecosistemas se resquebrajan a un ritmo mortífero.
Aunque hace casi medio siglo que sabemos que la propia civilización humana está en juego, no ha habido avances en la interrupción del colapso ecológico. Ninguno. Es una paradoja extraordinaria. Las generaciones futuras volverán la vista atrás y se asombrarán de que supiéramos exactamente lo que estaba ocurriendo, con un nivel de detalle impresionante, y aun así no solucionáramos el problema.
¿Cómo se explica esta inercia? Habrá quien señale a las empresas de combustibles fósiles y al enorme poder que ejercen sobre nuestros sistemas políticos. Sin duda en esto hay parte de verdad. Pese a tener conocimiento de los peligros del colapso climático mucho antes de que entraran en el debate público, algunas de las grandes empresas del sector han financiado a políticos que, o bien han negado categóricamente las pruebas científicas, o bien han tratado de obstaculizar la adopción de medidas importantes cada vez que han podido. Que los tratados internacionales sobre el clima no sean jurídicamente vinculantes se debe en gran medida a sus esfuerzos, ya que han presionado enérgicamente para evitar tal medida. Asimismo, han llevado a cabo una exitosísima campaña de desinformación que, durante décadas, ha socavado el apoyo público a las actuaciones contra la crisis climática, especialmente en Estados Unidos, el país que tendría posibilidades reales de liderar una transición mundial.
Las empresas de combustibles fósiles y los políticos a los que han comprado tienen una responsabilidad importante en la crisis en la que nos encontramos, pero esto no explica por sí solo que no hayamos actuado. Hay algo más, algo más profundo. En realidad, nuestra adicción a los combustibles fósiles y los desmanes de este sector solo son un síntoma de un problema anterior. De lo que se trata en el fondo es del sistema económico que ha acabado dominando prácticamente todo el planeta en los últimos siglos: el capitalismo.
* * *
Basta con mencionar la palabra capitalismo para que la gente enseguida se encienda. Todo el mundo tiene sentimientos muy fuertes al respecto, de uno u otro tipo, a menudo por buenas razones. Pero, sea cual sea nuestra opinión sobre el capitalismo, es importante tener claro qué es y cómo funciona.
Tenemos tendencia a describir el capitalismo mediante términos familiares y trillados como «mercados» y «comercio». Pero esto no es del todo preciso. Los mercados y el comercio ya llevaban existiendo miles de años cuando surgió el capitalismo y son bastante inocuos por sí solos. Lo que distingue el capitalismo de casi todos los demás sistemas económicos de la historia es que se organiza en torno al imperativo de la expansión o el «crecimiento» constante: unos niveles cada vez mayores de producción industrial y de consumo, que hemos dado en medir a través del producto interior bruto (PIB).[30] El crecimiento es la principal directriz del capital. Para este, el propósito primordial de incrementar la producción no es satisfacer unas necesidades humanas concretas ni obtener unos mejores resultados sociales. El propósito es más bien extraer y acumular un beneficio cada vez mayor. Ese es el objetivo fundamental. En este sistema, el crecimiento posee una especie de lógica totalitaria: todas las industrias, todos los sectores, todas las economías nacionales tienen que crecer, de manera constante y sin que pueda identificarse una meta a la que se quiere llegar.
Comprender las implicaciones que tiene esto puede ser difícil. Tendemos a dar por sentada la idea del crecimiento porque nos parece algo de lo más natural. Y lo es. Todos los organismos vivos crecen. Según la lógica que sigue la naturaleza, sin embargo, el propio crecimiento tiene un límite: los organismos crecen hasta alcanzar la madurez y, a continuación, mantienen un estado de equilibrio saludable. Cuando el crecimiento no se detiene —cuando las células siguen reproduciéndose porque sí— es debido a un error de codificación, como lo que ocurre con el cáncer. Esa clase de crecimiento enseguida se vuelve mortal.
En el sistema capitalista, el PIB mundial tiene que seguir creciendo al menos un 2 o un 3 por ciento anual, que es el mínimo necesario para que las grandes empresas mantengan unos beneficios totales crecientes.[31] Puede parecer que la cifra no es muy alta, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una curva exponencial, y las curvas exponenciales tienen la manía de dispararse a una velocidad de vértigo sin que nos demos cuenta. Un crecimiento del 3 por ciento anual supone duplicar el tamaño de la economía mundial cada veintitrés años para, a continuación, volver a duplicarla a partir de su tamaño ya duplicado, y así sucesivamente. Esto podría no suponer un problema si el PIB fuera una cifra que se saca de la nada, pero no es el caso. El PIB va asociado al uso de energía y de recursos, y esto ha sido así durante toda la historia del capitalismo. Hay un poco de margen en la relación entre las dos cosas, pero no mucho. Una mayor producción significa más energía, más recursos y más residuos cada año, hasta el punto de que ahora la economía mundial está sobrepasando de forma drástica lo que los científicos han definido como límites planetarios seguros, lo cual tiene consecuencias demoledoras para el mundo viviente.[32]
Sin embargo, al contrario de lo que sugiere el lenguaje del Antropoceno, la crisis ecológica no está siendo causada por todos los seres humanos por igual. Esta es una idea crucial que hay que comprender. Como veremos en el capítulo 2, los países de ingreso bajo y, de hecho, la mayoría de los países del Sur global se mantienen dentro de los límites planetarios que les corresponden. Es más, en muchos casos tienen que incrementar el uso de energía y de recursos para satisfacer las necesidades humanas de su población. El problema son los países de ingreso alto, donde el crecimiento ha quedado completamente desligado de cualquier concepción posible de la necesidad y lleva mucho tiempo sobrepasando con creces lo que se requiere para la prosperidad humana. El colapso ecológico mundial está siendo impulsado casi exclusivamente por el crecimiento excesivo en los países de ingreso alto y, en particular, por la acumulación excesiva entre la población muy rica, mientras que el Sur global y los pobres sufren sus consecuencias negativas de forma desproporcionada.[33] En el fondo, esta es una crisis de desigualdad tanto como de cualquier otro tipo.
* * *
Sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para evitar el colapso climático. Tenemos que reducir activamente el uso de combustibles fósiles y llevar a cabo una rápida introducción de energías renovables (un Green New Deal a escala mundial) para reducir las emisiones mundiales a la mitad en una década y llegar a cero antes de 2050. Hay que tener en cuenta que este objetivo es una media para el conjunto del mundo. Los países de ingreso alto, dada su mayor responsabilidad por las emisiones históricas, tienen que hacerlo mucho más deprisa y llegar a cero emisiones antes de 2030.[34] Es imposible exagerar lo dramática que es la situación: se trata de la tarea más difícil a la que jamás se ha enfrentado la humanidad. La buena noticia es que cumplir estos objetivos es absolutamente factible. Pero hay un problema: los científicos señalan que no puede hacerse lo suficientemente deprisa para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados (o incluso 2 grados) si las economías de ingreso alto siguen persiguiendo el crecimiento al mismo tiempo.[35] ¿Por qué? Porque más crecimiento significa una mayor demanda energética, y una mayor demanda energética hace mucho más difícil —imposible, de hecho— introducir suficiente energía procedente de fuentes renovables para atender esa demanda en el poco tiempo que nos queda.[36]
Incluso si esto no planteara ningún problema, debemos hacernos la siguiente pregunta: una vez que tengamos un cien por cien de energía limpia, ¿qué vamos a hacer con ella? A menos que cambiemos el funcionamiento de nuestra economía, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que con los combustibles fósiles: emplearla para impulsar la extracción y la producción constantes, a un ritmo cada vez mayor y sometiendo cada vez a mayor presión al mundo viviente, ya que eso es lo que requiere el capitalismo. Las energías limpias pueden ayudar con la cuestión de las emisiones, pero no hacen nada para detener la deforestación, la pesca excesiva, el agotamiento del suelo y la extinción masiva. Una economía obsesionada con el crecimiento que funcione con energías limpias nos va a seguir llevando a la catástrofe ecológica.
El problema es que parece que no tenemos mucha elección. El capitalismo depende esencialmente del crecimiento. Si la economía no crece, entra en recesión: las deudas se acumulan, la gente se queda sin trabajo y sin casa, sus vidas quedan destrozadas. Los Gobiernos tienen que tratar desesperadamente de mantener la actividad industrial en crecimiento en un intento permanente de evitar una crisis. De modo que estamos atrapados. El crecimiento es un imperativo estructural, una ley de hierro, y cuenta con un apoyo ideológico férreo: los políticos de derechas y de izquierdas podrán discutir sobre cómo deberían repartirse los beneficios del crecimiento, pero cuando se trata de la búsqueda del crecimiento en sí misma están unidos. Sus posturas son exactamente iguales. El crecentismo, como podríamos denominarlo, es una de las ideologías más hegemónicas de la historia moderna. Nadie se para a cuestionarla.
Su entrega al crecentismo es lo que hace que nuestros políticos se vean en una situación en la que son incapaces de tomar medidas significativas para detener el colapso ecológico. Tenemos montones de ideas sobre cómo solucionar el problema, pero no nos atrevemos a ponerlas en práctica porque eso supondría socavar el crecimiento, cosa que no puede permitirse en una economía que depende de él. Lo que nos encontramos en cambio son periódicos que publican noticias escalofriantes sobre el colapso ecológico al tiempo que informan con entusiasmo de cómo el PIB crece cada trimestre y políticos que se muestran muy alarmados por el colapso climático a la vez que defienden diligentemente un mayor crecimiento industrial cada año. La disonancia cognitiva es pasmosa.
Hay quienes tratan de conciliar estas ideas en tensión apoyándose en la esperanza de que la tecnología nos salvará, de que la innovación hará que el crecimiento sea «verde». Las mejoras en la eficiencia nos permitirán «disociar» el PIB del impacto ecológico para poder seguir haciendo crecer la economía mundial eternamente sin tener que cambiar ningún aspecto del capitalismo. Y si esto no funciona, siempre podemos confiar en los grandes proyectos de geoingeniería para que nos rescaten si hace falta.
Es una fantasía muy reconfortante. De hecho, yo mismo llegué a creérmela en el pasado. Pero cuando empecé a retirar capas de retórica agradable al oído, me di cuenta de que no es más que eso: una fantasía. Llevo varios años investigando esta cuestión, en colaboración con colegas del ámbito de la economía ecológica. En 2019 publicamos un artículo de revisión de los datos existentes y, en 2020, distintos científicos llevaron a cabo una serie de metaanálisis, examinando datos procedentes de centenares de estudios.[37] Expondré los detalles en el capítulo 3, pero las conclusiones se resumen en lo siguiente: el «crecimiento verde» no existe. No tiene una base empírica. Estas conclusiones supusieron una revelación para mí y me obligaron a modificar mi postura. En una era de emergencia ecológica, no podemos permitirnos diseñar políticas basadas en fantasías.
No quiero que esto se malinterprete. La tecnología es absolutamente esencial en la lucha contra el colapso ecológico. Necesitamos todas las mejoras en la eficiencia que podamos incorporar. Pero los científicos ven muy claro que estas, por sí solas, no van a bastar para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque, en una economía orientada al crecimiento, las mejoras en la eficiencia que podrían ayudarnos a reducir nuestro impacto se utilizan en cambio para impulsar los objetivos del crecimiento, para introducir una parte cada vez mayor de la naturaleza en los circuitos de extracción y producción. El problema no es nuestra tecnología. El problema es el crecimiento.
Primeros indicios
Fredric Jameson dijo aquello tan conocido de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo. Esto no es muy sorprendente, la verdad. A fin de cuentas, el capitalismo es lo único que conocemos. Incluso si le pusiéramos fin de alguna forma, ¿qué pasaría a continuación? ¿Con qué lo reemplazaríamos? ¿Qué haríamos el día después de la revolución? ¿Cómo llamaríamos a lo que viniera después? Nuestra capacidad para concebir otra cosa —y hasta nuestro vocabulario— termina en las fronteras del capitalismo, tras las cuales hay un abismo aterrador.
Es algo que resulta curioso. Somos una cultura a la que le cautiva lo nuevo, obsesionada con la invención y la innovación. Afirmamos valorar el pensamiento creativo y original. Desde luego, jamás diríamos de un teléfono móvil o de una obra de arte: «Este es el mejor dispositivo o cuadro que se ha creado jamás y ya nunca será superado, ¡no deberíamos ni intentarlo siquiera!». Sería ingenuo subestimar el poder de la creatividad humana. Entonces, ¿por qué cuando se trata de nuestro sistema económico nos hemos tragado de tan buena gana la idea de que el capitalismo es la única opción posible y de que no deberíamos ni siquiera pensar en crear algo mejor? ¿Por qué estamos tan apegados a los dogmas trasnochados de este viejo modelo del siglo XVI, hasta el punto de arrastrarlo obstinadamente hacia un futuro para el que es evidente que no sirve?
Pero es posible que algo esté cambiando. En 2017, en un encuentro con la ciudadanía celebrado en Nueva York y emitido por televisión, un estudiante de segundo de carrera llamado Trevor Hill le formuló una pregunta muy sencilla a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las personas más poderosas del mundo. Citando un estudio de la Universidad de Harvard según el cual el 51 por ciento de los estadounidenses de entre 18 y 29 años ya no apoya el capitalismo, le preguntó si los demócratas, el partido de Pelosi, podían acoger esta realidad que está cambiando rápidamente y plantear un futuro con una economía alternativa.[38]
Pelosi se quedó claramente desconcertada. «Gracias por la pregunta —contestó—, pero siento decir que somos capitalistas, eso es así».
El vídeo se hizo viral. Era muy potente porque mostraba a la vista de todo el mundo, sobre un escenario, el tabú del cuestionamiento del capitalismo. Trevor Hill no es ningún izquierdista empedernido. Solo es un milenial típico: inteligente, informado, con curiosidad por el mundo y con ansias de imaginar uno mejor. Había hecho una pregunta sincera y sin embargo Pelosi, balbuceante y a la defensiva, fue incapaz de considerar lo que le estaba planteando y hasta de expresar una justificación coherente de su propia postura. El capitalismo está tan aceptado que sus defensores ni siquiera saben cómo justificarlo. La respuesta de Pelosi («eso es así») pretendía dar por cerrada la cuestión, pero hizo lo contrario: puso de manifiesto la fragilidad de una ideología agotada. Fue como abrir la cortina del mago de Oz.
El vídeo despertó el interés de la gente porque reveló que los jóvenes están dispuestos a pensar de otra manera, a poner en tela de juicio las viejas certezas. Y no son los únicos. Aunque quizá la mayoría de la gente no se describa a sí misma como anticapitalista, las encuestas demuestran que hay grandes mayorías que cuestionan los principios fundamentales de la economía capitalista. Una encuesta de YouGov realizada en 2015 reveló que el 64 por ciento de los británicos cree que el capitalismo es injusto. Incluso en Estados Unidos opina de la misma forma nada menos que el 55 por ciento. En Alemania, un rotundo 77 por ciento. En 2020, una encuesta del Barómetro de la Confianza de Edelman reveló que una mayoría de la población mundial (el 56 por ciento) está de acuerdo con la afirmación de que «el capitalismo hace más mal que bien». En Francia, la cifra alcanza nada menos que el 69 por ciento; en la India, un impresionante 74 por ciento.[39] Además de esto, tres cuartas partes de la población de las principales economías capitalistas afirman creer que las corporaciones son corruptas.[40]
Este sentir se vuelve todavía más intenso cuando las preguntas se formulan en términos de crecimiento. Según una encuesta realizada por la Universidad de Yale en 2018, nada menos que el 70 por ciento de los estadounidenses está de acuerdo con la afirmación de que «la protección del medio ambiente es más importante que el crecimiento». Estos resultados se dan hasta en estados republicanos, incluidos los del sur del país. Los porcentajes más bajos se registraron en Oklahoma, Arkansas y Virginia Occidental, pero incluso en estos estados una aplastante mayoría de los encuestados (el 64 por ciento) expresa este parecer.[41] Esto tumba por completo las ideas que durante tanto tiempo hemos dado por supuestas acerca de la postura de los estadounidenses con respecto a la economía.
En 2019, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores formuló una versión aún más rotunda de esta pregunta a encuestados de catorce países de la Unión Europea. La redactaron así: «¿Cree que el medio ambiente debe priorizarse incluso si eso perjudica al crecimiento económico?». Cabría pensar que ahora sí que la gente dudaría antes de mostrarse de acuerdo con una renuncia así. Sin embargo, amplias mayorías (entre el 55 y el 70 por ciento) contestaron que sí en casi todos los países. Solo hubo dos excepciones, donde el porcentaje de apoyo se situó justo por debajo del 50 por ciento. Encontramos resultados similares fuera de Europa occidental y Norteamérica. Una revisión científica de encuestas arrojó la conclusión de que, cuando la gente tiene que escoger entre la protección del medio ambiente y el crecimiento, «se da prioridad a la protección del medio ambiente en la mayoría de las encuestas y de los países».[42]
Algunas encuestas dejan claro que la gente está dispuesta a llegar todavía más lejos. Un estudio de consumo de gran magnitud reveló que, de media, alrededor del 70 por ciento de los habitantes de los países de ingreso mediano y alto de todo el mundo considera que el consumo excesivo está poniendo en peligro nuestro planeta y nuestra sociedad, que deberíamos comprar menos cosas y tener menos posesiones, y que eso no pondría en riesgo nuestra felicidad ni nuestro bienestar.[43] Son unos resultados asombrosos. Al margen de cómo describan estas personas su tendencia política, están expresando unos principios que son totalmente contrarios a la lógica central del capitalismo. Esta es una noticia extraordinaria que se ha mantenido casi completamente oculta. En todo el mundo, de manera silenciosa, la gente ansía algo mejor.
Decrecimiento