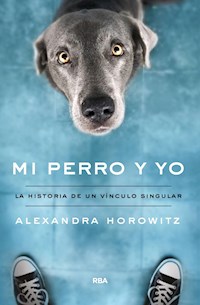
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
La historia de la relación entre los humanos y los perros suma ya miles de años, pero siguen habiendo muchos aspectos que escapan a nuestra comprensión. Alexandra Horowitz, experta en cognición animal, ha explorado los entresijos de este vínculo, único y complejo, entre especies. En estas páginas, la autora desgrana las particularidades de compartir la vida con un perro, cuáles son sus necesidades, cómo vemos a nuestros compañeros caninos y, lo más sorprendente, cómo nos ven ellos a nosotros. Un libro apasionante para los amantes de los perros y de la biología en general.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALEXANDRA HOROWITZ
MI PERRO Y YO
La historia de un vínculo singular
Traducción de ROC FILELLA
Título original inglés:
Our Dogs, Ourselves: The Story of a Singular Bond.
© Alexandra Horowitz, 2019.
Todos los derechos reservados.
Publicado por acuerdo con Scribner, un sello de Simon & Schuster, Inc.
© de la traducción: Roc Filella Escola, 2019.
© de las ilustraciones: Alexandra Horowitz, 2019.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
www.rbalibros.com
Primera edición: noviembre de 2019.
REF.: ODBO637
ISBN: 9788491875307
GRAFIME • COMPOSICIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PARA TODOS LOS PERROS QUE HAN SIDO, SON Y SERÁN.
CONTENIDO
Para el lector curioso: En este libro los perros asoman por todas partes, también al principio de cada capítulo y en los márgenes. Cuando vea aparecer un perro, sígalo (si le apetece): en el capítulo de ese perro se habla con más detalle del tema en cuestión.
UnidosEl nombre perfectoTener un perroCosas que decimos a los perrosEl problema de las razasEl método científico aplicado a los perros en casa un jueves por la nocheCosas para perrosEl perro del espejoInterludio: información básica sobre el laboratorio Horowitz de cognición del perro¿Mi perro me quiere?Nada de sexoNi pizca de graciaEl rabo que mueve al perroAgradecimientosNotasUNIDOS
Una vez que el perro te llega al corazón, ya no hay vuelta atrás. Los científicos, siempre ajenos a todo romanticismo, lo llaman «vínculo entre perros y humanos». La palabra «vínculo» no refleja solo la estrecha conexión, sino también la reciprocidad; no está únicamente el sentimiento mutuo, sino también el afecto. Queremos a los perros, y ellos (suponemos) nos quieren. Tenemos perros, pero también ellos nos tienen a nosotros.
Podemos llamarlo vínculo entre perros y humanos, pero así no establecemos bien nuestras prioridades. En gran medida, el perro resume todo lo que representa la relación simbiótica que tenemos con nuestros cachorros. Prácticamente, todo lo que hace el perro fortalece esta relación: sus efusivos saludos y su irremediable mal comportamiento. Los escritos de E. B. White, que vivió con una docena de perros a lo largo de toda su vida (algunos de los cuales conocerá el lector por las colaboraciones de White en The New Yorker), son un ejemplo de la humanidad que tal vínculo nos permite ofrecer a los perros. Cuando los estadounidenses se enteraron de que los rusos iban a mandar una perra al espacio, White explicó que sabía la razón: «La pequeña Luna está falta de un perro que le ladre».
O, simplemente, se puede suponer que, si vamos a ir a la Luna, querremos llevarnos a nuestros fieles compañeros. Están a nuestro lado desde muchos miles de años antes de que soñáramos con viajar al espacio: antes de los cohetes espaciales y de todos los avances tecnológicos que llevaron a ellos; desde antes de la fabricación de metales o la construcción de motores. Antes de que viviéramos en las ciudades, antes de que existiera cualquiera de los elementos reconocibles de la civilización actual, ya convivíamos con los perros.
Cuando, inconscientemente, los primeros seres humanos decidieron domesticar a los lobos de su alrededor, cambiaron el curso del desarrollo de la especie. Asimismo, cuando decidimos cruzar, comprar o rescatar a un perro, establecemos una relación que nos va a cambiar. Nuestro día a día será diferente: a los perros hay que sacarlos a pasear, alimentarlos y cuidarlos. Y eso nos cambia la vida. Con su presencia a nuestro lado, se abren camino hasta llegarnos al alma. Y eso es algo que ha mudado el devenir del Homo sapiens.
En el siglo XXI, la historia de nuestra interacción con los perros ha llevado a que haya personas dedicadas a la investigación de la cognición canina. Y aquí es donde yo entro en escena: mi trabajo es observar y estudiar a los perros. No mimarlos ni jugar con ellos: simplemente, me fijo en lo que hacen. Eso sí, con cariño. Muchas de las personas que solicitan trabajar conmigo en el Laboratorio de Cognición del Perro se llevan un buen desengaño cuando se enteran de que nuestro trabajo no implica alojar a los perros, ni siquiera tocarlos.* Cuando realizamos experimentos conductuales, con preguntas sobre si el perro sabe distinguir por el olfato una pequeña diferencia en la comida, o si prefiere un olor a otro, todos los que estamos en la habitación tenemos que mostrarnos completamente pasivos ante él. Esto significa no hablarle, ni acariciarlo, ni llamarlo ni responder a sus arrumacos. Ni siquiera intercambiar con él miradas fervientes ni hacerle cosquillas por debajo del hocico. A veces llevamos gafas de sol en su presencia o damos la espalda al perro que, por la razón que sea, se nos queda mirando. En otras palabras, en la habitación donde experimentamos con los perros, nuestra postura está a medio camino entre la del árbol y la de una mala educación inexcusable.
No es que seamos personas distantes. Simplemente, que es muy difícil observar lo que pasa sin tomar partido en ello: las herramientas que usamos los estudiosos de la conducta animal (los ojos) son las mismas que empleamos para otros fines, de ahí que no sea fácil ajustarlas para ver lo que realmente ocurre delante de nosotros, y no lo que quisiéramos ver.
Hecha tal salvedad, digamos también que los humanos somos animales observadores por naturaleza. Para esquivar a los depredadores o dar caza a una presa, nuestros ancestros homínidos tenían que observar lo que hacían los animales, estar atentos a la aparición de cualquier cosa que se moviera entre la hierba o los árboles: les afectaba. Su habilidad observadora marcaba la diferencia entre comer o ser comido. Por tal razón, mi trabajo da un giro de ciento ochenta grados al de la evolución: yo no busco el elemento más nuevo en una escena. Al contrario, mi objetivo es observar aquello de lo que sabemos menos, todo lo que nos es más familiar, para volver a mirarlo de otra forma.
Estudio a los perros porque me interesan en sí mismos, no solo por lo que nos puedan decir sobre los humanos. Sin embargo, todos los aspectos de la observación atenta del comportamiento del perro tienen un componente humano. Miramos a nuestros perros, ellos nos responden moviendo la cola, y nosotros nos preguntamos por los antiguos seres humanos que conocieron a sus primeros protoperros. Nos hacemos preguntas sobre la mente del perro porque nos interesa saber cómo funciona la nuestra. Analizamos cómo reaccionan ante nosotros (de forma tan distinta de la de otras especies). Nos preguntamos por el efecto, saludable o nocivo, que convivir con ellos tiene en nuestra sociedad. Miramos a los ojos de los perros y queremos saber qué ven cuando nos devuelven la mirada. Tanto nuestro modo de vida con los perros como nuestra ciencia respecto de ellos reflejan intereses humanos.
En mi estudio científico de los perros, he ido adquiriendo una conciencia cada vez mayor de la cultura del reino canino. Los perros llegan a nuestro laboratorio con sus amos y, aunque a veces solo nos fijamos en la conducta del miembro cuadrúpedo de la pareja, la relación del amo es el elefante en la habitación. Como persona que siempre ha vivido con perros, es la cultura en la que estoy inmersa. Sin embargo, empecé a verlo todo más claramente desde la perspectiva del forastero, con la bata blanca del laboratorio puesta. Las formas que tenemos de adquirir, bautizar, entrenar, criar, hablar y ver a nuestros perros merecen más atención. Los perros pueden pasar de estar unidos a nosotros a estar atados por nosotros. Gran parte de lo que aceptamos como modo de vivir con los perros es extraño, sorprendente, revelador, incluso perturbador… y contradictorio.
La presencia del perro en la sociedad está llena de contradicciones. Sentimos su animalidad (le damos huesos para comer, lo sacamos a hacer pis a la calle), pero le aplicamos un sucedáneo de humanidad (le ponemos impermeable, celebramos su cumpleaños). Para conservar el aspecto de la raza, le recortamos las orejas (para que parezca más cánido salvaje), pero le comprimimos la cara (para que se parezca más a los primates). Hablamos de machos y hembras, pero le reglamentamos la vida sexual.
Los perros poseen un estatus legal de propiedad,* pero reconocemos su capacidad y su voluntad de actuar: desean, deciden, exigen, insisten. Son objetos, según la ley, pero comparten nuestros hogares (y a menudo el sofá y la cama). Son de la familia, pero tienen dueño; los valoramos, pero también los abandonamos. Les ponemos nombre, pero sacrificamos a millones de ellos que nunca lo tuvieron.
Celebramos su individualidad, pero los criamos para la uniformidad. Generamos razas fantásticas, y con ello destruimos la especie: hemos creado perros de hocico corto que no pueden respirar bien, perros de cabeza pequeña en la que apenas les cabe el cerebro, perros gigantes que no pueden aguantar su propio peso.
Se han hecho familiares, pero de este modo han quedado ocultos. Hemos dejado de considerarlos por lo que son. Les hablamos, pero no les escuchamos. Los vemos, pero no los miramos.
Es algo que nos debería alarmar. Sentimos interés por los perros por su condición de perros, de no-humanos. Son amables y efusivos embajadores del mundo animal del que cada vez nos distanciamos más. Con nuestra mirada cada vez más dirigida a la tecnología, hemos dejado de estar en un mundo poblado de animales. ¿Animales en nuestra propiedad, en nuestra ciudad? Una molestia. ¿Animales en casa que no han sido invitados? Mascotas. ¿Los nuestros? Miembros de la familia, pero también propiedad privada. Parte de lo que nos enamora de los perros de esta última y encumbrada categoría es que no son como el resto de la familia. Detrás de esos ojos abiertos de par en par, hay una especie de «otro»: alguien misterioso e inexplicable que nos recuerda a nuestro yo animal. Y, sin embargo, parece que hoy hacemos cuanto podemos para eliminar la animalidad de los perros del mismo modo que sacamos al género humano del mundo natural, con el teléfono pegado a la oreja, visitando a los amigos a través de la pantalla (no personalmente), leyendo en la pantalla (no en libros), visitando lugares en la pantalla (no a pie).
Estoy reflexionando sobre los perros con los que vivimos y acerca de lo que ellos puedan pensar de nosotros. Bajo por la acera con mi perro Finnegan y veo nuestra imagen difusa reflejada en el mármol pulimentado del edificio junto al que pasamos. Finn va brincando ligera y perfectamente siguiendo mi larga zancada. Formamos una única sombra en las losas, unidos en el movimiento y en el espacio por algo más que la correa que supuestamente nos enlaza.
La explicación de por qué se estrechó ese lazo corredizo que nos une podemos buscarla en la multitud de formas que tiene el perro de hablarnos de nosotros, de nuestra condición personal y societal. Como investigadora con muchos años de experiencia, así como persona que ama a los perros y vive con ellos, mi objetivo es explorar lo que mi ciencia dice sobre ellos, acerca de esos animales y de nosotros mismos. Y, más allá de la ciencia, me interesa saber cómo las rarezas humanas y las leyes de nuestra cultura revelan y limitan el vínculo entre los humanos y los perros.
¿Cómo convivimos con los perros hoy? ¿Cómo deberíamos convivir con ellos mañana?
EL NOMBRE PERFECTO
Estamos sentados en la sala de espera del centro de urgencias veterinarias cuando aparece un veterinario joven con su bata y la mirada puesta en la tabla sujetapapeles que lleva en la mano. «Vamos a ver». Todos los presentes en la sala levantan la cabeza, a la espera de lo que vaya a hacer a continuación. Hace una pausa, desconcertado ante la hoja que tiene delante. E inmediatamente dice: «¿Col de Bruselas?». Una pareja de jóvenes levanta en brazos a su husky miniatura (que, sí, guarda cierto parecido con la col) y siguen al doctor.
Nuestro perro negro se llama Finnegan. Bueno, también se llama Finnegan Begin-Again, Sweetie, Goofball, Puppy. Lo he llamado también Mr. Nose, Mr. Wet Nose, Mr. Sniffy Pants, Mr. Licky. Y Mouse, Snuffle, Kiddo y Cutie-Pie, según el día.* Además, se llama Finn.
A los humanos nos gusta poner nombres. El niño mira y señala. Nosotros nombramos lo que señalamos. «¡El perrito!», oigo casi todos los días al adelantar con mi perro a niños y padres por la acera. «¡El nene!», respondo yo alguna que otra vez dirigiéndome a mis cachorros.
Ningún animal se pone nombre a sí mismo. Somos nosotros quienes lo hacemos. En cuanto atisbamos una especie recién descubierta, mínimamente distinta de sus semejantes, la bautizamos. La convención impone que el descubridor de una especie nueva se arrogue el derecho de darle un nombre latino, circunstancia que en muchas ocasiones deriva en una auténtica estupidez. Y así hay un escarabajo llamado Anelipsistus americanus (Americano indefenso), una cubomedusa llamada Tamoya ohbaya (por el sonido que podríamos emitir si nos picara alguna de ellas), una araña migalomorfa llamada Aname aragog y un hongo de nombre Spongiforma squarepantsii.1 Son nombres que inducen a confusión y a falsas interpretaciones. Al lémur de Madagascar que habita en los árboles indri lo bautizó un francés que escuchó decir esta palabra a los malgaches cuando veían a uno de esos lémures: pensó equivocadamente que lo llamaban por su nombre, cuando lo que realmente decían era: «¡Mira!» o «¡Ahí está!».* Asimismo, quien se interese por las islas Canarias sabrá que su nombre deriva de canaria, palabra del latín clásico que significa «del perro» o «relativo a los perros».2
Tales clasificaciones y especificaciones tienen su mérito: gracias al nombre de la especie, podemos intuir el animal que hay detrás de él, observar aquello que lo distingue de los demás y considerar cuál pueda ser su forma de vida. Pero aquí suele acabar todo, en el nombre de la especie. Vemos un pájaro en la percha del comedero, pensamos cómo debe de llamarse y nos alegramos al descubrirlo: scarlet tanager (tángara rojinegra). Quienes van de safari reciben un listado (los «cinco grandes») de los animales que se pueden ver. Se encuentran con un elefante, un rinoceronte, un hipopótamo, una jirafa o un león, le hacen la foto y lo tachan de la lista. Siempre podrán decir: «Vi un elefante africano». Pero también podemos ir más allá del nombre para averiguar los aspectos biológicos más importantes del animal: esperanza de vida, peso, tiempo de gestación, alimentación. Sin embargo, los animales enseguida retoman su camino, como hacemos la mayoría de las personas.
Con frecuencia, los nombres sirven para evitar el estudio atento: para ver a los animales, pero sin molestarse en usar algo más que la vista.
Pese a todo, me encantan los nombres. No por mi profesión: a la ciencia no le gusta poner nombre a los animales. Es decir, ponérselo a la especie está bien, pero no así a los individuos. En este sentido, mis campos de estudio (el comportamiento animal y la ciencia cognitiva) son interesantes, porque se basan en observar a los animales y experimentar con ellos. Concretamente, lo más habitual no es estudiarlos como individuos, sino como representantes, embajadores de sus semejantes. Cada «espécimen» representa a todos los miembros de la especie: cada mono macaco se considera un mono prototípico. Y su conducta puede desvelar cosas sobre todos los demás monos.
Disponer de un nombre propio individual sería contraproducente. Poner nombre significa personalizar: si, entre los animales del género llamado macaco, cada uno tiene su nombre propio, cada uno es ese macaco y no otro. Sin embargo, en el desarrollo del campo de la etiología los considerados «efectos problemáticos» de las diferencias reales entre los animales individuales al estudiar el comportamiento de la especie condujeron a un cambio.3 Hay conductas individuales un tanto diferentes (migrar más tarde, quedarse merodeando junto a un pariente muerto, capturar a una presa sin matarla) que en su día se conocían como «ruido estadístico». Sin embargo, el campo de estudio empezó reconocer su importancia al tiempo que trataba de seguir a los animales particulares. Pero no era cuestión de ponerles nombre, sino de enumerarlos y de marcarlos: por ejemplo, individualizamos poniendo un collar a un tigre, tatuando a un mono, tiñendo las plumas de un ave, etiquetando una foca, cortando determinados dedos de una rana o de un sapo, o con un pequeño corte en la oreja de un ratón.* Jane Goodall, en contra de la práctica académica oficial, ponía nombre a los chimpancés que observaba. Eran unos nombres fabulosos: David Greybeard, Fifi, Flint, Frodo, Goliat, Pasión. Es innegable que el campo de la etología no aceptó enseguida que una mujer estudiara a un chimpancé al que llamaba Fifi. Goodall ha dicho que la ingenuidad la llevó a bautizarlos, inconsciente de que, en los estudios académicos, los animales (ni siquiera los chimpancés, cuyo código genético es en grandísima parte indistinguible del de los humanos) no tienen personalidades que exijan un nombre. «No tenía ni idea —dijo— de que hubiera sido más apropiado, una vez que llegara a conocerlo o conocerla, asignar a cada chimpancé un número y no un nombre».4
Desde los tiempos del trabajo etológico de Goodall, las investigaciones han determinado que los animales tienen personalidad. Y los investigadores la han estudiado en animales como los chimpancés, los cerdos o los gatos. Los nombres individuales son hoy habituales, pero solo en el trabajo informal, nunca en las publicaciones. Uno de los pioneros de tal reconocimiento fue Iván Pávlov. En los primeros años del siglo XX, estudiaba a los perros por «su gran desarrollo intelectual» y la implícita «comprensión y docilidad de la especie», incluso cuando se experimentaba con ellos o se les practicaba la vivisección.* Al perro que mejor se comportaba en sus estudios lo llamó Druzhok (que en ruso significa «amiguito» o «colega»). Con él experimentó durante tres años. Algunos de esos experimentos consistían en separar el esófago de Druzhok de su estómago e insertar un «saco aislado» para los alimentos consumidos: el objetivo era analizar las reacciones del perro a la vista de la comida. Pávlov practicaba intervenciones quirúrgicas sin anestesia, porque, según él, esta ocultaba el comportamiento normal y, por tanto, había que evitarla. Aceptaba que los perros, por su sensibilidad y cercanía a los humanos, casi «participaban» de los experimentos que se hacían con ellos. Pero Druzhok, y otros muchos, enfermaron gravemente y fallecieron como consecuencia de los pinchazos, incisiones e intervenciones de Pávlov.5
El campo de la psicología debe mucho a los descubrimientos de Pávlov. Sin embargo, nada dice de Druzhok, que permaneció oculto al público. No se le nombraba ni se le reconocía en el libro del científico ruso Los reflejos condicionados, publicado en 1927, donde explica muchos de los descubrimientos debidos a sus experimentos.6 El lector encontrará referencias a «el animal», «el perro», «este perro», «el perro nervioso», los perros «número 1, 2 y 3», incluso «nuestros perros». Pero ninguna al «amiguito».7
Actualmente, en los laboratorios de neurociencia donde se estudia a los primates, también se les pone nombre a los animales.8 Como bien ha demostrado la antropóloga Lesley Sharp, a los monos que participan en un determinado estudio se les suelen poner nombres graciosos, cariñosos; por ejemplo, de princesas de las películas de Disney o de dioses griegos. Unos nombres que, en algunos casos, son fruto en parte de la inspiración y en parte de la ironía (como el de los primates de un laboratorio bautizados con nombres de científicos galardonados con el Premio Nobel). También se utilizan nombres de mascota. «Espartaco» también podría ser «el Mono de Jamie» o, si se muerde las uñas, «Rat Fink». Aunque quien bautiza a los sujetos de un experimento suele ser un bioingeniero o algún alumno de posdoctorado que ejerce de supervisor, el nombre lo empleará (dentro del laboratorio) el propio jefe de laboratorio, director de la investigación. «En ningún caso, se permite usar el nombre de un mono en un foro público ni en una publicación», dice Sharp, que señala que, no obstante, no es extraño que los laboratorios recuerden en placas o jardines la memoria de los animales que han utilizado y sacrificado.
«¿Y los perros, qué?», oigo que me pregunta el lector. La neurociencia, la psicología y la medicina emplean miles de perros que se pasan la vida en el laboratorio. Es posible que ahí tengan su nombre propio, pero en las publicaciones solo se los identifica por el sexo, la edad o la raza (normalmente «beagle»). No es el caso de mi laboratorio. En mi Laboratorio de Cognición del Perro se estudia un tema que no hubiera despertado el menor interés al nieto de Pávlov, pero que tiene el mismo espíritu de cooperación y aceptación de los sujetos con que Pávlov contaba. En mi laboratorio, no viven perro. Ellos viven con sus amos y solo acuden a mí para realizar determinados estudios. Todos tienen dueño y su nombre propio. En los estudios de mi laboratorio (y que a veces se realizan en algún centro de atención de día o en un gimnasio vespertino para perros, en la casa de sus dueños o en el parque más cercano), llamamos a los perros por su nombre. A los seis meses, los bebés humanos reconocen los sonidos del habla con suficiente claridad para empezar a separar su nombre de otras palabras que se dicen a su alrededor.9 Están aún en una fase muy preverbal; cognitivamente, no están tan desarrollados como la mayoría de los perros. En el caso del perro, un nombre, repetido durante días y semanas, pasa a ser el sonido por el que el perro sabe que estamos hablando con él. Lo sabe.
En muchas publicaciones que tratan de la cognición canina, aparecen los nombres de los perros en cuestión. Son los únicos estudios que conozco donde tal cosa ocurre de manera habitual.* En efecto, algunos revisores (los otros científicos que de forma anónima leen artículos que se proponen a una determinada publicación y recomiendan aceptarlos, revisarlos o rechazarlos) piden que se aporten los nombres, si no aparecen en el texto. Y así sabemos que los sujetos de Viena que participaron en un estudio sobre la capacidad de los perros de seguir a su amo cuando se señalaba el pie se llamaban Akira, Arquímedes, Nannook y Shnackerl. Ahí estaban Max, Missy, Luca y Lily; o perros buenos llamados French, Cash y Sky.11 Otros investigadores alemanes pedían a Alischa, Arco y Aslan que realizaran un ejercicio repetitivo de perspectiva visual, para comprobar su capacidad de hacerse con alguna golosina prohibida mientras un obstáculo impedía que su amo los viera.12 Completaban la lista Lotte, Lucy, Luna y Lupo. En Inglaterra, Ashka, Arffer, Iggy y Ozzie. Pippa, Poppy, Whilma y Zippy.13
En 2013, nuestro laboratorio de Nueva York contrató a diversos participantes para que realizaran la noble tarea de intentar discernir por el olfato cuál de dos bandejas contenía mayor cantidad de perritos calientes. No voy a decir quiénes lo consiguieron, pero sí que pudimos completar una lista por orden alfabético (salieron casi todas las letras) de husmeadores de perritos calientes dispuestos a convertirse en profesionales: A. J., Biffy, Charlie, Daisy, Ella, Frankie, Gus, Horatio, Jack (y Jackson), Lucy (tres veces), Merlot, Olive (y dos Oliver y una Olivia), Pebbles, Rex, Shane, Teddy (y Theo y Theodore), Wyatt, Xero y Zoey.* Debo decir que ese mismo año tres de los nombres de perro (Madison, Mia y Olivia) fueron de los más utilizados para bautizar a los bebés de la metrópolis.14
Todos los perros tienen nombre, evidentemente. Como dice un colega de la universidad: «Sin nombre, no son personas». En cambio, los perros que no son de compañía, sino que se utilizan para otros fines, pueden no tener su nombre propio. Los galgos de carreras aparecen en los programas con nombres formales y sofisticados que raramente se usan; en la carrera, llevan bozal y solo son el número que luce sobre su espalda.15 En nuestra sociedad, a pocos perros se los llama «Perro». Quizá sí «Señor Perro». «Perro» es el nombre de una especie. Llamar por su nombre al que invitamos a nuestra casa significa personalizarlo. Y una de las primeras cosas que hacemos, uno de los primeros pasos al sumar un miembro más a nuestra familia, es bautizarlo.
Al igual que el bebé que llega a casa, un perro nuevo, sea de cabeza inquieta, rabo ondulante o un adulto de ojos como platos que cambia de hogar, nos obliga a adoptar hábitos nuevos. A diferencia de lo que ocurre con el bebé, estos hábitos incluyen determinar el mejor sitio donde guardar un bocadillo a medio comer, y levantarse pronto para sacar al perro a la calle a hacer sus necesidades. Desde el primer día que te haces cargo del cachorro, te das cuenta de que no solo has incorporado un miembro más a la familia, sino que ahora llevas contigo un dispositivo extraño que llama la atención. Sacar el perro a pasear es el equivalente social a llevar una bandeja de pastelitos calientes con un cartel colgado del cuello que reza: «Ayuda, por favor, he hecho demasiados»: ya nunca más irás sola por la acera. La persona que va acompañada de un perro incita a acercarse a ella, a hablar con ella. Además, según dicen los estudios, resulta más atractiva que sin perro. Muchas amistades (humanas) nacieron al hablarle a un perro que iba al final de una correa que alguien sostenía, tuviera o no perro también quien le hablaba.
«¿Cómo se llama?» suele ser lo primero que se pregunta al amo del perro, para después seguir con: «¿Cuántos años tiene?» y «¿De qué raza es?». Ninguna respuesta informará de nada realmente importante sobre el perro y que pueda propiciar la interacción. Pero parece que el nombre encierra cierto significado. Habla de quien lo puso, sin duda. Y puede alargar la conversación mediada por el perro, cuando, por ejemplo, aclaro: «En realidad, se llama Finnegan-empieza de nuevo III…».
Pero, en Estados Unidos al menos, el nombre del perro raramente tiene algo que ver con lo que siento ante ese extraño de la calle. No ocurre lo mismo en algunas partes de África. Los baatombus de Benín, en África Occidental, ponen a los perros nombres particulares que indirectamente los relacionan con sus vecinos. A los perros se los bautiza con nombres proverbiales (tomados de proverbios familiares) como estrategia para «echar en cara» algo a otra persona de la comunidad. Entre los baatombus, discutir con otra persona cara a cara está muy mal visto, pero es habitual hacerlo sobre el comportamiento de otra persona. Si el amo de un perro piensa que su vecino le debe pagar algún servicio que le haya prestado, puede llamar a su perro con el inicio de un proverbio que significa: «El idiota se olvida de cuándo acaba la bondad». Después, cuando llega el deudor, el acreedor «puede dirigirse al vecino llamando al perro con ese nombre» para que el vecino se dé por enterado, y así hablarle y hostigarle sin necesidad de mirarle o dirigirse directamente a él. Un perro de nombre Ya Dura, llamado astutamente cuando aparece ese vecino, advierte de que «Esto es lo que te mereces». En ambos casos, se evita cualquier confrontación directa, pero la persona aludida, a través del perro, queda acusada en público y debe afrontar cualquier error que haya cometido. En algunos casos, la otra persona también puede procurarse un perro para responder del mismo modo. En casos de disputas particularmente agrias, sin duda harán falta muchos cachorros.
Esta estrategia de nombres proverbiales es un secreto a voces, tanto que si los ancianos del pueblo «sentados bajo el árbol de las disputas» se enteran de que se ha puesto nombre a otro cachorro, «el asunto se convierte en tema exclusivo de conversación». En otras tribus africanas, los nombres de perro se utilizan específicamente para que una persona de estatus inferior acceda a otro superior, algo que es imposible conseguir de forma directa. A diferencia de los encuentros por las calles de Manhattan, el perro sirve para que las personas no tengan que hablar entre ellas.16
Me imagino los nombres proverbiales que se podrían asignar en mis encuentros diarios con algunos de los 1,6 millones de habitantes de esta pequeña isla nororiental donde vivo: «El ascensor no es para su uso exclusivo», debería haberle puesto a mi perro, en vez de «Arriba». Anoche, un perro de nombre «A quien pone la música a todo volumen pasada la medianoche es posible que sus vecinos le despierten de madrugada» habría evitado que al amanecer sonara un vengativo Rachmaninov.
Si la popularidad es algo bueno, deberías llamar a tu perro Max o Bella. Son los nombres más usados en los últimos años por donde vivo.17 Quien quiera salirse de lo trillado, tiene mucho donde elegir. Desde que me dedico a estudiar a los perros, se me ha pedido consejo para ponerles nombre. Seguro que habrá alguno que ni pintado: un nombre que haga perfecto al perro, perfectamente cariñoso, educado y obediente. Qué nombre convenga ponerle al perro digamos que no ha sido tema del que se ocupe la ciencia per se, y espero que nunca lo haga. Nombrar las especies es una tarea científica; el nombre que quieras ponerle a tu perro es asunto tuyo (quizás atendiendo a lo que el propio perro pueda sugerirte). Esto no quiere decir que los especialistas profesionales sobre perros no tengan nada que decir. El nombre ha de ser corto, dice un veterinario. Otros prefieren nombres de persona. Hay quien dice que ha de ser distinto de otras palabras que vayas a usar con el perro, como «siéntate» o «vamos» (pocos habrá que se llamen Guante, Tiza o Graznido). Otros que conviene que acabe en O. Otros, que acabe en A. O que terminen en E o Y. Hasta yo puedo dar mi opinión profesional: recuerda simplemente que lo mejor es que elijas un nombre con el que te sientas a gusto las muchísimas veces que tendrás que usarlo.
Todas estas son opiniones perfectamente sensatas y correctas; pero, en última instancia, innecesarias. Sin embargo, es evidente que tales consejos han abundado desde los tiempos de Jenofonte, en el año 400 a. C., quien aconsejaba «nombres cortos» que pudieran gritarse a todo pulmón. El hecho de que recomiende nombres como «Espita», «Bebedero» y «Audaz»18 merece nuestra consideración.* Me gustaría conocer perros que se llamaran «Patas Arriba», «Mucho Ruido» y «Alegre». Alejando Magno puso a su perro el nombre de Peritas (que significa «enero»), nombre que repitió en su honor para bautizar una de las ciudades que conquistó.19 Gracias a Ovidio conocemos los nombres de los perros de Acteón (unos perros que, según dice el mito, lo descuartizaron), entre ellos Aelo (Torbellino), Arcas (Oso) y Lélape (Tormenta).20 En collares de perros de efigies funerarias medievales se pueden leer nombres como Jakke, Bo, Perveval y Dyamant. Chaucer habla de Colle, Talbot y Gerland en el Cuento del capellán de monjas. Para los perros de caza, en la Edad Media se recomendaban nombres como «Nariz Aguda», «Sonrisa Amplia» y, curiosamente, «Sin Nombre».21
En la década de 1870, el tema de los nombres de perro era suficientemente importante como para que cualquier opinión al respecto se tomara muy en serio. Se aducía que el nombre del perro «por así decirlo, debe contener implícitamente todos los elementos necesarios para conversar (con el perro) sobre su carácter».22 De modo que un caniche de nombre «Frantic Scrabbler» sería «Frantic», «Scrabbler» o «F. Scrabbler», atributos que facilitarían todo tipo de conversaciones.* La prensa deportiva incluía una sección dedicada a «Nombres solicitados»: listas de nombres de perro y su procedencia. El 19 de agosto de 1876, un hombre llamado Carl reclamaba «el nombre de Rock para mi setter, porque así se llamaba el belton de J. W. Knox».23 Ese mismo día se reivindicaban nombres como Dudley, Rattler y Beauty. En 1888, un amante de los foxhounds daba instrucciones detalladas para bautizar a los perros: debían ponerse nombres de dos o tres sílabas y «con el acento en la primera».* Además, tenían que ser «palabras eufónicas, que suenen bien, que fluyan con facilidad de la boca al pronunciarlas en voz alta».25
Actualmente, solo el American Kennel Club (Club Canino Americano), el organismo encargado de registrar a los perros con pedigrí, establece, y aplica, normas serias sobre los nombres de los perros. Quien quiera registrar a su perro de pura raza, deberá atenerse a lo que determina el AKC.26 No podrá llamarlo Champion, Champ, Dam ni Sire; tampoco, Mr. Dachshund, Mme. Whipper ni ningún nombre de raza. El nombre no puede exceder de treinta y seis caracteres, espacios incluidos: exactamente los que tienen Frantic Scrabbler o’ American Kennel, (los apóstrofes y los nombres de raza están prohibidos; con diez dólares más, puedes eliminar o’, «de»). No se aceptan números romanos, palabras malsonantes ni diéresis. Y si resulta que, en toda la historia de la onomástica, ya ha habido treinta y siete perros con el nombre solicitado, mala suerte: no podrás ponérselo a tu perro.
Pese a todo, a lo largo de los años se han usado nombres muy raros para bautizar a los perros. Hojeando el libro de registros del AKC (la lista completa de perros registrados) desde 1922, me encontré con el apartado de los pequineses.27 En esa época, los nombres Chee, Kee, Chinky of Foo, Chumy chum, Clang clang, Lao tze o Yum-yum of wee kee, al parecer, eran perfectamente aceptables. Pero ese momento de indulgencia inconsciente marca un extraño punto de inflexión en la historia de los apelativos. Los nombres tienen hoy otro carácter. En su mayor parte, son funcionales, descriptivos y bienintencionados. Un libro de 1706 sobre galgos incluye perros de esta raza llamados Bonny, Cesar, Darling, Fuddle y Gallant.28 George Washington tenía un dálmata llamado Madame Moose, un terranova de nombre Gunner y varios perros de agua llamados Pilot, Tipsy y Old Harry,* para la caza; los de casa se llamaban Chole, Pompey y Frish.29 En el siglo XIX, hay registrados galgos llamados Captain, Tickler, Knowledge y Light; hay un Chase, varios Rifles y hasta un Fox.30,* Por esa misma época, Mark Twain tenía tres perros de nombre I Know, You Know y Don’t Know.31,*Los perros favoritos de sir Walter Scott y lord Byron eran Maida y Boatswain, respectivamente.* Las publicaciones infantiles del siglo XIX dan una idea de los nombres de moda en la época, en las cartas y los cuentos sobre perros llamados Bess y Blinky, Jack, Jumbo y Joe; Towser, Spry y Sport.32 En un número de The Louisville Courier Journal de 1875, aparecen Jack, Jip, Carlo, Pido, Major y Rover como algunos de los nombres de perro más populares entre los registrados (con al menos un Bunkum, un Squiz y un Duke of Kent); en otro de The Chicago Times-Herald de 1896 se habla de un Peter Kelley, un Run Punch y un Billy Sykes, residentes en el South Side.33 Entre los setters ingleses con pedigrí registrados en el primer festival canino de Chicago en 1874,34 había varios Adonis, Afton, Arron, dos Bangs, un Baron Peg y un Gooenough [sic].* Se usaban apodos de persona para bautizar a las mascotas, y en algún caso se les ponía el apellido de su amo.35
Todas estas fuentes dejan entrever el tipo de nombres que se les ponía a los perros. Por su parte, el Hartsdale Pets Cemetery (Cementerio de Mascotas de Hartsdale), a treinta minutos en coche de Nueva York, es todo un monumento de cinco acres dedicado a ellos.36 Empezó como cementerio para perros en 1896, cuando una amiga del propietario del terreno buscaba un sitio donde enterrar a su queridísimo perro, que acababa de fallecer.* Hoy reposan allí todo tipo de mascotas. Entre ellas: pollos, monos y un cachorro de león, además de varios cientos de amos de mascotas que pidieron ser incinerados y que sus cenizas fueran enterradas junto a sus mascotas. El cementerio es muy similar a cualquier cementerio humano, pero a menor escala: puertas de hierro recargadas que se abren a los campos de tumbas de todos los tamaños y diversos grados de extravagancia, algunas rematadas con una piedra o decoradas con búcaros de flores; solo las parcelas son más pequeñas. Y decenas de miles de lápidas grabadas: pruebas increíbles, para Stanley Brandes, antropólogo de la Universidad de California en Berkeley, que ha estudiado el cementerio, del cambiante lugar que las mascotas han ido ocupando en los hogares. Explica Brandes que, con el paso del tiempo, aumentan los epitafios que reflejan ese puesto familiar de la mascota, por ejemplo, el uso del apellido de los amos y las referencias a ellos como «mami» o «papi». Incluso hay notas religiosas como «Descansa en paz» o «Dios te acoja». También hay estrellas de David esculpidas.37
En algunas de las primeras lápidas, no aparece ningún nombre ni referencia alguna a «mi mascota». Pero muy pronto constan nombres como Brownie, Bunty y Boogles, Rags y Rex. Punch y Pippy. A excepción del de una mascota, de especie desconocida, llamada Robert Burns, hasta la década de 1930, la mayoría de los nombres no eran humanos. Tampoco tienen género: Teko y Snap pueden ser macho o hembra; es posible que a sus amos les importara muy poco. Pero después de la Segunda Guerra Mundial aparecen muchos más nombres de persona. Están, por supuesto, los de Champ, Clover, Freckles, Happy y Spaghetti. Pero también Danniel, Samantha, Rebecca, Oliver y Jacob: nombres de persona, y además de sexo claramente diferenciado.
Cuarenta años después, en 1985, William Safire, columnista de The New York Times, pidió a sus lectores que le remitieran historias sobre nombres para su columna.38 En unos meses, Safire recibió cuatrocientas diez cartas, algunas con solo un nombre y otras con varias decenas (después de que los remitentes hicieran su propio estudio entre el vecindario). El resultado fue una foto fija de la filosofía del estadounidense con mascota de los años ochenta. Ese año, los nombres más comunes fueron Max y Belle (al parecer, Bella llegó más tarde), seguidos muy de cerca por Ginger, Walter y Sam. Además de nombres de persona, Safire relaciona nombres habituales de personajes del cómic, muchos de alimentos y colores, diminutivos (aunque la mascota sea enorme) y perros bautizados con nombres relacionados con la profesión de su amo (Topspin, por la propiedad de la pelota de béisbol de girar mientras avanza, Shyster, picapleitos, en honor del sufriente abogado, y Woofer, altavoz de graves, en el del ingeniero de sonido).
¿Han cambiado hoy, tres décadas después, los nombres de los perros? Tenía curiosidad por averiguarlo. Sin abandonar el sistema de las cartas, sospechaba que había otras formas más sencillas de conseguir información.
Empecé por preguntárselo a los perros. O mejor dicho, a las personas con perro. No tenía más que salir de mi apartamento en Nueva York para encontrarme con toda una diversidad de cuadrúpedos domésticos y sus allegados. En virtud de la convención de que pasear con el perro te da permiso para iniciar una conversación, sobre el perro, claro, empecé una encuesta informal.
Enseguida amplié mi radio de acción. Una tarde de verano, en una exposición de pintura organizada para perros (a la que se invitaba a los perros) encargué a mi hijo, papel y lápiz en ristre, que preguntara los nombres de los perros a sus respectivos amos. La muestra con que regresó (entre otros, había Nashville y Tosh) tal vez fuera sesgadamente representativa de perros que asisten a la inauguración de una exposición de pintura, pero nuestra lista fue creciendo. De vuelta al despacho, envié un correo a los propietarios que se habían prestado voluntariamente a que su perro participara en mi Laboratorio de Cognición del Perro, y les pedí historias sobre «cómo le puse nombre a mi perro». Recibí cientos de respuestas.
Y después di con el filón: Twitter. Mejor dicho, el Twitter de los perros. Tuiteé una pregunta sobre los nombres que la gente pone a los perros y las razones para hacerlo. Y, como el trino del pajarillo, fue todo un reclamo. Un comentarista político con un millón de seguidores y, además, ferviente devoto de los perros, Keith Olbermann, me retuiteó. Doce horas después, tenía dos mil respuestas. Al cabo de pocos días, dejé de actualizar la lista, cuando ya superaba las ocho mil.
Aconsejo a quien se sienta abatido o desesperanzado que haga de la lista de nombres e historias que reuní su libro de cabecera. El entusiasmo con que la gente respondió a mi solicitud fue la primera señal de lo que iba a encontrar: la sencilla buena voluntad de personas amables dispuestas a compartir algo relacionado con sus perros. Déjeme que le hable de mi perro. Y rara es la historia que no sea divertida, tierna, descabellada o conmovedora. En conjunto, reflejan las exquisitas cualidades que admiramos en nuestros perros: su entrega, sus gracias, su afecto inquebrantable. Desde el preciso momento en que traemos un perro a casa, parece que empezamos a colmarle exactamente de lo que él nos colma; comenzamos a tratarlo de inmediato como a uno más de la familia. Mueve el rabo, lame, se contonea y nos mira; le devolvemos la mirada extasiados, aunque sin mover el rabo ni contonearnos. Pero en esos nombres hay algo que cumple la misma función: algo que alegra, que mima. No se nos ocurre un nombre como el de «Stella Poopers» (Stella Caquitas) sin una buena dosis de cariño y sentido del humor.
El hecho de que la mayoría de los nombres que se les ponen a los perros sean alegres no resta nada al placer emocional que produce la lectura de esta lista: muchas historias de lo que llevó a las personas a bautizar con un determinado nombre a sus perros son, francamente, emotivas. Su encanto reside en el carácter personal de todos ellos.
Y así fue como descubrí algo increíble: en Estados Unidos, la elección del nombre para un perro se hace con el mismo interés y cariño, o más, que la del nombre de un bebé. Yo misma podría contar la historia del nombre de mi hijo. Debo asumir que nueve meses de embarazo son tiempo suficiente para que los futuros padres se lean todos los libros que pueda haber sobre nombres de bebé, discutir acaloradamente por un nombre inaceptable que uno de los dos haya propuesto, tacharlo y pasar a considerar otros varios. Al final, el nombre es perfecto para la persona que acaba de nacer. Es toda una historia, pero tiene pleno sentido. Se lo da la solemnidad de la aparición de todo un cuerpo humano surgido de entre las piernas de una mujer.
En el caso de los perros, por otro lado, puede que se discuta. Y es posible (por lo que supe) que se empleen libros de nombres de bebé… Aunque el resultado final puede ser «Mr. Pickles» (Sr. Pepinillos), y todos tan contentos. El nombre de tu perro refleja, con más frecuencia que menos, algo de ti y de tu familia: algo que compartes y te cautiva. El propio proceso de ponerle nombre al perro forma parte de la historia que vas a escribir con él. Muchas historias resultan apasionantes y están llenas de momentos sumamente conmovedores. De este modo, los nombres adquieren pleno sentido. Una de estas historias, nada atípica, es la de un perro llamado Rufus Marvel:
Rufus porque lo encontramos en el aniversario de Rufus Thomas. Rufus compuso y cantó Funky chicken. Mi último perro antes de Rufus se llamaba Chicken. Marvel porque Rufus Thomas le puso Marvel a su hijo.
Y la de un cachorro de nombre Cash (uno de los cuatro Cash de la lista):
Es casi negro por completo… y no le gusta el noventa y nueve por ciento de las personas, así que me decidí por Cash por Johnny Cash (y su costumbre de vestir de negro). Me pareció adecuado por su color y porque mi primer perro se llamaba Rose, por la canción Give my love to Rose (de Johnny Cash).
Las historias que hay detrás de Rufus Marvel y de Cash se entroncan con las explicaciones típicas de la gente acerca del nombre de sus perros. Muchísimos perros llevan el nombre de gente famosa (Jimmy Carter, Harper Lee, Mark Rotho y Tina Fey: podéis sentiros honrados). También se recogen los éxitos deportivos de cada cual («Trick» en honor de los hat trick del jugador de hockey), los títulos de canciones (Lola, de The Kinks) y los personajes literarios (Paddington, Watson, Sherlock). La personalidad —Sassie, Moxie, Hammy (por ham, guasón: «Era una pasada»), Pepper (pimienta; «Es una picarona»— está en la base de algunos nombres; y el color, motivo de la incalculable cantidad de Blackie* de todas las edades, explica además otro buen puñado de nombres. El deseo de vincular un perro anterior con el actual también da lugar a toda una serie de nombres. No es raro observar, como explicación de un determinado nombre (por ejemplo, Franklin), el intento de conectar nombres de perros antiguos y actuales (Faraday y Edison). A algunos se los bautiza directamente con el nombre de otro perro anterior, normalmente el del primero o el que más cariño despertó. Este un homenaje que no acaba en el perro. Y, en este sentido, hay un cambio distintivo a partir de la muestra de Safire de 1985. A muchos perros se les pone nombre de persona, a modo de homenaje (un amigo o, con más frecuencia, un familiar fallecido).* Las abuelas están muy bien representadas, desde luego.
Coordinar los nombres de los perros que se han tenido y se tienen (y, en especial, ponerle a uno el nombre de un pariente) implica tratar al perro como a uno más de la familia. Pensemos en algún doctor de apellido Hyde y que llame Jekyll a su perro: la familia Doctor, Jekyll y Mr. Hyde. O en la madre de Julian y Juan que, para seguir con la serie, le ponga Júpiter a su perro. Muchos perros «toman» o «reciben» el apellido de la persona. Su bautizo se rige por el mismo código de honrar a nuestros allegados, como sucede con los bebés.
La moda de poner nombres de persona a los perros ha dejado de ser tendencia: hoy es la norma.* En una lista de casi ocho mil nombres, hay muchos que no son de persona (Addendum, Fizzing, Whizbee, Honey, Bee, Oreo, Razzmatazz, Spocket y Toblerone). Debo aclarar que no son de persona hasta hoy…, pero nunca se sabe.
Solo una persona puso reparos a bautizar a su perro con un nombre de persona (aunque, en realidad, el nombre, Daisy, es de persona también). Lo más habitual era el sentimiento del amo de Donald: «Me encantan los nombres de persona para perros…, en su caso no se lo puse por Trump». «Siempre quise una Lucy, fuera niña o cachorro», dice el ama de Lucy. Muchos nombres de futuras hijas parecían planificados, y hoy, sea porque solo nacieran varones o porque no se haya tenido hijos, hay muchos perros con nombre de mujer: Zoey, Gracie, Greta, Chloe, Sylvia.* «Nunca le pondría Browser [Curioso] a mi hijo. ¿Por qué, pues, voy a ponérselo a mi perro?», dice el personaje Silas. (El perro llamado Browser de la lista debe su nombre al personaje de un videojuego).
Los veinte nombres de perro más populares de mi muestra son todos, salvo uno, nombres de persona: Lucy, Bella, Charlie, Daisy, Penny, Buddy, Max, Molly, Lola, Sophie, Bailey, Luna, Maggie, Jack, Toby, Sadie, Lily, Ginger y Jake. Hay que bajar mucho para llegar a los Pepper, Bear, Lucky, Peanut y Buster, que tienen más (si no todo) de Canis que de Homo. Curiosamente, muchos de estos nombres más habituales se han hecho hoy más populares entre los de bebé, una popularidad de la que no gozaban cuando a los que hoy son amos de los perros se los bautizaba con el nombre de sus padres. De ahí que, entre los miles que me escribieron, no haya ninguna ama que se llame Bella y solo una Lucy, a pesar de que ambos nombres han figurado durante los diez últimos años entre los cien nombres más populares en el registro de la Seguridad Social.
Existen claras tendencias en el tipo de nombre que se pone a los perros, pero la singularidad de los nombres revela su idiosincrasia. Casi tres tercios de los de la lista son el único ejemplo del nombre en cuestión. Solo hay un Schultz, una Sonja, un Studmuffin (Semental) (probablemente no sabríamos qué hacer con más de uno). Ante explicaciones tan encantadoramente enrevesadas de por qué se decide bautizar a un perro con un determinado nombre, tal singularidad tiene sentido: la madre que le pone Callie a su perro lleva a pensar en California (por ser el diminutivo de esta); añadamos que el perro es de color gris, y enseguida pensamos en la banda californiana Grateful Day y su canción Touch of Grey, uno de cuyos versos dice: «I will survive» (Sobreviviré), que traducido al italiano queda en «Sopraviviró», que simplificado para facilitar la pronunciación se queda en el nombre del perro: Soapy.
Lo que más me seduce de todas estas historias es el sentido que traslucen. Es como si, cuando el perro entra por primera vez en nuestra vida, iniciáramos la relación dándole trocitos nuestros de los que nos hemos desprendido: los libros que hemos leído, las personas que conocemos, los sentimientos que nos despiertan las distintas barritas de chocolate y los personajes de Harry Potter. Si tenemos pareja o hijos, cada uno puede sumar su parte al todo. A él le gusta Zelda, el personaje del videojuego; a ella, Zelda Fitzgerald. Y, ¡tachán!, el perro se llama Zelda. Ella siente devoción por el filósofo Stanley Cavell y el poeta Stanley Kunitz, mientras que a él le encantan (Stan) Laurel y Hardy. Resultado: un perro de nombre Stanley. Así ocurre incluso cuando el nombre es un tanto oscuro. «Yo quería ponerle Marvin, y mi esposa, Oliver. A medio camino nos encontramos con Sherman», escribe una persona.*
Después de repasar la lista atentamente durante horas, emergen otras categorías de nombres, cuando ya se me cierran los ojos y cuando mi perro, Finnegan, me mira perplejo. Los perros de una familia de neuropsicólogos pueden encontrarse con que los bauticen con nombres de neurotransmisores. Lógicamente, el de un profesor de ciencia se llamará Nimbo (la nube). Los perros rodeados de música se llamarán Timbre y Coda. El perro del chef posiblemente se llamará Mignon (como el filete). Si dejamos que sean los niños quienes elijan el nombre del perro, se disparan las probabilidades de que vivamos con Sparkle, Shaggy, Spinkle o Doodle Butt los próximos quince años.*
Hasta los mismos perros intervienen en el proceso de su bautizo. «Fue ella quien nos dio el nombre», aseguraban algunas personas. Otras decían nombres en voz alta y esperaban algún tipo de reacción del perro. En muchos casos, el nombre «simplemente le iba», una categoría a la que pertenece mi desconcertado Finnegan. Lo que me parece más bonito de este tipo de nombres es que implican que el perro ya tiene su personalidad, antes de que se venga a vivir con nosotros, e iniciamos el camino que nos llevará a entender quién es, empezando por el nombre.
Muchas personas dicen que su perro «se parecía» a Charlie, Monty o Missy, o a cualquier otro animal —oso, conejo, koala, zorro, peluche (de acuerdo, un animal casi de verdad)—. Al perro saltarín podría llamársele Saltamontes; al rechoncho, Tanque. El perro desdentado, pacífico, soso o, sencillamente, una perra inspiran nombres que reflejan tales circunstancias. Al criado en Alemania podrá llamársele Fritz; al de Irlanda, Murphy. En esa lista, descubrí que el Krekel holandés es nuestro «grillo», la Tasca italiana, nuestro «bolsillo», y el Saburo japonés, nuestro «tercer hijo».
En los nombres de los perros hay también mucha tontería. Recuerdo uno de nuestros proyectos de investigación en el Laboratorio de Cognición del Perro. Pedíamos a la gente que nos enviara vídeos de sus juegos con su perro. Los repasamos todos e hicimos largas listas de comportamientos del perro y la persona, para entender mejor cómo funciona el juego entre ambos. Aunque mi solemne cometido era la observación científica de los vídeos, había muchas escenas encantadoras de guerra sin cuartel, de brusquedad y de risa tonta que alegraban el conjunto de la experiencia. La gente sucumbía a los lametones a la cara, aullaba como un lobo, gateaba tras su perro y, en general, se comportaba como alguien que tuviera la mitad de sus años. Los perros incitan a hacer tonterías. William Safire, en su columna de The New York Times, hablaba de un un ciudadano alemán que le puso a su perro el nombre de Henry A. Kissinger (algo que enojó particularmente a Safire). «Deseaba poder decir “¡Siéntate, Henry!” impunemente» (y no hay duda de que le sobraron oportunidades para hacerlo). Hay perros que se llaman ¡Stellllaaaaa!, otros, Irene (para poder desear «Buenas noches, Irene»),*y otros, Luuucy (dicho con la ira fingida de Desi Arnaz). En la misma línea que Henry, hay hasta un Damnit (Maldito). Con signo de admiración implícito.
Dicho esto, y pese a tanta frivolidad, es evidente que la mayoría de las personas se tomaban en serio la responsabilidad de ponerle nombre a su perro. Muchas de las que nos respondieron hablaban de la importancia de escoger un nombre «digno»; otras buscaban nombres que reflejaran el «respeto» que el perro se merecía. A unos pocos que llegaban ya con su nombre a otro amo se los rebautizaba, con estas condiciones:
En el refugio le habían puesto «Beefaroni», un nombre que nos pareció extraño y cruel…, (pero) observamos que respondía a «Beef». Así que le cambiamos el nombre por el más común de «Biftek», que enseguida pasó a ser Biffy.
A otros se les mantiene el nombre anterior, para no provocar mayor desazón y ansiedad a un cachorro que ya se había acostumbrado a una determinada vida. Respecto de Gordon:
Era el nombre que le pusieron en el refugio donde lo adoptamos. No quisimos cambiarlo para no causarle más confusión.
Sin embargo, la última categoría de nombres es tal vez donde convergen definitivamente el respeto y la frivolidad: nombres nobiliarios de la mano de otros empalagosos. Los señores Biscuit, Tibbs, Barns, Dog, T Bree, Big, Wilson y Wardless y las señoras Moneypenny, Mini Cooper y Kitty. Así pues, espero que un día pueda anunciar la llegada de algún cánido al baile:
Damas y caballeros:
Macaroni Noodle, el Famoso Macarrón de Oro
Abigail Heidi Gretchen Von Babas (alias «Abby»)
Mr. Tobercles, el Gran Chucho (alias «Toby»)
Cobber Corgwyn’s Gwilym el Taimado Rojo
Pequeño Zalamero Lametón Puccini del Bozal y Mucho Chucho del Molino
Napoleón Perroparte
Excelentísimo Doguillo
Conde de Franklin Qué
Marqués Carlos del Ladrido
Barón de Spistado
Chaval von Forza
Doctor Frederick von Kaos
Maximillian von Hamburguer
Otto von Bisguau
El Gran Can
Baron von Schnappsie
y
Dr. Pepinillos
Antes de que Finnegan fuera «Finnegan» fue «Upton». El nombre («parte alta de la ciudad») nos había gustado y se lo pusimos con mucho cariño, pero aún no sabíamos mucho de él. Así pues, lo probamos una semana: llamar así a esa nueva cosa escurridiza que corre alocadamente entre las hojas caídas de los árboles, que nos inclinamos a acariciar antes de que él te respondiera con un lametón. Sencillamente…, el nombre no le iba. Ese perro era Finnegan. En cuanto le cambiamos el nombre, supimos que habíamos acertado.
Cinco años después, conocimos a nuestro Upton. Bueno, en el refugio se llamaba «Nicholas». Y antes había tenido otro nombre. Un perro mayor de sonrisa bobalicona, que nunca había llevado correa, y al que había que operar de urgencia por problemas en el ligamento anterior cruzado. Lo habían devuelto al refugio en el que había sido adoptado unos años antes. Tenemos la foto de su primera adopción, la de un cachorro largo y de cara adorable que de mayor, cuando lo conocimos, conservaba esa misma dulzura. Esta vez el nombre cuajó y tuvimos a nuestro Upton.
Actualmente, el nombre, como el perro que lo lleva, ya no suscita ningún reparo. Las particulares características de tu cachorro quedan reflejadas por las de su nombre. En algunos casos, el nombre le va al perro; en otros, quizás es el perro el que le va al nombre. En ambos casos, el nombre es una lupa que te permite ver de cerca la singularidad del animal. Empiezas a entender qué tiene de «Jantipa»* (o de «Peluche») el perro. Observas qué lo asusta y qué le gusta, sus costumbres y sus peculiaridades. Hay quien piensa que el nombre predestina a la persona a una determinada forma de vida; lo mismo podría ocurrir con los perros. Porque el perro es esa curiosa criatura creada a la vez para interactuar con la persona y para ser su perro. Cuando pienso en los futuros perros que espero conocer en mi vida (y en los que voy conociendo), imagino sus nombres. Ponemos nombre a un perro, y así pasa a ser uno de nosotros.





























