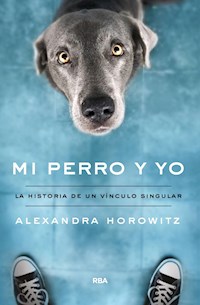9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
¿Qué sienten los cachorros? Alexandra Horowitz quiere averiguarlo y para ello pasa un año observando con lupa la vida diaria de su perrita y combinándolo con los conocimientos científicos sobre el desarrollo temprano de los perros. Somos pocos los que conocemos a nuestros perros desde el día en que nacen. La investigadora canina Alexandra Horowitz quiso cambiar esto con la perrita que llegó a su hogar, Quiddity (Quid). En estas memorias científicas, Horowitz sigue las primeras semanas de la vida de Quid y documenta los hitos sociales y cognitivos de la vida de nuestros cachorros, que tantos de nosotros nos perdemos al centrarnos en adiestrarlos pero que los convierte en los perros que serán, pasando etapas equivalentes a la primera infancia, la infancia media, la preadolescencia y la adolescencia. Horowitz aprovecha los exhaustivos estudios publicados en el campo de los cambios del desarrollo canino y humano para establecer analogías entre el primer año de los perros y el de los bebés y señalar en qué difieren. Cachorros es indispensable para quien esté bregando durante el frustrante, divertido y definitivamente delicioso primer año de la vida de un perrito o perrita.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original inglés: The Year of the Puppy.
© del texto: Alexandra Horowitz, 2022.
© de la traducción: Isabel Llasat Botija, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2023.
REF.: OBDO194
ISBN:978-84-1132-394-9
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
PARA AMMON, POR FIN
¡No haberlo conocido cuando era un joven perro retozón, haberme perdido toda su etapa de cachorro! No me siento solamente triste, me siento engañada.
SIGRID NUNEZ,
El amigo (refiriéndose a su perro Apollo)
PRÓLOGO:La gestación
Miro por el retrovisor y la veo durmiendo en el asiento de atrás. Ya no cabe en su primera camita redonda y está tumbada encima, no dentro. Con la cabeza y los hombros apoyados en el regazo de mi hijo O.
Son cambios progresivos: la forma en la que repliega las orejas para saludarme; su nueva postura de conejo sentado; su presencia como copiloto en el coche cuando vamos hacia la ciudad las dos solas, conversando en silencio. La forma en la que ahora se sube de un salto a mi regazo y me frota la nariz al estilo cerdito en busca de un beso. Se persigue la cola. Se zambulle en la caja de zapatos de los juguetes y lo saca todo; lanza una pelota por los aires y zarandea un muñeco Grinch flaco y patilargo que en sus giros le golpea la cabeza por ambos lados. Por las mañanas tiene un saludo propio para cada uno de nosotros: «¡Auuu!», llama cuando entramos en la habitación en la que duerme. Y a los perros también les dedica zalamerías distintas. Con la gata aún están en ello y por ahora se lamen a turnos. Queda claro que, aunque ya no quepa en su primera camita, está encajando en la familia.
La conocí al poco de su nacimiento.
Nuestra familia no necesitaba un cachorro. En casa somos tres humanos, dos perros y una gata. Tenemos los días llenos de interacciones y la casa, de pelos de animal. Pero a veces me atrapa alguna idea. Una idea que aparece de la nada, como si yo entrara en ella y la respirara. Una vez dentro de mí, circula por mi cabeza y va interrumpiendo el murmullo de fondo de mi cerebro, primero de forma gradual y luego de forma incesante. Esta vez la idea era muy simple: cachorro.
Los cachorros son una idea bastante popular. Pero a mí me resultaba tan lejana como la de criar a un leopardo de las nieves. Por mucho que me atrae la falta de malicia de los cachorros, su torpe andar y lo que se emocionan cuando ven a alguien o se alarman cuando un pájaro levanta el vuelo, no me seducía la idea de vivir con uno. En primer lugar, el mundo está lleno de cachorros. No tengo más que salir de mi piso de Nueva York para verlos: gente con cachorros, gente adormilada esperando con una correa larguísima a que el cachorro se acuerde de hacer pipí. En segundo lugar, una de las satisfacciones de adoptar perros de refugios, como hemos hecho nosotros, es saber que te llevas a casa a un perro que necesita un hogar. Y no suelen ser cachorros, sino perros con una vida anterior. No quería ninguna implicación en «hacer» un perro que necesitaría un hogar.
Por lo tanto, lo del cachorro estaba descartado. O eso creía yo. Nuestra última adopción, ocho años antes, había sido la de Upton, que, con tres años y medio, ya era un sabueso cándido y bobalicón de casi cuarenta kilos. Llegó a nuestro hogar con una antigua rotura del ligamento cruzado que nunca se había tratado y ahora había que operar. Y con un misterioso paquete de miedos (a los ruidos, a su sombra) y, por lo que veíamos, ninguna experiencia de todo lo que iba a formar parte fundamental de su vida con nosotros: pasear con correa, las aceras y los ascensores; la gente que quiere acariciarlo, los perros que quieren olfatearlo. Lo conocimos en un refugio al que lo habían devuelto a los tres años («Motivo de devolución: tenemos demasiados perros») quienes lo habían adoptado allí mismo de cachorro. Por eso, entre el papeleo de su vida que nos entregaron había una foto de Upton de bebé, todo orejas y sonrisa.
Creo que fue entonces cuando respiré por primera vez la idea: ¿cómo había sido de cachorro? Quería saberlo. La única parte triste de ir conociendo a Upton era el enorme misterio de su vida antes de nosotros: a qué se debían aquellos miedos y el no poder volver atrás en el tiempo para arreglarlo. Es un sentimiento frecuente, porque somos muy pocos los que conocemos a nuestros perros el «primer día». La perra que acabará siendo parte integral de nuestra familia, nuestra compañera constante y nuestra mejor amiga, nace sin nosotros, en su propia familia. Sus padres contribuyen genéticamente —y después del nacimiento, sobre todo su madre— al tipo de perro en el que se convertirá esa cosita minúscula que se menea. Sus hermanos de camada, el mundo que la rodea, los sonidos, olores y las sensaciones a las que está expuesta, todo influirá en su personalidad. A los ocho meses, la perrita tiene un desarrollo equivalente al de un bebé humano de un año: estará dando sus primeros pasos, expresándose y explorando el mundo, pero aún tendrá que esperar semanas o meses para conocer a su familia humana. Cuando olfatee a los visitantes humanos mientras la meten en el coche aparcado a la puerta de los criadores o la sacan del refugio para llevársela a casa, la perra ya ha empezado a ser la que será.
Pasaron los años y la idea del cachorro quedó desplazada por otras más urgentes y clamorosas. Sin embargo, volvió a emerger cuando nuestros perros cumplieron once y doce años, las edades oficialmente «geriátricas» en términos veterinarios. No podíamos impedir el final inevitable de sus vidas, pero podíamos dejar que influyeran en el siguiente perro que conociéramos. ¿Quiénes mejores para enseñarle a un perro nuevo el mundo —nuestro mundo— que nuestros dos maravillosos chuchos? Mi hijo y mi marido emitieron sonidos de aprobación cuando la idea salió de mi boca y planeó por la habitación.
En mi vida no me faltan perros. No solo porque vivo en una ciudad repleta de ellos —y muchos están tan socializados e integrados en la vida urbana que ni siquiera cambian de paso si te agachas a acariciarles la cabeza al cruzarte con ellos—, sino porque ya vivo con dos. Además de Upton, tenemos a Finnegan, un personaje encantador y entrañable que ha resistido la llegada de un bebé, de otro perro y de una gata lanzándonos tan solo esporádicas miradas fulminantes por destrozarle así la vida. Y encima soy científica canina: estudio el comportamiento de los perros para intentar entender sus mentes. He fundado y dirijo el laboratorio Dog Cognition Lab de la Universidad Barnard College, donde las investigadoras y yo observamos a los perros que vienen al campus con sus amos para participar en nuestros experimentos o que se prestan a nuestra observación en sus hogares o en los parques. Como científica y escritora, he debido de teclear la palabra «perro» millares de veces.
Mientras me rondaba por la cabeza esta idea todavía embrionaria, me vino a la mente Jean Piaget. Como padre de tres hijos y padre de la psicología del desarrollo, es famoso por haberlos observado en calidad de padre y de científico a la vez. Aunque yo no pueda parir cachorros, sí que vi que podía aportar una visión científica a su desarrollo. Y de paso hacerlo con premio: vivir con uno de ellos.
Tenía muchas dudas. Comprometerse toda la vida a asumir la responsabilidad de otro ser vivo no es asunto baladí. También me frenaba un poco que el entusiasmo inacabable de un cachorro rompiera la dinámica establecida entre nosotros y los perros que ya teníamos. En cambio, también quería desentrañar este misterio: ya que no había podido conocer a nuestros perros de cachorros, podría conocer a un cachorro mientras se convertía en perro.
Que nos resulte misteriosa esa fase de la vida de los perros es accidental, es un producto de la forma de pensar de nuestra sociedad. Hace doscientos años, nuestra relación con ellos era distinta. Casi nunca vivían dentro de los hogares; lo hacían en el granero o en la calle o a los pies de nuestra cama, pero nunca encima. Aún no había aparecido la cría selectiva ni se pensaba que un cachorro podía comprarse en una tienda (con accesorios a juego). La cría no controlada no había provocado una sobrepoblación grave que haría necesarias primero las perreras y luego las protectoras o refugios y los grupos de rescate, que, por lo general, reubicaban a perros cuyos días de cachorro pasaron o empiezan a quedar atrás. Hace doscientos años, las personas conocían a sus cachorros. Los veían nacer. El curso vital de los animales, de principio a fin, se entretejía con las vidas humanas (no siempre en beneficio de los primeros).
Pero ya no. Y un efecto secundario de cómo vivimos ahora con los perros es que la mayoría de la gente no solo se pierde el nacimiento y las primeras semanas de vida de sus cachorros, sino también los primeros meses de su vida con ellos. Porque el desarrollo del perro es tan rápido —de recién nacido infradesarrollado a adolescente superdesarrollado en solo un año— que se produce mientras la persona aún intenta aclimatar al perro y aclimatarse a él. Nos estancamos en el adiestramiento dentro de casa, en el paseo, en que no muerda, que no se lo coma todo... el planteamiento típico actual de los primeros meses de vida de un perro con su nueva familia. Al centrarnos tanto en enseñar al perro a comportarse, nos perdemos el desarrollo radical de los cachorros para convertirse en ellos mismos —atravesando el equivalente de la primera infancia, la infancia media, la preadolescencia y la adolescencia— hasta que ya ha pasado.
La mayoría de los libros sobre cachorros son didácticos: «Te acabas de llevar a casa un trocito de máquina peludo, adorable y complicado: ¿cómo ponerlo en marcha?». Pero yo no quería seguir un manual de instrucciones para cachorros; quería seguir al cachorro: sus avances en un mundo nuevo, cuando conociera a un par de perros viejos y dudosos, a una felina juguetona de uñas largas y a un adolescente que, con su entusiasmo y su energía, hace de puente entre perros y humanos. Deteniéndome un poco para observar los cambios del nuevo ser a nuestro cargo de una semana a otra esperaba entender el comportamiento canino en todo lo que se nos pasa por alto cuando nos centramos solo en el adiestramiento. Quería poner el interés en el punto de vista del cachorro: cómo empiezan a ver y oler el mundo, le dan un sentido y se convierten en los perros que serán. Y, en cada momento y en cada etapa de desarrollo, daba un paso atrás para buscar qué nos dice la ciencia o la historia de los perros que pueda arrojar luz sobre el comportamiento de los cachorros. Quería comparar los primeros días de nuestro cachorro con los de los lobeznos; y también su desarrollo con el de otro grupo de cachorros criados entre humanos, aunque con el objeto de convertirlos en perros de trabajo: los perros detectores profesionales. Los exhaustivos estudios sobre los humanos jóvenes también ayudan a comprender lo que sucede en esta etapa vital canina. Dicho de otra forma, esta cachorrita sería mi sujeto de estudio y mi perra, y experimentaría, examinaría y contextualizaría sus acciones. Si entre todos lo superábamos con éxito, mi esperanza era que la conocería como nunca he conocido a ningún otro perro.
Ahora está aquí conmigo, os invito a conocerla. Siguiendo esa idea, me convertí en testigo de la transformación de una mancha de pelo que hacía ruiditos en un ser exquisito y sensible, extraordinariamente ágil, dulce y cariñoso. En un miembro de nuestra familia.
PRIMERA PARTEEl nacimiento
SEMANA 0:¡Ay, señor, cuántos cachorros!
El tiempo avanza de forma irregular y desconcertante desde que hemos perdido el hábito de salir de casa cada día. En esta pandemia poco importa si es viernes o lunes. Sin embargo, las estaciones pasan y nuestra perrita crece. Ella marca ahora nuestro ritmo circadiano, en su carrera para cruzar el largo día que es el primer año en la vida de un cachorro. Mientras nosotros vivimos el día de la Marmota, ella cambia a diario, a veces incluso de la mañana a la noche. Podría medir el paso del tiempo por sus orejas, que no dejaron de crecer hasta que una mañana cayeron por su propio peso y se convirtieron otra vez en dos triángulos blanditos. Podría controlar el tiempo por la velocidad de sus cambios de comportamiento: primero acude a nuestra llamada, luego ya no. Primero aprende a sentarse en un sitio, luego a sentarse muy cerca, pero no en el mismo sitio. Primero se queda en la planta baja, luego descubre las escaleras y luego descubre lo divertido de subir y bajar corriendo las escaleras. Primero descubre las ardillas, luego descubre los árboles y luego descubre las ardillas subidas a los árboles. Primero descubre el agua y luego se aparta del agua. Lo único que no cambia es que cada día parece sorprenderse igual ante la gata.
La joven perra fue entregada a un refugio cuando sus amos descubrieron que estaba embarazada. «Entregada», sinónimo de cedida, endosada, abandonada. Pero ella no ha cedido. Tiene la expresión que suelen adoptar muchas perras preñadas: de vigilancia. Su mirada ámbar sigue el movimiento de la gente que la rodea mientras busca el respaldo de la pared. Observándola de frente, veo el resplandor del blanco entre sus ojos, el pelaje mezclado y moteado, las orejas que apuntan hacia arriba, pero caen hacia abajo. Es encantadora y de porte impasible. Vista de perfil, la barriga llena y caída hace que sus patas parezcan extrañamente cortas. No se sabe cuántas crías lleva dentro, los rayos X solo muestran una cacofonía de vértebras serpenteantes montadas unas sobre otras entre bolitas craneales. Amy cree que debería haber parido hace varios días, pero que aguantó mientras la trasladaban desde Georgia. Amy es su mamá de acogida, una de esas personas milagrosas que acogen perros temporalmente, mientras pasan de no tener hogar a tener uno definitivo, de asustados a sociables. Amy es alta, viste con ropa cómoda y luce una sonrisa y una mirada tímidas que recuerdan a algunos de los seres a su cargo. A la perra la ha llamado Maize. Amy no solo se ha prestado a acoger a Maize: también se ha comprometido a hacerse cargo del número indeterminado de cachorros que dé a luz y criarlos a todos hasta que se conviertan en perros que no sean entregados a un refugio.
Maize llegó en medio de una noche de tormenta tras recorrer el valle del Hudson del estado de Nueva York, viajando hacia el oeste a contracorriente del río y contra el impulso de su cuerpo de dar a luz sus crías. La trasladaron bajo la lluvia del coche a la casa, donde, pese a los muchos olores y sonidos que la habitaban, procedentes de otros perros y de varios pájaros, encontró un rincón cálido y seco en el que se dejó caer y se relajó hasta quedarse dormida.
Al día siguiente, Amy tenía que ir pronto al trabajo, de modo que dejó a Maize en un entorno cómodo y con mucho espacio para moverse, con rincones blanditos para tumbarse y agua para beber. No sabemos cómo fue, pero es probable que, pese al estrés que suponía estar en un lugar nuevo lleno de caras extrañas, caninas y humanas, las sensaciones de su cuerpo empezaran a ganar terreno y debió de andar de un lado a otro, inquieta y jadeando, sin encontrar dónde calmar los temblores que le producían las contracciones musculares que habían empezado a sacudirla. Seguro que sintió frío y calor a la vez y, mientras se le dilataba el cuello del útero, buscó un sitio para hacer nido, cavando en distintas superficies hasta que al final se ubicó.
Lo que sí que sabemos es que cuando Amy volvió al cabo de unas horas se encontró a Maize en una camita blanda colocada dentro de una piscina infantil, con el cuerpo enrollado en torno a seis formitas peludas. En teoría, no es necesario estar presentes cuando nace una camada. La mayoría de los perros nacen sin asistencia humana. También puede pasar, claro está, que una perra tenga un mal parto, que muera desangrada o que no pueda ayudar a sus cachorros recién nacidos. La presencia humana, en todo caso, tiene que ser para ayudar en alguna de estas emergencias y para ser una madre de reserva, en cierto sentido. Cuando ves a una perra manejando el puñado de crías que le aparecen de pronto por el trasero, cuesta no preguntarse cómo se las arregla. Pero el caso es que lo hace, con o sin nuestra ayuda.
Seis cachorritos que, más que perros, son insinuaciones, con todas las piezas, pero sin acabar, con el pelaje brillante de restos de la bolsa amniótica que los envolvía como un film de plástico y los mantenía vivos en el útero. Amy se acomoda junto a la piscinita, le dice cosas bonitas a la madre y levanta las crías de una en una. Le caben cómodamente en la mano, con las patas colgando, los dedos extendidos y la barriguita contra su palma. Las va limpiando con un paño y las vuelve a colocar junto a la barriga de la madre, orientándolas con el dedo hacia algún pezón. Con todos secos y recolocados, Amy se va a buscar más material. Cuando vuelve, hay un cachorro nuevo. Y, al cabo de una hora, sale de la habitación y, al regresar, se encuentra con un octavo cachorro.
Amy decide quedarse. Maize jadea y mira suplicante, a Amy y al espacio frente a ella. De pronto levanta la pata trasera que quedaba encima, esconde debajo la cabeza y se lame las partes inferiores. Se ve asomar una cabeza. Es una cabecita seria, empapada de líquido amniótico y con la nariz rosa. Le sigue una pata delantera, luego otra, todas recibidas por la lengua de la nueva madre, que le lame incansable todas las partes del cuerpo. Paradójicamente, cada lamida deja más seca la formita, porque la lengua materna retira todos los restos de la bolsa y le alisa el pelaje muy corto y nuevo. El cachorro, que es chico, permanece inmóvil menos cuando la lengua lo empuja y es expulsado a borbotones de la seguridad cálida del vientre materno. Cuando está casi fuera, la madre aplica más fuerza y tira de él con los dientes. Ha sacado el cordón umbilical y la placenta, el órgano de vida fetal que le daba oxígeno y alimento y que en ese mismo segundo pierde su utilidad. La arrastra —junto con el cachorro— hasta ponérselos delante y, mientras a él lo deja con suavidad en el suelo, arranca todo lo demás y se la come. Las crías apiñadas junto a su costado emiten gemidos de protesta: «eeerm», «uuumf» y diversos grititos.
El último cachorro ha empezado a retorcerse entre los empujones de su madre y un fuerte tirón de la barriga. Tumbado boca arriba, hace su primer acto perruno reconocible: estirar las patas traseras y golpear el aire con las delanteras. Le veo todos y cada uno de los dedos de su pata: una mano palmípeda dibujada por un niño, saludando al mundo con movimientos espasmódicos. Mientras tanto, su madre ha reemprendido las tareas de limpieza de su trasero. El cachorro descansa entre las patas delanteras de mamá, desatendido ahora por la lengua, aturdido, con los músculos faciales intentando poner en funcionamiento sus primeras herramientas: los ojos (que no abrirá hasta dentro de varias semanas), la nariz (que pronto lo conducirá a una comida), las orejas (el conducto cerrado y la oreja plegada contra la cabeza) y las cejas (fruncidas como si estuviera muy concentrado).
Su minúsculo corazón —que se extiende a lo largo de cinco minúsculas vértebras—[1] late con fuerza, hasta 220 latidos por minuto[2] visibles a través de la piel. Respira de forma irregular, a más de una respiración por segundo, mientras sus pulmones efectúan el primer movimiento de fuelle de su vida, hasta bajar a una respiración cada pocos segundos. Por lo demás, sigue quieto, porque su lanzamiento al mundo lo ha dejado exhausto. Su madre lo obliga a moverse golpeándolo con el hocico y lo voltea con la lengua. Solo cuando ella se relaja un momento, el cachorro clava las uñas en el suelo blando y consigue suficiente tracción para girar el cuerpo hasta casi colocarse sobre la barriga. Ahora trabaja las patas, nadando en estas aguas nuevas. A los tres minutos de la súbita expulsión de su antiguo hogar, el perrito respira, se mueve y avanza hasta reunirse con sus hermanos al otro lado del vientre del que acaban de salir.
El siguiente cachorro asoma primero el trasero, anunciando su llegada con lo que parece una comilla simple, su minúscula cola. Maize esconde la cabeza bajo la pata y empieza a lamer; la cría sale flotando en un río de líquidos corporales y las persistentes y largas lamidas de su madre —que alterna entre limpiarse ella y lamer sin descanso la carita de su hijo— la mandan rodando con sus hermanos. El cachorro logra de alguna forma desembarazarse, se estabiliza y se arrastra como un soldado por debajo de un hermanito dirigiéndose en línea recta hacia la barriga de su madre. Aparece otro, que asoma una cabeza que llama mucho la atención porque es completamente verde (probablemente meconio —material fecal— que puede contener el pigmento verde intenso biliverdina, lo que le da un color de pelaje inofensivo pero impactante). El cachorrito, una hembra, abre su minúscula boca y se estira bostezando pese a estar aún unida a su madre. Maize sigue en su puesto, con los ojos como platos. Cuando no atiende a un cachorro descansa la cabeza entre todos ellos, desplazando la mirada de uno a otro.
A medianoche ya hay once cachorros que compartirán cumpleaños: cinco chicos y seis chicas. Hoy es más apropiada que nunca la expresión de asombro «la madre que los p...» que se me escapa cuando veo salir al último cachorro. «Ay, señor —exclama Amy, reclinándose en el asiento—, ¡cuántos cachorros!». Los mayores, que han nacido hace varias horas, parecen increíblemente maduros comparados con los nuevos: tienen el cuerpo seco, el pelaje esponjado y todos están colocados hacia la barriga de su madre, mostrando sus traseros al mundo. Los más jóvenes están desaliñados y aún mojados, con cuerpos de aspecto más frágil, amontonados sin más. Están tumbados boca arriba, luchando aún para darse la vuelta.
Hay tres pezones menos que crías. En su primera exhibición de comprensión matemática, los cachorros que se pueden enderezar se dirigen a un pezón, arrastrando a sus hermanos por el camino. Si lo encuentran ocupado, se echan a dormir. El resultado es una montañita de cachorros apilados en la que es difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, aunque ya se van viendo los distintos colores conforme se les seca el pelaje. A diferencia de los lechones y los gatitos que, además de competir por los pezones, tienen preferencia por pezones concretos —como la alumna que se sienta todo un semestre en la misma mesa que eligió el primer día—, a los cachorros caninos les da igual el pezón que les toque. No «presentan la menor muestra de coherencia en la elección de pezón», dicen con cierta displicencia los investigadores de comportamiento neonatal; aunque, si hay más pezones que cachorros, prefieren los del centro.[3] La única vez que vi a uno de los cachorros sustituir a otro en el pezón fue cuando Amy apartó a uno regordete y colocó a otro más flacucho en su lugar.
Cuando alguno se cae de la pila, alza la cabeza y la gira y la sacude en el aire como una sonda en busca del calor, la comodidad y el alimento perdidos. Todas las patitas pedalean suavemente en un intento de avanzar, acercarse, entrar. Con los ocho pezones ocupados a la vez, los cachorros se extienden hasta cubrir toda la barriga de Maize, desde las patas de delante hasta las de atrás. Se quedan dormidos así, succionando entrecortadamente mientras su madre se recoloca, hasta que al final todos se desprenden. Cuando Maize se levanta, los cachorros se quedan donde han caído, con las patas extendidas y las cabezas apoyadas contra el suelo. Parecen exhaustos.
Mientras miro a Maize manejando los cachorros de uno en uno, me doy cuenta de que estoy aguantando la respiración. No he cambiado de postura, por si al moverme pudiera romperse el hechizo. Estoy maravillada y no es solo por la soltura con la que se enfrenta a la nueva situación y su impresionante buen hacer. Estoy viendo vida generando vida. Ver a un nuevo ser pasar de no nacido a nacido es tan fuerte como ser testigo de toda la vida de ese cachorro. En un momento dado miro hacia fuera, no vaya a ser que en este tiempo los árboles hayan pasado del deshoje a la flor y a la caída de las hojas.
Maize alza la cabeza, jadeante, y, por un momento, aturdida, pero enseguida vuelve al cuidado de su nueva prole. Yo respiro por fin y siento algo dentro de mí. El nuevo miembro de nuestra familia está en ese montón.
Ante todo, una aclaración: en inglés, todos los artículos científicos sobre perras y cachorros se refieren a la madre con el término profesional reconocido bitch. Pero yo no lo haré, ni siquiera con mi bata de científica puesta, dadas las connotaciones negativas de esa palabra, utilizada tan a menudo como insulto. Me gustaría hablar con la persona (o el gato) que decidió llamarle bitch (prostituta) a la perra y, en cambio, queen (reina) a la gata. En castellano, lamentablemente, también «perra» tiene connotaciones negativas, pero en este libro reivindicaremos su uso original.
En el último año he asistido a varios partos de perras, que pasaban en un momento de ser animales totalmente independientes a experimentar un sorprendente y dramático giro de la situación al ver salir perritos de su trasero. Y son todo menos «perras» en el mal sentido de la palabra. No solo se doblan para sacar a sus hijos y limpiarlos y luego pasan semanas alimentándolos y cuidándolos, sino que casi siempre lo hacen con mucha entrega y paciencia y, normalmente, sin ayuda de los machos.
Las camadas son por término medio de cinco cachorros; más si son perros libres —entre los que el índice de supervivencia es inferior— y menos en las razas de menor tamaño. La camada más numerosa registrada, para quienes registran estas cosas, fue la de una hembra de mastín napolitano: veinticuatro crías. Para dar a luz semejante manada la madre debió de estar un día entero de parto, puesto que el intervalo entre nacimientos[4] puede rondar o incluso superar la hora.
Las crías nacen de ambos lados del útero en forma de Y. Su posición en este órgano determina su desarrollo sexual: justo antes del parto, los fetos se ven expuestos a un incremento hormonal, sobre todo de testosterona y otros andrógenos, y eso puede hacer que un cachorro tienda a la virilidad. En los ratones y los cerdos, y es probable que también en los perros, las hembras que quedan encajadas en el útero entre sus hermanos machos experimentan esta subida hormonal y pueden desarrollar rasgos masculinos.[5] Las crías que están cerca de los cuernos uterinos reciben la sangre más rica en nutrientes y tienden a nacer con más peso que las demás. A los fetos también les afecta lo que ha comido la madre: si se incorpora algún sabor nuevo a su dieta, este pasa al líquido amniótico. Los recién nacidos prefieren entonces[6] agua o leche con ese sabor añadido que la versión sin el sabor. También los afectan los esfuerzos de la madre: a más estrés durante el embarazo,[7] mayor reactividad —sobre todo reacciones exageradas a los estímulos— de los cachorros. En el útero y al nacer todavía no se han desarrollado las distintas formas de la cabeza. Ni la cara larga del galgo ni la cara chata del bulldog: todos parecen más o menos pequeños carlinos.
El nacimiento estimula reflejos que posiblemente la nueva madre no sabía que tenía. Se comerá la placenta y la bolsa amniótica, lo que no solo ayuda a limpiar las vías respiratorias del recién nacido, sino que se cree que impide que los depredadores se sientan atraídos por el olor. Al parecer, este acto, denominado injustamente con el feo término «placentofagia»,[8] también altera los niveles hormonales de la madre y hace aumentar su producción de leche. El líquido amniótico despierta en la madre la necesidad de lamer, pero también de empezar a aceptar a esas formitas extrañas que acaban de aparecer y de vincularse con ellas. Cuando los investigadores retiran enseguida a los cachorros[9] y los restos del parto y se los devuelven a la madre ya lavados, esa interacción entre madre y crías no se produce, o incluso los rechazan. Los lametones también empujan al recién nacido a moverse, igual que el miedo al aire frío[10] y el resplandor de la luz al salir del cálido útero llevan a los pulmones humanos a respirar por primera vez. Por último, la saliva de la madre mata los E. coli[11] y los Streptococcus canis, que podrían ser letales para las crías. Al nacer vaginalmente, los cachorros comparten el microbioma[12] de sus madres, algo muy práctico para su entrada a un mundo repleto de bacterias.
Al parecer, las feromonas también llevan a la madre a tumbarse —en la postura llamada «decúbito lateral» o «de lado», lo que le permite amamantar y al mismo tiempo calentar a los cachorros con su cuerpo. En un estudio francés rociaron a unas perras recién paridas con un calmante canino hecho con feromonas (o con un placebo), destinado a reproducir los olores naturales de una madre lactante, en la región intermamaria alrededor de los pezones. Las madres que recibieron la dosis extra de feromonas[13] amamantaban más tumbadas, prestaban más atención a sus crías y tenían una mejor relación con ellas.
Los bebés humanos nacidos en los hospitales tienen que pasar una prueba al minuto de su llegada al mundo. Los cachorros, también. El test para los bebés se llama puntuación de Apgar (por su creadora, la doctora Virginia Apgar) y evalúa la salud del recién nacido. El Apgar canino también[14] comprueba la viabilidad. ¿Tienen las encías de color rosa sano o azules? ¿Y su frecuencia cardiaca? ¿Es rápida, de 220 pulsaciones por minuto? ¿O es inferior a 180? Si se le presiona una pata, ¿gime y se mueve? ¿Doblan las extremidades y mueven la cabeza? ¿Lloran? Llorar siempre es bueno, por muy paradójico que pueda resultarle a quien ha convivido con un recién nacido, porque es la reacción adecuada de un sistema nervioso a la sorprendente experiencia de tener frío y hambre y estar fuera del vientre materno. La ausencia de llanto es una señal de peligro. ¿Está su peso en la franja normal? El tamaño de los cachorros varía según la raza, desde treinta gramos (chihuahua) hasta casi un kilo (perro de Terranova), aunque el peso medio interracial apenas llega a los ciento setenta gramos. Sin embargo, más importante que acercarse al peso medio al nacer[15] es ver si ganan peso la primera semana de vida.
En esa cuestión, los cachorros tienen cierta responsabilidad. Deben hacer acopio de sus primeros reflejos y capacidades para llegar a la barriga de mamá, y cuanto antes. Empujarán hacia todo lo que esté blando y caliente, meciendo el cuerpo y balanceando la cabeza. Amasando con las patas delanteras a la mamá cálida y blandita que han encontrado, ayudan a fomentar el flujo de leche. Pronto estarán bebiendo unos ciento cincuenta mililitros de leche[16] al día, el equivalente a una copa de vino. Al parecer, la cadencia amasar-chupar[17] estimula un sistema de recompensa en la madre, el mismo que despierta la cocaína. En un estudio con ratas de laboratorio lactantes se descubrió que prefieren estar cerca de sus cachorros que empujar una palanca que les da una descarga de cocaína intravenosa. Los cachorros son la auténtica recompensa[18] y la madre tiende a quedarse ahí, lo que es bueno para ella y para ellos.
SEMANA 1:Boniatos
Aparco en la entrada de la casa en un día frío. El cielo tiene ese color gris insondable que te hace olvidar que algún día fue azul. El camino de entrada linda con una valla que enmarca un jardín delantero en el que hay dos perros quietos como estatuas. No se ve una entrada clara al jardín ni hay ninguna puerta pintada con colores brillantes dando la bienvenida. Me acerco a la valla y las estatuas cobran vida y me saludan con ladridos; luego se lanzan hacia la valla y se levantan sobre sus patas traseras en un intento de alcanzar mi cara con sus lenguas. Vista de cerca, la valla tiene el grosor de dos y las marcas en la hierba indican por dónde se abre. Para entrar, tengo que levantar un collar de perro anillado en torno a dos postes y abrir con una palanca parte de la valla. El collar y los perros que se turnan contentos para dar saltos en el aire son solo los primeros indicios del grado de perrunidad que encontraré en este hogar.
He venido a ver a los cachorros. Los perros me indican una puerta y, en cuanto llamo, se monta un escándalo dentro de la casa: un coro de ladridos combinado con los ruidos de perros corriendo y arañando la puerta. Por detrás de una cortina aparece de repente un hocico, que se retira con la misma rapidez. Cuando se abre la puerta, salen disparados más perros: unos kelpies meneando la cola, ladrando y saltando. Entre ellos se pasean dos border collies de más edad, cual bergantines tranquilos rodeados de alocadas lanchas motoras. Cuento ocho perros, más dos que me dice Amy que también tiene de acogida en otra estancia. Y luego, claro está, los cachorros.
Amy me invita a pasar y andamos con cuidado entre la alfombra de perros. De fondo se oye una radio y el zumbido de algún electrodoméstico y me recibe el olor de una hoguera de abedul. Una de las paredes de la sala está cubierta de estantes llenos de trofeos y cintas ganados en concursos caninos: agility, pastoreo, disco, mushing. En otra pared hay una jaula gigantesca desde la que una cacatúa, a la que le faltan las plumas del dorso, me mira de reojo con recelo. «También la tengo de acogida —me dice Amy—, pero no han vuelto a por ella». Me señala hacia otra habitación que ha cedido por completo a sus dos loros. Al mismo tiempo aparece una gata tricolor que me mira de arriba abajo antes de sentarse a limpiarse. Cajas de comida y de otros suministros donados para los cachorros acogidos se elevan hacia el techo como si fueran muebles modulares.
Veo por fin a la madre reciente, Maize; está fuera, en la parte de atrás de la casa, sin apartar la vista de la puerta mosquitera. Sigo su mirada hacia el interior de la cocina. Me acerco y cruzo una puerta de seguridad para bebés y paso por encima de una pared falsa levantada para separar los electrodomésticos. Detrás de ella hay un cercado más reducido, un corralito, en el que hay una camita para perro pequeño, y la mitad de esa camita es un montón formado por once cachorros acurrucados uno contra otro. Ese montón es el objeto de la mirada de Maize.
Amy abre la puerta y Maize entra corriendo. Al ver a una persona extraña, se agacha en sumisión y yo, a cambio, me siento y me doy la vuelta para tranquilizarla. Amy le sirve en un plato una enorme salchicha para perros y Maize se calma. Entramos en el corralito y nos colocamos cerca de la camita.
Los cachorros, de apenas unos días de vida, todavía no tienen forma de perro: son masas torpes que se ve que están vivas, pero no a qué especie pertenecen. En realidad, parecen perfectos boniatos, boniatos con orejas, patas y cola. Un boniato blanco se recoloca y en ese momento solo le falta la nariz y la piel rosadas para ser un cerdito.
Colocamos la camita sobre una almohadilla térmica. El montón se mueve. En el exterior estamos casi bajo cero, y los cachorros no podrán mantener su temperatura corporal hasta que cumplan cuatro semanas de vida. Aún no tienen ni grasa que los aísle ni escalofríos que los hagan entrar en calor. Su temperatura sigue estando varios grados por debajo de lo que debería y el instinto les hace mantenerse muy cerca unos de otros. En el montón que forman pueden alcanzar alrededor de los 38 ºC[1] que hacen circular la sangre de un perro adulto por su cuerpo y le activan los músculos.
Cuando Maize acaba de comer entra en el corral. Y con ella, su olor, el olor de la leche y de las feromonas maternas, que flota sobre los cachorros. Empiezan a moverse todos a la vez, palpitando y cambiando de forma en dirección a su madre, que sumerge el hocico en el montón y los va lamiendo para estimularlos. Maize tolera mi presencia con elegancia e incluso, sin bajar la guardia, me deja acariciarla. Las cabecitas se alzan y las bocas se abren en dirección a mamá. A esta edad, los cachorros se pasan el día básicamente durmiendo o mamando; en las más de tres horas que paso con ellos hacen ambas cosas, a veces al mismo tiempo. Emiten quejidos y gemiditos y se contonean unos sobre otros siempre dirigiéndose hacia la barriga materna. Por el camino, ella les va limpiando el trasero con la lengua sin más comentario. «Es una buena mamá», dice Amy: paciente, entregada y limpiaculitos.
Cuando se desprenden de la barriga, se quedan en esa postura de tortita caída, típica de los animales que aún no pueden levantar la cabeza y mantenerla erguida. Amy y yo los vamos cogiendo con cuidado para turnarlos en los pezones, dándoles más tiempo a los más pequeños. Tras su primera comida recién nacidos, pesaban entre 220 y 350 g cada uno. Y 220 g es muy poco, como una taza de café. (He visto pesar a muchos cachorritos en básculas de cocina metidos precisamente en tazas de café, una imagen de lo más adorable). Ahora, solo unos días después, algunos han doblado su peso mientras a otros todavía les cuesta ganarlo. La más pequeñita de todos —a la que Amy ha llamado Chaya y cuya cabeza cabría en mi puño cerrado— mide la mitad que Pawpaw, un cachorro merle con pelaje manchado de colores (negro, blanco, gris azul y cobre rojo) y con unos ojos pintados que le agravan la expresión. Agarro a Pawpaw y lo levanto hacia mí. Aunque lo siento pesado en la mano, si cierro los dedos casi puedo rodearlo. Menos los gimnastas más emocionados, que mueven las patas en todas las direcciones, a todos los demás podríamos esconderlos en la palma de la mano. Pawpaw se contonea y emite un pequeño gorgorito, estirando las patas y buscando el suelo con todos sus dedos. Parecen cojines de color rosa casi fluorescente recién salidos de la caja. Deposito a Pawpaw y recoloco a Chaya entre sus hermanos, para darle una oportunidad de desayunar. Un cachorro de color canela, de cejas expresivas y una pincelada de blanco, Pumpkin, me arrulla, y yo le devuelvo el arrullo acariciándole el suave lomo.
Los contemplo con asombro. Me siento partícipe de un secreto, testigo de este momento de la vida de los cachorros. Hasta ahora había sido tan solo un espacio en blanco indeterminado que había antes de conocer a mis perros. En estos cachorritos, el cambio de no vivir a vivir fue rápido y están en plena labor de convertirse en ellos mismos. Por ahora, no está claro quién es quién; ni siquiera está claro que haya un «quien». En estos primeros días de su vida de cachorros, impacientes por conocerlos, recopilamos datos sobre su tamaño y su peso; comentamos sus colores; estudiamos qué oreja de quién ha empezado a erguirse. Más adelante, cuando comiencen a presentar comportamientos distintivos, los anotaremos todos, los coleccionaremos como cromos. Como si, con cada nuevo dato o descripción, se nos revelara su verdadera esencia.
Vamos separando suavemente los cuerpos para identificarlos a todos. Amy les ha puesto nombres de alimentos autóctonos de Norteamérica: aquí está Fiddlehead (brotes de helecho), un merle azul con marcas negras adicionales; y otros tres merles, Calais Flint Corn (maíz pedernal), Blue Camas (bulbos de Camassia) y Persimmons (caquis), cada uno con una mancha distintiva o una franja de color llamativa. Debajo de ellos aparecen Cholla Cactus (cholla), Acorn (bellota) y Cranberry (arándano), cuyos colores varían del dorado al blanco cuando un rayo de sol entra por una ventana alta y se desplaza por sus lomos.
La última perrita no está en el montón que se aferra a la barriga de Maize. Wild Ramps (puerros silvestres) es una merle tricolor con dominante negro, que luce cejas doradas y un hocico como untado en pintura blanca. Se ha quedado rezagada en la cama, la última en tener el pensamiento «¡Oh, huelo a mamá!» o bien «¡Oh! ¿Qué ha pasado con el calorcito fraternal?» que los lleva hacia su madre. Sus ojos, como los de todos sus hermanos, se mantienen firmemente cerrados en silenciosa protesta por este mundo tan luminoso. Sus oídos, como los de todos sus hermanos, se mantienen cerrados en luminosa protesta por este mundo tan ruidoso. Avanza sobre su vientre, en pos del calor o del olor, hasta que llega al borde de la camita, que tiene unos cinco centímetros de alto, tanto como ella. Se detiene y retuerce la cabeza en busca de un pezón. Nada. Patina por el borde de la cama, medio deslizándose medio gateando y esbozando algún que otro paso. Rastrea una esquina, luego otra. Incluso con tan poco tiempo ya sabe mantener su cuerpo abrazado a otra superficie: es el tigmotaxismo que la conduce por fin hasta la esquina más cercana al cuerpo de su madre. Cuando se dirigía hacia la gran muralla, cae aparatosamente, da una voltereta y gime. Maize se vuelve hacia los gritos y la lame de arriba abajo de una sola vez. Wild Ramps queda otra vez boca arriba, pero se endereza y avanza directa hacia mi rodilla, vestida de suave pana, y la prueba en busca de leche. Al sentir el contacto de su minúscula boca me doy cuenta de lo inapropiado que es lo que ofrece mi rodilla. Desvío a la perrita ligeramente hacia el trasero de un hermanito. Ahora solo le queda trepar encima, arrastrarse sobre él y, al final, abrirse paso con el hocico hasta el deseado vientre.
Mientras que un bebé humano tiene varios años para darle sentido a lo que William James describió como una confusión sensorial «que zumba y florece»[2] a su alrededor con la que se encuentran al salir del útero, los cachorros disponen de tan solo unos meses para averiguar cómo hay que ver, comer, comunicarse, moverse, tratar a los demás y encontrar su camino. Este proceso de aprendizaje se inicia dentro de la madre y está influido por las elecciones que esta hace. Una vez que nacen, las crías tienen que aprender a entender no solo a otros perros, sino también a otra especie el Homo sapiens, completamente distinta en anatomía y comportamiento.
Empieza por lo más pequeño. Para los cachorros de esta edad, el mundo lo constituyen los olores y la calidez de su madre y entre ellos. Y poco más. No ven ni oyen. No pueden entender rodillas envueltas en pana ni manos que aparecen de la nada para elevarlos y acercarlos a la madre, ni los sonidos de nuestras voces sobre sus cabezas. No pueden hacer casi nada:[3] alzar sus enormes y vacilantes cabezas es un gran esfuerzo; cuando se arrastran contoneándose apenas se puede decir que avancen. No pueden ponerse en pie. Ni levantar una pata o menear la cola. No pueden voltearse en el suelo. En su repertorio no hay ninguno de los pequeños gestos perrunos que tanto conocemos los que vivimos con perros; no pueden lamerse la carita de fieltro, ni erguir las orejas, ni alzar una ceja, ni lamerse una pata... ni siquiera jadear. No olfatean ni pestañean. No pueden estirarse, solo amasar con las patas delanteras hacia un pezón o hacia el olor de la leche. No ladran, gruñen, canturrean ni aúllan. No saben hacer pipí ni caca. Y, si tienen frío, emitirán un gemido quejoso, dirigido al más allá. El papel de su madre es hacer por ellos todo lo que no pueden hacer solos y mantenerlos a salvo dentro de sus diminutos mundos. Como si quisiera demostrarlo, Maize agarra un cachorro despistado con la boca y lo deja caer junto a su barriga; lo lame para incitarlo a orinar y hacer caca y, cuando acaba, lo limpia.
Están en su fase neonatal, unos doce días después del parto en los que, al tener las capacidades tan limitadas, sus reflejos se centran en mantenerse cerca de la madre. Sin embargo, incluso en esta etapa tan amorfa, cuando son más habas peluditas que perros, los cachorros viven experiencias. Si descubren que están lejos del olor a leche o del calor de sus hermanos, sus gemidos anuncian su malestar. Sus habilidades motoras son escasas:[4] aunque pueden mamar con entusiasmo, con tres días de vida apenas levantan la cabeza, y tardarán aún una semana en poder incorporarse. Sus preferencias son modestas: buscan el calor y se alejan del frío. Como seres sensibles que son, dormirán sobre tela[5] antes que sobre una alambrada. Hay olores que les resultan desagradables[6] (aceite de anís, quinina) y otros que no (leche). A algunos —y esto se ve enseguida— se les da muy bien localizar pezones: son los cachorros que en los primeros cinco días doblan su peso. A otros los encontramos siempre metidos debajo de alguna pata de su madre, o boca abajo y profundamente dormidos, alejados de la barriga mientras todos sus hermanos maman con avidez. Con todo, siguen siendo más formas de vida que se van diferenciando gradualmente que una suma de individualidades. Mientras se amontonan unos sobre otros en busca del santo pezón, ninguno de ellos se mueve ni llora por el hecho de que un hermano le pase por encima. Duermen con las patas entrelazadas; la cabeza de uno se apoya en la espalda de otro, que a su vez descansa la cabeza sobre la espalda de otro... Y así hasta formar una guirnalda de cachorros.
Sobre todo durante los primeros siete días de vida, los cerebros de los cachorros aún se están organizando. En estudios en los que se les ha colocado minúsculas redes de electrodos sobre sus cabecitas peludas se ha visto que la actividad eléctrica de los cerebros neonatales viene a ser la misma cuando se despiertan que mientras duermen. Las conexiones entre las áreas subcorticales y más antiguas del cerebro y la corteza, donde se produce gran parte de la experiencia, todavía se están formando. Tienen un sueño activo,[7] visible en sus patadas y temblores intermitentes y adormecidos, y una vigilia somnolienta. Se sabe, por estudios realizados con bebés humanos, que la hormona del crecimiento se segrega en ráfagas durante el sueño de ondas lentas[8] (el sueño profundo); lo que quiere decir que sesiones frecuentes de sueño profundo y prolongado provocan los llamados «estirones». Lo mismo ocurre con los cachorros. En especial durante esa primera semana, el control de peso diario es indicador de su salud: si el peso desciende bruscamente los primeros dos días, hay más riesgo de muerte prematura. En principio y según la ciencia, todos los cachorros, independientemente de su raza, deberían haber doblado su peso[9] al nacer al cabo de una semana. Por ello no es extraño que los cachorros neonatos pasen la mayor parte del tiempo dormidos.
Ello no obsta para que sí que hagan cosas —comer, recolocarse, bostezar, buscar con la cabeza, estirarse, alcanzar— y, de paso, aprendan otras. Si los primeros días de vida se los expone a un poco de ese aceite de anís que les repugna[10] frotando los pezones de su mamá, aprenderán qué hay después de ese olor y pronto volverán la cabeza hacia un bastoncillo con ese olor, en lugar de apartarse. La facilidad con la que pueden aprender a asociar olores intensos con experiencias positivas llevó a un investigador a sugerir a los futuros amos que frotaran el pelaje del cachorro con un poco del olor de sus axilas.[11] Yo me niego a ungir así a estos cachorros, pero permito que unos cuantos me chupen el dedo meñique, con la esperanza de que orienten sus preferencias hacia mí, por si acaso acabamos viviendo juntos. La fuerza con la que succionan[12] me recuerda al acto de introducir el dedo en el guante de látex: una presión persistente y sorprendente para un animalito cuyos labios de terciopelo son tan suaves y pequeños. Como ya ocurría durante el embarazo, la dieta de la madre[13] durante estas primeras semanas determinará las preferencias alimentarias de sus hijos, incluso después del destete: sus cuerpos se amoldarán a los sabores de la infancia.
En esos primeros momentos ya están aprendiendo sobre los animales grandes y sin pelo que habrá en su vida: los humanos. Los cachorros a los que se los manipula varios minutos al día al poco de nacer crecen con menos miedo reactivo que los que no reciben esa atención. En las décadas de 1960 y 1970, el ejército estadounidense desarrolló un programa de «superperros»[14] que seguía protocolos de estimulación neurológica diaria de neonatos con la idea de convertirlos en buenos perros de trabajo. Entre el tercer y el decimosexto día de vida, los sometían a cinco posturas de manipulación de tres a cinco segundos cada una para estimularlos de formas distintas a las que lo hacía su madre. En una, se sostiene el cachorro con la cabeza levantada y las patas colgando y se le hacen cosquillas suaves en los dedos. En otra, se sostiene verticalmente, con la cabeza apoyada en una mano y el trasero en otra, como se sujeta una planta y sus raíces cuando se la trasplanta. En la tercera, se coloca al cachorro en posición de paracaidista, con la cabeza por delante, sujetándolo con firmeza con ambas manos. En la cuarta, se lo pone boca arriba sobre las palmas de las manos, completamente a merced de la persona. Y en la última, el cachorro se sitúa sobre una toalla húmeda y ligeramente refrigerada, para activarle el metabolismo. Los supercachorros que fueron sometidos al programa crecieron con latidos más fuertes, mejor funcionamiento cardiovascular, más tolerancia al estrés y una respuesta suprarrenal más eficaz, así como mayor resistencia a la enfermedad que los cachorros no manipulados.
Desde aquel programa, han sido muchas las investigaciones que han estudiado más a fondo los efectos de la manipulación temprana de animales recién nacidos, en concreto ratas, cuyas crías, si olvidamos lo minúsculas que son y que no tienen pelo, se parecen bastante a los perros recién nacidos. Si durante sus tres primeras semanas de vida se las manipula un momento cada día, las pequeñas crías de rata se estresan menos[15] en los nuevos entornos, producen niveles más bajos de corticosteroides y tienen más ganas de explorar. En pro de la ciencia, ha habido valientes investigadores que han manipulado cachorritos: dándoles masajes, palpándoles las orejas y el hocico; amasándoles la espalda, la cola, los dedos; y luego dándoles la vuelta para frotarles la barriguita. Arduo trabajo, sin duda. A las ocho semanas de edad, estos cachorros manipulados tardaban más en emitir sonidos cuando se alarmaban, exploraban más un nuevo espacio y se quedaban solos con más tranquilidad. Sin embargo, durante este periodo, de la misma forma en la que pueden aprender a estar calmados, también pueden aprender a ponerse nerviosos: si se los desteta demasiado pronto, de mayores tenderán más a chupar mantas obsesivamente.[16] Consciente de esto, me dedico a coger a los cachorros de uno en uno; les paso dos dedos por la columna y aprieto con suavidad sus patitas de ratón, con esos fideos gorditos terminados en la uña más diminuta y afilada nunca vista. Por un segundo los coloco panza arriba sobre mis palmas abiertas y sus colas apenas me llegan a la muñeca. Todos se retuercen un poco y estiran los dedos en busca de suelo seguro; a uno le da hipo y otro me saca su minúscula lengua.
El sistema nervioso de los cachorros percibe estas manipulaciones como pequeños «desafíos» —algo exógeno y nuevo a lo que tienen que reaccionar— que, por pequeños que sean, los preparan mejor para los desafíos inevitables de la vida. Asimismo, otro programa de investigación descubrió que los cachorros amamantados por madres tumbadas rendían menos durante el adiestramiento como perros guía que los de madres que amamantaban de pie. Con este amamantamiento «vertical»[17] los cachorros tienen que esforzarse por alcanzar los pezones y luego no les cuesta tanto separarse, comparados con los que se tumban cómodamente contra el vientre de la madre. El tipo de cuidado materno[18] que reciben las crías influirá en su respuesta al estrés, en su sistema endocrino, y lo hará para toda la vida. La perra madre también hace sus propias «manipulaciones»: lamer, olfatear y empujar con el hocico. Los cachorros que reciben mayores niveles de contacto materno son después perritos más exploradores; con tan solo dieciocho meses ya se relacionan más con las personas y los objetos. Todos los perros se verán obligados a adaptarse a un mundo incontrolable y a convivir con otras especies; algunos, además, deberán asumir retos concretos como perros de trabajo.
Ya podemos ver gestos que evolucionarán en comportamientos caninos familiares, en rasgos imbuidos en su personalidad. Los golpecitos de cabeza que le dan a su madre para buscar el desayuno aparecerán después en su repertorio como saludos cariñosos a otros perros o a personas. Cuando tu perra te toca la pierna con el hocico[19] mientras estás perdiendo el tiempo ante el portátil es un recuerdo de los llamamientos que hacía a su madre original. De igual forma, los primeros gemidos y llantos para que su madre los vaya a buscar cuando se han alejado se convertirán en los agudos «ladridos de soledad»[20] que les salen cuando se quedan solos en casa: súplicas de seguridad y compañía. Están convirtiéndose en lo que serán.
Cualquiera que haya conocido a alguna personita muy joven puede ver analogías en su vida temprana. Los bebés también pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, con interrupciones periódicas de enérgica lactancia. Ellos también dependen por completo de los cuidados de sus progenitores. Aún no pueden desplazarse solos, ni sostenerse ni comunicarse. Abren los ojos, pero casi no ven. Apenas tienen visión cromática;[21] la luz del mundo les resulta cegadora a través de sus lentes transparentes.[22] Para colmo, son muy miopes.[23] Ni siquiera pueden decidir hacia dónde mirar, porque su visión es involuntaria,[24] depende de las áreas subcorticales del cerebro. Sin embargo, son seres de sabores y olores[25] que arrugarán la nariz para protestar ante sabores amargos y chasquearán los labios y la lengua con los sabores dulces. Como ocurre con los cachorros, los sabores presentes en la dieta de sus madres influirán en sus preferencias: en un estudio, los bebés cuyas madres empezaron a beber zumo de zanahoria[26] de forma regular durante el embarazo o la lactancia mostraron seis meses después preferencia por las zanahorias, en comparación con los de madres que no bebían el zumo. Y también utilizan la nariz como los cachorros: tanto el recién nacido como su madre[27] reconocen, aunque sea de forma subconsciente, el olor del uno y de la otra y viceversa, y lo prefieren al olor de otros bebés o mamás.
La vida de los cachorros se estructura alrededor de unos cuantos comportamientos relacionados con la supervivencia. La de los bebés humanos, por su parte, gira en torno a un pequeño conjunto de reflejos[28] que organizan casi todo lo que hacen: vuelven la cabeza cuando les tocan la mejilla (reflejo de búsqueda); succionan cuando le meten un dedo en la boca; mueven las extremidades de forma refleja cuando les dan la vuelta, les hacen cosquillas o se asustan. Cualquiera que haya tocado de uno en uno los dedos de los pies de su recién nacido o le haya cantado «canciones de deditos» habrá hecho algo muy parecido a las tareas de «manipulación»[29] que benefician a los cachorros. Cuando cogemos en brazos a un bebé y, sosteniéndole la cabeza, lo ponemos en postura de avión, estamos desafiando al nuevo sistema nervioso; y el desafío es inversamente proporcional a la novedad de la postura. En el centro, el cerebro neonato se apresura a ponerlo todo en su sitio; y, en su prisa, mezcla el cableado:[30] un estímulo visual, presentado ante los ojos, puede provocar actividad cerebral en la corteza auditiva, por ejemplo, y viceversa. La actividad eléctrica general de su cerebro se mantiene en todos los niveles de vigilia: la ciudad neonata que nunca duerme. Para los cachorros, sin embargo, esto cambiará en un abrir y cerrar de ojos.
SEMANA 2:Jóvenes ojos azules
Tan solo una semana y unas setenta sesiones de leche materna después, vuelvo a visitar a los cachorros. Forman un enorme montón apartado en una esquina de la cama para perros, tumbados uno sobre otro cual pirámide cachorril que se hubiera dormido de golpe. Una perrita —posiblemente la que había coronado la pirámide derrumbada— está del revés, con el hocico metido entre una fila de robustos traseros. Incluso vistos así, hechos una masa, noto el cambio respecto a la semana pasada: ahora parecen una pila de auténticas cobayas. Bueno, cobayas con herencia zoológica mezclada, porque lucen naricillas rosadas, más felinas que caninas; cabezas redondeadas y anchas frentes. Algunos tienen el hocico salpicado de manchitas oscuras; y sus bigotes blancos, que han crecido un centímetro en una semana, tienen un punto de tinte negro. El cachorro más grande es un gigante al lado de los más pequeños. Yo me inclino de inmediato hacia la más peque de todos, Chaya, una lechoncita de color leonado tumbada fuera del montón, y la coloco sobre los demás. Tiene aliento de leche malteada y heno.
A los pocos minutos de estar con ellos ya he utilizado cin