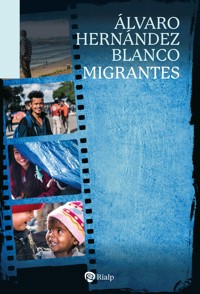
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biografías y Testimonios
- Sprache: Spanisch
Tijuana, frontera de México con Estados Unidos, 2018. Un punto de encuentro de numerosos viajeros procedentes del Sur, del Este y del Oeste. Sus ojos miran al Norte, con esperanza. Algo similar sucede cada día en muchas otras fronteras del planeta. Son personas. Pero, sobre todo son... migrantes. El autor, que residió en Tijuana, centra su relato en dos caravanas de centroamericanos que comparten el mismo sueño, cruzar. Tal vez a un precio demasiado elevado. Y nos lo cuenta desde dentro, lejos de la mirada de los medios de comunicación. Porque es difícil hacerse cargo de un problema sin conocer los detalles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÁLVARO HERNÁNDEZ BLANCO
MIGRANTES
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2023 by Álvaro Hernández Blanco
© 2023 by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-6393-7
ISBN (versión digital): 978-84-321-6394-4
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE
1. DESTROZADO
2. DEJAR VIVIR
3. LICENCIA
4. VERDAD, JUSTICIA, Y EL CAMINO AMERICANO
5. CUÁNTO VALES
6. MESTIZAJE
7. MOJADO
8. MAJE
9. PLAYAS
SEGUNDA PARTE. UNA LÍNEA IMAGINARIA MUY REAL
1. LA LÍNEA
2. EL SISTEMA
3. EL CIERRE
4. HISTORIA DE DOS PAÍSES
5. QUÉDATE EN MÉXICO
6. UNA MUERTE DE DIOS
7. PAZ INTERIOR
TERCERA PARTE. ELEGÍA AL MIGRANTE CAÍDO
1. EL DESIERTO
2. LA DERROTA
3. LOS ORÍGENES
EPÍLOGO
ARCHIVO FOTOGRÁFICO
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
PRÓLOGO
LAS PALOMAS DE TIJUANA son mucho más flacas que las de San Diego. Son frágiles y delicadas; casi parecen enfermas. ¿Tan tontos son esos bichos como para no saber que basta con volar unas cuantas millas al norte para disfrutar de la abundancia? No es que en Tijuana no haya comida: es que la gente no la desperdicia igual que del otro lado. Allí las palomas son rollizas y robustas. Siempre disponen de alimento de sobra rebuscando entre la basura que espera en las calles, la que rebosa de los contenedores llenos o la esparcida en los vertederos. En San Diego, algunas palomas están tan gordas que apenas son capaces de volar unos pocos segundos antes de precipitarse contra el suelo con un aleteo desesperado. Pero, ¿para qué volar si no hay necesidad? Uno solo vuela si cuenta con algún lugar mejor en el que estar. En Tijuana los pocos restos de comida que hay son propiedad del exorbitante número de perros callejeros que pueblan la ciudad. Unas palomas tan delgadas no se atreverían a disputarles los restos de una sucia tortilla de maíz. Aun así, la pregunta sigue en pie: ¿por qué las palomas tijuanenses, sin ataduras que las unan a un terreno dominado por perros sarnosos, no despegan y emigran a la tierra de la abundancia? Es posible que ignoren su existencia. O quizá la conocen demasiado bien y concluyen que, después de todo, el viaje sencillamente no vale la pena. Al fin y al cabo, en ningún sitio como en casa. Quizá no haya pájaro más mundano que las palomas. Puede que para ellas la capacidad de volar no signifique mucho, pero en una ciudad como Tijuana es una posibilidad que envidia buena parte de la población humana. En algunos, la mera presencia de los pájaros puede provocar la frustración más absoluta: «¿Por qué seguís aquí, pájaros estúpidos, cuando podríais estar con vuestros rechonchos primos?».
PRIMERA PARTE
1.DESTROZADO
ODIABA TODO EL TRÁMITE. El papeleo, las colas, los documentos —«esta foto no nos vale; sale con los ojos demasiado oscuros»—: una burocracia infinita. Pero me recordé: es un mal necesario. Así que me registré en el mostrador. Hora de llegada. Nombre. Apellidos. Nacionalidad. Española. Eché un vistazo a la columna de nacionalidades y me encontré como gallina en corral ajeno en medio de docenas de haitianos, un colombiano y una pareja de chinos. ¿Qué hace un español en Tijuana? Eso era lo primero que me preguntaba un nativo en cuanto advertía mi acento castellano. La verdadera respuesta habría sido larga y complicada, de modo que con frecuencia decidía contestar: «Me perdí», cosa que solía arrancar una carcajada. Pero, como todos los chistes buenos, algo de cierto había en ello. Por lo general, los tijuanenses estaban encantados de conocerme. No porque yo fuera tan interesante, sino porque les parecía una rareza tan insólita como ver a un esquimal en esta polvorienta ciudad fronteriza. «¿Por qué va a vivir aquí un español? ¿Acaso sabe usted algo que nosotros no sabemos?». A los tijuanenses les encanta su ciudad, pero enseguida adoptaban una actitud autocrítica cuando comparaban su país con Estados Unidos (el otro lado, en la jerga fronteriza) o con Europa. Y con frecuencia añadían: «¿Y por qué le gusta Tijuana?». Era incapaz de mentir y de decirles que es una ciudad bonita, así que solía responder con una declaración diplomática: «La gente es amable. Se come muy bien». Dos afirmaciones que sigo manteniendo.
La cola de la oficina de inmigración estaba abarrotada, como siempre desde hacía unos meses. El año anterior había llegado a Tijuana una oleada considerable de migrantes haitianos y todos estaban intentando formalizar su estancia temporal en México. Fueron apareciendo en la ciudad fronteriza después de un largo éxodo desde Brasil, donde muchos de ellos habían estado trabajando como obreros de la construcción mientras la nación sudamericana modernizaba sus infraestructuras con vistas al Mundial de Fútbol de 2014 y a los Juegos Olímpicos de 2016. Concluidos ambos eventos, Brasil entró en recesión y los nómadas haitianos comprendieron que había llegado el momento de moverse. La meta que perseguían era lograr el asilo político en Estados Unidos. Eran un extraño agregado a la demografía de la ciudad, compuesta de tijuanenses nativos, de nacionales procedentes del sur que migraban con la esperanza de mejores sueldos, de gringos expatriados que intentaban estirar su pensión de jubilación, de “hipsters fresas” (pijos) con doble nacionalidad que cruzaban la frontera con su pase rápido como el que baja a comprar leche a la tienda de la esquina, y de deportados hechos trizas que acampaban junto a ese turbio hilillo de agua que es el río Tijuana. Las realidades que ofrecía Tijuana eran muy distintas según el tipo de gente. A la multitud de haitianos que me rodeaban les parecía un lugar bastante agradable. Se integraban enseguida en el tejido de la ciudad. Conseguían empleo en las gasolineras o embolsando fruta en el Mercado Hidalgo; algunos incluso ya conducían Ubers. Aprendían pronto español y mostraban un trato cordial. Me imagino que si has crecido en las chabolas de Puerto Príncipe, Tijuana supone una mejora considerable. A pesar de lo agradecidos que le estaban, México tenía una pega: a los haitianos no les gusta la comida picante. El rechazo a la comida mexicana llevó a algunos de ellos a abrir restaurantes de pollo haitiano que obtuvieron un éxito arrollador entre sus compatriotas. “De este lado también hay sueños”, rezaba un solemne grafiti en la parte mexicana de la valla fronteriza. Quizá sea cierto…
Sentado en la desapacible sala de espera de la oficina de migración, hojeaba nervioso mis documentos para comprobar si llevaba los impresos necesarios. “Todo en orden”, me tranquilicé a mí mismo, con la esperanza de pasar pronto los trámites con los funcionarios de inmigración. A mi lado estaba sentado un joven. Parecía cansado y su ropa estaba hecha un desastre. Mientras que mi carpeta de plástico acumulaba un montón de documentos cuidadosamente ordenados, él solo atesoraba un papel plegado una y mil veces. Supuse que el impreso llevaba mucho tiempo guardado en su bolsillo. Y no me equivocaba. Al desplegar el pedazo de papel dejó ver que se trataba de un permiso de inmigración mexicano manido hasta el destrozo. Se estaba empezando a rasgar por varios pliegues, y en algunos sitios la tinta se había corrido por culpa del agua. “Nombre: Luis. Nacionalidad: Honduras”. Luis me pilló cotilleando su documento y me miró tímidamente.
—Espero que lo acepten. No tengo nada más —dijo.
Tenía una sonrisa joven y nerviosa, como la de un colegial que no está seguro de ir a aprobar un examen. Volví a examinar su impreso. Aparentemente toda la información importante era legible.
—Estoy seguro de que valdrá —le dije.
Enseguida sentí curiosidad por el viaje de aquel joven a Tijuana, sobre todo porque mi mujer también es hondureña, y en los ocho años que llevamos juntos le he cogido mucho cariño a su país, sus ciudades, su cultura y su gente. No pude resistirme a husmear.
—¿De qué parte de Honduras es usted?
—De Puerto Cortés.
Pude ver cómo pensó que aquello no me decía nada, pero le demostré que se equivocaba.
—¡Ah! En Puerto Cortés no he estado nunca, pero he pasado al lado de camino a Tela —le expliqué.
Tela es una ciudad costera a unas pocas millas al oeste de Puerto Cortés, en la costa norte de Honduras. El rostro de Luis se iluminó ligeramente ante la mención de su ciudad vecina. Yo conocía ese sentimiento; estás perdido en medio de la jungla que es el mundo y algún extraño te recuerda tu lejana ciudad natal. Es como si te aseguraran que, durante tu viaje hacia lo incierto, tu hogar no ha desaparecido en la distancia, sumido en el olvido. Puerto Cortés seguía allí; y ese extraño de acento peculiar era testigo de ello.
Luis y yo empezamos a hablar y no tardé en darme cuenta de que nuestras experiencias en Honduras eran enormemente distintas. Lo que yo conocía de Tela se lo debía a un viaje a un precioso resort con playas de arena blanca, mientras que la salida de Luis de Puerto Cortés se vio precipitada por la creciente violencia entre bandas que le había afectado directamente. Dos relatos, una Honduras: lo mejor de la naturaleza echado a perder por lo peor de los hombres.
Me explicó que había atravesado México en la caravana de migrantes que pretendía obtener asilo político en Estados Unidos. Yo había oído hablar de esa caravana. Me sorprendió que Luis no estuviera en el campamento del cruce fronterizo con el resto de migrantes, atento a las últimas noticias internacionales, sino en la oficina de migración de Tijuana, con la esperanza de tramitar un permiso de trabajo que le permitiera empezar a funcionar en México.
—¿Pero no va a ir a Estados Unidos? —le pregunté.
Me explicó que esa era su idea original, pero que había oído hablar de casos como el suyo en los que se había denegado el asilo político. La historia me resultaba familiar: migrantes hondureños que huían de una de las ciudades más peligrosas del hemisferio occidental a los que se les denegaba el asilo político porque sus ciudades de residencia no eran consideradas oficialmente “zona de guerra”. Puede que los índices de homicidios fueran lo suficientemente abultados para codearse con cifras de guerras auténticas, pero si las muertes de inocentes son el resultado de la lucha de bandas rivales por un territorio, el tráfico de drogas o la extorsión a los pequeños negocios, entonces ¡mala suerte!: no puedes ser “beneficiario de asilo político”. Al fin y al cabo, el problema no es estrictamente político. Visto así, el razonamiento no carece de lógica. Ahora bien ¿pueden ser calificados de políticos los asuntos de un estado fallido? Cuando los gobiernos locales se demuestran incapaces de ofrecer soluciones de ningún tipo, lo “político” se antoja inútil e irrelevante. Lo que Luis esperaba dejar atrás era una crisis humanitaria.
—Mataron a mi padre y a mi hermano. Y, si no me llego a ir, me matan a mí y a mi familia —me dijo, casi como quien no quiere la cosa.
No me podía imaginar a mí mismo diciendo esas palabras con tanta naturalidad. Pero, si esa había sido su realidad durante un tiempo, tampoco tenía sentido ponerse dramático ahora. Estaba estoicamente decidido a buscar soluciones. Aun así, sabía que su destino en Estados Unidos era, en el mejor de los casos, incierto.
—Te piden pruebas de que corres peligro. ¿Y cómo voy a probarlo? ¿Les pido a los mareros que me firmen un papel diciendo que quieren matarme? ¿Cómo puedo probar que han matado a mi padre y a mi hermano? No hay ningún papel oficial. Las bandas tienen comprada a la policía, así que no dispongo de ningún informe oficial. Y los medios están demasiado asustados para informar. No tengo nada.
Me sentí incapaz de ofrecerle la más mínima muestra de consuelo. Pero sabía que lo que buscaba no era apoyo. Solo estaba exponiendo su historia. Al fin y al cabo, yo le había preguntado de dónde venía y él me contestaba de qué venía: una respuesta que era más intensa de lo que cabía esperar. No conocía Puerto Cortés. Apenas había leído su nombre en un mapa.
Mientras esperábamos a que nos atendieran, Luis me contó su travesía. Había hecho el viaje con su mujer y su hija de un año, la mayor parte a pie y en trenes de carga que cruzaban México de sur a norte. Era habitual que los migrantes se subieran a trenes de mercancías que recibían el macabro apodo de “La Bestia”. Esta muestra de folklore popular tiene su explicación en el rugido ensordecedor que emite el tren mientras atraviesa todo el territorio mexicano, o en el hecho de que La Bestia a veces arroja a las vías a sus desgraciados polizones, cercenándoles los miembros o acabando con su vida. Luis había tenido la suerte de terminar ileso el viaje, aunque me contó que había sufrido fatiga extrema debido a las noches que había pasado en vela sujetando a su hija contra su pecho para asegurarse de que durmiera a salvo mientras él mantenía el equilibrio a bordo de aquella trepidante trampa mortal. Luis recordaba con alivio esas vigilias dolorosamente agarrotado, porque las historias de niños que se caían del tren en plena noche eran demasiadas y demasiado desoladoras.
Pese a todas sus precauciones durante el viaje, Luis no había podido proteger a su hija de la enfermedad. Tantos días de camino a pleno sol, tantas noches durmiendo en la calle sobre un suelo mojado y las interminables horas con las nocivas corrientes de aire de La Bestia le habían pasado factura a la niña, que tenía fiebre y se había quedado con su madre en el campamento de migrantes. Le pregunté a Luis si tenía todo lo necesario para hacer frente a la enfermedad de su hija.
—Ayer me gasté en medicinas todo el dinero que tenía, pero ya no nos quedan. En la caravana había más niños enfermos —me contestó.
Le di los pocos pesos que llevaba encima y él me lo agradeció sinceramente.
—Solo quiero encontrar trabajo —afirmó muy serio, y el peso de sus palabras transformó su rostro juvenil en el de un hombre.
Luis no era un pobre mendigo que pide limosna, sino un hombre deseoso de tomar las riendas de su propia vida para conducirla hacia el bienestar de sus seres queridos. Solo necesitaba una oportunidad.
Y ahí estaba ahora, en la oficina de migración de Tijuana, adelantándose a La Migra. Estaba casi seguro de que Estados Unidos no le concedería el asilo y que llegaría la deportación. Llegados a este punto, quedarse en Tijuana era muy preferible a volver a los peligros de Honduras. México ya se había mostrado bastante hospitalaria concediendo a la caravana de migrantes los permisos de tránsito para atravesar el país. Ahora Luis confiaba en que su permiso ascendiera a la categoría de permiso de trabajo oficial. Probablemente los trámites iban a ser mucho más complicados de lo que Luis podía imaginar, pero las adversidades a las que se había enfrentado el joven hacían que cualquier obstáculo burocrático pareciera trivial.
Después de nuestros respectivos turnos, le di a Luis mi número de teléfono: un gesto que él no pudo devolverme. Todos sus bienes estaban en el campamento de migrantes dentro de una mochila escolar, y entre esos bienes no se contaba un móvil. Por absurdo que fuera, insistí en que me podía llamar si creía que podía ayudarle. “Buena suerte, Luis”. Nos dimos la mano y nuestros caminos se separaron.
2.DEJAR VIVIR
ESA TARDE RECIBÍ UNA LLAMADA de Marta, una clienta para la que había producido numerosos videos gastronómicos. Dio la casualidad de que su llamada estaba relacionada con la caravana de migrantes de Tijuana. Marta había enviado a un equipo de reporteros a recoger algunas historias de interés humano entre los migrantes, pero los reporteros independientes acabaron vendiéndose al mejor postor. Entonces me preguntó si me interesaría grabar esos videos para ella. Acepté: estaba deseando salir de mi zona de confort. La mayoría de los videos que había producido para Marta eran de recetas originales para las redes sociales. Aunque se habían convertido en mi sustento diario, ya me resultaban aburridos y no eran un reto que me interesara. Echaba de menos los días en que enfocaba a la gente con mi cámara y escuchaba una historia fascinante.
Conduje hasta el paso de San Ysidro hasta dar con un campamento provisional lleno de familias migrantes, voluntarios y muchos reporteros como yo. El campamento estaba situado justo al lado de la entrada del paso fronterizo peatonal. “Aquí empieza la patria”, decía un cartel para la gente que pasaba de Estados Unidos a México. Ese era el lema de la ciudad de Tijuana y nunca he sabido si pretendía ser un orgulloso eslogan o la mera constatación de una realidad geográfica. Fiel a la ambivalencia de Tijuana, funcionaba de las dos maneras.
Durante los últimos días el campamento se había convertido en un agitado microcosmos en el que reinaba una actividad frenética. Había una zona donde jugaban los niños, un puesto en el que los voluntarios repartían alimentos donados, una pequeña carpa para recibir primeros auxilios y docenas de tiendas en las que las familias pasaban el tiempo hablando, jugando o echándose la siesta. El lugar estaba muy ajetreado, pero tenía un aspecto limpio y ordenado. Los migrantes parecían conocerse y los hijos de familias distintas se mezclaban unos con otros y jugaban como si fueran amigos de toda la vida o vecinos de ningún vecindario al que poder llamar suyo. Meterme en el campamento me producía cierto desasosiego. Era su residencia habitual, pero no había puertas a las que llamar. Entré y empecé a tantear el terreno. Hice buenas migas con un hombre hondureño, David Salgado, de Tegucigalpa. Daba la impresión de conocer bastante bien a todos los de la caravana, así que le pregunté si podía ser mi productor de campo por un día y presentarme a algunos compañeros migrantes dispuestos a compartir su testimonio. Accedió, encantado de hacer algo distinto por una vez; para muchos migrantes pasar el día acampados en las calles de Tijuana se había convertido en una espera tediosa. No obstante, David me confesó que muchos preferían aquel hastío antes que el incierto futuro que les esperaba una vez que Estados Unidos los invitara por fin a cruzar la frontera.
—Hemos llegado hasta aquí para rogarle al hombre más duro y más frío de este mundo —me aseguró David.
—¿Trump? —le pregunté.
Él se limitó a asentir con gravedad, como si no quisiera pronunciar ese nombre. No era difícil saber el porqué. Su simple mención sembraba el desaliento entre el clima de esperanza del campamento. Los abogados de inmigración norteamericanos que habían pasado a Tijuana para trabajar pro bono caminaban entre las tiendas asesorando a cada uno de los viajeros. Los gringos les decían qué hacer y qué no, y qué podían esperar; y les aseguraban que, por mucho que la odisea de atravesar México hubiese llegado a su fin, la batalla burocrática que los aguardaba no iba a ser más fácil. Según se decía, mientras se examinaban sus casos, los hombres quedaban recluidos en los campamentos de inmigración y a las mujeres se les concedía algo parecido a una libertad condicional, con un dispositivo GPS atado al tobillo que les impedía salir de una zona fijada. En cuanto a las mujeres transexuales que huían de los crímenes de odio, a saber qué trato recibirían. La incertidumbre se cernía sobre el campamento y las conversaciones dividían a los migrantes entre quienes alimentaban el escepticismo y los optimistas que creían estar a punto de emprender el Sueño Americano.
David me presentó a varios migrantes amigos suyos. Muchos estaban encantados de hablar conmigo, pero declinaron rodar una entrevista. Eran hombres sencillos que habían llevado una vida discreta en su país de nacimiento y ahora se hallaban en medio de una tormenta en la que los políticos jugaban un papel importante. No querían convertirse en la propaganda de tal o cual partido. No querían que los medios de comunicación exprimieran su grave situación e hicieran sensacionalismo con sus historias; y los morbosos detalles de muchas de esas historias podían dar pie al sensacionalismo más burdo. Hice lo posible por transmitirles mi intención sincera de ofrecerles un canal por el que lanzar un mensaje que hiciera justicia a su historia. Por fin di con Isabel, una mujer de El Salvador. Al principio se negó a la entrevista porque estaba arreglando su tienda y cuidando de sus hijos. La dejé con sus tareas y busqué en otra parte, pero al cabo de unos treinta minutos se acercó y me tocó en el hombro.
—Ya estoy lista —dijo, sonriendo con candidez.
Era evidente que se había acicalado para aparecer presentable ante la cámara. Si alguien me hubiera dicho que esa mujer acababa de cruzar a pie uno de los países más grandes del mundo no le habría creído. Lo mismo podía decirse del resto del campamento. A pesar de estar acampados en la calle, sin acceso directo al agua corriente, allí todo el mundo parecía empeñado en conservar la limpieza y la dignidad. En los puestos de donaciones había una gran demanda de toallitas húmedas y desinfectante de manos, y los migrantes deambulaban por las calles de Tijuana en busca de lavanderías en las que lavar sus escasas prendas, que en aquel momento eran sus únicos bienes.
Isabel y yo encontramos un rincón tranquilo donde llevar a cabo la entrevista. Me habló con nostalgia del país que acababa de abandonar, proyectando una vívida imagen de un lugar que le había sido muy querido, ahora convertido en un auténtico infierno para ella. Se había llevado con ella a sus dos hijos, que habían supuesto un estímulo en las etapas más duras de la migración. Mientras hablaba, los hijos de Isabel jugaban a pocos metros de nosotros sobre unas esterillas tendidas en el suelo, uno con un puzle y el otro con unas cartas. Isabel los miró con ojos vidriosos.
—Son buenos chicos. Como todos los niños, solo quieren jugar e ir a la escuela, dibujar, patear un balón y estudiar. Lo único que deseamos es un lugar donde les dejen vivir en paz para poder hacerlo.
Me contó cómo las maras solían reclutar a niños de su edad para acto seguido convertirlos en delincuentes. Para Isabel era un alivio haber dejado atrás todo aquello, pero también me confesó:
—Ojalá no hubieran visto algunas de las cosas que vieron.
Meneó la cabeza con suavidad, con la mirada perdida. Le pregunté a qué se dedicaba en su país.
—Tenía una panadería, pero hubo que cerrarla. Las bandas no paraban de extorsionarme, así que acabé echando el cierre. Vivía con miedo y no ganaba nada. ¿Pues pa qué?
Los recuerdos habían entristecido a Isabel, así que intenté inyectar algo de levedad a la conversación.
—¿Sabe hacer pupusas? En California del Sur tienen mucho éxito.
—¿Que si sé hacer pupusas? ¡Y muy ricas!
Mientras hablábamos, Isabel fue alzando lentamente el velo que cubría su pasado, escarbando hasta extraer algunas dolorosas confesiones acerca de su propia vida. Resultó que uno de los niños que la acompañaban en realidad no era su hijo, sino el hijo de su hija. Yo jamás lo habría adivinado, porque Isabel estaba en esa edad ambigua en la que las madres con más años se mezclan con las abuelas jóvenes. Me imaginé a mis abuelas sobreviviendo a un éxodo a través de México llevándome a mí con siete años. Ni de coña. Isabel bajó la voz y se inclinó hacia mí para acercarse con la mirada puesta en su nieto, que jugaba con el puzle.
—Javier es el fruto de la violación que sufrió mi hija —susurró—. Su padre es uno de los líderes de los salvatruchas. Es horrible.
Isabel me explicó que su hija quería abortar a toda costa, una idea que a ella siempre le había parecido inhumana. “¿Pues qué culpa tenía el niño?”. El padre violador, por su parte, amenazó a la madre para que abortara, y para que lo hiciera lo antes posible. La postura de Isabel estaba respaldada por la ilegalidad del aborto en El Salvador y la mujer fue lo bastante convincente para disuadir a su hija de recurrir a procedimientos clandestinos. Además consiguió que la hija no diera al niño en adopción, pues aquel destino era igualmente incierto. El abandono en un caótico orfanato salvadoreño sin medios suficientes no ofrecía ninguna garantía, y acabar en una buena familia de acogida era altamente improbable. Isabel tomó al niño bajo su cargo como si fuera hijo suyo, pese a las objeciones de su hija, que no podía soportar tenerlo cerca de ella. El mero hecho de haber tenido al niño no solo era un desafío a las amenazas del padre: tampoco ella era capaz de mirar a su hijo a los ojos sin ver en él al padre autor de la violación. Aun así, Isabel insistió en quedarse al bebé. «Es carne de nuestra carne», repetía; y, llena de resolución, acogió al niño bajo sus alas.
—Hace siete años que no veo a mi hija. No quiere ni ver al pobre niño.
Isabel perdió a una hija para salvar a un bebé. Las heridas de un episodio tan duro como aquel se reflejaban en sus ojos melancólicos. Aun así, no había perdido el optimismo.
—Si Dios permite que viva en Estados Unidos, me gustaría localizar a mi hija y pedirle que se venga conmigo. Aún sigue viviendo en una zona peligrosa. Espero que me tome la mano y venga con nosotros a un lugar donde nos dejen vivir en paz, si Dios nos da licencia…
3.LICENCIA
SI DIOS NOS DA LICENCIA. Esta expresión siempre me ha impactado. Se la había oído decir con frecuencia a gente sometida a pruebas inimaginables. No sé si es una oración o una solicitud de permiso para perseguir un objetivo. La primera vez que oí esta frase (que no existe en mi español de España) fue en Los Ángeles, ciudad en la que viví durante tres años. Cuando llegué allí era un estudiante de veintidós años en busca de oportunidades en la industria del entretenimiento. Empecé haciendo trabajitos como editor de vídeo. Como era un modesto profesional novato, mi primer apartamento en Los Ángeles estaba en un barrio obrero en el que me sumergí en la vibrante cultura mexicana. Al principio me causaba recelo vivir en las partes de la ciudad que llamaban “peligrosas”, pero pronto me sentí más cerca de casa en esas zonas que en otras partes de Los Ángeles donde se veneraba el aguacate y se llevaba a los perros a spas para mascotas. La comunidad hispana que me rodeaba me resultaba acogedoramente familiar. Puede que no tuvieran gran cosa, pero en una ciudad donde son pocos quienes conservan los pies en el suelo sus prioridades eran muy claras.
Durante los fines de semana lo normal es que Smiley Drive estuviera inundada por el atrayente olor de la proverbial carne asada mexicana y los sonidos de sentidas rancheras y de piñatas reventadas. Yo solía darme una vuelta por la zona por el mero hecho de disfrutar del ambiente que salía de aquellas casas. Los niños jugando con sus bicis en la calle con la esperanza de toparse con un vendedor de raspados; el castillo hinchable que inevitablemente lanzaba a un niño con violencia contra el suelo antes de que fuera en busca de su madre entre lloriqueos; y, de vez en cuando, los fuegos artificiales causantes de que un helicóptero del Departamento de Policía de Los Ángeles sobrevolara la zona iluminándonos con sus focos. El intenso y deslumbrante fogonazo solía sorprenderme echado en mi tumbona sorbiendo un Jarritos de lima y contemplando el cielo nocturno con una sonrisa. Me encantaba Smiley Drive.
Fue por esa época cuando oí por primera vez la frase si Dios nos da licencia. Recuerdo perfectamente el episodio, que tuvo lugar en el pequeño supermercado de Adams Blvd., una calle principal paralela a Smiley Drive. Era uno de esos tórridos días de Los Ángeles y decidí acercarme a la tienda para darme un capricho refrescante. Estaba llegando a la entrada con la mente ocupada por un grave dilema (¿me compraría una horchata o un polo de sandía?) cuando vi a Margarita en el aparcamiento sollozando descontroladamente. Margarita era una de las cajeras que trabajaba en el supermercado: una robusta salvadoreña en la cuarentena a la que con el paso de los meses fui cogiendo cariño por su alegre disposición en el pasillo de cajas. Pero ahora estaba llorando, con todo el exceso de maquillaje corrido.
—¿Qué pasó, Margarita? —le pregunté.
—Mi marido tenía previsto cruzar hoy. Se supone que debía llamarme por la mañana. Han pasado horas y todavía no sé nada de él.
Naturalmente, con “cruzar” quería decir colarse ilegalmente en Estados Unidos: un escenario en el que no era aplicable aquello de “sin noticias, buenas noticias”. Muchas incidencias podían convertir este cruce en una pesadilla —siendo la menos mala que te descubriera la patrulla de fronteras—. En el extremo más nefasto de ese espectro estaban una muerte lenta y despiadada bajo el sol abrasador de Sonora; verse inmerso en la narcoviolencia; sufrir el asalto, saqueo y abandono de los polleros; o asfixiarse en algún rincón o rendija oculta de un camión cisterna en el que pretendías colarte escondido. Con todo aquello pasándome por la cabeza me pareció una falta de consideración preguntarle a Margarita por los detalles del paso de su marido.
—Dale unas cuantas horas más. Quizá es que simplemente no tenga cobertura. Pronto estará aquí contigo —le dije, haciendo todo lo posible por creerme mis palabras.
—Eso espero, si Dios nos da licencia.
Mientras volvía a casa (con un polo de sandía en la mano), seguía dándoles vueltas a esas palabras. Si Dios nos da licencia. Era como si Dios fuese el titiritero definitivo de todos los factores hostiles que gobernaban el desierto. Solo Él podía despejar el camino con un golpe de su providencia. Pero lo más llamativo es que en realidad lo que Margarita imploraba a Dios era que facilitase un acto ilegal. De niño me decían que no debía rezar para que ganara mi equipo de fútbol. Lo entendía: no reces por cosas tan insignificantes como esa. Pero ¿rezar para poder burlar la ley y salirte con la tuya? Eso ya era pasarse. Por otra parte, quizá Dios no entendía de fronteras. Qué carajo, guiar a la gente a través del desierto siempre había sido cosa de Dios —entre otros asuntos divinos—. Creía estar llegando a una conclusión: cruzar una línea imaginaria no era ningún pecado. Pero ¿qué pasa entonces con dar al César lo que es del César? ¿No era una llamada a respetar las leyes humanas que regulan la sociedad? El astilloso palo de madera de mi paleta acabada me sacó de mis elucubraciones.
Unos meses después, mi etapa en Los Ángeles se precipitó hacia su final. Había estirado todo lo posible mi permiso de estudiante sin ser capaz de encontrar un sponsor que apostara por mí con un permiso de trabajo definitivo. Mi situación era frustrante, porque no eran pocos los que querían contratarme como productor y editor. Pero, en cuanto sacaba el tema no menor de mi necesidad de un permiso de trabajo, la conversación empezaba a languidecer.
—Mala cosa —me decía mi potencial empleador—, pero no dudes en ponerte en contacto con nosotros cuando por fin consigas tu permiso. Nos encantaría trabajar contigo en el futuro.
No podía reprochárselo. Un permiso implicaba un tedioso caso de inmigración, y lidiar con abogados y con el gobierno era caro y lento. En muchos casos la inversión de tiempo y recursos suponía un despilfarro, porque el gobierno decidía que, en último término, Estados Unidos no tenía verdadera necesidad de ti. Y probablemente así era. En Hollywood no hay nadie insustituible.
Después de muchas dudas, mi mujer y yo decidimos trasladarnos de Los Ángeles a Tijuana, para disgusto de nuestras familias y amigos. Éramos plenamente conscientes de las connotaciones que tenía Tijuana: decadente, caótica, pobre y —por último, pero no por ello menos importante— peligrosa. Y, qué carajo, por lo que habíamos oído, todo aquello era cierto. Pero nosotros ya habíamos visitado dos veces la ciudad y sabíamos que Tijuana contaba con algo a su favor. Era un centro estratégico desde donde trabajar para el mercado estadounidense viviendo razonablemente bien. Conseguir los papeles para México no sería problema, porque el país es famoso por lo que peyorativamente llaman malinchismo. Este término remite a la famosa mujer azteca La Malinche, quien según se dice traicionó a los pueblos indígenas de Tenochtitlán amigando con los conquistadores para hacerles de traductora. Se le llama malinchismo a la costumbre mexicana de dar prioridad a los extranjeros por encima de su propia gente. He de decir que el malinchismo no beneficia a cualquier extranjero, sino sobre todo a los que proceden de países que, en términos generales, corren mejor suerte que México. Naturalmente, el malinchismo no es una política oficial, pero sí una idea que impregna de forma tácita las relaciones de México con el mundo. Sea como sea, mi mujer (que tiene pasaporte francés) y yo, el español errante, acabamos obteniendo los papeles para instalarnos en Tijuana. Los trámites fueron largos y complicados, pero los obstáculos eran meramente burocráticos. En Estados Unidos los casos se resuelven más rápidamente, aunque las más de las veces sea con una fría negativa.
4.VERDAD, JUSTICIA, Y EL CAMINO AMERICANO
MI MUJER Y YO YA HABÍAMOS decidido trasladarnos a Tijuana cuando le di la noticia a Donovan, mi compañero de trabajo y amigo. Era un viernes por la tarde y, tras una larga semana de tediosas jornadas editando un documental, Donovan y yo nos hallábamos fumando un puro en lo alto del mirador de Mulholland Dr. La metrópolis de Los Ángeles se expandía a nuestros pies bajo un cielo moteado de nubes naranjas y rosáceas. A Donovan la noticia de nuestra mudanza le sentó como un jarro de agua fría.





























