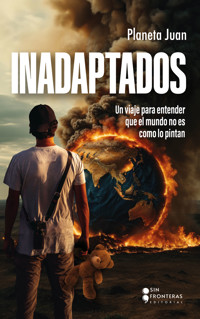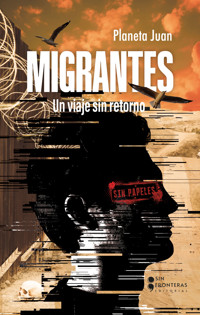
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tras el éxito de Inadaptados, Planeta Juan vuelve con Migrantes, un libro que explora las múltiples caras de la migración. A través de entrevistas sin filtros, recoge historias de quienes dejaron su hogar, ya sea por necesidad o elección, y enfrentaron el desafío de empezar de nuevo. No todos los caminos son iguales: algunos cruzaron fronteras con miedo y otros con privilegios, pero todos comparten el desarraigo y la búsqueda de identidad. Este libro muestra tanto la dureza del viaje como la esperanza de quienes logran reconstruirse. Más que un testimonio, Migrantes ofrece contexto, historia y reflexión sobre rutas, políticas y realidades. Porque migrar no es solo perder, también es encontrar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025, Juan Díaz
© 2025, Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-628-7735-87-3
Diseño y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez R.
Impreso en Colombia, marzo del 2025
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (impresión, fotocopia, etc.), sin el permiso previo de la editorial.
Sin Fronteras Grupo Editorial apoya la protección del copyright.
Diseño ePub:
Hipertexto – Netizen https://hipertexto.com.co/
CONTENIDO
UN VIAJE AL INTERIOR DEL SER
DONDE MUEREN LOS CAMINOS
CONDENADO A SOBREVIVIR
UN ARRAIGO A LA DERIVA
DETENERSE NO ES UNA OPCIÓN
EL ESTADO LÍQUIDO DEL FUEGO
LA SELVA DE LOS ESPÍRITUS
EL NAUFRAGIO DE LOS ANÓNIMOS
EL EXILIO DE LOS OLVIDADOS
EPÍLOGO
Para ella,la mujer que,sin darse cuenta,me salvó al vidaen repetidas ocasiones.
L~.
PARTIR PARA ENCONTRARSE
Migrantes: un viaje sin retorno. Así decidimos llamar este libro que sostiene entre sus manos. Porque las historias que contiene, las voces que aquí se recogen, son precisamente eso: relatos de vidas que se partieron en dos, de personas que dejaron atrás no solo un lugar, sino una versión de sí mismos que nunca volverá. Y es que migrar no es solo trasladarse de un punto a otro en el mapa. Migrar es fracturarse. Es convertirse, de golpe, en otro.
Este libro es el resultado de muchas conversaciones. Es, también, el resultado de mi propia historia. Porque antes que contador de historias, soy migrante. Y quizás, por eso, este proyecto me atraviesa de una manera que no puedo evitar. Durante catorce años viví en Canadá, pero nunca sentí que perteneciera del todo. Nunca dejé de ser extranjero. Y justo cuando empezaba a acostumbrarme a esa vida, empecé a viajar, cada vez más, hasta que un día me di cuenta de que ya no vivía en ningún lugar. Hoy soy, literalmente, un ciudadano del mundo. Duermo cada mes en un país distinto. Me despierto con idiomas nuevos, con olores distintos, con rostros que no reconozco. Me he vuelto experto en adaptarme, en desapegarme, en armar y desarmar una vida en cuestión de días. Pero, al mismo tiempo, he perdido la capacidad de echar raíces.
Esa sensación de pertenecer a todas partes y a ninguna es lo que me acercó a estas historias. Porque cada persona que migra lo hace por razones distintas, pero todas comparten algo: el desarraigo. La necesidad de empezar de nuevo, de reconstruirse desde las ruinas de lo que dejaron atrás. Algunos se van por hambre, otros por guerra, otros por miedo. Pero todos se van porque quedarse ya no era una opción.
Las migraciones humanas son tan antiguas como el hombre mismo. Nos movemos desde que existimos. Nuestros ancestros caminaron desde África hacia el resto del mundo buscando comida, huyendo del frío, persiguiendo horizontes. Después vinieron las conquistas, las invasiones, los éxodos bíblicos, los esclavos arrancados de sus tierras y llevados al otro lado del océano. Migrar es tan humano como respirar. Es un acto de supervivencia. Pero también es un acto de renuncia.
Y es también una marca que se lleva de por vida. Porque migrar es empezar de cero, pero también es llevarse el peso de la tierra abandonada. Es escuchar un idioma nuevo y sentir que las palabras no suenan igual. Es buscar sabores que no se encuentran, olores que se diluyen. Es ver nieve por primera vez y, al mismo tiempo, extrañar el calor del sol y su vitamina D que calientan la piel. Migrar es aprender a convivir con esa nostalgia que se instala en el pecho y que se despierta con los detalles más pequeños: el aroma del café o una canción en la radio.
Este libro recoge esas renuncias. Aquí están los que se fueron y nunca regresaron. Los que lograron empezar de nuevo y los que murieron en el intento. Porque migrar no siempre es una historia feliz. Hay quienes encuentran su lugar, y hay quienes se pierden para siempre en el camino. Hay quienes llegan a su destino y hay quienes se quedan a medio trayecto, sepultados en una selva, tragados por el mar o atrapados en un campo de refugiados que se convierte en su única patria posible.
También están aquellos que migraron y, con el tiempo, dejaron de ser vistos como extranjeros, pero que en su interior nunca dejaron de sentirse así. Porque el migrante, incluso cuando se integra, muchas veces vive con esa sensación de ser casi parte, pero no del todo. De estar, pero no pertenecer. Y aunque consiga una casa, trabajo y amigos, siempre habrá momentos en los que sienta que no es suyo el suelo que pisa. Que su acento lo delata. Que su historia es otra. Que sus raíces están en otro lado.
Cada historia que encontrará en estas páginas es real. Cada nombre, cada rostro, cada lágrima existen. Y todas ellas son un recordatorio de que las fronteras son líneas arbitrarias que dividen el mundo, pero no detienen el hambre, ni el miedo, ni la esperanza. Porque, al final, eso es lo que mueve a los migrantes: la esperanza. La esperanza de que al otro lado hay algo mejor. Aunque el precio sea dejarlo todo. Aunque el precio sea dejarse a sí mismos en el camino.
Pero antes de contar esas historias, antes de que estas voces hablen por sí mismas, quiero seguir explorando lo que significa dejarlo todo. Porque migrar no es solo un acto físico. Es, sobre todo, un viaje emocional que transforma para siempre. Y eso, precisamente eso, es lo que quiero intentar entender.
Pensar en migración es también pensar en las cicatrices que han marcado a la humanidad a lo largo de su historia. No siempre el movimiento ha sido voluntario ni siempre ha tenido como motor la esperanza. Hay desplazamientos que se hacen bajo el peso del látigo, con grilletes en los pies y el nombre borrado por la fuerza. La migración forzada, aquella que arrancó de África a millones de hombres, mujeres y niños para convertirlos en mercancía, fue uno de esos capítulos que definieron el destino del continente americano. El comercio de esclavos no solo levantó las economías coloniales, sino que construyó el poder sobre cuerpos ajenos, sobre vidas rotas. Cartagena, Veracruz, Río de Janeiro, Nueva Orleans son ciudades que prosperaron mientras cargaban esa deuda de sangre. Esa herida aún sigue abierta aunque se intente ocultar bajo discursos de progreso. Porque el racismo, la discriminación y la desigualdad son descendientes directos de aquella violencia inicial.
Pero la migración forzada no terminó con la abolición de la esclavitud. Cambió de rostro. Siglos después, otros éxodos marcaron el mapa. Pienso en Siria, donde la guerra civil que estalló en el 2011 obligó a más de diez millones de personas a huir. La represión del régimen de Bashar al-Assad, los ataques químicos sobre la población civil, la aparición del Estado Islámico y la devastación completa de ciudades enteras como Homs o Alepo dejaron a familias enteras cruzando montañas, caminando entre ruinas, buscando en Europa una oportunidad de vivir. Familias que antes tenían casas, trabajos, hijos en la escuela y que de pronto se encontraron en campos de refugiados, bajo carpas, dependiendo de un plato de comida de la Cruz Roja. Como si el dolor sirio fuera poco, se suma el éxodo venezolano, otra de las migraciones más grandes de nuestra era. Desde el 2015, más de siete millones de venezolanos han salido de su país. Salieron por hambre, por miedo, por desesperación. Atravesaron la selva del Darién, cruzaron fronteras a pie, se instalaron en plazas públicas de ciudades donde no los esperaban. Y, a pesar de todo, siguieron avanzando. Algunos lograron establecerse en Lima, Santiago o Bogotá. Otros terminaron en albergues, en las calles, en trabajos donde son explotados, sostenidos únicamente por el deseo de que sus hijos no pasen hambre.
EN EL FONDO, ES LO MISMO
No es lo mismo, lo sé. No es igual huir de un bombardeo en Siria que caminar por el Darién, sorteando grupos armados e indígenas que deciden si te dejan vivir o no. No es igual subirse a un bote de madera en África y lanzarse al Mediterráneo, con más agua que esperanza. Y tampoco es igual ser un ingeniero con papeles, que llega en avión a Canadá con una residencia permanente, como yo. Pero en todos esos viajes hay algo que se repite: el desarraigo. Esa sensación de que el suelo que pisan ya no es el suyo. Esa herida de haber dejado atrás todo lo que conocían. La certeza de que, aunque sobrevivan, nada volverá a ser igual.
Porque migrar, por más condiciones favorables que tenga el migrante, es perder algo. Incluso quienes llegan con empleo asegurado y la maleta llena de papeles sienten el vacío del que deja su lengua, sus calles, sus rutinas. Migrar es dejar parte de uno mismo en cada frontera. Y cuando no se viaja en avión, cuando no se aterriza con visa de trabajo, sino que se avanza con miedo, escondido, burlando policías y bandidos, el precio es aún más alto. La ruta de los sirios por Europa es distinta a la de los venezolanos por el Darién, pero ambas exigen lo mismo: perder la certeza de la vida. Poner el cuerpo, ponerlo todo.
La selva del Darién, por ejemplo, es hoy uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo. Entre Colombia y Panamá se extiende una franja de jungla impenetrable, sin caminos, sin rutas seguras, donde la naturaleza y los hombres se confabulan para convertir cada paso en una amenaza. Los migrantes avanzan guiados por coyotes, por otros que conocen el terreno y que cobran por abrir un camino incierto. Muchos mueren en el intento. Los cuerpos quedan allí, ocultos por la maleza o arrastrados por los ríos. Otros son asaltados, violados, secuestrados. Pero, aun así, el flujo no se detiene. Porque el hambre y el miedo son fuerzas que empujan más fuerte que cualquier barrera natural.
Y esos fantasmas, esos rastros de lo que fue y ya no es, acompañan a cada migrante en su travesía. Porque aunque las rutas son distintas y los peligros varían según el punto del mapa, hay algo que siempre está ahí: el miedo, la incertidumbre, la esperanza. Y es ahí, en esos puntos de cruce, en esas vidas detenidas en el camino, donde este libro comienza a buscar respuestas.
Migrar ha sido siempre parte de lo que somos. Desde que el primer grupo humano dejó el continente africano y comenzó a esparcirse por el mundo, llevamos esa necesidad de movimiento en la sangre. Somos, en esencia, una especie que camina. Los mapas de hoy no son más que capas superpuestas sobre antiguos caminos que ya existían mucho antes de que las fronteras se dibujaran. Las rutas migratorias actuales se entrelazan con esas viejas sendas que recorrieron comerciantes, ejércitos, familias enteras buscando una vida mejor. Palmira, en Siria, fue uno de esos puntos de cruce hace miles de años, un enclave que unía civilizaciones, donde convergían los que venían de Oriente a Occidente y viceversa. Hoy, esas mismas rutas siguen activas, pero ya no llevan especias ni incienso. Ahora son recorridas por hombres, mujeres y niños que huyen de guerras, dictaduras y hambre. Siguen moviéndose por los mismos pasos que sus ancestros, pero ahora su carga es el miedo.
Ese carácter milenario de la migración es lo que la hace, en cierto modo, inevitable. Ha sido motor de progreso, pero también fuente de tragedias. Los incas, por ejemplo, construyeron un camino que iba desde Ecuador hasta Argentina, permitiendo el intercambio cultural y económico entre pueblos. Pero, siglos después, esos mismos territorios vieron a indígenas desplazados por los conquistadores españoles, forzados a recorrer largas distancias para asentarse en tierras que no eran suyas o simplemente para morir en el camino. Quilmes, en Argentina, es testigo de ese sufrimiento: una comunidad entera obligada a caminar desde los Andes hasta Buenos Aires, cruzando montañas, valles y pampas hasta quedar diezmada por el hambre y el cansancio. Hoy, su nombre está estampado en una marca de cerveza, pero pocos recuerdan la historia de dolor que lo sostiene.
Y no hace falta ir tan lejos. En mi país, Colombia, la violencia ha empujado a campesinos a abandonar sus tierras durante décadas. Familias que vivían de la siembra, del ganado, fueron expulsadas por las balas. Llegaron a las ciudades con poco más que la ropa que llevaban puesta. Pasaron de labrar la tierra a vender dulces en los semáforos o limpiar casas. Cambiaron la tranquilidad de sus campos por el ruido ensordecedor de Bogotá. También migraron, aunque no cruzaron ninguna frontera. Porque la migración interna es otra forma de desarraigo. El que deja su pueblo y llega a una ciudad extraña también pierde. También debe empezar de cero.
Es interesante ver cómo, con el paso de los siglos, ese impulso migratorio ha cambiado en sus formas, pero no en su esencia. Antes había que caminar durante meses, cruzar desiertos, sortear montañas, dormir al aire libre y depender de la suerte para sobrevivir. Ahora, muchos migrantes aplican en línea, reciben un visado, compran un boleto de avión y llegan a aeropuertos donde los espera un funcionario que revisa sus documentos. Pero incluso ellos, los que migran con todas las garantías, sienten ese vacío. Porque el viaje no es solo físico. Es también emocional. Y ese proceso de adaptación, de dejar una vida atrás para empezar otra, sigue siendo difícil.
A veces olvidamos que, más allá de las diferencias, migrar es una constante humana. La Ruta de la Seda, que conectaba Asia con Europa, fue durante siglos un corredor de culturas, mercancías e ideas. Lo mismo la Ruta del Incienso, que atravesaba Arabia hasta el Mediterráneo. Hoy, esos caminos tienen otros nombres: la ruta de los Balcanes, la ruta del Darién, la ruta del Mediterráneo central. Pero la lógica es la misma: avanzar hacia lo desconocido, porque quedarse atrás ya no es una opción.
Lo que ha cambiado es que hoy tenemos aviones y visas, y algunos afortunados pueden migrar con papeles en regla, con empleos asegurados, con maletas llenas. Otros no. Otros siguen cruzando a pie, como siempre. Y aunque parezca que no tienen nada en común, al final todos comparten algo: la búsqueda de una vida mejor y la certeza de que, al irse, nunca volverán a ser los mismos.
Y es ahí, en esa transformación que ocurre entre la partida y la llegada, donde realmente empieza este libro. Porque cada migrante que conoceremos en las páginas que siguen es, en realidad, la historia de un ser humano que, al moverse, se ha convertido en otro. Y ese tránsito, esa mutación, es lo que define nuestra especie desde el inicio de los tiempos.
LOS CAMINOS SON CICATRICES
Las rutas de la migración son como venas antiguas que recorren la piel del planeta. Algunas se trazaron hace siglos y hoy, aunque cambió su propósito, siguen latiendo. La Ruta de la Seda, que en otro tiempo unía Oriente con Occidente, era el camino de las caravanas que llevaban especias, seda, incienso. Ahora, por esos mismos senderos, caminan familias sirias que huyen de la guerra, traficantes que comercian con cuerpos y armas, migrantes que avanzan porque retroceder ya no es una opción. Otras rutas, como la del Darién, son más recientes en el imaginario global, pero igual de cruentas. La frontera entre México y Estados Unidos, el Mediterráneo que engulle botes sobrecargados, la Panamericana que se extiende desde la Patagonia hasta Alaska: todas son heridas abiertas sobre el mapa, cicatrices por donde transita el dolor y, a veces, la esperanza.
Y hay rutas que no solo son geográficas, sino también políticas. Pienso en los lazos entre Cuba y la antigua Unión Soviética, en aquellos años en los que jóvenes cubanos eran enviados a Moscú a estudiar Ingeniería, Agronomía, Medicina. Regresaban con títulos, con ideas, con acentos mezclados, pero también con una nueva visión del mundo. Algunos de ellos nunca volvieron. Otros, tras la caída del bloque soviético, quedaron a la deriva en un país que ya no los reconocía como propios. Y más tarde, cuando Cuba entró en crisis, nuevas rutas migratorias se abrieron hacia Miami, hacia Ecuador, hacia cualquier lugar que ofreciera la ilusión de un futuro.
También están los que huyen de sí mismos, como mi padre. Él, que nació en Argentina, cruzó Bolivia, Perú y Ecuador hasta llegar a Colombia, donde conoció a mi madre. Su migración no fue heroica. No fue impulsada por la guerra o el hambre. Fue, más bien, una huida constante marcada por pequeños engaños, por promesas rotas, por la necesidad de seguir moviéndose antes de que lo atraparan las consecuencias. Escapaba de las deudas, de las estafas, de sí mismo. Y, sin embargo, ese camino errante es parte de mi historia. Es parte de lo que soy.
Esas trayectorias personales se entrelazan con las grandes rutas migratorias. Porque la migración es, también, eso: la historia de individuos que se desplazan por razones que van desde el amor hasta el miedo. Desde la ambición hasta la desesperación. Cada ruta tiene sus motivos y cada migrante carga los suyos. La Panamericana, por ejemplo, esa arteria que atraviesa todo el continente, ha visto pasar desde exploradores hasta prófugos, desde familias que buscan oportunidades hasta hombres que huyen de sus propios errores. La Ruta 40 en Argentina es otra: un camino que surca la Patagonia y que mi padre recorrió, dejando tras de sí problemas, pero también sueños.
Cada vez que pienso en estas rutas me doy cuenta de que todas terminan llevándonos al mismo punto: el desarraigo. Ya lo hemos dicho antes, pero es imposible no volver ahí. Porque eso es lo que nos iguala. No es el trayecto en sí, ni el medio de transporte, ni la frontera que se cruza. Es esa sensación de estar siempre un poco fuera de lugar. De no pertenecer del todo. La profesora cubana que terminó viviendo en Moscú. El ingeniero colombiano que llegó a Canadá con papeles. El venezolano que atravesó el Darién. Mi padre y sus delicados sueños que jamás logró cumplir. Todos, en algún momento, sintieron lo mismo: que su casa estaba en otra parte.
Este libro, al final, también es eso: un intento por entender esas rutas, esos caminos, esos hilos invisibles que nos conectan. Porque la migración es movimiento, pero también es memoria. Es el mapa que llevamos dentro, hecho de lugares que dejamos y de otros que nunca terminamos de habitar.
Pero migrar también es aprender, a la fuerza, que no siempre hay un lugar seguro al que volver. Es descubrir, a veces con dolor, que el suelo que pisabas con firmeza ya no existe y que el siguiente paso se da sobre una superficie incierta. En esa incertidumbre, en esa especie de movimiento perpetuo, muchos migrantes terminan por aceptar que quizás nunca pararán del todo. Que su vida será, para siempre, un viaje sin destino fijo.
Yo mismo he sentido esa pulsión. Esa tensión entre seguir avanzando y la necesidad de detenerse, de encontrar un espacio que pueda llamar hogar. Muchas veces he pensado en parar, en establecerme por fin en algún lado, pero, después de tantos años de movimiento, el arraigo parece una idea ajena, casi irreal. Sin embargo, hubo un momento en el que entendí que ya había echado raíces, sin darme cuenta, en el lugar donde nunca pensé que lo haría: Canadá. Me tomó dejar ese país para comprender que también se había convertido en parte de mí. Volví después de un tiempo y, al pisar ese suelo frío, sentí que, de algún modo, estaba regresando a casa. Esa es otra de las lecciones que aprendemos al migrar: el arraigo no siempre se siente en el momento. A veces, se revela solo cuando nos alejamos.
Lo entendí después de años de trabajo en Canadá en los oficios que nunca imaginé que haría. Porque una cosa es emigrar con papeles, con títulos, con idiomas. Y otra, muy distinta, es descubrir que nada de eso importa cuando llegas a un lugar donde nadie te conoce. Yo era ingeniero en Colombia. En Canadá limpié baños, lavé platos, trabajé en catering. Recuerdo caminar de madrugada, a menos treinta grados, porque tenía que ahorrar el pasaje del bus. Recuerdo dormir en un cuarto diminuto, con apenas tres camisetas y un diploma que no valía nada colgado en la pared. Porque la migración también es eso: empezar desde abajo sin importar de dónde vengas.
Llegar a un sitio donde tu apellido no significa nada, donde tus logros son solo una historia que a nadie le importa, te enseña a reconstruirte desde los cimientos. Te obliga a mirarte en el espejo y entender que ahora eres otro. No el que fuiste en tu país, sino el que empieza a ser en este nuevo lugar. Es por eso que digo que migrar te rompe, pero también te da la posibilidad de volverte a armar.
EL PRECIO POR LA RECOMPENSA
Pero quizás lo más duro fue enfrentarme a la soledad. Porque uno cree que sabe lo que es estar solo... hasta que de verdad lo está. Hasta que se sienta en un sofá en una ciudad desconocida, sin amigos, sin familia, sin nada que hacer. Ese día lo recuerdo perfectamente. Me levanté temprano, como siempre. Mis compañeros de apartamento —colombianos, indios, extranjeros como yo— se fueron a trabajar. Me quedé solo. Encendí el televisor, pero no entendía nada. Apagué la tele. Miré el reloj. No tenía nada que hacer. Nada. Fue ahí cuando entendí lo que era la soledad real. Esa que no se alivia con una llamada, porque no tienes a quién llamar. Esa que no se llena saliendo a la calle, porque no tienes adónde ir. Me senté en ese sofá y sentí, por primera vez, el peso brutal del desarraigo. Ya no estaba en mi casa ni en mi país. Y, peor aún, no sabía si alguna vez lo estaría de nuevo.
Ese sentimiento, esa sensación de estar suspendido en el aire, es algo que compartimos todos los migrantes. Porque, sin importar las condiciones de cada uno, el vacío es el mismo. El ingeniero que llega con visa de trabajo, el venezolano que cruza el Darién, el africano que atraviesa el Mediterráneo en una balsa, todos hemos sentido, en algún momento, esa punzada de no pertenecer. De no tener nada seguro. De estar solos.
La migración te enseña a sobrevivir. A despertar cada mañana sabiendo que nadie más va a resolver tus problemas. Que si te hacen una cirugía, tienes que pararte solo después y hacerte una sopa medianamente decente porque no hay nadie más que te la prepare; que la soledad vuelve después de colgar las llamadas con tus seres queridos. Eso forja carácter, pero también deja cicatrices. Te vuelve fuerte, sí, pero también te endurece.
Por eso, cuando hablo con otros migrantes, cuando escucho sus historias, encuentro siempre esa mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por haberlo logrado. Por haber salido adelante. Por haberse reinventado. Pero también dolor por lo que se perdió en el camino. Por las veces que quisieron rendirse. Por los días en los que no había nada qué hacer ni nadie con quién hablar.
Esa es la contradicción de migrar: te convierte en alguien más fuerte, pero también te muestra tus mayores fragilidades. Y, en ese proceso, descubres que el arraigo no siempre está donde pensabas. A veces, está en la memoria de los que quedaron. A veces, está en la nueva vida que construyes. Y a veces, como me pasó a mí, está en un lugar que solo reconoces como tuyo cuando lo has dejado atrás.
En el exterior, uno se vuelve extranjero no solo para el mundo, sino para sí mismo. Los otros te definen por tu origen, y el origen, curiosamente, se vuelve más fuerte. Me di cuenta de que era más colombiano en Montreal que en Bogotá. Me lo recordaban a diario. Shakira, café, cumbia. Cuando uno llega afuera, es etiquetado con los símbolos que el mundo reconoce. Es inevitable. Y uno se aferra a ellos, porque son las pocas certezas que le quedan. Así, el colombiano que apenas escuchaba vallenato ahora lo busca en YouTube. El que no tomaba tinto empieza a extrañar el café que le servían en la tienda de la esquina. Es el mecanismo natural del desarraigo: la identidad se reconstruye desde lo que se extraña.
Se pierde el nombre y se gana una nacionalidad. Ya no eres Juan, eres el colombiano. No importa qué hayas hecho antes, si fuiste ingeniero, artista, profesor. Ahora eres parte de una categoría más amplia, simplificada. Una bandera que otros cargaron antes que tú. Y con esa bandera vienen también los estigmas. Algunos te sonríen con amabilidad. Otros te miran con sospecha. Porque eres colombiano y ser colombiano en ciertos lugares del mundo es cargar con historias de narcotráfico, de violencia, de peligro. Así funciona el prejuicio: te antecede, te precede, te envuelve.
Lo paradójico es que esa etiqueta que inicialmente molesta con el tiempo se convierte en refugio. Porque, en la distancia, ser colombiano se vuelve un acto de resistencia. Es una manera de no perderse del todo.
Cada migrante que he conocido me ha contado lo mismo. Venezolanos que buscan hallacas en Madrid. Cubanos que recrean en Miami los olores de La Habana. Sirios que en Berlín cocinan el mismo arroz que hacían en Damasco. No es nostalgia simple. Es supervivencia. En esos sabores, en esas canciones, en esos pequeños rituales se construyen anclas. Es la manera de decir: sigo siendo yo. Aunque este lugar me cambie, aunque mi nombre se diluya, sigo siendo de allá.
Y es que la adaptación no es inmediata. Nadie llega sabiendo cómo funciona todo. Nadie aterriza con las herramientas sociales perfectas. En el nuevo país, todo se aprende desde cero. Desde cómo se pide un café hasta cómo se rompe el hielo en una conversación. Lo que en tu tierra era instinto ahora se vuelve esfuerzo. Lo que antes fluía, ahora se tropieza. Hacer amigos es más difícil. Enamorarse es más difícil. Todo implica sudor. Todo cuesta.
Lograr encajar en el mundo canadiense es todo un triunfo. Es la validación de que lograste entrar. Que no eres solo el extranjero, el colombiano. Que alguien te vio más allá del acento y del pasaporte. Que en esa intimidad se rompió, aunque sea por un rato, la barrera del otro. Porque eso es lo que buscamos todos al migrar: dejar de ser otros. Encontrar un lugar donde podamos ser simplemente personas.
LA RAÍZ NÓMADA
Pero no es fácil. Construir una vida fuera es hacerlo sin red. Cada logro es una conquista personal, pero también cada caída es más dura. Porque no está la familia cerca. Porque no están los amigos de siempre. Porque no existe ese tejido invisible que te sostiene en casa. Y uno se da cuenta de que ha logrado cosas que en su país tal vez no habría hecho. Pero también se pregunta si el precio no ha sido demasiado alto.
Ser migrante es, en muchos casos, vivir entre esos dos extremos. El orgullo de haberlo logrado. La tristeza de todo lo que se dejó. La certeza de que se pertenece a dos lugares y, al mismo tiempo, a ninguno. Y, mientras tanto, en el fondo, la soledad. Esa que se aprendió a camuflar con trabajo, con amigos nuevos, con ajiaco congelado en bolsas, pero que siempre está ahí, esperando el próximo silencio largo para volver a aparecer.
Cada logro, por pequeño que sea, adquiere otro valor cuando estás lejos. Comprar unas medias gruesas que por fin te calientan los pies en el invierno, conseguir tu comida favorita en el supermercado latino, recibir una sonrisa de un vecino que ya reconoce tu cara, detalles que en otro contexto serían irrelevantes se convierten en pequeñas victorias que se celebran con euforia íntima. Porque la vida en otro país se mide en esos triunfos mínimos que reconstruyen la autoestima golpeada.
En Colombia, el éxito parecía otra cosa. Ascensos en oficinas con ventanales que miran a la montaña, maestrías en universidades extranjeras, cargos gerenciales. Allá, la felicidad estaba ligada al reconocimiento social. Aquí, en Montreal, la felicidad es más austera, más humilde. Es volver a casa con los pies calientes, es lograr entender una conversación en francés sin pedir que te la repitan, es hacer amigos nuevos después de meses de silencio.
Eso cambia la percepción de la vida. Cambia el concepto de éxito. Y cuando eso ocurre, uno también cambia. Porque la migración, más allá de los trámites, los idiomas y los mapas, es un reacomodo interno. Es aprender que la dopamina puede venir de cosas tan simples como que te inviten a un café o que te digan «buen trabajo» en otro idioma. La necesidad de sobrevivir hace que el cerebro recompense diferente. Y ahí se abre una puerta: la posibilidad de entender que la felicidad no siempre está arriba, en la cima, sino en el camino, en las pausas, en las cosas que antes parecían insignificantes.