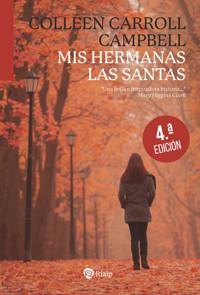
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biografías y Testimonios
- Sprache: Spanisch
¿Es esto vivir, nada más? Hecha polvo tras una noche de fiesta universitaria, la autora iniciará una búsqueda durante quince años, de Lourdes a Auschwitz, del Despacho Oval al Vaticano, donde experimentará la confusión originada por la frivolidad sexual, la llamada insaciable del éxito profesional... y el contacto con un dolor que parece echar por tierra todos sus sueños. Ante el humo del feminismo laicista y de la crítica antifeminista, la autora encuentra una sólida inspiración en seis mujeres: Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, Faustina Kowalska, Edith Stein, Teresa de Calcuta y María de Nazaret.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLLEEN CARROLL CAMPBELL
MIS HERMANAS
LAS SANTAS
Una memoria espiritual
EDICIONES RIALP, S. A.
MADRID
© 2015 by COLLEEN CARROLL CAMPBELL
© 2015 de la versión española, realizada por AURORA RICE,
by EDICIONES RIALP, S. A., Alcalá, 290 - 28027 Madrid
(www.rialp.com)
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN: 978-84-321-4501-8
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Para John,
con admiración por todo lo que eres,
gratitud por todo lo que haces,
y amor de todo corazón.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
DEDICATORIA
NOTA PARA EL LECTOR
1. CHICA FIESTERA
ÉCHALE LA CULPA AL PATRIARCADO
UNA PUERTA ABIERTA
SANTOS Y SUPERESTRELLAS
CONOCIENDO A TERESA
UN DESEO ENCENDIDO
UN CAMINO HACIA ADELANTE
2. VUELVE A SER NIÑO
«LA SANTA QUE NECESITAMOS»
EL PEQUEÑO CAMINO
UN PADRE «CORONADO DE GLORIA»
SEÑALES DE DECLIVE
UNA BENDICIÓN REVELADA
UNA NUEVA PATRONA
3. DEJARSE CAER
UNA OFERTA INESPERADA
UNA GUÍA INSOSPECHADA
LOS FRUTOS DE FAUSTINA
LA VIDA EN LA CASA BLANCA
ESPERANDO UNA SEÑAL
UN CAMBIO SUTIL
EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
4. DE CORAZÓN, MADRE
UN AGUJERO NEGRO
ALMAS GEMELAS
LA MATERNIDAD BENDITA
HIJAS DE EVA
CÓMO ENTENDER LA MATERNIDAD ESPIRITUAL
«HAZME UN HIJO»
A LOS OJOS DE DIOS
5. HACIA LAS TINIEBLAS
UN CAMINO OSCURO
SUFRIMIENTO REDENTOR
UNA SANTA DE LA OSCURIDAD
UNA NUEVA CRISIS
NOS VEMOS EN EL CIELO
LlORANDO CON JESÚS
SIN SABER QUÉ PENSAR
LA NOCHE OSCURA DE LA MADRE TERESA
UN CAMINO SENCILLO
SEÑAL DE ESPERANZA
6. EL TRIUNFO DE LA CRUZ
CAE UNA SOMBRA
MARÍA, NUESTRO REFUGIO
HEROÍNA BÍBLICA
MARÍA EN LOS EVANGELIOS
MODELO Y MADRE
ESPERANDO CON MARÍA
SIN EXPLICACIÓN
DOLORES DE PARTO
UNA LETANÍA DE AGRADECIMIENTOS
AGRADECIMIENTOS
COLLEEN CARROLL CAMPBELL
NOTA PARA EL LECTOR
Esta es la historia de una peregrinación, de la búsqueda personal de conocimiento y paz que comenzó con esa pregunta tan antigua, tan seductora y tan sencilla: ¿Es esto lo que hay, nada más?
La pregunta adoptó en mi caso un giro contemporáneo y femenino cuando me asaltó por primera vez. Aquella mañana de otoño a mitad de mis estudios universitarios, caí en la cuenta de que no entendía el abismo entre el ambiente fiestero que antes me cautivaba y el vacío aterrador que me consumía en momentos más tranquilos. Fue el inicio de una búsqueda que duraría quince años, un empeño por entender el significado de mi identidad como mujer a la luz de mi fe cristiana y en una cultura marcada por el feminismo moderno.
El camino espiritual que resultó de aquello me llevó a lugares insospechados: a las piscinas de Lourdes y a las ruinas de Auschwitz, al Despacho Oval y al Vaticano. A lo largo de ese camino me enfrenté con los dilemas esenciales de mi generación: la confusión que produce el caos sexual del emparejamiento sin compromiso; la tensión entre mis dos deseos enfrentados, de éxito profesional y de amor comprometido; la ambivalencia en cuanto a las exigencias del matrimonio y la maternidad; la angustia ante el descenso hacia la enfermedad de mi queridísimo padre; y mi manera de enfrentarme a un diagnóstico fatídico.
No me satisfacían ni las respuestas fáciles de los feministas laicistas, ni las de sus críticos antifeministas. Sin saber cómo, hallé gracia e inspiración en la amistad espiritual de seis santas.
Descubrí almas hermanas en las vidas y obras de Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, Faustina de Polonia, la alemana Edith Stein, la madre Teresa de Calcuta y María de Nazaret. Estas mujeres les hablaron a mis anhelos más profundos, me guiaron en las decisiones más difíciles, y transformaron mi concepto del amor y la liberación.
Al lector tal vez le choque que hable de amistades íntimas con mujeres que jamás he visto, mujeres que vivieron hace décadas, siglos, milenios. Aquella joven que yo fui habría estado de acuerdo. Pero eso era antes: antes de iniciar el camino, antes de que las alegrías, las penas y los reveses que relatan estas páginas me convencieran de la realidad viva y poderosa de la comunión de los santos.
Espero que la historia de mi peregrinación, y las historias de las seis santas mujeres que me guiaron, animen al lector a descubrir personalmente el verdadero consuelo que tantas veces se olvida en este tiempo tan individualista: que el peregrino que busca a Dios jamás viaja solo.
1.
CHICA FIESTERA
Aún recuerdo el vestido de tirantes que llevaba aquella mañana: era negro, cortito, de amplio escote redondo. La tela fina caía suelta sobre mi cuerpo, gracias al machacante ejercicio diario y una dieta escrupulosamente libre de grasas; pero yo tenía calor. Sentada en el alféizar de la ventana del piso en la cuarta planta, con las piernas por fuera, me parecía imposible que estuviéramos a finales de octubre. En Milwaukee lo normal era que ya hiciera fresco, y se adivinase el comienzo del interminable invierno de Wisconsin. El sol me calentaba la piel, aún bronceada gracias a mis visitas regulares a las cabinas de rayos UVA, pero yo me revolvía y guiñaba inquieta. No quería estar allí.
Acababa de volver de la fiesta de la noche anterior, y empezaba a tener una resaca monumental.
Me dolía la cabeza y me picaba la piel: necesitaba una ducha. Tom Petty cantaba quejumbroso: I’m tired of myself, tired of this town. Cansado de mí mismo, cansado de esta ciudad.
Abajo, en el aparcamiento, veía botellas de cerveza por el suelo y gente que volvía a casa tras las juergas nocturnas y los emparejamientos de borrachos.
A mi espalda, dos compañeras de piso, borrachas aún, cantaban y bailaban como locas delante de las ventanas abiertas de la sala de estar. El piso apestaba a cerveza y tabaco, de la fiesta que dimos la primera semana del tercer curso, y de los muchos fines de semana que siguieron. Apenas dos meses después de empezar el semestre de otoño, nuestro bloque de pisos recién estrenado ya tenía manchas de vómito en las moquetas de los pasillos, y agujeros como puños en las paredes. Eran pruebas de cómo pasaban los fines de semana la mayoría de los inquilinos.
Me gustaba esa atalaya desde la que oteaba el panorama a distancia. Allí me distanciaba del caos. Siempre me sentí ajena al ambiente fiestero del campus, incluso cuando me sumaba a sus alegrías. Yo estudiaba con beca, tenía una media casi perfecta, iba encaminada a hacer las prestigiosas prácticas de verano en Washington, D.C., era directora de la revista universitaria. Mi expediente estaba lleno a reventar de matrículas de honor y pruebas de mi conciencia social.
En cuanto a la fe católica que dominó mi vida en el colegio y en el instituto, ahora tenía otras prioridades.
Seguía considerándome una católica mejor que la mayoría. A partir de mi primer año de carrera, trabajé en todas las organizaciones conocidas en pro de la justicia social, dedicando al menos una tarde cada semana a ayudar en el albergue para personas sin techo, o colaborando en el programa universitario de comidas sobre ruedas para vagabundos. Iba a misa todos los domingos. En cuanto al sexo, cumplía la letra de la ley que me habían enseñado en casa (nada de sexo fuera del matrimonio), aunque no su espíritu. Reservaba mis desvelos para fines más concretos, como obsesionarme por mi cuerpo y mantenerlo delgado y en forma. A diferencia de otras chicas fiesteras que devoraban pizzas a medianoche y escondían las barrigas cerveceras bajo ropa cómoda, yo me controlaba.
Pero esa vida de compartimentos estancos de la que tan satisfecha me sentía —chica buena los domingos por la mañana, chica mala los sábados por la noche— empezaba a dar paso a una sensación nueva. Parecía que me encontraba tan inmersa en el caos como todas las demás. Tal vez yo fuese peor que ellas, porque llevaba una doble vida. Mis compañeras barrigonas eran coherentes, eso había que reconocérselo. Ellas no se pasaban la vida manteniendo las apariencias, representando el papel de estudiante ejemplar ante un público y el de fiestera salvaje ante otro.
Miré por encima del hombro hacia nuestra sala de estar. Vi a mis compañeras tiradas en el sofá, soñolientas y apáticas tras la larga noche de borrachera. Ya no me llenaba vivir con ellas, ni como ellas. Como tampoco me llenaba mi relación con el taciturno jugador de rugby que tenía la costumbre de llevar a todos sus colegas al bar donde estuviese yo con mis amigas. Esos encuentros casuales no eran citas, ni él era mi novio. No sabía qué nombre darles a esos líos románticos. Ni los regía ninguna norma, ni nosotras sabíamos qué pensar de los hombres de nuestras vidas. No nos sentíamos sometidas a ninguna norma social. Podíamos hacer lo que nos apeteciera. Sin embargo, la incomodidad, la confusión y el desencanto que marcaban nuestros encuentros con los hombres me hacían pensar si acaso nuestra libertad sin límites no sería en realidad una trampa.
Así no me imaginaba la universidad. Pensé que me pasaría las noches de los sábados tomando café y hablando de Tomás de Aquino, y que saldría con esos hombres que regalan rosas, te abren la puerta del coche y pagan la cuenta en el restaurante. Cierto que me crucé con algunos hombres así, pero ya me había acostumbrado al anti-romanticismo de la vida en el campus, así que cortaba con ellos rápidamente para volver a las fiestas de siempre con mis amigos.
Volví a mirar el panorama desolador del aparcamiento bajo mi ventana. Cómo habían cambiado las cosas, cómo había cambiado yo desde que llegué a la residencia de estudiantes un bochornoso día de agosto, dos años atrás. Había perdido algo. No sabía qué, ni cómo recuperarlo. Solamente sabía que ya no soportaba el doloroso vacío que sentía en la boca del estómago.
Estaba tiritando. Metí las piernas, me levanté, cerré de golpe la ventana y pasé junto a mis compañeras, que dormían profundamente pese a la música ensordecedora.
Era hora de ducharme, de comer, de abrigarme.
Era hora de cambiar.
ÉCHALE LA CULPA AL PATRIARCADO
Entonces no lo sabía, pero estaba dando los primeros pasos de un camino que han emprendido muchas mujeres de mi generación, mujeres que se han hecho las mismas preguntas que me hice yo aquella mañana: ¿Cuál es el origen de ese vacío que siento, y por qué solamente consigo intensificarlo, por mucho que busco el placer y el éxito? ¿Es cierto que no existen diferencias reales entre los sexos, o tiene mi feminidad (y mi cuerpo de mujer) algo que ver con mis anhelos y mi descontento? Si la clave de mi realización como mujer está en acentuar mi atractivo sexual, acumular triunfos profesionales, y dar rienda suelta a mis apetitos evitando el compromiso a toda costa, ¿por qué el resultado de todo ello no me satisface? ¿Por qué nos pasamos mis amigas y yo tantas horas preocupándonos de que no estamos lo suficientemente delgadas, no tenemos suficiente éxito, no damos en definitiva la talla? Si esto es liberación, ¿por qué me siento tan mal?
Estuve un año rumiando estas ideas, y entonces me matriculé en un curso sobre el feminismo. Sabía que el movimiento de liberación femenina había desempeñado un papel importante en la transformación del mundo que habitábamos mis amigas y yo, y me interesaba saber lo que decían sus representantes en cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, y cómo pueden las mujeres hallar la libertad y la plenitud.
Jamás pensé mucho en el feminismo. Crecí en los años setenta y ochenta, y llegué a la mayoría de edad en los noventa: el feminismo me resultaba tan natural como el aire que respiraba. Las mujeres de mi generación no nos identificábamos con esas feministas radicales ya de otro tiempo, las que odiaban a los hombres y quemaban el sostén. Pero estaba decididamente a favor de la igualdad de derechos para la mujer, premisa básica del feminismo. Desde muy joven me sentí atraída por las historias de heroínas y sufragistas, y acepté la idea convencionalmente feminista de que debía dedicar las primeras décadas de mi edad adulta a establecerme como profesional, y encajar el matrimonio y la maternidad cuando me alcanzara el tiempo. En cuanto a las diferencias entre los sexos, siempre intuí que existían, pero no lo reconocía en voz alta, no fuera a ser que ese reconocimiento se percibiera como señal de debilidad o excusa para no dar la talla.
Pero ahora ya estaba lista para examinar de cerca las diferencias entre los sexos y el propio feminismo. Devoré ávidamente las primeras lecturas que se nos encomendaron en el curso, los manifiestos de aquellas primeras feministas que exigían el derecho a estudiar, el derecho al voto, y unas condiciones de vida y laborales de acuerdo con los derechos humanos, y al mismo tiempo reconocían la singularidad de la mujer. Pero al avanzar el curso, y al ir estudiando a las feministas más cercanas a nuestro tiempo, cada vez me sentía más incómoda con las pensadoras a las que leíamos. Muchas odiaban visceralmente al varón. Otras odiaban su propia feminidad. Cuanto más leía, más dentera me daban sus opiniones sobre hombres y mujeres, matrimonio y maternidad, Dios.
Por supuesto que me había cruzado con un buen número de machistas, y era consciente de que yo disfrutaba de oportunidades que se les negaron a las generaciones anteriores de mujeres, entre ellas la de asistir a un curso como el que estaba realizando. También era consciente de que el feminismo adopta muchas formas. Pero la mayoría de las escritoras feministas que estudiábamos me resultaron unas arpías hiperbólicas: según Simone de Beauvoir, las amas de casa y madres son unas «parásitas»; según Betty Friedan,[1] son reclusas en un «cómodo campo de concentración». Muchas sucumbían a uno de los dos extremos: o bien permitían que su insistencia en la igualdad entre hombres y mujeres ocultara las diferencias entre los sexos, o permitían que el énfasis sobre las diferencias entre los sexos ocultara la igualdad entre hombres y mujeres.
Ninguno de esos dos extremos tenía sentido para mí. Tampoco encontré en lo que leí ninguna guía viable para la felicidad en el mundo real. Otra amiga que realizaba conmigo el curso sentía lo mismo. «Cuando todo falla», decía al salir de clase, «échale la culpa al patriarcado». Ella era atea convencida, y yo católica practicante, pero coincidíamos en que las teorías que estudiábamos no servían para nuestras preguntas e inquietudes más apremiantes.
Aquellas pensadoras feministas laicistas presentaban otro problema más: tanto que criticaban la fijación de los varones con el dinero, el sexo, el poder y la posición social, la mayoría de estas mujeres estaban obsesionadas precisamente con las mismas cosas. Hablaban sin parar de los privilegios de los que disfruta el varón. Algunas de sus quejas tenían lógica, pero su perspectiva global materialista resultaba agobiante. No había ningún horizonte trascendental, ni apenas referencias a la verdad, a la belleza, a la bondad, ni a Dios. Para ellas solamente existía lo que se puede percibir con los sentidos. No hallé nada que le hablase a la sed que sentía, la sed que no habían podido saciar los placeres materiales.
UNA PUERTA ABIERTA
Hacia el final del primer semestre de mi último año universitario, me encontraba cierto día de pie, al fondo de la cavernosa iglesia neogótica del Gesu en el campus de la universidad de Marquette. No sabía ya dónde buscar respuestas. Era domingo por la tarde, y había arrastrado a mi nuevo novio, estudiante de posgrado, a la «misa exprés» de las 6. Esa misa solía estar bastante concurrida, ya que estaba pensada para los alumnos que por la mañana tenían resaca, que no tenían ganas de oír una misa larga, pero cuyas conciencias no les permitían obviar el precepto dominical.
Asistir a misa con un novio era para mí una experiencia nueva. Tener novio también lo era, porque había cortado con el último que tuve allá por la mitad del primer curso. La relación presente había cuajado, no porque yo estuviera excesivamente reformada, sino más bien por mi aburrimiento con el ambiente de fiestas en el campus, del que me aliviaban nuestras citas semanales en restaurantes de verdad, con conversaciones de verdad.
Como la mayoría de los hombres con los que había salido en los últimos tres años, este era católico de nombre pero ateo en la práctica. En esa tarde en particular, primero accedió a acompañarme a misa, luego me suplicó que me la saltase y me quedara con él en el sofá, y al final lo que consiguió fue que nos perdiéramos media misa.
Cuando traspasamos las enormes puertas de madera de la iglesia ya no quedaban asientos libres, así que nos quedamos atrás con los demás impuntuales. Mi novio se me acercó para decirme al oído alguna gracia; lo rechacé, intentando ver el altar por encima de las cabezas de los demás. Nos habíamos perdido el Evangelio, y la homilía abreviada, y ya estábamos en mitad de la plegaria eucarística. Me sentía avergonzada, irritada, y me preguntaba cómo la devoción de mi infancia se había visto reducida a esto. ¿Existía alguna relación entre el malestar que dominaba ahora mi vida espiritual y el insistente descontento del que me percaté aquel día en la ventana?
Hacía un año que reconocí ese vacío, y seguía sin tener ni idea de qué hacer al respecto. La clase de feminismo teórico no me había servido de nada. Ni tampoco los cambios superficiales que había realizado desde entonces: cambié de piso y de compañeras, cultivé un grupo de amistades más serias y un novio mayor, dediqué más atención a mi faceta de escritora independiente y a solicitar una beca Rhodes, premio para estudio de posgrado en la universidad de Oxford, y menos a las clases de aerobic y a ir de bares. Me había esforzado por poner orden en mi vida, por convertirme en la clase de mujer que hace lo que le apetece con discreción, y nunca se siente perdida y desolada como me sentí yo aquella mañana de octubre.
Sin embargo no conseguía librarme de la sensación de vacío en la boca del estómago. Esa tarde, en la iglesia, pensé que tal vez mi persistente melancolía estuviera relacionada con el hecho de haber abandonado mi intimidad con Dios al llegar a la universidad. Hacía más de tres años que le dedicaba a Dios las migajas de mi tiempo y mi atención, relegándolo a la cola de mis fuentes de respuestas y felicidad. Ahora, tras dedicarme a los caprichos y olvidarme prácticamente de Dios, mi vida espiritual consistía precisamente en eso: migajas.
A los pocos minutos terminó la misa, y me arrastró la marea de estudiantes que bajaban los escalones en tropel para salir a la fría noche. Recorrí unos cuantos metros de calle nevada y entonces me detuve.
«Tengo que volver a la iglesia. Me he dejado algo».
«Vale, voy contigo».
«¡No!» dije, un poco más impaciente de lo que convenía. «Ya te alcanzaré».
Frunció el ceño, e intuí que se me quedaba mirando mientras volví a entrar a contracorriente de los que salían. Pensaría que estaba loca, pero no me importaba. Iba abriéndome paso por la escalinata contra la marea humana, los ojos llenos de lágrimas. Cuando por fin me libré del gentío y entré en la nave oscura y vacía, no supe muy bien qué hacer. Con una mezcla de ira y desesperación, me arrodillé en un reclinatorio y me dejé envolver por la oscuridad.
Me quedé allí un rato, sintiendo toda la fuerza de ese vacío que llevaba un año intentando dejar atrás. Entonces esto es, pensé llorando. Esta es la vida sin Dios. Me hizo bien esa sincera desesperación. Ya no era una sonámbula. Ya estaba despierta.
Empezaron a llegar palabras, despacio, plegarias silenciosas, una voz suave y vulnerable que hacía años que no oía. «Te necesito, Señor. Quiero conocerte. Sé que la vida no es solamente esto. Sé que tú no eres solamente esto. Tiene que haber algo más. Pero tienes que mostrármelo. Por fin abro los ojos, pero tú te tienes que mostrar ante mí».
Hice una pausa, esperando un rayo o una ola cálida de consuelo. No hubo ninguna de las dos cosas.
Pasaron los minutos y mis pensamientos empezaron a dispersarse. Pensé en mis padres, en sus dificultades y tribulaciones a lo largo de los años. Nunca tenían suficiente dinero; trabajaban en obras sociales y para la Iglesia, y les costaba llegar a fin de mes; y últimamente mi padre actuaba de forma extraña, olvidando cosas y volviendo loca a mi madre. Pero siempre se les veía contentos, compartiendo risas y cariño y confianza en el futuro, a pesar de las crisis. Jamás dudaban de que Dios se ocuparía de sus necesidades. Y por lo visto así era. Yo envidiaba su honda y gozosa paz. La quería para mí. La había conocido a lo largo de mi infancia, pero ahora parecía haber desaparecido. ¿Cómo podría recuperarla?
Pensé en las disciplinas espirituales que había visto cultivar a mis padres a lo largo de los años: la misa diaria, la oración contemplativa diaria, la lectura habitual de las Escrituras y de libros piadosos. Pensé: eso puedo hacerlo yo. Lo haré. Claro que no se lo diré a nadie; no quiero que piensen que soy una friki de la religión. Buscaré de nuevo a Dios después de tantos años, pero lo haré a mi manera: en secreto.
Esperé en medio del silencio alguna confirmación divina de mi decisión, pero no la hubo.
Así que me quité las lágrimas con la mano, me levanté y bajé los escalones por segunda vez. Salí a la oscura noche de noviembre sin respuestas, sin soluciones milagrosas, sin la energía optimista que me embargó tras mi experiencia en la ventana. No sentía nada, aparte de una vaga ilusión. Yo le había abierto la puerta a Dios. Ahora le tocaba a él.
SANTOS Y SUPERESTRELLAS
Durante las semanas siguientes hice lo que pude: una misa de diario aquí, unos minutos de oración allá, y de lecturas piadosas apenas nada. Aparte de eso, mi vida no cambió en nada. Seguía yendo de fiesta los fines de semana, seguía poniendo mi vida social muy por delante de las cosas espirituales, y seguía con una relación amorosa cada vez más intensa, pese a la sensación de que me alejaba de Dios.
Las vacaciones de Navidad las pasé con mis padres en San Luis, ciudad a la que se habían mudado últimamente y donde yo no conocía a nadie. El aburrimiento pesó tanto como el anhelo espiritual cuando acepté acompañar a mi padre a misa diaria en la iglesia de San Francisco Javier en el campus de Saint Louis University, un templo neogótico bastante parecido al Gesu de Marquette. A diferencia del espectacular santuario arriba, la capilla subterránea de Nuestra Señora, donde asistíamos a misa a las cinco y cuarto de la tarde, era un espacio sencillo, con un crucifijo de madera y unas cuantas sillas de enea frente a un altar sin ornamentos. Su minimalismo parecía reflejar algo que sucedía dentro de nosotros dos, un proceso de eliminación originado para mi padre por su reciente jubilación como capellán laico de un hospital, y para mí, por mi experiencia en la iglesia de los jesuitas un mes antes.
Después de misa, en el coche, mi padre me hablaba entusiasmado de la biografía que estaba leyendo, Santa Teresa de Ávila, de Marcelle Auclair. El día de Navidad me regaló un ejemplar. «Hace revivir a santa Teresa», me dijo, gesticulando con el libro encuadernado en rojo, intentando transmitirme lo que valía. «Cuando lo leas te parecerá que la conoces de verdad».
Se lo agradecí, procuré mostrarme interesada y eché un vistazo a la contraportada; parecía un libro serio. Mi padre sabría seguramente que me hacían más ilusión los jerséis y las pulseras que me había regalado mi madre, y el ramo de rosas rojas de mi novio. Seguía sin ganas de leer cosas espirituales, y ese libro parecía muy árido para las vacaciones. Pensaba dejarlo en la misma estantería donde acumulaban polvo las demás lecturas piadosas que me habían regalado mis padres desde que me fui a la universidad.
No es que no agradeciese sus regalos. Era que siempre hablaban entusiasmados de sus santos preferidos: Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux, y así docenas más. Mis padres releían las vidas de los santos una y otra vez, se intercambiaban libros místicos muy manoseados, y hacían la ola cuando uno le regalaba al otro alguna obra poco conocida sobre alguno de sus queridos santos. Desde pequeña, recuerdo a mis padres con las cabezas muy juntas, hablando animados de algún santo nuevo que habían descubierto, o de nuevos puntos de vista sobre las Escrituras que habían descubierto en la obra de «Juan», «Teresa» o «la Florecita». Cada habitación de nuestra casa estaba adornada con imágenes de Jesús, María y José, y las estanterías estaban repletas de libros escritos por y sobre los santos y los siervos de Dios. Los nombres que aparecían en los lomos eran como viejos amigos: Agustín, Ignacio, Francisco de Sales, Francisco de Asís, Madre Teresa, Dorothy Day.
De pequeña compartí la atracción que sentían mis padres por los santos, y en especial por las santas. La santidad me parecía la mejor profesión. En lugar de ser escritora de éxito, o actriz, o artista, o abogada, podía dedicarme a algo infinitamente más glorioso: ser santa, gozar de la felicidad eterna con Dios en el Cielo, y además ser reverenciada como superestrella cristiana aquí en la tierra. Razonaba que, si fuese santa, podría algún día hacerles favores a mis familiares y amigos cuando me pidieran desde la Tierra que intercediera por ellos ante Jesucristo. Y gozaría de un nivel de renombre muy superior a la fama fugaz de las actrices de Hollywood o los autores de superventas, ya que el prestigio de los santos dura siglos o incluso milenios.
Mi santa preferida era entonces Rosa de Lima, una peruana hermosísima; las páginas que ocupaba su corta biografía en mi libro infantil de vidas de santos estaban rotas de tantas relecturas. Rosa practicaba penitencias extremas para dominar su vanidad, llegando incluso a frotarse la cara con pimienta para no despertar tanta admiración. Eso me parecía un poco terrorífico, pero admiraba el amor de Rosa por Jesucristo, y sus ganas de combatir un defecto que yo reconocía en mí misma. Además, me gustaba la eufonía de su nombre, y por eso la elegí como patrona al confirmarme a los catorce años.
Como tantos elementos de mi vida espiritual, mi interés por los santos se desvaneció cuando me fui a la universidad. Obsesionada por los exámenes y los planes para los viernes por la noche, lo último que deseaba era leer la empalagosa historia de alguna santa pura como la nieve, cuyo mayor pecado palidecía en comparación con lo que ocurría en los primeros cinco minutos de cualquier fiesta cervecera. Pero el aburrimiento navideño puede impulsar a una universitaria a la desesperación, y aquel diciembre me impulsó a abrir una biografía de santa Teresa de Jesús, escrita hacía cuarenta y cinco años.
Y una vez que la abrí, ya no tuve escapatoria.
CONOCIENDO A TERESA
La historia de Teresa de Cepeda y Ahumada comienza a principios del siglo XVI, con una niñez piadosa, saturada de la presencia de Dios. Tozuda, lista y apasionada, la pequeña Teresa soñaba con la santidad y hasta convenció a su hermanito para irse los dos de casa a matar moros y morir como mártires. Su tío los vio salir de la ciudad y les fastidió el plan, así que, aspirantes a la vida contemplativa, se dedicaron a construir ermitas donde se metían para rezar y leer juntos las vidas de los santos.
Al entrar en la adolescencia florecieron la belleza y la vivacidad de Teresa, pero se apagó su espiritualidad. Perdió a su madre, y pasaba mucho tiempo con primos cuya superficialidad avivaba las llamas de su vanidad. Chica fiestera, de verbo fácil y rodeada de admiradores, Teresa se aficionó a los tratamientos de belleza, las novelas, la moda y los chismorreos.
Su padre se dio cuenta del cambio en su hija, y la internó en un colegio de monjas, donde comenzó a florecer de nuevo su fe. Al principio no se sintió muy atraída por la vida religiosa, pero poco a poco se fue haciendo a la idea de ser monja, y se decidió por fin a pesar de la oposición de su padre. Volvió a casa y luchó durante el resto de su adolescencia contra una grave enfermedad, y luego se volvió a ir de casa: esta vez, para ingresar en un convento de monjas carmelitas.
La vanidad, los halagos y los coqueteos que marcaron los años adolescentes de Teresa volvieron a aflorar. La vida conventual era blanda: las hermanas se relacionaban libremente con hombres y mujeres de la ciudad; las monjas más acaudaladas gozaban de las mismas comodidades y los mismos privilegios que en sus casas, desde muebles lujosos hasta animales de compañía. Teresa de Jesús, que provenía de una casa aristocrática y poseía un gran encanto personal, cumplía las reglas de la orden, bastante laxas, pero concentraba su energía en ganarse la buena opinión de los demás, en lugar de honrar a Dios. «Era aficionada a todas las cosas de religión, mas no a sufrir ninguna que pareciese menosprecio. Holgábame de ser estimada», escribe en El libro de la vida.
Teresa no se preocupaba de evitar el pecado, aparte de los más evidentes; se conformaba con seguir el consejo de los confesores laxos que le decían que no se agobiase por sus culpas. Cumplía con los actos piadosos externos, «más llena de vanidad que de espíritu» y «queriendo se hiciese muy curiosamente y bien». Su vida de oración se mustió:
Pues así comencé, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades, que ya yo tenía vergüenza de en tan particular amistad como es tratar de oración tornarme a llegar a Dios. Y ayudóme a esto que, como crecieron los pecados, comenzóme a faltar el gusto y regalo en las cosas de virtud. Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto a mí por faltaros yo a Vos.
Tras padecer una serie de enfermedades y perder a su padre, Teresa conoció a un piadoso sacerdote dominico que la convenció para que volviese a la oración y estuviera más atenta al pecado. Ella hizo lo primero, pero no lo segundo, y el resultado fue una sensación dolorosa de vivir en dos mundos:
Pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios; por otra, yo seguía al mundo. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el espíritu señor sino esclavo; y así no me podía encerrar dentro de mí (que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración) sin encerrar conmigo mil vanidades... Pasé así muchos años, que ahora me espanto qué sujeto bastó a sufrir que no dejase lo uno o lo otro.
Teresa se pasó casi dos décadas encerrada en esta existencia dual, anhelando a Dios pero aferrada a los placeres del mundo, ocupada en agradar a los demás y en conversaciones superficiales que mantenían a Dios a raya. Poco a poco la fue envolviendo un vacío profundo y frustrante, y se cansó de vivir una vida vacilante entre los deseos que en ella competían. En sus propias palabras, vivía «una de las vidas más penosas que me parece se puede imaginar; porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena; cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa, que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuánto más tantos años».
Por fin se rompió la trayectoria cuando Teresa contaba treinta y nueve años de edad. Entró un día en la capilla y se encontró cara a cara con una imagen de Cristo sufriente, ensangrentado y atado, esperando su Crucifixión. La imagen sorprendió a Teresa. De pronto la embargó el arrepentimiento por los años que había malgastado sirviéndose a sí misma en lugar de servir a Dios. «El corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle». Ya con anterioridad había derramado lágrimas de arrepentimiento, pero esta vez era diferente: «estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios». Teresa le prometió a Jesús que no se levantaría del suelo hasta recibir de él la ayuda que necesitaba. «Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces».
Comenzó a profundizarse su vida contemplativa, y a intensificarse su anhelo de dedicarle tiempo a Dios. Por aquella época cayó en sus manos un ejemplar de las Confesiones de san Agustín. La autobiografía espiritual de aquel juerguista del siglo IV convertido en santo, que luchó durante años contra la sensualidad y las costumbres pecaminosas, encontró eco dentro de Teresa. La conmovió especialmente el relato que hace san Agustín del punto de inflexión en el huerto, donde oyó que un niño le decía que tomase y leyese una Biblia que allí se encontraba. Abrió el libro y leyó lo primero que se encontró, de la carta de san Pablo a los romanos: «Como en pleno día, procedamos con decoro: nada de comilonas y borracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias» (Romanos13,13-14).
Agustín no necesitó leer más: sabía que Dios le dirigía a él esas palabras. Al leer su historia, Teresa sintió lo mismo: «no me parece sino que el Señor me la dio a mí», acogiéndola a la vida libre de pecado, a la relación íntima con él que durante tanto tiempo la eludió.
Teresa empezó a progresar más rápidamente en su camino espiritual. Su vida de oración se fue enriqueciendo, haciendo más productiva, y al mismo tiempo disminuyó su afición por los placeres y por la admiración de los demás. No se convirtió en santa de la noche a la mañana: al igual que las décadas de su despertar espiritual, el camino de sus afamadas experiencias contemplativas estuvo sembrado de dificultades. En los primeros años de su vida de oración, escribe: «tenía más cuenta con desear se acabase la hora que tenía por mí de estar, y escuchar cuándo daba el reloj, que no en otras cosas buenas». Se dio cuenta de que las ocasiones en que perseveraba en la oración pese a las ganas de hacer otra cosa eran las que la dejaban «con más quietud y regalo que algunas veces que tenía deseo de rezar».
Teresa descubrió la sabiduría de la enseñanza católica de que el cuerpo, y lo que hacemos con él, importan. Llegó a comprender que Dios desea que tratemos el cuerpo con respeto, pero que la preocupación excesiva por el perfeccionamiento físico y por los deseos insaciables de nuestro cuerpo (incluido el deseo de ocuparnos con buenas obras para evitar la incomodidad de la soledad y el silencio) nos distancia de Dios. Lo mismo pasa con el prestigio social, la popularidad y el éxito profesional: no son malos en sí, pero pueden sembrar el caos espiritual si los valoramos más que a Dios.
Cuando Teresa se liberó de esos ídolos, redirigió hacia Dios la pasión que había malgastado en busca de los placeres materiales y la fama. Su intenso amor por Jesús y su honda vida de oración le dieron fuerzas para impulsar la histórica reforma de su orden, soportar duras persecuciones por parte de las autoridades civiles y religiosas que se resistían a esas reformas, y escribir varios clásicos de la espiritualidad contemplativa. Con los críticos en contra tanto dentro como fuera de la orden, Teresa no cejó en su empeño de transformar los conventos carmelitas: dejarían de ser refugios para niñas mimadas, para ser lugares de oración y auténtica sencillez. Pero se aferró fielmente a su voto de obediencia, perdonando a sus detractores y atrayendo a seguidores a los que inspiró para vivir solamente para Dios.
En el momento de su muerte, Teresa había fundado docenas de conventos de carmelitas descalzas, desencadenando una renovación de la vida religiosa que repercutió en toda la Iglesia católica y ayudó a revitalizarla tras la Reforma protestante. Figura entre los grandes santos y místicos de la Iglesia, y fue pionera en su fe y en sus obras. Es la primera mujer Doctora de la Iglesia, nombrada en 1970 por Pablo VI. Aquella mujer dispersa y vanidosa que pasó las primeras cuatro décadas de su vida obsesionada por las apariencias evolucionó hasta ser una fuerza motriz que vivió heroicamente las palabras de su famoso poema:
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa, Dios no se muda;
la paciencia
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene nada le falta:
Solo Dios basta.
UN DESEO ENCENDIDO
La lectura de la historia de Teresa me ayudó a comprender por qué mis padres volvían a sus obras una y otra vez y hablaban de ella con tanto afecto. En Teresa hallé a una mujer apasionada y decidida cuyo errar solamente añadía atractivo a su camino.
La peregrinación espiritual de Teresa, tan sorprendente, tan caótica, tan tortuosa, arrojaba otra luz distinta sobre mis propias dificultades. El descontento que me había perseguido durante el último año tal vez no fuese un callejón sin salida, ni tampoco una señal de que necesitaba esforzarme más por poner orden en mi vida. Tal vez fuese el primer capítulo de una historia de amor como la que vivió Teresa, una historia en la que el protagonista divino persigue ardientemente a su amada y por fin conquista su corazón. Al conocer los éxtasis de Teresa, cuando sentía que Jesús la consumía con un amor tan dulce y desgarrador que creía morir, sentí que se encendía en mí el anhelo de la intimidad divina.
Me emocionó descubrir que la ardiente fe de Teresa no había apaciguado su audaz y original personalidad, sino que la había purificado e intensificado, permitiéndole utilizar sus dones por un bien superior. Para Teresa, la fe no era fuente de opresión sino de liberación. Desde luego que era mujer de su tiempo: se disculpa por ser torpe como corresponde a una mujer. Pero defendió la idea de que la mujer está llamada a las mismas alturas de misticismo a las que Dios llama a los varones, y alabó a las mujeres por el amor y la fe que le mostraron a Jesucristo mientras estuvo en la tierra. En un primer borrador de Camino de perfección, lamenta que los jueces de su época, varones todos, no vean virtud alguna en las mujeres; espera el día en que a cada cual se le juzgue por lo que es, y dice que no hay que despreciar a las almas virtuosas y fuertes, aunque sean mujeres. Clasificar a Teresa como feminista sería ir demasiado lejos, pero su obsesión con la voluntad de Dios la llevó a emprender aventuras y a asumir riesgos que habrían intimidado a la mayoría de los varones de su tiempo, y también a las feministas más laicistas del nuestro. Siempre conservó su ingenio tan español, su alegría de vivir; animaba a sus monjas a acompañarla en los recreos con risas, música y bailes; y supo expresar sus ideas espirituales con una voz intuitiva y sencilla que revela una perspectiva espiritual de especial feminidad.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























