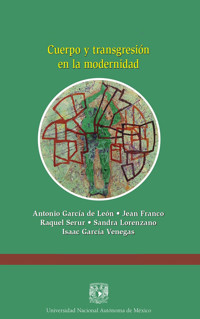5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
En la presente obra, García de León nos adentra a observar uno de los lados más crueles de la conquista de América, la conquista de los sin tierra, de aquellos que habitaban las regiones del norte de México y el Sur de EUA. Rastreando en los documentos del Archivo de la Nación, el autor dibuja el rostro de un grupo de apaches y su carácter indómito que lucha en un tortuoso recorrido por la supervivencia. La corrupción de los mandos militares, la muerte violenta, el confinamiento y exterminio de una nación indómita se hace patente en esta guerra donde el destino trágico alcanzó no sólo a los vencidos, sino también a sus perseguidores y al imperio ya debilitado que los resguardaba. El autor nos invita a adentrarnos en este momento fugaz y poco contado de la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Antonio García de León es lingüista, músico e historiador. Obtuvo el grado de maestría en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de doctorado en historia en la Sorbona (París). Es doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana, investigador emérito del inah y catedrático de la unam. En 2015 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Ha publicado numerosos artículos y ensayos de lingüística, antropología, historia, economía regional, movimientos sociales y musicología. Es autor de varios libros, entre los que se cuentan: Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia, Fronteras interiores. Chiapas: una modernidad particular, Contra viento y marea. Los piratas en el Golfo de México y Fandango. El ritual del mundo jarocho a través de los siglos. En el fce ha publicado El mar de los deseos. El Caribe afronandaluz, historia y contrapunto y Tierra adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, 1519-1821. Este último obtuvo el Premio Clarence H. Haring, concedido por la American Historical Association al mejor libro sobre historia de América Latina.
George Catlin, Prairie Meadows Burning, Smithsonian American Art Museum. Óleo sobre tela, 27.8 × 35.9 cm, 1832. Regalo de la Sra. de Joseph Harrison, Jr.
Sección de Obras de Historia
MISERICORDIA
Documento sobre la fuga de apaches, agn,Indiferente de Guerra, vol. 77
ANTONIO GARCÍA DE LEÓN
Misericordia
EL DESTINO TRÁGICO DE UNA COLLERA DE APACHES EN LA NUEVA ESPAÑA
Primera edición en español, 2017Primera edición electrónica, 2017
Diseño de portada: Laura Esponda
Imagen de portada: George Catlin, Prairie Meadows Burning, óleo sobre tela, 27.8 × 35.9 cm, 1832. Smithsonian American Art Museum, regalo de la Sra. de Joseph Harrison, Jr.
D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5405-2 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Preámbulo. La guerra de las fronterasI. Soledades trashumantesUn mar frío y envenenadoPrédicas en el desiertoAlucinaciones y desvaríosGuerra sin cuartel ni misericordiaEl cautivoEn tierra de guerra vivaLa orden de partidaII. El gritoAuguriosLa fuga desesperadaEncrucijadaIII. La caceríaEl ascenso a la montaña cuadradaEl Altiplano de cerro en cerroDe fuego en fuegoEl rastreo obsesivoPrimeros indiciosCamino RealSeñales y presagiosNunca sus diosesCertidumbres y quimerasEl vueloIV. Batallas en tierra ajenaLa impaciencia del cazadorLa captura del vientoOficio de silenciosUn paso atrásEl mapa desplegadoRompiendo el cercoLaguna de sangreLos preludiosEl cerro del sacrificioLa batalla finalMisericordiaFugitivos en fuerza de carreraEnsalmo de los pájarosV. Acambay: febrero y marzo de 1797Rompiendo el cercoA flor de pielLa trifulca de AcambayUn relámpagoVI. Cuba: marea de tormenta, 1797-1806El ángel de la guardaCimarronajeLos indios feroces de la Vuelta AbajoApéndice. Algunos personajesBibliografíaNota bibliográficaArchivos consultadosLibros y artículosLiza…Vienen los bárbaros…
Porque estas alas ya no son alas para volar
sino simples aspas para batir el aire
el aire que ahora está completamente tenue y seco
más tenue y más seco que la voluntad
enséñanos a que nos importe y a que no nos importe
enséñanos a estar sentados y tranquilos.
Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte
Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte.
t. s. Eliot, Miércoles de ceniza, 1930
Preámbulo
LA GUERRA DE LAS FRONTERAS
Porque la noche cae y no llegan los bárbaros.
Y gente venida desde la frontera afirma
que ya no hay bárbaros.
¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?
Constantinos Cavafis,Esperando a los bárbaros, 1904
Ya el encabezamiento de esta historia anticipa su naturaleza trágica. También admite una condición de derrota que habría que relativizar en la medida de las muchas circunstancias que rodearon a los acontecimientos y a la forma como se dieron; la manera como la agonía y la zozobra, llegado el momento, no significaron nada, sobre todo comparadas con el hecho de estar del lado de la gracia y más allá de la muerte, avanzando hacia un destino marcado de antemano, inserto en un tiempo que brotaba perpetuo sobre el instante… Porque los protagonistas de este trance eran precisamente aquellos cuya apasionada creencia en la legitimidad de sus propios objetivos, no podía soportar ninguna disparidad entre lo que ellos deseaban para sí mismos y lo que un proceso de dominación les exigía como los vencidos y resignados que deberían ser.
Estamos así ante una memoria de fronteras: de principio, en el margen que separaba en dos la vida sedentaria y el orden cristiano de la Nueva España en relación con las regiones indómitas del norte; y en segundo plano, en una dimensión más interior, en el límite incierto que disociaba la vida de la muerte entre quienes implantaban el tiempo del imperio y entre quienes se le resistían prolongando la vida más allá del umbral… De esta suerte, en las soledades inmensas de las Provincias Internas del Norte, en las interminables sabanas y serranías ásperas trasegadas por naciones cazadoras y recolectoras, muchas memorias se entrecruzaron entre las sombras que una larga guerra de conquista dejó a su paso durante dos siglos: cuando esas naciones, parcialidades, tribus y bandas fueron exterminadas, integradas o sometidas bajo el avance de otros bárbaros, los recién llegados, los cazadores de gentes y almas, los seguidores de la fe de Cristo. En el silencio de esos espacios infinitos, en donde la ondulación de la hierba por el viento y los mares de arena se desplazan como si fueran las densas olas de un pausado océano, los meses del verano son cálidos en el día y fríos desde el anochecer. Los inviernos crudos ahuyentan con su aspereza casi toda la vida silvestre. Los arroyos y abrevaderos atraen entonces a la pequeña fauna, la única que sirve de sustento para los cazadores ocasionales durante los meses de intenso frío y de extensiones que se cubren de un blanco manto de nieve. Allí, hay que esperar la primavera y el verano para cosechar algún fruto, y para vivir de la caza de los rebaños errabundos, de los ganados de los colonos y de las manadas de bisontes que se desplazan como torrentes oscuros en la búsqueda desesperada de pastos y aguas. Porque desde siglos atrás, los pueblos nativos de esos eriales, las “naciones gentiles” de esas inmensidades entregadas al sol compartían la angustia de la trashumancia, siempre en pos de la sobrevivencia, habitando dispersas y errantes las altas sierras y las barrancas, las praderas donde pastaba el bisonte, el hostil altiplano desértico y las más fértiles riberas de los ríos.
Entonces, lo que aquí relatamos es sólo un segmento de una ominosa historia, de lo complejo que resultó el avance del imperio español hacia el norte. Se trata de un momento de aquella realidad violenta —un western trasladado al sur y al Caribe por la fuerza de las circunstancias—, un episodio más, como ejemplo de lo que permanentemente sucedía, de lo que fuera la colonización de dilatados territorios que se despliegan desde las Californias en el Pacífico hasta las húmedas cuencas y pantanos de las costas del Golfo de México y de la Florida en el Atlántico: heredades desmedidas habitadas desde mucho tiempo atrás por naciones cazadoras, recolectoras y agricultoras que, ante la presencia extraña en los más de tres siglos que duró esa conquista, abandonaron la agricultura sedentaria y se convirtieron en los más indomables guerreros nómadas, hasta ser exterminados, o reducidos y confinados como parias a los márgenes de un nuevo orden implacable y sin retorno.
No hay ninguna región, por muy salvaje y accidentada que sea, que los hombres no puedan convertir en escenario de guerra. La ocupación del Septentrión significó entonces el intento de someter por la guerra a una población que obedecía a una lógica civilizatoria distinta a la enfrentada desde siglos antes en las regiones localizadas en el centro y el sur del virreinato. Nómadas, seminómadas, cazadores y recolectores, agricultores sedentarios y gente parcialmente arranchada, al mismo tiempo que bandas guerreras defensivas, creadas por el avance del orden colonial —“sociedades ecuestres independientes”, como las llama Weber—, se expandían por ese extenso territorio y habían hecho del caballo —una bestia introducida por los españoles—, arma indispensable, instrumento de viaje y de vagabundeo, alimento, símbolo funerario y cabalgadura celestial. El caso es que casi todas las naciones adoptaron el veloz “perro celestial” —como le llamaron los lakotas de las praderas—, no sólo como un arma de guerra y cacería, sino también como carne y fuente de proteínas. Es por eso que cuando estas naciones eran reducidas y sometidas a la vida sedentaria, con una dieta pobre en carnes, sufrían de hambre y, como consecuencia, caían presas de nuevas enfermedades, precisamente de las que se criaban en el hacinamiento miserable de las galeras y chozas de los presidios.1
En todo este universo se distinguían los indómitos apaches: cazadores y ladrones de caballos, excelentes jinetes y grandes guerreros, que en las carneadas del bisonte —o “cíbolo”, como le llamaban los españoles— hacían caer a las bestias una a una para despellejarlas y curtir sus cueros; como lo hicieron en un origen con el caribú y en tiempos de guerra con toda clase de ganados. Y aunque habían adoptado las armas de fuego, que intercambiaban con los forasteros, seguían siendo los mejores flecheros de la América septentrional y sus manos expertas imprimían a las saetas de mimbre y carrizo una fuerza mortal que aterrorizaba a sus enemigos, pues eran capaces de atravesar con ellas un bisonte, así como las cueras curtidas y las adargas que los colonos usaban como inútiles cotas de defensa. En este teatro de los acontecimientos, territorios de caza disputados día a día para su sobrevivencia, los apaches —una de las tantas naciones rebeldes que defendían su espacio discontinuo— se caracterizaron por no aceptar la vida sedentaria bajo control colonial, pues por siglos habían sido parte de una naturaleza cambiante y les era imposible aceptar un pequeño territorio designado, o reconocer a jefes que ellos no hubieran decidido darles el mando por sus méritos en el transcurso de una confrontación permanente “en tierra de guerra viva”, como decían las crónicas y los partes militares.
Su noción de la muerte les daba siempre una ventaja sobre sus enemigos, ya que el umbral de ese tránsito, la línea de frontera de la vida, estaba entre ellos colocada más allá; como en una epifanía final que el encadenamiento de destinos había preparado de antemano, sin escapatoria posible pero con la recompensa de acompañar al sol en su viaje en el caso de morir en situación de guerra. La trascendencia de ser más allá de la muerte aseguraba entre ellos el asumir un destino en el alto cielo, junto al sol o como estrellas del infinito nocturno. Así, la muerte era una victoria sobre el tiempo porque lo envolvía sobre sí mismo, porque al escapar del flujo lineal de la historia y del impacto de los cambios eludían la esclavitud y la mansedumbre. Y esta sola línea de fuga que se abría en el silencio de los espacios inagotables, les confería la fuerza en el combate y la furia exaltada que tanto sorprendió a sus perseguidores.
Del otro lado de la moneda, y mientras en aquel desierto hostil los pretendidos hijos de Dios se enfrascaban en largas ceremonias bajo techo para conjurar el asedio de los bárbaros, una larga historia de despojos de tierras y de búsqueda codiciosa de veneros de plata había cubierto de sangre el destino de aquellos corderos de Dios: de los que sí fueron sometidos a la evangelización, de los que se integraron mientras su mundo se transformaba para siempre llenándose de capillas, misiones, haciendas, minas y presidios. Pero a pesar de estas predicaciones en el desierto, el conocimiento de lo porvenir les era vedado a los intrusos por una muralla invisible de teologías, pecados, sentimientos de culpa, santos de palo y cruces milagrosas. En cambio, merced a un estado de trance consagrado a la guerra y la cacería, y a una religión sin ídolos ni jerarquías, la pradera de los nómadas fue por siglos tan remota e inalcanzable, tan invencible y cruel como los monstruos y gigantes que poblaban sus mitologías y sus sueños. En este territorio de lo insondable, los oráculos, los encantamientos y el haz de flechas y plumas de los chamanes escrutaban el futuro mejor que los rezos y letanías de los sacerdotes y misioneros, con la lucidez de quien no adivina más que para reconocerse en su estado de glorificación. La memoria del gran diluvio era el eterno retorno de sus sueños colectivos, el génesis de su matriz nativa, y como hijos de aquella catástrofe se concebían a sí mismos como emanados de las aguas, vástagos de las riadas primordiales ahora convertidas en extensos desiertos.2 Sus únicos dioses inciertos eran los gahan, espíritus de la montaña que habitaban los lugares sagrados y proporcionaban la carne del venado, el Gran Hermano, y de otros animales que eran propiciados por largas penitencias, ayunos y esperas. Su alegoría primordial se refiere a la búsqueda incesante de un umbral, el de la muerte como posibilidad de lo imposible, el del tránsito final presidido por el sol y la madre tierra, ayudados por los gemelos divinos de la guerra; los cuales los antecedían en sus desplazamientos mientras establecían los límites del mundo y los parajes en donde, trayendo a rastras de sus perros sus aperos de caza y sus tiendas de cuero —metáfora del Universo—, podrían vivir y asentarse aunque fuera sólo por corto tiempo.
Y cuando las fratrías y parcialidades se establecían en lugar fijo, los cueros de las bestias abatidas eran curtidos, trabajados y alisados al máximo para ser convertidos en gamuzas, pieles finas que tenían un alto valor en los mercados itinerantes de aquel desierto. Sus filosos belduques separaban ágilmente la piel de sus presas y de un solo tajo podían arrancar las cabelleras de sus perseguidores blancos, genízaros3 e indios, para colgarlas de las bridas de sus cabalgaduras y enunciar con ellas sus repetidas victorias. Secadas al sol constituían trofeos de guerra que medían el valor de sus poseedores; aunque —en contraparte— luego se puso precio a las cabelleras apaches, que los mexicanos norteños obtenían cobardemente de los indios pacíficos y que cambiaban en las tesorerías por buenos 200 pesos.
Lo que sigue es solamente el relato de una cacería humana que deja entrever las miserias de una brutalidad que exacerba los enconos y las contradicciones a su paso, en el trayecto de un escenario abatido por una crisis profunda, la que antecede a la guerra de independencia y que muestra los intereses más bajos de sus protagonistas. Es la aventura final de un puñado de guerreros apaches capturados en el norte, desterrados junto con sus mujeres, niños y ancianos, trasladados en collera hacia la capital y al puerto de Veracruz, con destino final hacia Cuba y otras islas del mar Caribe. La fuga de dieciocho guerreros cautivos, ocurrida a inicios del invierno de 1796 en una venta del camino cercana a Jalapa, y su recorrido en armas hasta el sur de Guanajuato, muestran el incierto derrotero de un grupo de prófugos que se habían convertido en un solo cuerpo, que se movían como una sombra inasible por el Altiplano en busca de los senderos de regreso a ese imposible que era su lugar de origen.
Y ante todo esto surge la pregunta, ¿cómo es que el azar lo coloca a uno frente a esos hechos, o lo involucra en otra persecución para atrapar esas sombras y traerlas de regreso? Es entonces cuando los hallazgos fortuitos de los archivos obligan a encaminar los pasos hacia lo inesperado, al llamado de voces apagadas que se ubican en el fondo de un laberinto. Porque, entre cientos de legajos que se apilan en el ramo Indiferente de Guerra del Archivo General de la Nación, casi siempre referidos a las grandes aventuras y campañas militares en el norte durante el último siglo de la vida colonial —a veces en pos de un bárbaro inventado, de un enemigo necesario—, se encuentra un expediente más que contiene ordenanzas, partes de guerra, cartas, diarios, informes civiles y militares relacionados con éste y otros sucesos. En las ventanas hacia el pasado que aquellos folios abren, dando paso a un conjunto de visiones corales que se desarrollan en diversos ámbitos y a diversas voces, y que han quedado como suspendidas en el tiempo sin significado y vacío de los documentos, hay algo que es una constante: las autoridades coloniales que los perseguían y acosaban tenían todas voz y nombre; no así sus víctimas, conocidas solamente por los testimonios diferidos que pudieran desprenderse de los silencios y las referencias de otros. Pero el destino trágico de los vencidos, paradójicamente, en este caso involucra no sólo a aquellos prófugos: envuelve también a sus perseguidores y a todo un imperio, vencido de antemano, debilitado desde décadas antes de su derrumbe… Y el principio mismo de la búsqueda que estructura esta secuencia diferida, contiene rastros y huellas a seguir como los que van dejando aquellos evadidos mientras las partidas militares y los baquianos los persiguen por los montes. Y en estas circunstancias, se delimitan los tiempos y las simultaneidades en la historia que se relata, pues hay un tiempo lineal y sucesivo que se expresa en los partes y los diarios —el tiempo mismo de la historia—, y hay otro que se despliega en espiral retornando a los mismos lugares: una duración detenida que dispersa los hechos del tiempo encadenado, que entre los perseguidos busca el instante y lo crea a través del rito, la propiciación, el sacrificio y la representación previa de un destino conocido de antemano.
Asimismo, en aquellos informes y partes de guerra se traslucen nítidamente las contradicciones en un momento crítico de transición del poder colonial —de definiciones de fronteras—, que es cuando se exacerba la subyugación tardía de los indios insumisos, la corrupción de los mandos militares, las políticas de deportación, la muerte violenta y el exterminio de una nación indómita. Aquellos límites superpuestos son el escenario en que se despliega esta historia…
1 En la conquista del norte, la palabra presidio (que con ese sentido aludiremos en cursivas) se refiere no a una cárcel, sino a un asentamiento de avanzada militar y religiosa, en donde los indios mansos o pacificados (y cristianizados) del entorno eran empleados en labores agrícolas y sedentarias. A fin de cuentas era un tipo de fortificación con origen en la arquitectura militar del imperio romano usado para el acuartelamiento de tropas. Su función era la propia de un baluarte fronterizo de defensa, amparo y pacificación territorial. Su idea táctica principal era establecer una “cortina defensiva” leal al rey de España y a la fe de Cristo: una línea de presidios o establecimientos militares, sedentarios y católicos que iría de las Californias a la Florida.
2 En general se dice que la palabra “apache” deriva del zuñi apachu, que significa “enemigo”. Aunque los tlaxcaltecas que colonizaron el norte asociaban a los apaches con el verbo náhuatl pachihui, que significa “acechar”, “seguir el rastro de una presa”; y también, como hijos del Gran Diluvio (llamado en náhuatl huey apachihuiliztli, “gran inundación”, de apachihui, “haber una inundación”). El caso es que esta denominación aparece en varios documentos ya desde finales del siglo xvi.
3 Se llamaban así, originalmente, a los miembros de un cuerpo de infantería surgido desde el siglo xvi y formado en el imperio otomano con jóvenes de poblaciones no turcas. En la Nueva España, y más particularmente en el norte, se usó la palabra genízaro para denominar a los hijos de mulato e india (llamados “chinos” en el México central); una “casta de mestizos” —cualquier cosa que esto signifique— que era ocupada en las milicias de avance de la colonización. La denominación es ambigua, pues también hubo en el norte “indios genízaros” reducidos a cristiandad, españolizados y de diferentes naciones que abandonaron sus lenguas: “y éstos”, aclara un padrón de Nuevo México en 1793, “no hablan otro idioma que el castellano para entenderse entre ellos”.
I. SOLEDADES TRASHUMANTES
Un mar frío y envenenado
Conociendo la barbarie de estas Gentes, que con desprecio de la vida se arrojan al mar desde el Castillo, expuestos a ser hechos pedazos por la multitud de Tiburones que abundan en este puerto: subsisto en mi dictamen de lo mucho que convendría enviarlos a Parajes ultramarinos, para evitar por este medio los gravísimos daños que ocasiona su fuga, si logran con ella volver a su País, y lo mismo digo, y en especial, de los indios Apaches Mezcaleros…
El gobernador de Veracruz Joseph de Carrión
y Andrade al virrey don Matías de Gálvez,
el 12 de noviembre de 17831
En los últimos años los indios bravos convictos se han vuelto parte del paisaje del Camino Real de Tierra Adentro, el que llega a la ciudad de México serpenteando desde la Santa Fe de Nuevo México, en el extremo norte de las llamadas Provincias Internas; y, sobre todo, son una presencia constante del trajinado sendero que conduce de la capital del virreinato al puerto de Veracruz: ya que muchos, después de permanecer prisioneros en la ciudad de México, son enviados al castillo de San Juan de Ulúa para ser deportados a las fortificaciones de Cuba, y algunas veces a Campeche, Santo Domingo, Puerto Rico y las islas de Barlovento. Vienen en oleadas, transportados en colleras o contingentes,2 atados del cuello, o de los brazos o de los pies, con esposas, maneas y grillos metálicos; y, sobre todo, fuertemente vigilados para evitar su fuga. Algunos, los que han resistido su captura, vienen ya mutilados de las orejas, pues éstas se han enviado a México para contabilizar las aprehensiones, convirtiéndose en piezas deshumanizadas por el cautiverio, almas sin redención; y en su recorrido desde el norte hasta México, y de allí a Veracruz, se enfrentan a la muerte segura, pues muy pocos resisten a los malos tratos y las enfermedades: “remitiéndolos”, como dice un informe de 1751, “con el mayor seguro en collera y de cordillera de Justicia en Justicia”.
Si mueren en el camino serán cubiertos por un túmulo de piedras mal acomodadas, o de plano, abandonados en el campo para que las aves carroñeras den cuenta de ellos: ni una oración ni una cruz merecen esos cuerpos deshabitados de la fe, ya que son de gentiles o apóstatas, y como tales sólo son dignos del olvido. Aunque, eso sí, si acaso mueren, los militares a cargo de los prisioneros se asegurarán de cortar las orejas o la mano derecha de cada uno de los cadáveres —y en ocasiones hasta las cabezas— para demostrar en México que alguna vez los tuvieron bajo su custodia o que murieron al intentar fugarse, pues las actas levantadas en el terreno a veces no son tomadas en cuenta para contabilizarles méritos a los militares que los conducen.3 Desde por lo menos 1787 los oficiales del norte ofrecían recompensas por cada par de orejas de apache que les hicieran llegar. Hay testimonios de que durante una deportación en 1792, el comandante a cargo cercenó las manos de varios muertos (algunos de ellos asesinados en un intento de fuga), llenó con ellas una gran vasija y las presentó en México para evadir cualquier responsabilidad.4
Lo que se veía a menudo entrando a Veracruz era una cuerda miserable, un tropel de hombres y mujeres reducidos a la condición de bestias. Semidesnudos, o apenas cubiertos con sus cueros de gamuza, de venado o bisonte, con sus raídas prendas de una manta ennegrecida por el uso constante, van asomando una mirada insondable por entre sus largas cabelleras. La piel tostada por el sol, el polvo y la intemperie, que los hace ver más morenos de lo que lo son en libertad, les da un aspecto inconfundible; pues traen consigo todavía las sequedades del desierto, el teatro de la guerra impreso en el fondo de los ojos y a flor de piel. Mientras caminan bajo un calor sofocante apenas balbucean “en fingida humildad” (como dicen sus captores) algunas palabras en su lengua en demanda de agua y comida, mientras la tropa que los conduce toma las mayores precauciones para asegurarlos y mantenerlos cautivos, ya que harán todo lo posible para fugarse en cualquier momento. Las Ordenanzas y los partes de guerra son tajantes acerca de esa permanente posibilidad y advierten que estos indios, y en particular los apaches, simularán debilidad y esperarán días, meses o años pacientemente hasta que vean la oportunidad de escapar por el intersticio de un descuido de quienes los custodian. Una vez fugados, y como lo advertiría Bernardo de Gálvez y varios de los capitanes generales de guerra de las Provincias Internas del Gran Norte, harán todo lo posible por llegar “y restituirse a sus antiguos territorios, y una vez en su país serán nuestros más encarnizados enemigos”.
Así, en octubre de 1783, el virrey Matías de Gálvez advierte al gobernador de la plaza de Veracruz que había determinado enviar a México 99 piezas de apaches mezcaleros, “por las muertes, robos y destrozos cometidos, y que de enviarse a Veracruz se cuide que no se fuguen, para que no por sus deserciones se experimenten los gravísimos perjuicios que su crueldad ejecuta en tales casos”.5 Y si las autoridades insisten en su peligrosidad, a los aprisionados lo que más les intimida es el confinamiento y la travesía por el océano, el ser llevados por el alto mar y por la fuerza a las lejanas islas, más allá del horizonte de las aguas, de donde nunca más habrá retorno posible. Por eso, la estación de paso que es la vieja fortaleza de San Juan de Ulúa, emplazada en un islote frente a Veracruz, es la última oportunidad para recuperar el control de su destino, y ellos lo saben. Se previene que se les mantenga allí encadenados: aunque muchas veces, y ante la ausencia de brazos para las obras del castillo, estas órdenes no se asumen, pues son utilizados para cargar la piedra múcara y la cal viva que sirve para la ampliación de la fortaleza. Es entonces cuando, ante cualquier descuido de los capataces, se arrojarán al mar y, poniendo por delante su gran habilidad para desplazarse por las aguas, tratarán de ganar tierra hacia la bahía de Vergara y de allí emprender la carrera por la playa para intentar llegar en jornadas extenuantes a las tierras del lejano Septentrión novohispano, a las montañas en donde yacen sus antepasados.
Ya en diciembre de ese mismo año de 1783, en cumplimiento de una orden para arreglar el muelle de atraque de los buques en la muralla del viejo castillo, “y por la escasez de desterrados” —como advierte el gobernador Carrión y Andrade—, “destiné en fin a doce indios mecos para ayudar en los trabajos, pero como éstos no conocen o no temen el peligro, se arrojaron todos al mar el sábado 6 del corriente, con fin de tomar tierra para hacer fuga. Con su fingida humildad saben lograr la ocasión de menos vigilancia para arrojarse al agua, en cuyo ejercicio de nadadores van consumados, y tratan de conseguir el inseparable deseo que les ocupa de restituirse a sus tierras. Uno de ellos ha aparecido ahogado en la playa y otro vivo en una embarcación, pero de los diez restantes no se sabe el paradero. Tampoco tengo noticia” —continúa el gobernador— “de una partida de Lanceros que despaché el domingo por la mañana luego que lo supe, para que corriesen la costa del norte por si salieron a tierra y se dirigen a su País por la playa…”6 Tres días después, los Lanceros regresarían del camino de Barlovento asegurando que, a la carrera, aquellos evadidos avanzaban por la playa a mayor velocidad que sus cabalgaduras y que a los dos días ya habían desaparecido por entre los zarzales de unas dunas en donde los caballos se atascaban. Nunca se dejó de sospechar que aquellos mulatos milicianos, inconformes por el trato de los oficiales y por los bajos salarios, simplemente suspendieron la persecución, tomaron el camino de vuelta y los dejaron ir.
Ya el gobernador Miguel del Corral, el 9 de marzo de 1785, reportaba desde Veracruz que “los indios enemigos que se hacen prisioneros y se destinan a este castillo de San Juan de Ulúa, se huyen frecuentemente de él por la facilidad que tienen para hacerlo por estar sin prisiones en el patio del castillo, de cuyas fugas resultan graves perjuicios […] por lo que los reos de la referida clase deben ser remitidos precisamente a los presidios de La Habana o Puerto Rico, sin que con ningún pretexto ni motivo se detengan en este castillo…”7 Algo difícil, como el mismo Corral admitía, pues había que esperar la llegada de las embarcaciones y que éstas tuvieran lugar disponible y guardias suficientes para su traslado a los presidios de ultramar; “pues no falta tampoco quien, sin vigilancia, se haya lanzado al mar a mitad de la travesía”.
Se ha dado incluso el caso de que, siendo sus acciones “tan concertadas y conociendo los límites de la voracidad de los tiburones”, una partida de apaches se lanza al mar después de que dos de ellos se han sacrificado sumergiéndose primero para que los escualos se entretengan, permitiendo el nado de los demás hacia la playa. “Y es que esta clase de gente”, advierte el gobernador, “no está bien en tierra firme ni aun encadenados en el castillo de San Juan de Ulúa, porque no conocen el riesgo a que se exponen, ni tienen conocimiento racional para reflexionar la perdición de sus almas:8 por lo que no sólo me parecería muy conveniente darles destino ultramarino, repartidos en distintas islas y poblaciones (de donde no puedan regresar nunca), sino también a las mecas, pues con el tiempo podría el Rey tener más número de vasallos que le sirviesen con utilidad…”9
Y es que para los apaches los peligros del alma eran otros, pues desde el momento en que eran sometidos y hechos prisioneros, su condición estaba en suspenso: andarían como muertos en vida, como esclavos y almas en pena, y no habría castigo posible en el más allá que fuera peor a eso, ni aun el temible infierno de los cristianos; nada peor que el cautiverio en esas condiciones de ruptura en relación con sus cuerpos, sus familias y sus territorios. Nada peor que transitar encadenados por parajes desconocidos, como espectros y deshabitados de su propia esencia. Y es que después de la captura ya no había nada que perder, el tiempo fluiría de manera distinta y las únicas expectativas posibles eran la esclavitud o la muerte. Trasponer el umbral de la vida con un acto último de rebeldía —que mermaría con su pérdida la heredad de quienes se pretendían como sus amos— podría incluso conducirlos al estado de gracia de su propio más allá: una condición que no estaba regida, como entre los cristianos, por el castigo eterno. La muerte sería una forma de abandonar una realidad cargada de injusticia. Para ellos, una vez sometidos a cautiverio, el infierno estaría ubicado antes, ¿qué más daba entonces trasponer el umbral y acceder a una condición de libertad eterna?, ¿qué más daba entrar a un tiempo detenido, a un tiempo sin medida, distinto del tiempo común que huye como el agua del río, como el viento que pasa?
A veces, al calabozo y a la violencia se añadían las acciones que sus captores calificaban como de “misericordiosa benevolencia”, dado que eran incapaces de entregar sus habilidades al control de un amo, a su desapego de cualquier vida sedentaria, a su desprecio del cristianismo y “en virtud de su contumaz rebeldía más allá del bien y del mal”. En esos años, eran más bien considerados “prisioneros de guerra”.10 Algunos de ellos pudieron ser vendidos, pero otros fueron entregados sin más a cosecheros de Córdoba y Orizaba (aun cuando éstos debían pagar los gastos de traslado y manutención); o antes, en el camino a México, a propietarios que se comprometían a cristianarlos y enseñarles la policía de estos reinos, tal y como se venía haciendo en los presidios del norte con las mujeres y los niños, entregados allí a familias mestizas o de indios reducidos. Es por eso que algunos de ellos, o sus descendientes, aparecieron después como pacíficos vecinos en los censos de aquellas villas y en el de intramuros de Veracruz de 1790, siempre en su calidad de “mecos” o “mecas”, aunque ya sometidos a las rutinas de una vida de servidumbre más o menos urbana que los convertía “en vasallos útiles al rey y a la vida en sociedad”. No se trataba pues de un tráfico de esclavos como tal y que pudiera convertirse en un negocio rentable —ya que la mayoría no eran vendidos—, sino que dependía más de las ordenanzas y los cambios políticos. Eso sí, según testimonios de los indios ya sometidos, “de la mucha gentilidad mansa que había en los confines” y de los indios bravos, los tratantes solían robar niños para venderlos en los ranchos del norte: pues criados desde pequeños podrían ser con el tiempo más capaces de vivir en cautiverio.
Lo que sabemos es que aquella tenaz política de deportaciones se apoyaba en un Reglamento elaborado por el virrey marqués de Casafuerte desde 1729,11 cuando arreciaron los ataques coordinados de apaches y otras naciones contra la dilatada extensión de los presidios y las minas. Diez años después, toda esta idea del desarraigo y la dispersión forzada parece haber tomado forma cuando el jefe apache Cabellos Colorados y trece de sus seguidores fueron encarcelados en San Antonio de Béjar, un lejano presidio de Tejas, acusados de un supuesto robo de caballos. Después de un año de cárcel y en virtud del reglamento anterior fueron deportados a la ciudad de México, en donde bien a bien no se sabía qué hacer con ellos antes de que murieran de melancolía en las cárceles de la capital del virreinato. Fue hasta mucho después, en 1772, cuando una nueva Ordenanza modificó ese reglamento y se decidió que el destino principal de los rebeldes sería La Habana, para asegurar que no retornaran a sus territorios en caso de fuga, ya que la mayoría de los evadidos terminaban encabezando después nuevos ataques en el norte.12 En marzo de 1774, desde Coahuila, el capitán Hugo O’Connor escribía al virrey Bucareli sobre la imposibilidad de civilizar a los bárbaros apaches, o como él decía, “de ilustrar a los lipanes con la luz del Evangelio”, ya que son “incapaces de conocer el bien ni el mal al que se inclinan por naturaleza […] y si se remiten en colleras a esa capital y se reparten en poblaciones, aunque sean divididas, y en obrajes, regresan como pueden a sus madrigueras. Sólo transportándolos a las islas de Barlovento, en pequeñas divisiones, se verán las fronteras y la cristiandad libres de semejantes enemigos”.13
Al incrementarse las fugas, el virrey decidió en 1788 que todos los indios hostiles capturados en el ámbito de los presidios de frontera fueran enviados a Veracruz, junto con sus familias, para su deportación; algo que se llevó a la práctica ese año, con la captura y remisión de 125 apaches reducidos por el capitán Jacobo de Ugarte. Gracias a una Real Orden del 11 de abril de 1799, y después de la sonada fuga de 1796, esto se volvió obligatorio y fuera de cualquier discusión.14 Al considerarse la mayoría de ellos reos de guerra, eran condenados a cadena perpetua; una forma de esclavizarlos evadiendo las Leyes de Indias (que supuestamente prohibían la esclavitud de los indios); aunque, a diferencia de los esclavos negros, estos prisioneros nunca podrían negociar o comprar su libertad.
Y es que ya para esos años, el gobernador de La Habana, y a pesar de la anterior disposición de las autoridades cubanas de aceptar de buena manera estas deportaciones —las que en principio parecieron plausibles a los cultivadores de la isla, ávidos de brazos para sus haciendas azucareras y tabacaleras—,15 ya había tenido bastantes problemas con los deportados y pidió que sólo se enviaran adultos y que se limitara el envío de niños y niñas. Opinaba que éstos, separados de sus familias, se debían distribuir entre los cristianos desde su captura en el norte, o bien, en otras provincias de la Nueva España y antes de embarcarlos en Veracruz. Sin embargo, en 1803, el virrey Iturrigaray —recién llegado a México— ordenó definitivamente que todos los apaches cautivos, sin excepción y sin limitación de edad, fueran enviados a La Habana. Para entonces, y como veremos, ya había gran cantidad de fugitivos cimarrones: negros, mestizos, guachinangos, “mecos” y apaches alzados en armas en los montes de la principal de las Antillas, y las autoridades locales habían comprendido la dificultad que significaba ocuparse de tales indios y desterrados. A fin de cuentas, el precio de estas deportaciones superaba cualquier ganancia posible.16
¿Pero qué era lo que movía entonces esos destierros a pesar de los altos costos de la manutención y el transporte de los cautivos? Fundamentalmente, vivir de una guerra que permitía los ascensos y la compra de los puestos militares —de la que se beneficiaban el virrey y otros mandos—, una guerra de escaramuzas magnificadas y revestida de una larga serie de corruptelas que hacían imposible detenerla. De paso, esta dinámica permitía deshacerse de una nación indómita por la vía de la dispersión y el desarraigo; y, al mismo tiempo, poder mantener toda una maquinaria de servicios y abastos que, organizada en redes paralelas a los caminos y las líneas de frontera, de comercio legal y de contrabando, justificaba el círculo vicioso de la confrontación: como ocurre hasta ahora en cualquier contienda que se precie de serlo, que vive más de los servicios y de las ocupaciones parasitarias que se forman a su alrededor que de los mismos enfrentamientos. Una guerra que esporádicamente rompía también la relación estrecha entre los colonos y los aborígenes, mansos y alzados: hecha en su mayor parte de convivencia y de comercio pacífico, de intercambios comerciales de todo tipo hasta que cualquier incidente los enfrentaba y los ponía en pie de guerra. Era el reconocimiento —o la constatación— de la imposibilidad imperial de integrar a los indios bravos bajo las condiciones de la vida colonial y de la fe católica. Un conflicto a modo que se deshacía en un horizonte de violencia y corrupción militar en la medida en que se prolongaba indefinidamente; empujado de manera imperceptible hacia un laberinto irresoluble, hacia un espacio de extrema crueldad entre enemigos irreconciliables que basaban su supervivencia, cuando los lazos de convivencia se rompían, en acosarse unos a otros. Grupos enteros arrastrados a la brutalidad y como impedidos por una quimera perversa —la de la misión civilizadora—, de la que no podían escapar porque todo a su alrededor giraba en ese sentido…
Prédicas en el desierto
Los imperios han creado el tiempo de la historia. Los imperios no han ubicado su existencia en el tiempo circular, recurrente y uniforme de las estaciones, sino en el tiempo desigual de la grandeza y la decadencia, del principio y el fin, de la catástrofe. Los imperios se condenan a vivir en la historia y a conspirar contra la historia. La inteligencia oculta de los imperios sólo tiene una idea fija: cómo no acabar, cómo no sucumbir, cómo prolongar su era.
J. M. Coetzee,Esperando a los bárbaros, 2003
A diferencia de lo que fue la conquista de Mesoamérica, la naturaleza de la lenta y azarosa colonización del norte por los españoles y los novohispanos fue larga y vacilante: duró más de tres centurias; una colonización por etapas y con avances y retrocesos. Una guerra “justa y santa que irradiaba una gran luz para la cristiandad” —como diría algún misionero—; pero provista de una fluorescencia emponzoñada que contenía en sí misma toda la profundidad de las tinieblas.
En aquella frontera del desconcierto que al paso de los años se dilataba cada vez más al norte, la colonización reflejaba siempre el desafío de atemperar las relaciones con los naturales que poblaban las tierras por conquistar, implicaba la necesidad de tomar el control del espacio y de las “naciones gentiles” y someterlas administrativa y espiritualmente, de una vez y para siempre. Sin embargo, uno de los principales obstáculos era el desencuentro entre dos mundos diferentes que se veían de cerca al borde de un abismo insondable que los separaba: presos de un antagonismo que se desplegaba ante quienes se consideraban enemigos a vencer, extraños de un mundo liminar que a pesar de su exterioridad eran el espejo en el cual se miraban los colonizadores, la materialización de sus propios temores internos. Fue así como el bárbaro “construido” a la medida de sus necesidades acompañó siempre esta cruzada, marcando un linde irreductible entre dos concepciones del mundo, de la existencia y de lo sagrado; en cuyo despliegue los más débiles fueron derrotados.
Del otro lado del abismo, aquellos pueblos habían construido, a lo largo de años de incursiones y vigilancia armada, otro “bárbaro” cruel y autoritario asentado sobre su propia dimensión mítica. Porque sus guerras atávicas habían sido solamente territoriales, de igual a igual, y ahora se enfrentaban a un invasor que llegaba para quedarse y apropiarse del aire, de la tierra y el agua; reclamando para sí sus bienes, sus cuerpos y sus almas.
La falsa imagen de una frontera precisa entre una Mesoamérica agrícola y de alta cultura y una Aridamérica que contendría en su seno solamente bandas de cazadores y recolectores nómadas, coincide con la idea primera de la colonización imperial hacia el Gran Norte, basada a su vez en las antiguas leyendas y denominaciones que los aztecas y otros grupos mesoamericanos tenían acerca de un desierto bárbaro habitado por sus otros, los “chichimecas” nómadas —“gentes de linaje de perros”—; situados en un oscuro Septentrión anterior a la vida agrícola, en un espinoso país de los muertos que era el vientre de las “siete cuevas” de donde ellos mismos decían proceder. A esta concepción de diferencia que viene de muy atrás se añadirían —con la conquista— las nociones europeas asociadas al catolicismo y la evangelización como destino para aquellos que aceptaran la sumisión; y la esclavitud o la muerte para quienes “en buena guerra” se resistieran. Es por eso también que cuando las expediciones españolas se toparon con vida organizada en aldeas y en campos agrícolas, se reconoció en ella algo de la civilización supuestamente inexistente: indios aldeanos o “indios pueblo”, como se llamó a varios de los grupos federados de Arizona y Nuevo México. Otras veces, como ocurrió en la Florida o en la Tejas de los comanches, eran auténticas confederaciones de tribus agricultoras que conformaban casi un Estado con el que se podían establecer alianzas, negociaciones, intercambios comerciales y rupturas.
Los intentos de establecer el sistema colonial y el lento avance de minas, presidios y ganados desde el siglo xvi y desde el norte de la ciudad de México, constituyó también una estrategia de colonización por inciertos pasos sucesivos, que modificó por segmentos las condiciones de vida de los pueblos nómadas, seminómadas y agricultores de aquellas enormes extensiones en su mayoría desérticas y frías: un territorio inmenso colonizado por islas urbanas muy alejadas unas de otras, formando un archipiélago en “un espacio igual del que hay de Madrid a Constantinopla”, como decía Bernardo de Gálvez exagerando un poco. Un espacio de guerra viva que alteró las costumbres de una enorme complejidad de culturas que habitaba estas regiones y que pudo definirse como una extensa área de conflicto que se fue complicando sobre todo a finales de la época colonial, a partir del periodo borbónico, cuando esta colonización, por razones estrictamente económicas —y de contienda de los españoles con otras potencias europeas, en especial con Francia e Inglaterra— se aceleró y condujo a condiciones de inestabilidad, violencia, esclavitud y servidumbre nunca antes vistas. Era una guerra solventada desde un inicio por las Cajas Reales de los emplazamientos mineros y urbanos: San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, El Parral y otros, que pagaban cada uno su cuota en la conquista de segmentos enteros de lo que serían las Provincias Internas, plataformas de avance en la búsqueda de nuevos yacimientos de metales preciosos. El sólo imaginar nuevos veneros de plata alentaba a los ya existentes para seguir justificando aquellos gastos.
De hecho, esta colonización fue también más complicada de lo que generalmente se preveía, ya que varias provincias que habían sido conquistadas y relativamente pacificadas durante el siglo xvi, fueron recuperadas por los indios a lo largo del periodo de grandes rebeliones del siglo siguiente. Es decir, que las diferentes “naciones” —como llamaban los colonos a los grupos que habitaban aquí— resistieron de manera muy compleja, constante y vigorosa a la colonización novohispana, y a veces, cuando ya se les consideraba derrotados, acopiaban nuevas fuerzas y establecían alianzas intertribales, logrando modificar de nuevo la geografía de las dominaciones y las conquistas.17 Y todo esto ocurría tanto en las montañas y desiertos de Nuevo México y Arizona, con varios otros grupos, como en las planicies de Sonora, Chihuahua y Durango, es decir, en esta parte noroccidental de las Provincias Internas conocidas como la Nueva Vizcaya, Arizona, la Nueva México y otras regiones aledañas pertenecientes a la Audiencia de Guadalajara. La conquista también se complicó al paso de los siglos, pues los colonizadores resultaron muchas veces integrados en un espacio de interacciones complejas que, sin excluir la violencia, implicaba múltiples formas de complementariedad de las relaciones sociales, políticas y económicas que se daban entre indios y colonos. Así que, más que en una frontera, estaríamos ante “una serie de minifronteras yuxtapuestas, que actuaron en varias direcciones, con energías múltiples y opuestas, y que dieron forma a intensos procesos de asimilación y aculturación”.18