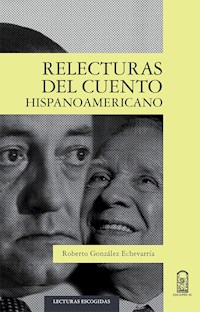Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El autor combina el ensayo con la comprobación científica, y aporta ejemplos irrefutables de su tesis: las relaciones que la narrativa establece con otros discursos no literarios son a veces mucho más productivas y determinantes que las que mantiene con su propia tradición u otras formas de literatura. Así, por ejemplo, demuestra las relaciones de varios escritores con el poder y sus notables influencias estilísticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mito y Archivo
Una teoría de la narrativalatinoamericana
Roberto González Echevarría
Traducción de Virginia Aguirre Muñoz
Primera edición en inglés, 1990 Primera edición en español, 2000 Segunda edición en español, 2011 Primera edición electrónica, 2012
Título original: Myth and Archive. A Theory of Latin American Narrative D. R. © 1990, Cambridge University Press Publicado por Press Syndicate of the University of Cambridge The Pitt Building, Trumpington Street; Cambridge CB2 1RP ISBN 0-521-30682-5
D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0926-7
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Roberto González Echevarría, investigador cubano doctorado por la Universidad de Yale, fue profesor en Cornell y hoy ocupa la cátedra Sterling de literaturas hispánicas y literatura comparada en Yale, donde además ha dirigido el Departamento de Español y Portugués y el Programa de Estudios Latinoamericanos. Recibió doctorados honoris causa de la Colgate University en 1987, de la University of South Florida en 2000, y de la Columbia University en 2002. Fue distinguido por el gobierno de los Estados Unidos con la Medalla Nacional de las Humanidades.
A la memoria de Carlos F. Díaz Alejandro
Mito y archivo de nuevo
Debe ser muy raro que un crítico encuentre confirmación de una idea suya en una obra literaria posterior a la publicación de ésta, descontando las de autores que, radicados en el mundo universitario, escriben ateniéndose a recetas teóricas. Yo he tenido la suerte de dar con una escena en La virgen de los sicarios (1994), del colombiano Fernando Vallejo, que podía haberse concebido tras una lectura de Mito y archivo —cuya primera edición en inglés es de 1990—, pero que dudo mucho haya sido, lo cual me complace aún más. El protagonista narrador ha ido a la morgue a buscar el cadáver de su joven amante:
Seguí a una antesala. Por sobre el llanto de los vivos y el silencio de los muertos, un tecleo obstinado de máquinas de escribir; era Colombia la oficiosa en su frenesí burocrático, su papeleo, su expedienteo, levantando actas de necropsias, de entradas y salidas, solícita, aplicada, diligente, con su alma irredenta de cagatintas. Mis ojos de hombre invisible se posaron sobre las “Observaciones” de una de esas actas de levantamiento de cadáver, que habían dejado sobre un escritorio: “Al parecer fue por robarle los tenis —decía—, pero de los hechos y de los autores nada se conoce”. Y pasaba a hablar de las heridas de la vena cava y paro cardiorespiratorio tras el shock hipovolémico causado por la herida de arma cortopunzante. El lenguaje me encantó. La precisión de los términos, la convicción del estilo... Los mejores escritores de Colombia son los jueces y los secretarios de juzgado, y no hay mejor novela que un sumario [p. 117].
Vallejo toca aquí los temas principales de mi libro, pero va más allá, anclándolos en la presencia definitoria de la muerte en el fundamento del archivo. La morgue, como institución, es un archivo de cadáveres y documentos clasificados y certificados por el Estado; ambos procesos se rigen por una retórica notarial que, yo sostengo, está en los orígenes mismos de la ficción novelesca, por lo que la opinión expresada al final de la cita de que “no hay mejor novela que un sumario” no podía ser más atinada. El aserto recuerda, dicho sea de paso, uno de Stendhal, quien alguna vez dijo que el Código Napoleónico estaba escrito en la mejor prosa que él conocía, y que él lo leía todas las noches para afinar su estilo.
Las primeras leyes, los primeros códigos, fueron compuestos en verso; la rima, la aliteración, el ritmo, las figuras retóricas y poéticas les daban una autoridad, una majestad, que no podrían tener jamás en el idioma ordinario de todos los días.[1] Los hacía, además, fáciles de recordar, como los poemas épicos, que se valían de un estilo formulista similar como recurso mnemónico. En el origen el orden que aspira a establecer el derecho es gramatical, y es la pericia gramatical, retórica e interpretativa la que va a servir de base a la práctica jurídica a lo largo de la historia: la capacidad para redactar y leer documentos de manera que se atengan a la verdad o la expresen. Resulta por eso tan apropiado que el protagonista-narrador de Vallejo sea profesor de gramática, autor de libros de texto sobre la materia, y su opinión sobre los documentos que encuentra en la morgue tan autorizada.
La novela, propongo en Mito y archivo, surge en el momento en que un Estado moderno, la España de los Reyes Católicos, se constituye y crea instituciones para redactar, salvaguardar y ordenar papeles en los que se inscriben las actividades de sus súbditos. Se trata de una burocracia patrimonial que funciona con base en una lógica interna, pero que en última instancia obedece a la voluntad de un soberano que las sobrepasa. El archivo es la imagen de ese poder; su hipóstasis o expresión concreta. El archivo guarda también una relación, metafórica si se quiere, con las tumbas, con los túmulos, pirámides y mausoleos erigidos para almacenar cadáveres; el archivo guarda letra muerta, letra que dice de vidas que fueron, cuya retención organiza y da sentido a cuerpos y documentos. En última instancia ésa es su función principal, el secreto, el arcano de su arché, de su esencia, de su misma raíz como palabra, que es lo que se destaca en el fragmento de La virgen de los sicarios. También tiene una relación, menos metafórica, con las cárceles donde se retienen cuerpos vivos. El castillo que se convirtió en el Archivo de Simancas, el primer archivo estatal moderno, funcionó antes como prisión. Una red de palabras impresas aprisiona los cuerpos de los súbditos, encerrados por muros de piedra y barrotes de hierro. La novela narra historias del archivo, de las transgresiones contra la ley que han llevado al confinamiento a cuerpos y papeles.
Vallejo también revela la vigencia de la burocracia jurídica en América Latina, que se remonta, desde luego, al periodo colonial, cuando se inicia el proceso histórico de la narrativa latinoamericana que propongo en Mito y archivo. Pero yo sostengo que la relación entre poder y forma narrativa que se establece en el origen, se repite tres veces más en la evolución de la narrativa latinoamericana, no sólo en la novela sino también en la historia, en obras como Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. La narrativa adopta la forma del discurso que en su momento se arroga la autoridad suprema con respecto a la expresión de la verdad, es su simulacro. En el periodo colonial prima el modelo legal mencionado; el Inca Garcilaso le sirve de secretario a su padre, oficio en el que absorbe la retórica jurídica que fundará su obra maestra, que es, entre otras cosas, un alegato en defensa de su asediado progenitor, sospechoso de traición contra el rey en las guerras civiles del Perú. En el siglo XIX el modelo de discurso fue el de la ciencia, específicamente el de los numerosos viajeros científicos que cartografiaron el Nuevo Mundo, siendo el principal de ellos Alejandro de Humboldt. La obra clave aquí es el Facundo de Sarmiento, historia de un criminal cuya figura está en la base de la identidad argentina, de su política y estado: el caudillo Manuel de Rosas. A principios del siglo XX será la antropología la ciencia que predominará, con su estudio de las creencias y narrativas de las gentes de la periferia de Europa que habían sido sometidas por los nuevos imperios mercantiles del siglo anterior. Hoy pienso que la mayor influencia fue la de la escuela inglesa de antropología, y la de libros como La rama dorada, de Sir James Frazer. La narrativa del momento, pongamos por caso Don Segundo Sombra y Doña Bárbara, se lanza a recrear mitos de sus regiones de origen —el gaucho, el llanero, la fuerza incontenible de la naturaleza, que asume forma de mujer—. Por último, con la narrativa que surge en la década de 1950, como Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier, que culmina en el boom, con obras como Cien años de soledad, se recogen todas esas transacciones anteriores entre poder y escritura y se escribe su mito, el mito de base de la narrativa latinoamericana, el mito del archivo.
Hoy, una obra como La virgen de los sicarios vuelve sobre ese origen, pero para indagar de manera más despiadada que las anteriores en la relación entre violencia, sexualidad y escritura. La transgresión aquí es la corrupción de menores, la destrucción de toda ilusión de inocencia, la disolución de toda ley y orden, precisamente por un gramático cuya misión es salvaguardarlo. El hecho de que sea gramático este explotador de jóvenes asesinos —la novela es una Lolita en clave gay firmemente ubicada en la Colombia actual— es un toque maestro. Tal vez la historia de base sea la de Fausto, la explotación de la juventud por parte de un viejo que se aferra a la vida a cualquier precio. Si pensamos en el papel tan importante que la naturaleza ha desempeñado en el arte y en el pensamiento latinoamericanos podemos percatarnos de que la enormidad del mal que este individuo encarna —su misión, como su profesión—, es un himno a la muerte, por eso se siente extasiado en el depósito de cadáveres y documentos. Porque por debajo de todo esto está el archivo-morgue, acaparador en su esencia misma.
Me temo que las corroboraciones en materia de crítica literaria no pueden ser empíricas sino en última instancia literarias, y es por eso que Mito y archivo va, con ésta, por cinco ediciones (tres en inglés); su atractivo es la afinidad con su objeto de estudio. Se me antoja que he dado en este libro con el corazón de las tinieblas de la narrativa hispanoamericana, no radiografiable ni fiel a las teorías que me sirvieron de inspiración (Foucault, Derrida, mucho Carpentier), ni a su ajuste preciso a esta o aquella obra específica, sino a una especie de mito motor que subyace todo acto narrativo latinoamericano. El trasfondo de ciencias sociales de las teorías críticas adoptadas por algunos ilusos en América Latina sin transformarlas y adaptarlas al medio conduce a un respeto y fidelidad a sus fuentes que convierte el discurso crítico en una sumisa aplicación de pupilo aplicado. Yo pienso, por el contrario, que lo creativo a la vez que lo válido en la crítica surge, precisamente, en actos de desacato que tienen más de poético que de científico. Por eso, me gustaría pensar, puedo encontrar corroboraciones en novelas antes que en dóciles tratados, dizque teóricos. Sin embargo, también me da satisfacción ver cuántos libros sobre narrativa latinoamericana se han hecho eco de mi archivo; convertidos o no a mis propuestas, les rinden homenaje hasta en sus críticas.
Quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica, y en especial a Joaquín Díez-Canedo la oportunidad de publicar esta nueva edición de Mito y archivo, y a mis colegas de Yale, especialmente a Rolena Adorno, distinguidísima colonialista, el apoyo que siempre me han brindado.
R. G. E.Northford, Connecticut
[Notas]
[1] Desarrollo este tema, y otros iniciados en Mito y archivo, en mi reciente Love and the Law in Cervantes (New Haven, Yale University Press, 2005), publicado en español por la editorial Gredos (Madrid , 2008), bajo el título Amor y ley en Cervantes.
Prólogo a la primera edición en español
En Mito y archivo propongo una teoría acerca del origen y evolución de la narrativa latinoamericana y el nacimiento de la novela moderna. Postulo que la novela se derivó del discurso legal del imperio español durante el siglo XVI. La picaresca, que imitó el discurso de documentos en los que los criminales confesaban sus delitos para obtener el perdón y la legitimidad por parte de las autoridades, constituye la primera simulación novelesca de la autoridad textual. Lazarillo dirige su texto-confesión a un juez. Muchos de los documentos tempranos que relatan el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo —Colón, Pané, Cortés— siguen los mismos cauces documentales, provistos por las artes notariales del periodo. Cortés le escribe sus cartas al emperador. Por consiguiente, tanto la incipiente novela como estas primeras narrativas latinoamericanas imitan —simulan— el lenguaje de la autoridad encarnada en el discurso de la ley, cuyo depósito y símbolo es el archivo de Simancas. El libro continúa explorando cómo el mismo proceso de imitación de textos dotados de autoridad se repite en dos momentos relevantes de la narrativa latinoamericana. Durante el siglo XIX el modelo simulado fue el discurso científico de los segundos descubridores del Nuevo Mundo: los viajeros científicos, como Von Humboldt y Darwin, que se dedicaron al estudio de la naturaleza y sociedad americanas. En el discurso de estos viajeros se depositan el conocimiento, la autoridad y el poder. Sarmiento, en Argentina, y Euclides da Cunha, en Brasil, escriben textos clave (Facundo, Os sertões) cuya forma es dada por la de esos libros que narran viajes de sabios que nombran y catalogan la realidad natural y social del Nuevo Mundo. En el siglo XX, la antropología —el estudio de la lengua y el mito— viene a dar forma a la ideología de los estados americanos, y la narrativa imita su discurso. Doña Bárbara y Don Segundo Sombra son textos marcados por una visión antropológica que pretende aislar la identidad cultural del medio en que surgen: Venezuela, Argentina. La narrativa latinoamericana más reciente, de Los pasos perdidos y Cien años de soledad a Terra nostra, crea su propia forma mítica mediante un regreso atávico al recinto que guarda sus orígenes legales, el archivo, y la acumulación de formas obsoletas del discurso del conocimiento y el poder; es decir, el discurso de los viajeros científicos y la antropología. Tal vez sea cierta la afirmación de Borges de que “en el principio de la literatura está el mito, y asimismo en el fin”.[1] Éste es precisamente el proceso que se narra en Mito y archivo. Es imposible prever qué habrá fuera, o más allá de ese archivo, cuyo reflejo tal vez sea mi propio libro. El proceso de simulación y fuga de formas impuestas por el poder que subyace en todas estas narrativas es la fábula maestra de la novela. Por eso se repite tantas veces en novelas que narran evasiones a lo largo de una historia que se extiende desde Lazarillo hasta (por lo menos) El arpa y la sombra.
La dificultad y reto iniciales al elaborar mi relato crítico surgían de la naturaleza polimórfica de la novela, un discurso sin límites o fronteras precisos fuera de los cuales es difícil ubicarse. Al escribir Mito y archivo esta incertidumbre era como una llamada de Circe a hacer literatura, que quería a toda costa resistir. ¿Era posible escribir sólo aquella parte de una novela que reflexiona sobre su propia naturaleza y ajusta cuentas con las prácticas y convencionalismos anteriores del género? ¿Era digno de hacer las veces de cuadro el diseño en el reverso del tapete? Éste es el sentido en que este libro adquirió para mí la forma de relato crítico. Pero la dificultad era aún mayor por la ductibilidad de la novela, camaleónica en su capacidad para confundirse con otros discursos. Por eso el proceso de simulaciones textuales antes descrito se convirtió en el argumento de mi propia narrativa, el relato de la etiología de las formas narrativas de América Latina desde el periodo colonial. Dado el antiesteticismo estratégico de la novela, esta exploración me llevó por el ámbito del derecho, la escritura de viajeros científicos y la antropología. Pero, ¿cómo podía mi propio discurso no ser absorbido por el último de éstos, justamente aprovechándose de mi intención declarada de no hacer literatura? ¿Cómo ser metadiscursivo sin patinar y caer de todos modos en la novela?
Sumido en mi búsqueda, que no puedo resistir imaginar como la del protagonista de Los pasos perdidos por la selva, descubrí que mi interés inicial se centraba en la relación entre la escritura y la ley, o más específicamente entre la imprenta y el castigo. Esto a su vez me reveló que el argumento subyacente de Mito y archivo era un relato de fuga de las mediaciones, un sueño inalcanzable que se transformaba en todas las historias de escapes que las novelas con frecuencia narran. Éstas son como las anécdotas superficiales recordadas de ese sueño-deseo profundo de fuga. Cuánto influyeron sobre esta pasión mía los escritos de Michel Foucault no puedo decir más allá de lo que reconozco en el libro. Yo me inclino a pensar —o me engaño yo mismo al pensar— que aprendí más sobre literatura leyendo a Cervantes, Hawthorne, Kafka y Conrad que a ningún crítico o teórico. ¿Otra vez el llamado de Circe? No importa. ¿Quién es capaz de ser tan iluso como para imaginarse que ha creado algo ex nihilo? En todo caso, yo siento que asimilo más de lo dulce de la literatura que de lo útil de la teoría, para recordar a Horacio.
Releyendo recientemente The Scarlet Letter me asombró otra vez la perturbadora relación entre la escritura y el castigo que tanto aparece en las novelas. Esa cabalística A pegada al cuerpo culpable de Hester Prynne se convierte en su seña de identidad, como si ella fuera una con su castigo. En las novelas picarescas españolas del siglo XVI el ser que narra también emerge enmarañado en la ley escrita que lo oprime. El pícaro no es un ser encerrado en una jaula sino que su ser son las barras mismas de la jaula. Por ello no podía evitar ver un vínculo entre el desarrollo de un estado moderno regido por una burocracia patrimonial y la emergencia de la ficción picaresca, sobre todo en la obra de Cervantes y con ésta toda la novela moderna. En el Quijote, una vez que el hidalgo y su escudero ponen en libertad a los galeotes (I, 22), se convierten en prófugos de la ley por haber cometido un crimen contra la Corona. El resto de la novela es, entre muchas otras cosas, una fuga de la ley y el castigo. Sancho, porque su origen social lo hace más vulnerable, es mucho más sensible al peligro de la Santa Hermandad, la fuerza policial creada por la Corona para perseguir fugitivos sin respetar jurisdicciones regionales. La persistencia del tema de la persecución, proceso y castigo en la novela de entonces a esta parte es conspicua de Hugo a Hawthorne, de Dostoievski a Kafka, de Faulkner a García Márquez y Vargas Llosa. En América Latina El beso de la mujer araña de Manuel Puig, es la reaparición más brillante y profunda del tema.
Los juramentos, convenios, pactos y otras promesas convencionalmente adquieren poder efectivo mediante la escritura. (Digo “convencionalmente” porque, a no ser que los respalde la amenaza de violencia, tales actos carecen de efectividad —excepto psicológica— y están limitados por el tiempo y el espacio.) Aunque amedrentar no es algo exclusivo de la escritura, la escritura amplía considerablemente su esfera de influencia. Una vez que la escritura adquirió un alcance insospechado con la ayuda de la imprenta, la capacidad del lenguaje para organizar un cuerpo político mediante la sumisión de grandes cantidades de gentes distribuidas en vastos territorios se hizo posible. Esto ocurrió por primera vez en España y su dilatado imperio durante el siglo XVI. Con la llegada de la imprenta, el reino no estaba circunscrito más al ámbito de la voz del rey, o la de sus portavoces. La firma del rey (“Yo el rey”) perduraba y se desplazaba largas distancias; los vehículos que llevaban sus edictos los suministraban las artes notariales. La retórica legal se convirtió en la arena del poder verbal del Estado. Los letrados se vieron precisados a urdir un discurso que diera amplificación a las amenazas implícitas de la ley, y así redactaron un conjunto de textos que prometía confinar, mutilar o aniquilar al súbdito desobediente. La picota fue el emblema de ese poder.
Mi planteamiento central en Mito y archivo es que éste es el (peligroso) ambiente en que emergió y se desarrolló la novela. Puede que también sea reflejo de la propia emergencia del libro de las ficciones del archivo de las que pretende derivarse. De ser ése el caso, entonces he caído en mi propia trampa, haciéndome uno con mi objeto de estudio, que me ha devorado para neutralizar mi discurso e implicarme en el tipo de relación cómplice con la literatura del que fervientemente quería yo escapar.
Escribí Mito y archivo al mismo tiempo que mi querido y desaparecido amigo Severo Sarduy redactaba su novela Cocuyo. Ambos libros fueron publicados en 1990. Leí la novela en manuscrito, como hice con casi toda la obra de Sarduy, sugiriendo retoques de estilo aquí y allá, y le di mi propio texto a leer a Severo para que luchara con él (su inglés no era bueno). Recuerdo cómo ambos nos reíamos a carcajadas y nos dábamos manotazos en la frente asombrados ante las totalmente fortuitas coincidencias entre ambos libros. El autobiográfico protagonista de Sarduy trabaja de joven en un bufete de abogados, y duerme de noche entre resmas de documentos legales. En este retrato del artista adolescente el escritor surge del archivo. Sarduy fue objeto (¿protagonista?) de mi libro La ruta de Severo Sarduy (1987), me dedicó una de sus más bellas novelas (Colibrí, 1984) y me incorporó en más de una ocasión a su mundo ficticio como personaje o mera alusión. Las oportunidades para el contubernio y la complicidad entre su discurso literario y el mío crítico abundaron. Pero siempre que Severo trataba de influir en lo que yo escribía sobre él, yo protestaba diciendo que Auxilio y Socorro, sus personajes de De donde son los cantantes (1967), se parecían hasta en el nombre, pero eran distintos. Teníamos que perseverar en nuestros papeles respectivos, aunque fuera sólo por pura disciplina.
Justo antes de la aparición de Mito y archivo, García Márquez publicó lo que considero una nueva variante de la ficción del archivo: El general en su laberinto (1989). Junto con La campaña, de Carlos Fuentes, la novela de García Márquez sobre el postrer viaje de Bolívar se aparta de las crónicas coloniales como origen para concentrarse en el periodo postindependentista en América Latina. Ahora, en vez de los primitivos textos de descubridores y conquistadores, se someten a una seria revaluación crítica las modernas constituciones de las flamantes naciones y sus redactores. Bolívar, autor de miles de cartas que constituyen en sí un voluminoso archivo, y de la más famosa carta en la historia latinoamericana (la “Carta de Jamaica”, de 1815), y redactor principal de varias constituciones, es como el chispazo mortecino ya de lo que fue un segundo big bang histórico: la Independencia y la creación de las naciones latinoamericanas. Al ocuparse de uno de los intocables del panteón patriótico latinoamericano, García Márquez puede que haya abierto el camino para una revisión polémica de la moderna historia política de América Latina, un proyecto mucho más vigente y conflictivo que socavar los cimientos del archivo colonial. Pero, como La campaña, El general en su laberinto surge y se elabora a partir de textos previos, como Cien años de soledad, no en contra de ellos.[2]
Al final de Mito y archivo especulo sobre qué podría venir después de las ficciones del archivo. Ocho años no es un lapso suficiente para hacer pronunciamientos sobre historia literaria; ésta, a pesar de la fugacidad de las modas críticas actuales, sigue su pausado paso entre obras significativas. Aun así, percibo en la llamada era posmoderna actual un tipo de texto que no está animado por ansiedades sobre el origen, exento de añoranzas de identidad y aparentemente desligado de la historia, que algunos proclaman como la nueva escritura latinoamericana. Lisos, sin costuras, textos indiferenciados que combinan elementos de la crítica y de la ficción, estas narrativas se ofrecen como la nueva norma híbrida de algo que ya no sería literatura. No veo la novedad. Además, no ha surgido todavía una obra que cautive la atención como lo hicieron las ficciones del archivo. Si el boom de la novela latinoamericana fue una edad de oro, me parece que habitamos lo que caritativamente podría denominarse una edad de hierro, a juzgar por la calidad de lo que se publica.
Deseo expresar mi agradecimiento a los editores del Fondo de Cultura Económica, especialmente a Jesús Guerrero y Raúl Hernández, que se han ocupado de esta edición en español. Las nuevas ediciones de este libro me sorprenden y complacen porque temía que estaba destinado a no ser más que un mito, y a permanecer para siempre sumido en el archivo. Soy el único responsable por las faltas y errores que saldrán a la vista en las nuevas lecturas que esta edición hará posible. A la distancia de nueve años desde su primera publicación —a la que habría que añadir los seis que me llevó escribirlo— veo el libro, igual que el último Buendía en la habitación de Melquíades el manuscrito que descifra, como un todo independiente de mí pero que sin embargo me contiene.
R. G. E. Northford, 1998
[Notas]
[1]Obras completas (Buenos Aires, Emecé, 1974), p. 799.
[2] Véase mi “García Márquez y la voz de Bolívar”, Cuadernos Americanos (Universidad Nacional Autónoma de México), nueva época, año 5, vol. 4, núm. 28 (1991), pp. 63-76. Reproducido en Boletín Cultural y Bibliográfico (Biblioteca Luis-Ángel Arango, Bogotá, Colombia), vol. 27, núms. 24-25 (1990), pp. 160-167, y en Repertorio crítico sobre Gabriel García Márquez, compilación y prólogo de Juan Gustavo Cobo Borda, edición dirigida por Luis Fernando García Núñez (Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1995), pp. 311-329. Es también pertinente mi ensayo “Pedro Mártir de Anglería y el segundo descubrimiento de América”, La Torre (Universidad de Puerto Rico), nueva época, año 9, núm. 33 (1995), pp. 29-52.
Prefacio
Según recuerdo, la idea original para este libro se me ocurrió cuando impartía una clase acerca de las “novelas ejemplares” de Cervantes, en Cornell, alrededor de 1975. Me pareció que en El casamiento engañoso y El coloquio de los perros Cervantes, como era costumbre suya, intentaba dar con los orígenes de la ficción, pero con un giro peculiar: hizo del relato marco una escena de lectura en la que el lector es un abogado. Pensé que era significativo que Cervantes concibiera al lector como alguien versado en la interpretación de textos y la determinación de su validez y autenticidad. La historia que el licenciado Peralta lee y que no podía rechazar con facilidad era, por supuesto, bastante fuera de lo común, y ahí radica la ironía típica de Cervantes, pero tenía que haber algo más que una elegante broma. Pensé (o eso me parece ahora) que, en realidad, Cervantes revelaba los orígenes de la novela picaresca, no sólo al aludir al notorio clima de delincuencia que prevalecía en esas obras, que requiere la presencia de la ley encarnada de diversas formas, sino más técnicamente al modelo real del texto picaresco: la deposición o confesión de un delincuente dirigida a alguien investido de autoridad. Un vistazo a La vida de Lazarillo de Tormes confirmó mi intuición. Este descubrimiento me llevó a ponderar los orígenes de la novela moderna y su relación con el derecho. Muchos factores contribuyeron a esto. Uno de ellos fue que en ese momento también estaba leyendo textos coloniales latinoamericanos y novelas contemporáneas de Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Severo Sarduy, entre otros. Parecía que en ambos tipos de textos, así como en las novelas en general fuera del ámbito hispánico, había mucho acerca de la ley. Otro factor fue que, como la mayoría de los integrantes de mi generación, estaba interesado en la teoría de la novela, en aquella época representada por Erich Auerbach, Northrop Frye, Wayne Booth, Georg Lukács, Mijaíl Bajtín y los estructuralistas y postestructuralistas franceses. No me cabe duda de que este libro se desarrolló a partir de esta combinación de intereses.
Estaba sumamente impresionado entonces por toda la teoría, pero me asombraba que casi toda pasara por alto la picaresca española y que toda insistiera en asociar la novela con una forma literaria previa, como la épica o la sátira menipea. A mi juicio, la picaresca y las novelas latinoamericanas sólo podían encajar en este esquema genealógico con no poca tergiversación. Este desacuerdo me condujo a la teoría y la historia que expongo aquí, que se centra en la renuncia persistente de la novela a sus orígenes literarios y su imitación de otros tipos de discurso. Percibí vestigios de esos textos no literarios en novelas como Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, que en ocasiones toma la forma de un diario de viaje, y en el interés de las novelas latinoamericanas en el mito de una manera que remitía, más que a la literatura, a la antropología e incluso a la crítica y teoría del mito. A la larga, mi lectura persistente, casi obsesiva, de esta novela de Carpentier en particular, me llevó a la historia que propongo, apoyándome en buena medida en las teorías de Michel Foucault y en algo del trabajo que se está realizando hoy en día sobre colonialismo y literatura.
Considero que este libro es un ensayo, aunque me he esmerado en aducir la mayor cantidad posible de material corroborativo y me he ceñido lo más posible a las normas establecidas del discurso académico. Sin embargo, no puedo pretender ser experto en todas las áreas de la narrativa latinoamericana que abarca, ni mucho menos en campos como el derecho indiano, la ciencia del siglo XIX o la antropología moderna. En estos campos incursiono con arrojo de principiante, que muchas veces, me temo, se basa en la ignorancia, pero tiene la ventaja, espero, de ofrecer una perspectiva nueva y desusada. También espero haber plasmado en mi proyecto el entusiasmo por borrar las fronteras entre las disciplinas académicas que ha enriquecido la crítica contemporánea en los últimos veinte años, aproximadamente. No obstante, soy el primero en admitir cierta superficialidad en los campos mencionados que tal vez llevaría toda una vida superar; por tal motivo, confieso que este libro es antes que nada un ensayo, en el sentido de que se trata de un experimento, un pacto con el tiempo, la vastedad del conocimiento y mis propias y considerables limitaciones.
Mi punto de partida es que no pienso que sea satisfactorio abordar la narrativa como si fuera una forma autónoma de discurso, ni un reflejo burdo de las condiciones sociopolíticas de un momento dado. En mi opinión, las relaciones que la narrativa establece con formas de discurso no literarias son mucho más productivas y determinantes que las que tiene con su propia tradición, con otras formas de literatura o con la realidad bruta de la historia. La narrativa y la poética no siguen la misma senda histórica, ni tampoco evolucionan al mismo ritmo, por eso considero que es un error escribir historia literaria como si todo se moviera en la misma dirección, como un caudaloso río. La narrativa se ve demasiado afectada por formas no literarias para constituir una clara unidad histórica, a la manera en que tal vez lo sea la lírica. La historia literaria convencional, ateniéndose a un modelo filológico, enmascara lo que tomo como la historia verdadera de la prosa narrativa. Sarmiento y Euclides da Cunha son más importantes en esa historia que José Mármol o Jorge Isaacs. Sólo al aplicar mecánicamente un modelo de historia literaria, tomado de fuentes europeas, Amalia y María desempeñan un papel significativo en la historia de la narrativa latinoamericana.
Este libro sólo ofrece una hipótesis sobre el funcionamiento de la tradición narrativa latinoamericana. Pero no rechaza otras, como la filológica, que alinea novelas con novelas y establece genealogías de textos literarios, aunque señale lo que yo percibo como sus deficiencias. Las he aprovechado todas y seguiré haciéndolo. Me he esforzado por ampliar el campo de la crítica literaria, no por reducirlo.
El azar representa un papel decisivo cuando un profesor se desvía de su campo de especialidad para recorrer otros. Corrí con suerte al conocer, en el Centro de Humanidades Whitney de Yale, a colegas de otras disciplinas, como Clifford Geertz y Nathalie Zemon Davis, quienes sin saberlo me llevaron a libros e ideas que nunca habría encontrado entre mis compañeros literatos. Incluso entre éstos, tuve la fortuna de haber coincidido en la Escuela de Crítica y Teoría en Dartmouth con Edward Said, de quien he aprendido mucho, y en el Centro de Humanidades Whitney con Christopher Miller, cuyo trabajo sobre África es tan esclarecedor para los latinoamericanistas. La propia Yale, con su pléyade de luminarias de la crítica, ha sido una inspiración. He aprendido más de lo que ellos imaginan de mis queridos amigos Harold Bloom, Peter Brooks, J. Hillis Miller y Geoffrey Hartman, que escucharon o leyeron partes del libro, y de mis colegas del Yale Journal of Criticism, que publicaron parte de un capítulo.
Bloom agudizó un temor con el que seguramente lucha todo aquel que escribe: que cualquier método que se elabore o siga no es más que una máscara de uno mismo, que quizás toda crítica es una forma de autobiografía. Aunque he intentado evitar esto de manera consciente, no me cabe duda de que hay mucho de mi condición de exiliado y de los vericuetos de mi carrera intelectual que me atrae a Garcilaso de la Vega, el Inca, y a Los pasos perdidos de Carpentier. ¿Es ventajosa mi postura desde el punto de vista de la etnografía por mi condición de expatriado? Pero, ¿no es la expatriación, real, metafórica o estratégica, la actitud estratégica de todos los miembros de la intelectualidad, como los define Toynbee en su prólogo a los Comentarios reales? La mía es quizás una ficción necesaria o habilitadora acerca de la imaginación o la mentalidad latinoamericana, que espero sea fiel a ella precisamente por la distancia y las mediaciones literarias que me separan de ella. Cualquiera que sea el filtro, personal o compartido, tengo la convicción de que, aun al intentar afirmar su singularidad (que no ha sido el caso aquí, al menos no de manera consciente), el discurso siempre incluye al yo. Mi anhelo ha sido ser archivo, en el sentido en que se usa el término en este libro.
Agradecimientos
Debo mi agradecimiento a muchos amigos e instituciones por la ayuda que me brindaron para escribir este libro, tantos, de hecho, que temo olvidar a algunos. Me esforzaré por mencionarlos a todos, con el riesgo de ofender a quienes olvide. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la National Endowment for the Humanities, que auspició un seminario de un año para profesores universitarios en el que probé por primera vez algunas de las hipótesis de este libro. Los participantes del seminario fueron tolerantes y alentadores, y me fue de gran provecho el diálogo que sostuvimos. Quisiera mencionar a Gwen Kirkpatrick, Ricardo Diez, Alicia Andreu, John Incledon y Ray Green, por su amistad y compañerismo. La Fundación Guggenheim me otorgó una beca que me permitió viajar a España para trabajar en archivos. En Madrid recibí la generosa ayuda de mi amigo y editor José Porrúa, gran bibliófilo, y de dos colegas de la Universidad de Madrid: Rafael Núñez Lagos, profesor emérito especializado en documentos notariales, y José Manuel Pérez Prendes, actualmente profesor de derecho.
Quiero dar las gracias a mi viejo amigo Peter Brooks, director del Centro de Humanidades Whitney, en el que fui becario durante tres años inolvidables en los que escribí la mayor parte de este libro.
Frederick Luciani y Claire Martin me asistieron en la investigación con capacidad y tacto. César Salgado y Sandra Ferdman fueron mis asistentes de cátedra en un curso de conferencias para la especialización en literatura de Yale en el que apliqué algunas de las ideas aquí contenidas. Sus sugerencias tuvieron un valor inestimable. Andrew Bush me envió libros de España y fotografías de picotas desde México; Adriana Méndez también me envió material de México; Leopoldo Bernucci me trajo otros materiales de Brasil; Stephanie Merrim tradujo al inglés algunas partes del capítulo II que incorporé al texto original; Gertrui van Acker me envió un artículo acerca de la lectura en el periodo colonial cuando hacía investigaciones en la Biblioteca John Carter Brown; Carlos J. Alonso me prestó su manuscrito sobre la novela de la tierra y comentó conmigo muchas de las ideas del libro; Vera Kutzinski ayudó a reducir el capítulo II e hizo innumerables sugerencias acerca del contenido y el estilo; Antonio Benítez Rojo enriqueció mis conocimientos de historia y ficción en América Latina; Sylvia Molloy, Nicholas Shumway y María Rosa Menocal, colegas del Departamento de Español y Portugués de Yale, me dieron mucho aliento y me hicieron muchas observaciones agudas. Carlos J. Alonso, Leo Bernucci, Cathy L. Jrade y Jay Williams tuvieron la amabilidad de leer todo el manuscrito. No puedo expresar la gratitud que siento hacia ellos por la gran cantidad de valiosas correcciones y recomendaciones que me hicieron. Un agradecimiento especial para John y Carol Merriman, quienes hacen de Branford College en Yale un refugio para colegas y amigos, y para Amy Segal, maga de las computadoras.
Escribí este libro durante mi ejercicio de seis años como director del Departamento de Español y Portugués en Yale, que también coincidió con tres años como director del Programa de Estudios Latinoamericanos de esa universidad. Sin la generosidad y lealtad de mis asistentes, las señoras Sandra Guardo y Mary Faust, nunca habría tenido el tiempo ni el sosiego necesarios para terminar el libro. Jamás podré resarcir la deuda que tengo para con ellas.
Isabel, con su acostumbrada paciencia, soportó mi obsesión por este proyecto y las pequeñas y grandes dificultades asociadas con su realización.
Por último, quisiera agradecer a Enrique Pupo-Walker, amigo, colega y editor, por toda su ayuda, aliento, buen humor y hospitalidad. Un enorme agradecimiento especial para Betty por su amabilidad y calidez infinitas.
En realidad, empecé a trabajar en este libro alrededor de 1975, con un artículo sobre Ramón Pané. He usado las ideas de varias de mis publicaciones, incluyendo ese artículo, que datan de esos años. Las notas contienen toda la información pertinente. Pero también he incorporado al libro fragmentos de los siguientes artículos, a veces al pie de la letra, a veces en forma revisada (incluyendo la traducción cuando el idioma original del escrito era el español). Agradezco a los editores de las diversas publicaciones, en primer lugar, que hayan publicado mi obra y, en segundo, permitirme usar el material en este libro. Estos artículos, que naturalmente no se mencionan en las notas, son los siguientes: “One Hundred Years of Solitude: The Novel as Myth and Archive”, Modern Language Notes, 99, núm. 2 (1984), pp. 358-380; “Humanism and Rethoric in Comentarios reales and El carnero”, en In Retrospect: Essays on Latin American Literature (In Memory of Willis Knapp Jones), editado por Elizabeth S. Rogers y Timothy J. Rogers (York, South Carolina, Spanish Literature Publications Company, 1987), pp. 8-23; “Carpentier y Colón: El arpa y la sombra”, Dispositio, 10, núms. 28-29 (1987), pp. 1-5; “The Law of the Letter: Garcilaso’s Commentaries and the Origins of Latin American Narrative”, The Yale Journal of Criticism, 1, núm. 1 (1987), pp. 107-132; “Redescubrimiento del mundo perdido: el Facundo de Sarmiento”, Revista Iberoamericana, número especial sobre Sarmiento, núm. 143 (1988), pp. 385-406; “Colón, Carpentier y los orígenes de la ficción latinoamericana”, La Torre (Universidad de Puerto Rico), nueva época, año 2, núm. 7 (1988), pp. 439-452.
I. Un claro en la selva: de Santa Mónica a Macondo
La tradición legalista romana es uno de los componentes más sólidos de la cultura latinoamericana: de Cortés a Zapata, sólo creemos en lo que está escrito y codificado.
Carlos Fuentes[1]
1
Tras un penoso viaje en el que pretende escapar del mundo moderno, el protagonista de Los pasos perdidos (1953) de Alejo Carpentier, llega a Santa Mónica de los Venados, el pueblo fundado por el Adelantado, uno de sus compañeros de viaje.[2] Santa Mónica no es más que un claro en la selva sudamericana en el que se han levantado unas cuantas chozas.[3] El anónimo protagonista ha llegado, o así quiere creerlo, al Valle-del-Tiempo-Detenido, un sitio ajeno al fluir de la historia. Ahí, distanciado de la civilización, espera reavivar sus energías creadoras, volver a su vida pasada de compositor; en suma, ser fiel a sí mismo. El narrador-protagonista tiene planeado componer un treno, un poema musical basado en el texto de la Odisea. La inspiración musical late desenfrenada en su mente, como si al fin hubiera sido capaz de alcanzar un profundo pozo de creatividad dentro de sí. Le pide al Adelantado, o Fundador de Ciudades, papel para escribir todo eso. Éste, reacio, pues necesita el papel para consignar las leyes de su recién fundada sociedad, le da un cuaderno. El narrador lo llena rápidamente en un frenesí creador y le suplica que le dé otro. Molesto, el Adelantado se lo da, advirtiéndole que será el último. El narrador se ve obligado a escribir con letra muy pequeña, aprovechando todos los espacios disponibles, incluso crea una especie de taquigrafía propia para poder proseguir su labor. Posteriormente, el Adelantado se conduele de él y le regala otro cuaderno, pero el narrador-protagonista sigue limitado a borrar y reescribir lo que ha compuesto porque carece de espacio para avanzar. Escribe, borra y reescribe su sobado manuscrito, que ya prefigura la economía de pérdidas y ganancias del Archivo, el origen revelado, el modo de la ficción latinoamericana actual hecho posible gracias a la novela de Carpentier. Muchos otros manuscritos de este tipo aparecerán en las obras de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa como emblemas de la textualidad misma de la novela latinoamericana.
Cuando el narrador decide volver temporalmente a la civilización, tiene el propósito de conseguir suficiente papel y tinta para continuar su composición cuando vuelva a Santa Mónica. No hace ninguna de las dos cosas. En vez de terminar su treno, el narrador-protagonista escribe una serie de artículos acerca de sus aventuras, que trata de vender a varias publicaciones. En la ficción, éstos pueden ser los fragmentos que llevan a la redacción del texto que leemos, Los pasos perdidos (como en otras novelas modernas, un manuscrito inconcluso representa, dentro de la ficción, la novela en la que aparece). Y no logra regresar nunca a Santa Mónica, porque la creciente del río ha ocultado la inscripción en el tronco de un árbol que marcaba el canal hacia el pueblo. Hay escritura por toda la selva pero es tan ininteligible como la de la ciudad de la que él desea escapar. El protagonista está atrapado entre dos ciudades, en una de las cuales tendrá que vivir. Lo que le resulta imposible es vivir fuera de la ciudad, fuera de la escritura.
Ocurren dos acontecimientos más relacionados con la carencia de papel, mientras el narrador-protagonista acosa al Adelantado para que le dé cuadernos. El primero es la insistencia de fray Pedro, otro compañero de viaje, en que el protagonista se case con Rosario, la nativa de la comarca con la que se ha acoplado durante su viaje río arriba. El segundo es la ejecución de Nicasio, el leproso que violó a una niña del pueblo. El narrador, que está casado en el mundo moderno de donde procede, no quiere someter a Rosario a una ceremonia hueca y no tolera la idea de que ésta atesore un pedazo de papel de los cuadernos que él tanto codicia, en el que sin duda se asentaría el acta de matrimonio. Sin embargo, resulta que Rosario no tiene ganas de formalizar la unión de acuerdo con leyes que la atarían y la someterían a él. Se dice que Nicasio, quien fue finalmente ejecutado por Marcos cuando el protagonista se muestra incapaz de disparar sobre él, padecía la lepra del Levítico, es decir, la enfermedad que hizo que las tribus nómadas dictaran leyes para expulsar a los infectados por esa dolencia al establecerse en determinado lugar. El matrimonio y la ejecución de Nicasio son sucesos de los que parte la necesidad de escribir, como el impulso creador del narrador-protagonista. Los tres encuentran un sitio común en los cuadernos atesorados por el Fundador de Ciudades. La escritura se inicia en la urbe con la necesidad de establecer un orden en la sociedad y de disciplinar en el sentido punitivo. El narrador-protagonista reconoce que el claro que busca ya está ocupado por la civilización:
No sólo ha fundado una ciudad el Adelantado, sino que, sin sospecharlo, está creando, día a día, una polis, que acabará por apoyarse en un código asentado solemnemente en el Cuaderno de… Perteneciente a… Y un momento llegará en que tenga que castigar severamente a quien mate la bestia vedada, y bien veo que entonces ese hombrecito de hablar pausado, que nunca alza la voz, no vacilará en condenar al culpable a ser expulsado de la comunidad y a morir de hambre en la selva… [p. 268]
La escritura está vinculada con la fundación de ciudades y el castigo.[4] El origen de la novela moderna ha de encontrarse, pues, en esta relación, cuyos rastros temáticos aparecen durante toda su historia, desde el Lazarillo y El coloquio de los perros hasta Los miserables, El proceso y El beso de la mujer araña.
El lector de la ficción latinoamericana contemporánea indudablemente reconocerá en Santa Mónica de los Venados y en el relato acerca del manuscrito inconcluso, tanto del treno como de la novela, prefiguraciones de Macondo y de los escritos de Melquíades en Cien años de soledad (1967). Los pasos perdidos de Carpentier marca un viraje decisivo en la historia de la narrativa latinoamericana; es la ficción del Archivo fundadora. Es un texto en el que se incluyen y analizan todas las modalidades narrativas importantes en América Latina hasta el momento en el que se publicó, como en una especie de memoria activa; se trata de un depósito de posibilidades narrativas, algunas obsoletas y otras que conducen a García Márquez. Los pasos perdidos es un Archivo de relatos y un almacén de los relatos maestros producidos para narrar acerca de América Latina. Así como el narrador-protagonista de la novela descubre que es incapaz de borrar su pasado y empezar de nuevo, el libro, al buscar una narrativa nueva y original, debe contener todas las anteriores y, al volverse Archivo, regresar a la más fundacional de esas modalidades. Los pasos perdidos nos remonta a los inicios de la escritura en busca de un presente vacío en donde hacer una primera inscripción. Pero en vez de ello, lo que se encuentra es una variedad de principios en el origen, el más poderoso de los cuales es el discurso de la ley. Así pues, Los pasos perdidos desmantela la ilusión central capacitadora de la escritura latinoamericana: la idea de que en el Nuevo Mundo puede darse un nuevo comienzo, liberado de la historia. El nuevo comienzo es siempre ya historia, escritura en la ciudad. Por su preocupación respecto a orígenes, el del narrador-protagonista de Los pasos perdidos es el relato de América Latina por excelencia a la vez que su desmantelamiento crítico, de ahí su carácter fundador desde el punto de vista de la historia tanto de América Latina como de la novela. Al decir carácter fundador me refiero a que es un relato acerca de los prolegómenos de cómo hacer un relato latinoamericano; pues en vez de librarse del lastre de la historia, el narrador-protagonista descubre que carga con el peso del recuerdo de los repetidos intentos por descubrir o fundamentar la novedad del Nuevo Mundo.[5]Los pasos perdidos es el relato de esta derrota que se convierte en victoria. Al aflojar las ataduras de la idealización constitutiva central de la narrativa latinoamericana, la novela de Carpentier ofrece la posibilidad de una lectura crítica de la tradición latinoamericana que pondría de manifiesto los relatos, incluyendo el que protagoniza el narrador, que constituyen la imaginación narrativa latinoamericana. En el proceso de descubrir la conciencia de su narrador-protagonista, Carpentier presenta las ruinas de ese andamiaje como el mapa de su nuevo proyecto narrativo. ¿Pero cuáles son los fragmentos, la analecta de esas ruinas, y qué tienen que ver con los cuadernos que el narrador-protagonista mendiga al Adelantado en Santa Mónica de los Venados?
La respuesta, como en una especie de contrapunto, se encuentra en Cien años de soledad de García Márquez, texto en el que vuelven a aparecer esos relatos maestros y se examinan con mayor detalle los vestigios del origen hallado por Carpentier. Como en una ampliación fotográfica, Cien años de soledad contiene un mapa de las posibilidades o potencialidades narrativas de la ficción latinoamericana. Si la novela de Carpentier es la ficción del Archivo fundadora, la de García Márquez es la arquetípica. Por este motivo, el Archivo como mito constituye su núcleo.
2
… un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba; en la cual caja se habían hallado unos pergaminos, escritos con letras góticas pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres; y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor desta nueva y jamás vista historia. El cual autor no pide a los que la leyeren, en premio del inmenso trabajo que le costó inquirir y buscar todos los archivos manchegos por sacarla a luz…
Don Quijote, I, LII[6]
A la mayoría de los lectores, la novela latinoamericana les debe parecer obsesionada con la historia y los mitos latinoamericanos. En Terra nostra (1976) de Carlos Fuentes, por ejemplo, se recuenta gran parte de la historia española del siglo XVI, incluyendo la conquista de México, y también se incorporan mitos precolombinos que vaticinan este trascendental acontecimiento. En El siglo de las luces (1962), Carpentier narra la transición de América Latina del siglo XVIII al XIX, centrándose en las repercusiones de la Revolución francesa en el Caribe. Carpentier también ahonda en la sabiduría popular afrocubana para mostrar la forma en que los negros interpretaron los cambios provocados por estos trastornos políticos. En su monumental La guerra del fin del mundo (1980), Mario Vargas Llosa vuelve a contar la historia de los Canudos, la rebelión de fanáticos religiosos en el interior de Brasil, que ya había sido el tema de Os sertões (1902), texto clásico de Euclides da Cunha. En la ambiciosa obra de Vargas Llosa también se examina con sumo detalle la recreación de la mitología cristiana en el Nuevo Mundo. La lista de novelas latinoamericanas que tratan acerca de la historia y los mitos latinoamericanos es realmente muy larga e incluye las obras de muchos escritores más jóvenes y menos conocidos. En Daimón (1978), Abel Posse recuenta la historia de Lope de Aguirre, el rebelde del siglo XVI que se declaró libre de la Corona española y fundó su propio país independiente en América del Sur. Como lo indica el título del libro, la novela de Posse se ocupa del mito del demonio y su supuesta preferencia por el Nuevo Mundo como residencia y campo de operaciones, tema que había sido importante en dos obras maestras latinoamericanas anteriores: El reino de este mundo (1949) de Carpentier y Grande sertão: veredas (1956) de João Guimarães Rosa.
Dado que los mitos son relatos que tratan primordialmente de los orígenes, es comprensible el interés de la ficción latinoamericana en la historia y los mitos latinoamericanos. Por una parte, la historia latinoamericana siempre ha ofrecido la promesa no sólo de ser nueva sino diferente, de ser, por así decirlo, la única historia nueva, para retener la fuerza del oxímoron. Por otra parte, la novela, que parece haber surgido en el siglo XVI, al mismo tiempo que la historia latinoamericana, es el único género moderno, la única forma literaria que es moderna no sólo en el sentido cronológico, sino también porque ha perdurado por siglos sin una poética, desafiando siempre la noción misma de género. ¿Es posible, entonces, hacer de la historia latinoamericana un relato tan perdurable como los antiguos mitos? ¿Puede la historia latinoamericana ser un instrumento hermenéutico tan flexible y útil para penetrar la naturaleza humana como los mitos clásicos, y puede la novela ser el vehículo para la transmisión de estos nuevos mitos? ¿Acaso es concebible en el periodo moderno, postoral, la creación de mitos? ¿Los nacimientos concomitantes de la novela y la historia de América Latina están relacionados más allá de la mera cronología? ¿Podría un nuevo mito hacer inteligible el Nuevo Mundo? Y, lo que es más importante para nuestros fines, ¿puede inscribirse un mito novelístico en el claro que busca el narrador de Los pasos perdidos y ser tal mito la ficción del Archivo que esta y otras novelas subsecuentes resultaron ser? Por ser el depósito de relatos sobre los inicios de la América Latina moderna, la historia es crucial en la creación de este mito. La historia latinoamericana es a la narrativa latinoamericana lo que los temas épicos a la literatura española: una constante cuyo modo de aparición puede variar, pero que rara vez está ausente. Podría escribirse un libro como La epopeya castellana a través de la literatura española[7] de Ramón Menéndez Pidal, acerca de la presencia de la historia de América Latina en la narrativa latinoamericana. La pregunta que esto suscita es, obviamente, ¿cómo pueden coexistir el mito y la historia en la novela? ¿Cómo pueden contarse relatos fundadores en este género tan irónico y que se refleja a sí mismo? El enorme y merecido éxito de Cien años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez, se debe al rigor con que estas formas de narración se entretejen en la novela, lo que revela el pasado del proceso narrativo en América Latina y conduce a la consideración de la novela como un género.
Aplicar a la evolución de la novela el mismo rasero que a otros géneros literarios es un modo acrítico de hacer historia literaria inspirada por la filología. Se trata del vestigio de un tipo de historicismo primitivo armado según el modelo de las ciencias naturales que, hay que admitirlo, en el caso de la historia de las formas literarias convencionales ha dado resultados impresionantes. No creo que pueda decirse lo mismo de los estudios sobre la novela. No me convencen las teorías que postulan que la novela ha evolucionado sola o principalmente a partir de la épica o cualquier otra forma literaria. La característica más persistente de los libros que han recibido el nombre de novelas en la era moderna es que siempre han pretendido no ser literatura. El anhelo de no ser literaria, de romper con las belles-lettres, es el elemento más tenaz de la novela. Se supone que el Quijote es la traducción de una historia escrita en árabe o de documentos extraídos de los archivos de La Mancha; La vida de Lazarillo de Tormes es una deposición dirigida a un juez; The Pickwick Papers son The Posthumous Papers of the Pickwick Club, Being a Faithful record of the Perambulations, Perils, Travels, Adventures, and Sporting Transactions of the Corresponding Members: Edited by Boz. Otras novelas son o pretenden ser autobiografías, una serie de cartas, un manuscrito hallado en un baúl y así sucesivamente. En cierta ocasión, Carpentier afirmó que la mayoría de las novelas modernas eran recibidas por la crítica con la queja de que no eran novelas en absoluto, por lo que, según parece, para tener éxito la novela debe alcanzar su deseo de no ser literatura.[8] Hace algunos años Ralph Freedman hizo la siguiente propuesta con respecto a la polémica sobre los orígenes de la novela:
En vez de aislar géneros y subgéneros artificialmente, y después dar cuenta de las excepciones detallando las diversas mezclas y amalgamas, resulta más simple ver toda la prosa-ficción como una unidad, y retrotraer diferentes hebras a diversos orígenes; hilos que incluirían no sólo la novel of manners inglesa, o el romance posmedieval, o la novela gótica, sino también la alegoría medieval, el Bildungsroman alemán, o la picaresca. Algunas de estas hebras pueden estar demasiado próximas al material folclórico para clasificarse como épicas, otras pueden haber tenido como modelos libros de viajes o relatos periodísticos de ciertos acontecimientos, y otros pueden sugerir comedias de salón, o hasta prosa poética, sin embargo, todos, en diferentes grados, parecen reflejar la vida en mundos estéticamente definidos (la vida como mito, como estructura de la realidad, como mundos de sentimientos, o de lo cotidiano)…[9]
Me gustaría preservar de Freedman la noción de orígenes múltiples, y añadir que el origen de la novela se repite, una y otra vez, reteniendo en su evolución sólo el acto mimético con respecto a formas no literarias, no necesariamente sus propias formas anteriores. El origen de la novela es no sólo múltiple en el espacio, sino también en el tiempo. Su historia no es, por cierto, una sucesión lineal o evolución, sino una serie de renovados arranques en diferentes lugares. El único denominador común es la cualidad mimética del texto novelístico; no de una realidad dada, sino de un discurso dado que ya ha “reflejado” la realidad.
Mi hipótesis es que, al no tener forma propia, la novela generalmente asume la de un documento dado, al que se le ha otorgado la capacidad de vehicular la “verdad” —es decir, el poder— en momentos determinados de la historia. La novela, o lo que se ha llamado novela en diversas épocas, imita tales documentos para así poner de manifiesto el convencionalismo de éstos, su sujeción a estrategias de engendramiento textual similares a las que gobiernan el texto literario, que a su vez reflejan las reglas del lenguaje mismo. Es mediante este simulacro de legitimidad que la novela lleva a cabo su contradictorio y velado reclamo de pertenecer a la literatura. Las narrativas que solemos llamar novelas demuestran que la capacidad para dotar al texto con el poder necesario para transmitir la verdad están fuera del texto; son agentes exógenos que conceden autoridad a ciertos tipos de documentos, reflejando de esa manera la estructura de poder del periodo, no ninguna cualidad inherente al documento mismo o al agente externo. La novela, por tanto, forma parte de la totalidad discursiva de una época dada, y se sitúa en el campo opuesto a su núcleo de poder. La concepción misma de la novela resulta ser un relato sobre el escape de la autoridad, relato que generalmente aparece como una especie de subargumento en muchas novelas (por ejemplo el Lazarillo, pero también Los miserables). De más está decir que esta fuga hacia una forma de libertad no concretada en el texto es también ilusoria, un simulacro basado en un mimetismo que parece estar incrustado en la narrativa misma, como si fuera la historia original, el relato de fundación, la irreductible historia maestra que subyace en toda narrativa. Acaso sea ésta la razón por la cual la ley figura tan prominentemente en la primera de las historias maestras que la novela narra a través de textos como La vida de Lazarillo de Tormes, las Novelas ejemplares de Cervantes y las crónicas de Indias. La novela retendrá de este origen su relación con el castigo y el control del Estado, que determinará su tendencia imitativa de entonces en adelante. Ciertas novelas, como El proceso, regresan obsesivamente a ese origen; lo cual también ocurre aun en variantes populares de la novela, como la detectivesca. Cuando la moderna novela hispanoamericana regresa a ese origen, lo hace mediante la figura del archivo, el depósito legal de conocimiento y poder del que surge, y cuyos modelos reales son Simancas y El Escorial. El ejemplo más evidente es, desde luego, Terra nostra, de Carlos Fuentes. Pero el paradigmático es Cien años de soledad, donde todo gira en torno a la habitación del mago Melquíades, depósito de manuscritos, y de la enciclopedia.
Aunque mi hipótesis debe mucho a las teorías de Mijaíl Bajtín, como debe ser obvio, mi aproximación difiere considerablemente de la suya. En primer lugar, porque me gusta ver la novela como parte de toda la economía textual de una época dada, no de aquella preferentemente literaria. En segundo lugar, porque le doy más importancia, en la formación de la novela, a textos que pertenecen a lo que Bajtín consideraría la cultura oficial.