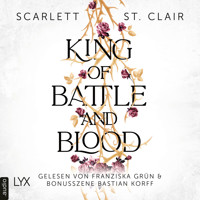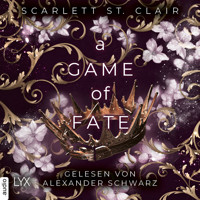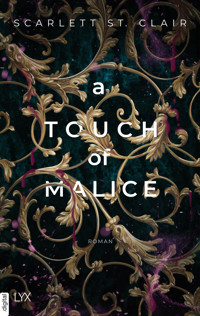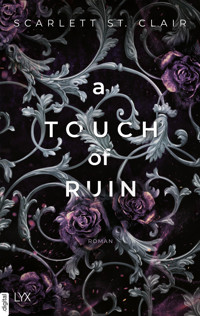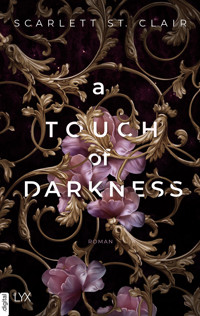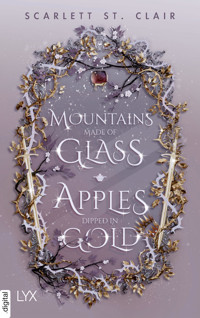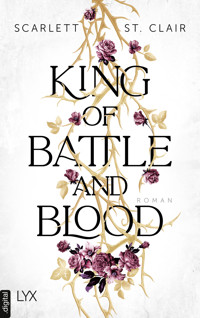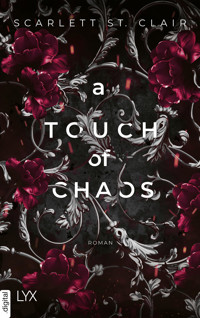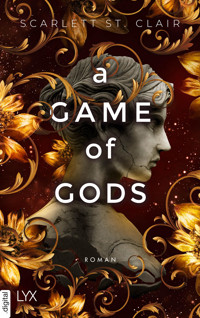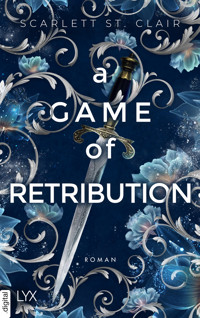Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Faeris Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Faeris Editorial
- Sprache: Spanisch
-¿Podrías amarme? -susurró. Su pregunta me dejó sin respiración y sentí que me ardían los pulmones durante el silencio posterior. Quería responder, susurrar que sí al espacio que nos separaba, pero tuve miedo. Durante toda su vida, la aldea de Gesela, Anta, ha estado maldita. Y no ha sufrido una única maldición, sino una tras otra. Cuando esto sucede, uno de sus habitantes debe romperla, siempre con devastadoras consecuencias. Tras secarse el pozo, llega el turno de Gesela de salvar a la aldea matando al sapo que vive dentro. El problema es que... ¡El sapo no es un sapo! Es un príncipe elfo que, a su vez, también está maldito y, tras su muerte, sus hermanos claman venganza. Como castigo, envían a Gesela a vivir con el séptimo hermano, al que llaman "la bestia". Cuando ya creía que su destino iba a ser convertirse en la prisionera de un horrible monstruo, resulta que la bestia es un ser realmente guapo y, en vez de encerrarla en una celda, le ofrece un acuerdo: si averigua su auténtico nombre, se podrá ir. Gesela acepta, pero no es tan simple como pudiera parecer, porque deberá pronunciar su nombre con amor para que él también pueda ser libre. ¿Serán capaces de amarse a tiempo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los personajes y acontecimientos descritos en este libro son ficticios o se usan de manera ficticia. Cualquier posible parecido con una persona real, viva o muerta, es pura coincidencia y no es intención de la autora.
Todos los nombres de marcas y productos utilizados en este libro son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.
Por pura diversión
Glosario
El objetivo de este glosario es ofrecer información sobre el origen de las criaturas y entidades citadas en Montañas de Cristal.
Bruja: En los cuentos de hadas, una bruja suele ser una mujer anciana. Puede tener intenciones malvadas, pero, en mi opinión, su papel puede ser más ambiguo. En ocasiones, maldice o impone tareas al protagonista que, para superar el obstáculo, deberá demostrar su moralidad. Suele ser catalizadora del cambio de dicho protagonista, lo que la convierte en una criatura muy poderosa dentro de estas historias.
Gorros rojos: Un tipo de goblin. En Montañas de Cristal, reciben este nombre porque empapan sus gorros con la sangre de sus víctimas. Sin embargo, en otros cuentos, se les llama así simplemente porque llevan un sombrero de dicho color. Hay diferentes variantes en función del origen del cuento y no todos son malévolos.
Sprite: Un tipo de hada. Los sprites son muy pequeños y suelen sentir atracción por el agua. Son temperamentales y pueden volver locas a las personas.
Pixie: Un tipo de hada. Pueden ser hadas del hogar y, en ocasiones, se las describe como traviesas. Les suele gustar gastar bromas.
Brownie: Se les suele describir como espíritus, a veces los de familiares muertos. En ocasiones se les clasifica como hadas o duendes, motivo por el cual los he utilizado en esta versión del cuento. Suelen ser de género masculino, pero hay algunas brownies femeninas que se cree que se encargan de proteger las casas.
Espejo Mágico: Una referencia al cuento de Blancanieves. Se suele decir que la historia está basada en un personaje real, Maria Sophia Margeretha Catharina von Erthal, que vivía cerca de una región conocida por su cristal. Se decía que los espejos que fabricaban eran «de tal calidad, con un cristal de tal excelencia, que la gente afirmaba que “siempre decían la verdad”».
Elfo/duende: Un tipo de criatura feérica. En esta historia, he utilizado dos tipos de elfos: elfos «con forma humana» y elfos «de cuento» o duendes, que son más pequeños. Ambos parecen existir en el folclore en función de su origen. He identificado las criaturas del armario como «duendes» en referencia al cuento «El zapatero y los duendes», en el que unos duendes ayudan a un zapatero muy pobre a terminar a tiempo sus zapatos.
Selkie: Los selkies proceden de los mitos y las leyendas irlandeses. Son focas en su verdadera forma, pero, una vez en tierra, pueden mudar la piel y convertirse en humanos. Si no tienen su piel de foca, no pueden volver al mar.
Fauno: Una criatura mitad humana mitad cabra. Se consideran más bien espíritus de la naturaleza, sobre todo en la mitología griega. En esta versión, yo lo considero un tipo de criatura feérica.
País de las Hadas: Referencia a los cuentos de hadas irlandeses de W. B. Yeats, en los que llama al lugar en el que viven las hadas País de las Hadas. En Montañas de Cristal, todas las tierras habitadas por criaturas feéricas se considera el País de las Hadas.
Las Montañas de Cristal: Las Montañas de Cristal cumplen varias funciones en los cuentos de todo el mundo. En ellas crecen árboles con manzanas doradas, ofrecen refugio o suponen un obstáculo que el protagonista deberá superar para conseguir a la princesa, por lo general. En los cuentos de los hermanos Grimm, aparecen en «La estufa de hierro», «Los siete cuervos», «El cuervo» y «El viejo Rinkrank».
El Bosque Encantado: En los cuentos de hadas, el Bosque Encantado es un símbolo de cambio y transformación.
Los siete hermanos y sus siete reinos:
Casamir: Reino de las Espinas.
Lore: Reino de la Belladona.
Silas: Reino de la Cicuta.
Eero: Reino de la Dedalera.
Talon: Reino del Eléboro.
Cardic: Reino de la Consolida.
Sephtis: Reino del Sauce.
CAPÍTULO 1
El sapo en el pozo
el ganso, colgado por las patas de una rama baja, se desangraba sobre un cubo. El sonido inexorable de cada gota de sangre me hacía encoger de miedo, incluso mientras cortaba leña para alimentar la chimenea durante la tormenta que se aproximaba. En el poco tiempo que llevaba fuera, el viento no había parado de enfriarse y, sin embargo, el sudor no dejaba de rodar por mi frente, empapando todas las partes de mi cuerpo.
Tenía calor mientras la sangre goteaba y el golpe de mi hacha retumbaba como un rayo en el rincón del Bosque Encantado en el que vivía. Podía sentir su mirada, ese algo oscuro y malvado con el que ya estaba familiarizada. Sus ojos me habían perseguido durante toda la vida. Habían presenciado mi nacimiento, la muerte de mis padres y el asesinato de mi hermana.
Mi padre solía decir que el bosque era mágico, pero yo no lo veía así. De hecho, no creía que estuviera encantado en absoluto. Estaba vivo y era tan real y sintiente como las criaturas feéricas que vivían en él. Los seres que lo habitaban eran mágicos y, a su vez, eran tan malvados como el propio bosque.
Tensé los músculos y apreté la mandíbula. La cabeza me daba vueltas y veía fogonazos de recuerdos teñidos de rojo a medida que la sangre iba cayendo.
¡Ploc!
Un destello de piel blanca salpicada de sangre.
¡Ploc!
Cabello rubio como el oro cubierto de rojo.
¡Ploc!
Una flecha clavada en el pecho de una mujer.
Pero no cualquier mujer, sino mi hermana.
Invierno.
Sentí un profundo dolor en el corazón, un enorme vacío por cada pérdida.
Mi madre fue la primera en irse, justo después de que yo naciera. Mi hermana fue la siguiente y mi padre me dejó poco después, ahogado por la pena. Yo no había sido suficiente como para salvarlo, para que se quedara aquí conmigo, en la tierra, y aunque el bosque no se los había llevado con sus propias manos, lo culpaba por ello.
Lo culpaba por mi dolor.
Un gemido profundo sacudió el suelo bajo mis pies. Me detuve y bajé el hacha, buscando en la madera oscura la fuente de semejante sonido. El bosque, la arboleda que rodeaba mi casa, parecía estar cada día más y más cerca. Pronto su maldad nos consumiría a todos.
Cogí el cubo de debajo del ganso y tiré el contenido en el bosque para trazar una línea carmesí en las hojas que cubrían el suelo.
—¿No has tenido ya bastante sangre?
Hervía por dentro, presa de la rabia, pero el bosque permaneció impasible ante mi sacrificio mientras que yo me quedaba agotada.
—¿Gesela?
Mis músculos se tensaron al oír la suave voz de Elsa, así que esperé a que la presión de mis ojos cediera antes de enfrentarme a ella mientras me tragaba la enorme bola que se había formado en la garganta. Había llegado a considerarla mi amiga, pero eso fue antes de que el bosque se llevara a mi hermana, porque cuando ella se fue, todo el mundo me dio la espalda. Había una parte de mí que no podía culpar a Elsa. Sabía que la habían presionado para que se alejara, primero sus padres y después los vecinos con los que se cruzaba cada mes. Creían que yo estaba maldita, condenada a perder a todos aquellos que me importaban y, a decir verdad, no estaba segura de que no tuvieran razón.
Elsa era una chica pálida, pero con las mejillas sonrosadas. Su tono de piel hacía que sus ojos parecieran más oscuros, casi negros. Se le habían escapado algunos mechones de pelo del moño, creando un tenue halo alrededor de su cabeza.
—¿Qué sucede, Elsa?
Tenía los ojos abiertos como platos, igual que mi hermana en el momento de su muerte. Algo la había asustado. Quizá había sido yo.
—El pozo se ha secado —respondió con voz ronca.
Se humedeció los labios agrietados.
—¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? —le pregunté, aunque su afirmación me provocó una profunda sensación de pavor en lo más hondo del estómago.
—Te toca, Gesela —me respondió en voz baja tras una pequeña pausa.
Escuché sus palabras, pero decidí ignorarlas mientras me agachaba para recoger el hacha. Sabía a qué se refería, aunque no me lo explicara. Me tocaba asumir las consecuencias de la maldición de nuestra aldea, Anta.
Desde que yo era pequeña, Anta había estado sometida a una maldición de maldiciones. Nadie sabía muy bien cómo ni por qué había empezado. Algunos culpaban a un mercader que incumplió la promesa hecha a una bruja. Otros decían que fue un marinero. Otros afirmaban que fue una doncella y unos pocos culpaban a las criaturas feéricas y a un trato que había salido mal.
Fuera cual fuera la causa, siempre se escogía a un aldeano de Anta para intentar poner fin a cada maldición. Algunas eran tan simples como un caso de furúnculos dolorosos, pero otras eran tan devastadoras como toda una cosecha destruida por una plaga de langostas. Se solía decir que era una selección aleatoria, pero todo el mundo sabía que no era así. El alcalde utilizaba las maldiciones para librar al pueblo de aquellos que no consideraba dignos porque, al fin y al cabo, nadie podía romper una maldición sin consecuencias.
Como mi hermana.
Dejé caer el hacha con tal fuerza que, al cortar la leña, la hoja partió el tronco que había debajo.
—No utilizo ese pozo —afirmé—. Tengo el mío propio.
—Es inevitable, Gesela —dijo Elsa.
—Pero no es justo —le respondí, y la miré.
Con un movimiento de los ojos señaló hacia la derecha. Me quedé inmóvil y, al girarme, vi que los habitantes de Anta se habían congregado detrás de mí, como una fila de fantasmas pálidos, excepto Roland, el alguacil, que los lideraba. Llevaba puesto un fino uniforme, azul como el cielo primaveral. Tenía el pelo dorado como el sol y rizado como enredaderas silvestres.
Las mujeres de Anta decían que era guapo. Les gustaba su sonrisa con hoyuelos y valoraban que tuviera dientes.
—Gesela —dijo según se acercaba—. El pozo se ha secado.
—No utilizo ese pozo —repetí.
—Es inevitable —respondió con expresión pasiva.
Se me resecó la garganta. Era del todo consciente de que me habían rodeado, Elsa estaba a mi espalda, y Roland, delante. No tenía escapatoria. Aunque hubiera querido, el único refugio era el bosque que estaba detrás de mí, y correr bajo sus ramas era como recibir a la muerte con los brazos abiertos.
«Debería decantarme por la muerte», pensé.
Al fin y al cabo, quedaba poco a lo que aferrarme. Sin embargo, no quería concederle al bosque la satisfacción de apoderarse de mis huesos.
Cogí el delantal para secarme las manos sudorosas mientras Roland se apartaba a un lado, sosteniéndome la mirada. Sentí la mano de Elsa presionando la parte baja de mi espalda. No me gustaba que me tocaran, así que intenté escapar de su contacto. Tras pasar junto a Roland, Elsa y él se colocaron detrás de mí para que no me quedara otra opción que dirigirme hacia los aldeanos, inmóviles como estacas.
Los conocía a todos, a ellos y a sus secretos, pero jamás los había contado porque ellos conocían los míos.
Nadie pronunció palabra, pero a medida que me iba acercando, se iban apartando, unos hacia delante, otros hacia un lado y otros hacia atrás, rodeándome.
Roland y Elsa seguían cerca. Sentía los latidos de mi corazón por todo el cuerpo. Pensé en todas las demás maldiciones que se habían roto. Todas habían sido diferentes. Un aldeano se había paseado por el Bosque Encantado y había cogido una flor del jardín de una bruja. Lo convirtió en oso. Desesperado, corrió hasta Anta y le dispararon una flecha en un ojo. Solo después de su muerte supimos de quién se trataba. A la mañana siguiente, una bandada de gorriones atacó al cazador que había matado al oso y le sacaron los ojos a picotazos.
También había un árbol del que crecían manzanas doradas, pero, con el tiempo, dejó de producir la codiciada fruta. Un día, un joven que deambulaba por el pueblo afirmó que había un ratón royendo sus raíces y que, si lo matábamos, el árbol se recuperaría. Nuestro anterior alcalde mató al ratón y la fruta volvió, pero cuando cogió una manzana y le dio un mordisco, le invadió tal hambre que comió hasta morir.
Nadie más había tocado la fruta de aquel árbol ni al alcalde que murió bajo sus ramas.
Hasta donde yo sabía, no se habían dado finales felices. Fuera lo que fuera a lo que tuviera que enfrentarme, seguro que me conduciría a la muerte.
Los aldeanos se repartieron por el centro del pueblo como fantasmas. En ningún momento rompieron el círculo espectral en el que me contenían alrededor del pozo, que no era más que un agujero abierto al cielo, rodeado de piedra fría, que se adentraba en las profundidades del suelo. Me acerqué y miré en su interior, reseco como el desierto.
Roland estaba de pie a mi lado, demasiado cerca, demasiado cálido.
—¿A quién piensas sacrificar cuando todo aquel al que odies esté muerto? —le pregunté mirándolo.
—Yo no te odio —respondió mirándome los pechos con descaro—. Más bien justo lo contrario.
Se me revolvió el estómago.
Conocía a Roland de toda la vida, igual que conocía a todo el pueblo de Anta. Era hijo de un rico comerciante. El dinero le había comprado cierto estatus entre los aldeanos y lo habían acercado al alcalde, lo que a su vez le había concedido poder sobre todas aquellas mujeres que se cruzaban en su camino y le había garantizado que jamás tuviera que enfrentarse a una maldición.
Mi propia desgracia nunca había disuadido a Roland. Se había ofrecido en varias ocasiones a «ayudarme» si me acostaba con él.
—Eres asqueroso.
—Ay, Gesela, no finjas que no disfrutas con mi atención.
—Porque no es así —le respondí—. De hecho, la desprecio.
La expresión de Roland se endureció, pero eso no impidió que se me acercara aún más y necesité toda mi fuerza de voluntad para no empujarlo. Odiaba su olor, esa mezcla de heno mojado y cuero.
—Puedo acabar con esto ahora mismo. Solo tienes que decir la palabra.
—¿Qué palabra? —le pregunté entre dientes.
—Que te casarás conmigo.
Lo empujé.
Tampoco es que lo dijera en serio. Le había propuesto lo mismo a muchas mujeres con el pretexto de que las salvaría, solo para avergonzarlas después por creer que de verdad era esa su intención.
Si alguien allí era una maldición, estaba claro que ese era Roland Richter.
—Eso es más de una palabra, idiota —respondí llena de ira—. Pero si eso es lo que quieres, tengo una para ti: ¡jamás!
Roland rechinó los dientes y me empujó hacia el pozo.
—Entonces te enfrentarás a la maldición.
Tras tropezar, me aferré al borde del pozo, con las palmas de las manos apoyadas en la piedra viscosa, mientras me enfrentaba a la interminable oscuridad del fondo.
—La bruja del bosque dice que hay un sapo en el pozo. Mátalo y volveremos a tener agua.
—¿Y ha dicho la bruja qué me pasará después?
—Te he ofrecido una salida y la has rechazado.
—Eso no era una salida —le solté—. Eso era otra maldición.
—¿Crees que casarte conmigo es lo mismo que te hará el bosque?
—Sí —le respondí entre dientes—. Podría habérmelo pensado si me parecieras mínimamente guapo, pero viendo tu cara, es bastante probable que acabara vomitando en cuanto me la metieras.
Roland me dio un empujón. Sabía que podía ser violento. Se le veía en los ojos.
Me volvió a empujar y, en cuanto mis rodillas chocaron contra el pozo, no pude evitar precipitarme por encima del borde. El aire a mi espalda era frío y golpeé el fondo con un gran estruendo. Me quedé tumbada, conmocionada y en silencio, parpadeando ante la brillante luz que entraba por la abertura redonda de arriba. Parecía estar tan lejos, a pesar de que mi caída había sido breve.
Elsa fue la primera en mirar hacia abajo y, cuando me vio, se tapó la boca y desapareció. Luego fue el turno de Roland, que escupió dentro del pozo.
—Puta elfa —masculló.
Me estremecí al escuchar sus palabras, que me dolieron más que la caída.
Y entonces, se fueron.
Gruñí mientras intentaba sentarme, pero me dolía la espalda y el malestar empeoraba con cada respiración. Un sonido agudo me sobresaltó y un espasmo de dolor me recorrió toda la columna vertebral. Cuando me giré, me encontré con un enorme sapo bulboso que me miraba con unos ojos que brillaban como lámparas en la oscuridad.
Lamenté no haber matado al sapo durante la caída. Al menos así habría sido un accidente.
—Todo esto es culpa tuya —le dije.
El sapo croó a modo de respuesta antes de saltar.
Grité, al creer que se me iba a caer encima, pero entonces vi que había aterrizado en un saliente de piedra que había en el lateral del pozo.
Me senté, despacio, gruñendo mientras el dolor de espalda me constreñía los pulmones. El sapo volvió a croar. Consideré la posibilidad de matarlo, así que miré al suelo en busca de alguna piedra suelta que pudiera usar para aplastarlo, pero me entraban náuseas solo de pensarlo. Era capaz de matar gansos para alimentarme, pero aquel sapo era otra cosa, era diferente. Era tan víctima de aquel maleficio como yo misma.
Otra vez se oyó croar en aquel espacio compacto y me encogí.
Cuando volví a mirar al anfibio, había empezado a subir por la pared y me esperaba posado en otra piedra.
—¿Intentas escapar de mí? —le pregunté.
Su respuesta fue girarse. Se le resbalaron las ancas en la superficie rocosa y saltó a otra cornisa. Una vez seguro, se giró para mirarme y volvió a croar con fuerza. Me encogí ante el sonido que me envolvió y tensé los músculos.
De repente, empecé a preguntarme si aquel sapo estaría intentando ayudarme a salir de allí.
Me acerqué y coloqué un pie en una de las rocas antes de agarrarme a otros dos salientes que había por encima de mi cabeza. Se me aceleró el pulso mientras buscaba dónde apoyar las manos y los pies, aferrándome con fuerza a las viscosas piedras. Al hacerlo, se agudizó el dolor de mis costados y me quedé sin respiración, pero me las arreglé para subir. Cuando lo hice, el sapo dio un paso más y encontró una nueva rugosidad en la que posarse. Lo seguí despacio, con los dedos congelados y las piernas temblorosas mientras el dolor me recorría la columna vertebral.
Cuanto más alto subía, con mayor fuerza me aferraba a las piedras por miedo a volver a caer. El tiempo había empeorado desde que había caído al pozo y la aguanieve me golpeó la cara.
El sapo llegó a la cima antes que yo y entonces se giró para mirarme con sus grandes ojos amarillos antes de saltar fuera de mi campo de visión. Yo lo seguía a poca distancia. Agarrándome al borde del pozo con los dedos entumecidos, logré echar un vistazo y me encontré con un pueblo desértico, posiblemente porque la tormenta ya había llegado.
Me sentí aliviada, porque tenía miedo de que Roland me viera salir y me volviera a empujar dentro.
Apoyé el vientre en el reborde de piedra antes de dejarme caer en el suelo helado. Me quedé allí tumbada, inmóvil y en silencio, con el cuerpo atormentado por el dolor. No podía evitar preguntarme qué huesos me habría roto. En el mejor de los casos, estaría bastante magullada.
El sapo me esperaba cerca, paciente, y mientras miraba el cielo gris pálido, me preguntaba si alguien me estaría observando desde el calor de su hogar. ¿Se lo dirían a Roland? ¿Habrían supuesto que había muerto?
El croar con el que ya me había familiarizado captó mi atención. Dejé caer la cabeza en su dirección, a tiempo para verlo saltar hasta el borde del pozo.
—¡No!
Me puse de rodillas antes de incorporarme y agarrarlo por las ancas, justo cuando estaba a punto de saltar dentro del oscuro agujero del que acabábamos de salir.
Tiré de él, pasó volando por encima de mi cabeza y aterrizó bocarriba en la fangosa plaza, detrás de mí. Como si no sintiera el más mínimo dolor, se recompuso y se dirigió hacia el pozo.
—¡Estoy intentando salvarte, idiota! —le dije entre dientes mientras trataba de agarrarlo de nuevo. Se retorcía y tenía el cuerpo resbaladizo, cosa que no facilitaba en nada la tarea—. ¡Te meteré en una jaula si hace falta!
Lo prefería a tener que matarlo.
Volvió a croar con fuerza justo cuando se me resbaló el pie sobre una placa de hielo del suelo. Caí de espaldas, otra vez. Ni siquiera me dio tiempo a registrar el dolor, porque el sapo estaba libre y ya saltaba frenético hacia el pozo.
Una fuerte punzada de frustración me procuró la fuerza necesaria para ponerme de rodillas y gatear para tratar de alcanzarlo, pero me sacaba un salto de ventaja. Intenté ponerme en pie, pero el suelo estaba tan resbaladizo que terminé de rodillas.
Apreté los dientes, frunciendo el ceño mientras me movía por el suelo, y una piedra afilada me hizo un corte en la palma de la mano. Ni siquiera me importó que me doliera. La agarré con fuerza. Era más pesada y grande de lo que pensaba, pero justo cuando el sapo estaba a punto de volver al pozo, pude agarrarlo, tirarlo al suelo y golpearlo con la piedra en la cabeza.
Se hizo un profundo silencio que atronaba en mis oídos y una extraña sensación de conmoción me invadió mientras observaba al sapo sin vida, con las patas aún temblorosas. No aparté la piedra porque no quería enfrentarme a lo que había hecho.
«No habría parado. ¿Por qué no quería parar?».
Pero conocía la respuesta.
Estaba maldito. Todos lo estábamos.
Vomité y el olor rancio siguió revolviéndome el estómago, incluso mientras me quitaba el delantal y envolvía el sapo y la roca con la tela. Me puse en pie y me fui a casa. El ganso que había sacrificado antes ya no estaba allí, quizá fuera cosa de los lobos.
Me daba igual.
Cogí mi hacha, todavía clavada en el tronco en el que la había dejado. Luego me acerqué al borde del Bosque Encantado, la clavé en el suelo duro y cavé un agujero lo suficientemente grande como para que cupiera el sapo. Una vez que cubrí el cuerpo con la tierra endurecida, me senté de rodillas y dejé que el granizo me golpeara el cuerpo como agujitas afiladas. Aquello me recordó que era capaz de sentir.
Tras unos minutos, me levanté. A pesar del frío, me acerqué al barril de lluvia que tenía en el exterior de la casa. Rompí la capa de hielo que se había formado y usé el cazo que tenía dentro para lavarme la cara y los brazos con el agua.
Me llevé el hacha conmigo y la dejé en la mesita de noche antes de ocuparme del fuego. Me quité la ropa empapada y me puse el camisón antes de meterme en la cama.
Me zumbaba la cabeza y me dolía todo el cuerpo. Me quedé allí acurrucada, temblando hasta que las sábanas acabaron por hacerme entrar en calor.
No podía evitar preguntarme si moriría mientras dormía.
Eso esperaba.
Porque sabía que algo peor vendría a buscarme.
CAPÍTULO 2
Cinco príncipes elfos
me desperté temblando.
Al abrir los ojos llorosos, vi que las persianas estaban abiertas y el hielo se había acumulado en la cornisa. A pesar del aullido del viento, la cortina colgaba rígida, congelada.
Fruncí el ceño, confusa. Estaba segura de haber cerrado la ventana.
Se me erizó el vello de la nuca y se me puso la piel de gallina mientras una profunda sensación de miedo me helaba la sangre.
No estaba sola.
Cogí el cuchillo que siempre guardaba bajo la almohada, pero en cuanto mis dedos rozaron la empuñadura, desapareció.
—¡Joder!
—¡Shhh! —Se oyó una voz—. ¡Esa boca!
Me di la vuelta en la cama para intentar coger el hacha, que seguía sobre la mesita de noche, pero mis ojos captaron la imagen de una figura apoyada en la pared de mi habitación. Era alto, delgado y etéreo. Las puntas de sus picudas orejas sobresalían por encima de una larga melena negra que se le deslizaba sobre el hombro, tan brillante como la luz de la luna sobre el agua oscura.
Llevaba un abrigo de lana negro con ribetes dorados, unas calzas y unas pesadas botas negras. Tenía apoyado un pie contra la pared que estaba justo detrás de él.
Era un elfo y, a juzgar por la delicadeza de sus ropajes, un señor.
—Joder —repetí.
Aquello no era bueno.
Procedía del Bosque Encantado, al igual que todas las criaturas feéricas. No cabía la menor duda de que había venido a buscar venganza por el sapo que había matado.
Me agarró con fuerza la barbilla con una mano mientras algo afilado me recorría un lateral de la cara. La sangre brotó.
—Humana asquerosa —dijo otra voz mientras una lengua húmeda se deslizaba por la herida—. Boca asquerosa.
Intenté moverme, pero no podía. Tan solo logré clavar las uñas en el brazo de mi atacante y arañarlo.
Pude sentir cómo su piel se acumulaba bajo mis uñas. La criatura gruñó, me apretó la cara con más fuerza y me echó la cabeza hacia atrás.
Ya podía ver su rostro, que era muy parecido al del otro elfo, aunque, en cierto modo, algo más vicioso. En vez de tener el pelo oscuro, su melena era de un brillante rubio. Me clavó los dedos en la mandíbula con tal fuerza que llegué a pensar que me la iba a arrancar.
—Suéltala, Sephtis —dijo una tercera voz.
Pero no me soltó. Si acaso, me apretó aún más mientras se inclinaba sobre mí, con la mirada fija en la mía y sus desconcertantes iris teñidos de rojo.
—¿Por qué debería hacerlo? —preguntó con un tono de voz tan bajo que se podría pensar que me estaba haciendo la pregunta a mí.
Una mano surgió de la nada y me liberó de Sephtis. Entonces, apareció otro elfo. Al principio, parecía igual que los demás: pelo oscuro y guapo. Solo sus ojos eran diferentes, de un extraño color musgoso, ni del todo verdes ni del todo marrones.
—Se suponía que debías vigilarlo, Lore —dijo el nuevo señor elfo. Supuse que se estaba dirigiendo al primer elfo, el que me había quitado el cuchillo.
Sephtis lo fulminó con la mirada.
—¿Has venido para arruinarnos la diversión, Silas? —preguntó.
Se me hizo un nudo en el estómago al pensar en qué sería para Sephtis la diversión.
El rubio se apartó y se colocó entre Lore y Silas. Se unieron otros dos elfos, uno con ojos de color ámbar y otro que tenía una profunda cicatriz en el lado izquierdo de la cara.
En total eran cinco. Cinco señores elfos, cuatro de ellos con pelo oscuro, pero todos se parecían entre sí, incluso el rubio. Lo único que les diferenciaba era su expresión, cuya severidad iba de menos a más. Estaban a los pies de la cama, bloqueándome el paso.
—¿Queda alguien más por unirse a la fiesta? —les ladré con una voz tan glacial como la temperatura de la habitación.
—No podrías con todos a la vez, viciosilla —respondió Lore—. Ten cuidado con lo que deseas.
—No era un deseo —afirmé con vehemencia.
Conocía las consecuencias de un deseo descuidado; lo había visto con mis propios ojos.
«¡Ojalá estuvieras muerta!», le había gritado a mi hermana y, entonces, murió.
—Es demasiado pequeña —dijo Silas.
—Y una viciosilla —añadió Sephtis.
—Ha matado a nuestro hermano —dijo el elfo de la cicatriz.
—¿Vuestro hermano? —pregunté, sintiendo que todo el color me desaparecía del rostro.
—¡Mira, Talon! ¡Está más blanca que la nieve! —exclamó Sephtis, que parecía ser el más enfadado y siniestro.
—Sabes muy bien a qué nos referimos, humana —dijo el elfo con los ojos ambarinos, cuya voz era suave y tranquila.
—No he matado a ningún elfo —afirmé.
—Pero sí a un sapo —respondió Lore.
—Lo golpeaste con una piedra en la cabeza —añadió Sephtis.
—Lo has enterrado en el límite del Bosque Encantado —continuó Talon.
Me tragué la enorme cantidad de saliva que se me había acumulado en la garganta.
—No me quedó otra opción —susurré con ferocidad. Sabía que mis palabras eran vanas. A nadie en Anta ni en el resto del mundo le importaba lo más mínimo por qué lo había hecho, solo que habría consecuencias—. Había una maldición.
—Siempre hay una maldición y siempre hay una opción —dijo Silas.
—Podrías haber escogido romper la maldición de mi hermano en vez de la maldición de tu aldea —defendió Lore—. Te habría convertido en su reina en señal de gratitud por su rescate.
—Pero, por desgracia, decidiste machacarle el cerebro y ahora debemos castigarte —dijo Sephtis con un destello de deseo en sus rojos ojos.
—¿Y cómo iba yo a saber que era algo más que un sapo? —pregunté.
—Esa es la estupidez de la sangre humana, que siempre pensáis que las cosas son lo que parecen ser y no lo que realmente son —respondió Silas.
—¿Y acaso la estupidez de los elfos no es pensar que las cosas son lo que son y no lo que parecen ser?
—Estúpida humana —dijo Lore—. Nosotros no tenemos defectos.
—Entonces, ¿cómo acabó vuestro hermano convertido en sapo?
—Ya no es un sapo en un pozo —afirmó Talon—. Está enterrado en un agujero.
Todos los elfos hablaban con fría cortesía, excepto el de los ojos color ámbar, que solo había abierto la boca una vez desde su llegada. No estaban allí porque adoraran a su hermano. Era una cuestión de honor. Era la justicia que exigía el Bosque.
Se produjo un instante de silencio cuando los cinco elfos intercambiaron una mirada.
—Deberías pasarte seis años como prisionera de nuestro séptimo hermano —propuso Silas.
—Solo veo cinco hermanos aquí —dije.
—Nuestro séptimo hermano es una bestia —aclaró Sephtis, pero era incapaz de imaginarme algo más aterrador que él, que me había cortado con una facilidad tremenda y se había bebido mi sangre.
—No puede ser peor que vosotros —le solté, aunque el miedo iba calando en mis venas mientras pronunciaba esas palabras. De alguna forma, sabía que era peor.
—Supongo que lo acabarás averiguando —dijo Silas.
Se produjo otro instante de silencio mientras los observaba sin saber muy bien qué iba a pasar a continuación. ¿Me llevarían por el bosque hasta los límites del reino de su séptimo hermano?
—¿Dónde está vuestro séptimo hermano? —les pregunté. Intentaba calcular cuánto tiempo necesitaría para coger el hacha, que todavía seguía en la mesa junto a la cama. Podía sentir su presencia quemándome la piel y anhelaba tenerla en la mano—. ¿Por qué no está aquí?
—Nadie ha visto al Príncipe de las Espinas desde hace casi diez años —respondió Lore.
—¿Cómo podemos estar seguros de que sigue siendo una bestia?
—Porque todos somos bestias —afirmó Sephtis con una sonrisa de superioridad dibujada en el rostro.
Intenté coger el hacha.
Al moverme, sentí una descarga de dolor por el costado. Pareció que se me encogían los pulmones, dejándome sin respiración y mareada. Aun así, fui capaz de ponerme en pie, tambaleándome sobre la tosca cama, y de levantar el hacha por encima de la cabeza. Apunté hacia el elfo que tenía más cerca, antes de que una gran ola de magia me golpeara de lleno en el pecho.
Me caí, pero en vez de dar con las rodillas en el duro suelo de madera de mi habitación, aparecí sobre una alfombra mullida. A pesar del suave aterrizaje, cada una de las magulladas partes de mi cuerpo se estremecieron y un grito de dolor se me escapó de lo más profundo de la garganta.
Ya era demasiado tarde para tragar y, aun así, cerré la boca de golpe. Rechiné los dientes por el dolor, aunque no era nada comparado con la repentina sensación de temor que me entumeció el cuerpo cuando una voz fría y sensual goteó sobre mi piel.
—Veamos…, ¿qué tenemos aquí?
Poco a poco, fui levantando la mirada por un par de botas brillantes y unas piernas musculosas enfundadas en unas calzas negras. Eran tan ajustadas que dejaban poco margen a la imaginación. Abrí los ojos como platos ante el indecente contorno de su miembro. Por lo general, esta parte de la anatomía solía taparse con una túnica larga, pero, en este caso, su propietario iba sin camisa. Dejaba a la vista las duras líneas de sus abdominales y sus poderosos hombros, tan solo cubiertos por un anillo y un diente blanco que colgaban de dos cadenas de plata.