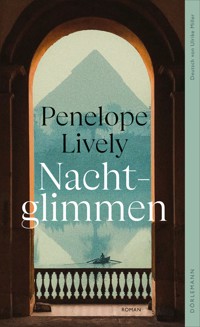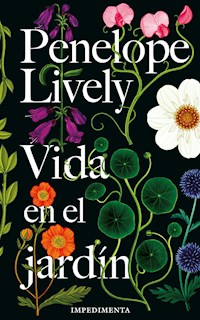11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Claudia Hampton escribe su historia del mundo desde la antesala de la muerte. Moon Tiger, ganadora del Premio Booker, es una joya de la narrativa británica, una novela deslumbrante y trágica, donde la memoria es una corriente fragmentaria, y el amor, la guerra y la pérdida laten con belleza devastadora. Desde la cama de un hospital londinense, Claudia Hampton, célebre historiadora, periodista y cronista bélica, decide escribir una historia del mundo. Lo que aflora, sin embargo, es la historia secreta de su propia vida. Una vida indómita, contradictoria, voraz. Un mosaico de la memoria que se desgrana en teselas. De la infancia bajo la sombra de un hermano brillante y opresivo a los días abrasados por el desierto egipcio durante la guerra, de un amor tan fulgurante como imposible a una maternidad llevada con distancia y orgullo. En esta novela magistral, Penelope Lively —ganadora del Premio Booker en 1987 y finalista del Golden Man Booker— convierte a Claudia Hampton en una de las grandes heroínas literarias británicas del siglo XX. Una mujer indomable, fascinante, que se niega a ser amable ni a ofrecer el consuelo de una narración lineal. Moon Tiger es una meditación feroz y delicada sobre el amor, la pérdida, el tiempo y las historias que nos contamos para sobrevivir. Una obra maestra de la literatura británica reciente, comparable por su hondura y complejidad emocional a las mejores novelas de Iris Murdoch, Penelope Fitzgerald o A. S. Byatt. Un tapiz deslumbrante y tejido sin concesiones, donde la historia personal y la historia universal se entrelazan hasta confundirse. CRÍTICA «Una escritora soberbia y excepcionalmente dotada… Una de las mejores ganadoras del Premio Booker de todos los tiempos» —The Guardian «Una novela poderosa, conmovedora y bellamente elaborada sobre las formas en que la memoria personal y el pasado colectivo moldean las vidas.» —Boston Globe «Lively pertenece a un grupo de brillantes mujeres novelistas que definieron la cultura de ficción de la Gran Bretaña de posguerra... Moon Tiger es una elegante disquisición sobre la memoria, la identidad, la edad, el amor y el arrepentimiento.» —Financial Times «Nos atrae, nos engancha y nos entristece. También es inesperadamente divertida… Deja su huella en el aire mucho tiempo después de haberlo guardado.» —The New York Times Book Review «Penelope Lively escribe con una mezcla sorprendente de simpatía y desapego, sabiduría emocional e ingenio satírico.» —Michiko Kakutani, The New York Times «Me sentí seducida al instante por el inteligente y espinoso protagonista de esta novela ganadora del premio Booker.» —Susie Goldsbrough, The Times «Encontramos en ella una visión refrescante y nada sentimental del envejecimiento en una mujer inteligente.» —BookWord «Maravillosa. Es un tesoro británico.» —Marie Claire
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1
—Estoy escribiendo una historia universal —dice Claudia.
Las manos de la enfermera se detienen un instante mientras mira a esta mujer, esta mujer anciana y enferma.
—Madre mía —responde—. No parece moco de pavo, ¿eh?
Y vuelve a sus tareas: estira, alisa y coloca.
—Levante un poquito, querida. Eso es, muy bien. Ahora le traigo una taza de té.
Una historia del mundo. Para rematar las cosas. Y por qué no. Se acabó lo de escribir banalidades sobre Napoleón, Tito, la batalla de Edgehill, Hernán Cortés… Esta vez, voy con todo. La caída imparable triunfal y homicida, desde las cloacas hasta las estrellas, universal y particular, tu historia y la mía. Yo creo que estoy capacitada: el eclecticismo siempre ha sido mi fuerte. Eso me decían, aunque lo llamaban de otra manera: mis enemigos, «el ambicioso o incluso imprudente registro de Claudia Hampton»; mis amigos, «el intrépido alcance conceptual de la señorita Hampton».
Una historia del mundo, sí. Y de paso, la mía propia. La vida y la época de Claudia H. El trocito del siglo xx al que he estado encadenada caprichosamente, me guste o no. Quiero contemplarme a mí misma en mi contexto: todo y nada. La historia del mundo vista por los ojos de Claudia: realidad y ficción, mito y evidencia, imágenes y documentos.
—¿Era alguien importante? —pregunta la enfermera, cuyos zapatos rechinan sobre la superficie brillante del suelo. Los zapatos del médico crujen—. Es que me viene con cada cuento…
El médico mira sus notas y dice que sí, que al parecer ha debido de tener cierta reputación. Desde luego, ha escrito libros y artículos para la prensa y… estuvo en Oriente Próximo una vez. Pasó el tifus, la malaria… Nunca ha estado casada (el médico lee que sufrió un aborto y tuvo una hija, aunque no le dice nada de esto a la enfermera). Sí, el historial sugiere que probablemente ha sido alguien en la vida.
Muchos señalarían esta fusión de mi propia vida con la historia del mundo como una presunción muy típica de mí. Que digan lo que quieran. Tampoco me han faltado los seguidores. Mis lectores conocen la historia, por supuesto. La conocen en líneas generales. Saben cómo transcurre. Así que me ahorraré la trama. Lo único que tengo que hacer es darle cuerpo, vida y color, añadir los gritos y la retórica. No voy a escatimarles ningún detalle. La cuestión es la siguiente: ¿debería ser una narración lineal? Siempre he pensado que una perspectiva caleidoscópica podría ser una herejía interesante. Agita el bote y a ver qué sale. La cronología me irrita. No hay cronología en mi cabeza. Estoy hecha de una miríada de Claudias que dan vueltas, se mezclan y se separan como los rayos del sol sobre el agua. Las cartas que llevo siempre conmigo se barajan y vuelven a barajarse sin parar; no hay secuencia, todo pasa a la vez. Tengo entendido que las máquinas de última generación funcionan así: todo el conocimiento está almacenado, listo para extraerse al apretar un botón. En teoría, son más eficientes. Algunos de mis botones no funcionan, otros requieren de contraseñas, códigos, secuencias aleatorias de desbloqueo. El pasado colectivo, curiosamente, proporciona todas estas cosas. Es propiedad pública y, al mismo tiempo, privada. Mi época victoriana no es tu época victoriana. Mi siglo xvii no es el tuyo. La voz de John Aubrey o de Darwin, o de quien sea, me habla con un tono distinto al que tú oyes. Las señales de mi propio pasado provienen de un pasado heredado. Las vidas de los otros se cuelan en la mía: yo, yo misma, Claudia H.
¿Egocéntrica? Probablemente. ¿Acaso no lo somos todos un poco? ¿Por qué tiene que ser algo peyorativo? Cuando yo era pequeña, desde luego fue así. Me consideraban difícil. Muchas veces me definían como una niña «imposible». No creo que eso fuera cierto en absoluto. Mi madre y mi niñera sí que eran imposibles, con sus órdenes y sus advertencias, su obsesión con el pudin de leche y los tirabuzones y su terror a todos los atractivos del mundo natural, como los árboles altos o las aguas profundas, o la textura de la hierba húmeda bajo los pies descalzos, o los encantos del barro, de la nieve o del fuego. Yo anhelaba…, me moría de ganas por llegar más alto, más rápido, más lejos. Ellas me sermoneaban y yo desobedecía.
Gordon también. Mi hermano Gordon. Estábamos hechos de la misma pasta.
Mis orígenes. Los orígenes del universo. Desde las cloacas hasta las estrellas, decía. La sopa primordial. Dado que nunca he sido una historiadora convencional ni una cronista al uso, ni me he parecido nunca a aquella mujer huesuda que, en mis tiempos de Oxford, hace una eternidad, me daba lecciones sobre el papado; puesto que se me conoce por mi inconformismo y he conseguido enfadar a más colegas de los que puedo recordar, busquemos el escándalo. ¿Por qué no contar la historia desde el punto de vista de la sopa? Quizás el narrador podría ser uno de esos crustáceos con pelitos que flotaban a la deriva. O un amonites. Sí, un amonites podría ser. Un amonites con conciencia de su propio destino. Un portavoz de los fluctuantes mares del Jurásico que nos cuente lo que sucedió.
Pero en este punto la perspectiva caleidoscópica se tambalea. Para mí, los hombres del Paleolítico están a un paso de los del siglo xix, que fueron los primeros que los conocieron y supieron qué suelo pisaban. Es imposible no sentirse atraída por esas figuras majestuosas, paseando por las playas y colinas, con sus largas patillas y sus trajes elegantes, reflexionando sobre la inmensidad del universo. Pobres desencaminados como Philip Gosse, Hugh Miller y Lyell y hasta el mismísimo Darwin. Parece que hay una afinidad natural entre sus barbas y sus levitas y la resonancia de la piedra: el Mesozoico y el Triásico, los oolitos y las lías, Cornbrash y Greensand.
Gordon y yo, que por aquel entonces teníamos once y diez años, nunca habíamos oído hablar de Darwin. Nuestro concepto del tiempo era personal y semántico (la hora del té, la hora de la cena, la hora de irse, las horas muertas…); nuestro interés en asteroceras y promicroceras era una cuestión de codicia y competencia. Allá por 1920, con tal de llegar antes que Gordon a un estrato de barro jurásico especialmente atractivo, estaba dispuesta a hacer añicos ciento cincuenta millones de años con mi flamante martillo nuevo, y, si era necesario, romperme el brazo o la pierna cayendo por una sección vertical del Blue Lias en la playa de Charmouth.
Claudia trepa un poco más alto, hasta el siguiente altiplano inclinado y resbaladizo del acantilado y, en cuclillas, busca con empeño fragmentos azulados de roca a su alrededor, acechando las tentadoras volutas y las espirales ribeteadas, y da un salto y un alarido de júbilo: un amonites casi entero. La playa está mucho más abajo ahora: los chillidos, los ladridos, las llamadas se oyen alto y claro, pero parece que provienen de otro mundo, de un mundo que carece de importancia.
No deja de mirar por el rabillo del ojo a Gordon, que ha llegado más alto que ella y está dándole golpes a un afloramiento rocoso. Deja de golpear: está examinando algo. ¿Qué habrá conseguido? La sospecha y la rivalidad la consumen. Claudia gatea entre los arbustos, y se arrastra hasta un saliente.
—Este es mi territorio —grita Gordon—. No puedes venir aquí. Me lo he pedido yo.
—Pues muy bien —chilla Claudia—. Me da lo mismo, porque yo voy a subir más alto. Arriba es mucho mejor.
Se lanza por encima de las raquíticas plantas y el suelo de arenisca se derrumba bajo sus pies mientras ella trepa hacia una extensión gris, maravillosamente prometedora y emocionante, donde, está segura, se encuentran centenares de asteroceras.
Abajo, en la playa, varias figuras inadvertidas corren de acá para allá; el aire trae unos débiles gritos de alarma que parecen chillidos de pájaro.
Tiene que sobrepasar a Gordon para llegar al montículo de arriba.
—Quita… —dice—. Mueve la pierna…
—No empujes —refunfuña él—. Además, no puedes estar aquí. Este sitio es mío, búscate otro.
—No empujes tú. No quiero tu sitio asqueroso.
La pierna de Gordon se interpone en su camino: él se retuerce, ella empuja y un trozo del acantilado, de ese mundo sólido que evidentemente no es tan sólido después de todo, se desprende de sus manos agarrotadas…, se desmorona…, y ella cae de espaldas, golpeándose los hombros, la cabeza, el brazo extendido, y se desliza rodando hasta abajo. Y queda tendida, jadeando, en un arbusto espinoso, machacada por el dolor, demasiado humillada incluso para gritar.
Gordon siente cómo ella se aproxima, invade su espacio, se acerca a su territorio. Se va a quedar con los mejores fósiles. Protesta. Extiende un pie para impedirlo. Las extremidades calientes y exasperantes de su hermana se confunden con las suyas.
—Me estás empujando —grita ella.
—No es verdad —gruñe él—. Eres tú la que me está empujando. Este es mi sitio, búscate otro.
—No es tu sitio, idiota —replica—. No es el sitio de nadie. Además, yo no…
Y de repente se oyen unos ruidos horribles, de golpes y de desgarros, y ella desaparece, resbalando y cayendo en picado, y él la mira con horror y satisfacción.
—Me ha empujado él.
—Mentira. De verdad, madre, no es verdad. Se ha resbalado.
—Me ha empujado.
A pesar del alboroto —las madres y las niñeras poniendo el grito en el cielo, el cabestrillo improvisado, el bote de sales—, Edith Hampton se maravilla de la furiosa tenacidad de sus hijos.
—No os peleéis. Quédate quieta, Claudia.
—Esos amonites son míos. No dejes que me los quite, madre.
—No quiero tus estúpidos amonites.
—Gordon, ¡cállate!
Le duele la cabeza; intenta calmar a los niños y corresponder a los consejos y a las muestras de simpatía. La culpa es del mundo, tan peligroso, tan poco fiable, tan malévolo. Y de la intransigencia de sus hijos, cuyas emociones parecen el sonido más fuerte de la playa.
La voz de la historia, por supuesto, es colectiva. Muchas voces; todas las voces que han logrado hacerse oír. Algunas son más fuertes que otras, naturalmente. Mi historia se entrelaza con las historias de otros: mi madre, Gordon, Jasper, Lisa y otra persona por encima de todas; sus voces también deben ser escuchadas, por lo que me atendré a las reglas de la historia. Respetaré las leyes de la evidencia. De la verdad, sea cual sea. Pero la verdad está ligada a las palabras, a la letra impresa, al testimonio de la página. Los momentos se desvanecen; los días de nuestras vidas desaparecen por completo, tan insustanciales que se diría que son inventados. La ficción puede parecer más duradera que la realidad. Pierre en el campo de batalla, las hermanas Bennet cosiendo, Tess en la trilladora… Todos ellos están clavados para siempre en la página y en un millón de cabezas. Sin embargo, lo que me pasó en la playa de Charmouth en 1920 es intrascendente. Y cuando hablamos de historia, no nos referimos a lo que realmente sucedió, ¿verdad? No hablamos del caos cósmico de todo tiempo y lugar. Nos referimos a su ordenación en libros, a la concentración de la mirada benigna de la historia sobre momentos, lugares y personas. La historia se desentraña; las circunstancias, siguiendo su inclinación natural, prefieren permanecer enredadas.
Así que, dado que mi historia es también la suya, también ellos deben hablar: mi madre, Gordon, Jasper… Claro que soy yo quien tiene la última palabra. Es el privilegio del historiador.
Mi madre. Hablemos por un momento de mi madre. Mi madre se retiró de la historia. Sencillamente, se apartó. Optó por un mundo creado por ella misma en el que no había nada más que rosas floribundas, tapices eclesiásticos y un clima cambiante. Solo leía el West Dorset Gazette, la revista Country Life y la gaceta de la Real Sociedad de Horticultura. Sus mayores preocupaciones tenían que ver con los caprichos del clima. Una helada inesperada podía causar una leve consternación. Un mal verano daba pie a cierta queja. Mi madre era afortunada. Mi madre era sensata y pragmática. En su tocador había una fotografía de mi padre, tan elegante con su uniforme, eternamente joven, con el pelo recién cortado y el bigote como una sombra nítida sobre el labio superior; sin ningún agujero rojo en el estómago, sin mierda, sin gritos, sin el límpido canto del dolor. Mamá limpiaba el polvo de la fotografía cada mañana; nunca supe qué pensaba mientras lo hacía.
La historia mató a papá. Yo me estoy muriendo de cáncer de intestino, con relativa privacidad. Papá murió en el Somme, abatido por la historia. Según he sabido, se pasó toda una noche tirado en el barro, gritando, y cuando por fin fueron a buscarlo, murió en la camilla, entre el cráter que le había servido de cama y el hospital de campaña, pensando, imagino, en cualquier cosa menos en la historia.
Es un desconocido para mí. Un personaje histórico. Excepto por una escena borrosa en la que una figura masculina indefinida se agacha para levantarme y me coloca entusiasmado sobre sus hombros, desde donde domino el mundo, incluido a Gordon, que está abajo y no ha tenido la misma suerte. Incluso entonces, como se puede observar, predominan mis sentimientos hacia Gordon. Pero no puedo estar segura de si ese hombre indefinido es mi padre; podría ser un tío o un vecino. El camino de mi padre y el mío no se cruzaron durante mucho tiempo.
Así que empezaré por las rocas. Como debe ser. Las rocas de las que surgimos y a las que todos estamos encadenados. Como ese pobre desgraciado, cómo se llamaba, el tipo ese de la roca…
—Encadenado a una roca… —dice Claudia—. ¿Cómo se llamaba?
Y el médico se detiene, con el rostro a treinta centímetros del suyo, con la pequeña linterna plateada en alto y su nombre en letras doradas prendido a la bata blanca.
—¿Perdón? ¿Qué ha dicho, señorita Hampton?
—Un águila —dice—. Picoteándole el hígado. La condición humana, ¿comprende?
Y el médico sonríe, indulgente.
—Ah —dice, separándole los párpados con cuidado y mirándola fijamente. Quizá a su alma.
Es Prometeo, claro. La mitología es mucho mejor que la historia. Tiene forma, lógica, mensaje. Una vez creí que yo era un mito. Tenía unos seis años y me llamaron al salón para conocer a una pariente más rica y culta que mi madre, a quien ella admiraba, y aquella mujer preciosa y perfumada me cogió en brazos y exclamó:
—¡Aquí está! ¡El pequeño mito! ¡Un auténtico y delicioso mito pelirrojo de ojos verdes!
Ya arriba, examiné mi pelo y mis ojos en el espejo de mi habitación infantil. Soy un mito. Soy deliciosa.
—Ya está bien, Claudia —dice la niñera—. La belleza está en el interior.
Pero yo soy un mito y me miro con satisfacción.
Claudia. Un arranque de originalidad poco habitual en mi madre; mi nombre destacaba entre todas esas Violets, Mauds, Norahs y Beatrices, aunque, de todos modos, aun llamándome de otra manera, habría destacado con mi pelo rojo y mi mente turbulenta. En la playa de Charmouth, las niñeras de otras familias se echaban a temblar cuando nos veían llegar y llamaban rápidamente a sus protegidos. Gordon y yo éramos niños desagradables y groseros. Una pena, la verdad… Con lo agradable que era la señora Hampton. Y encima viuda. Nos miraban con desaprobación mientras jugábamos y montábamos bulla: éramos un par de niños desaliñados, rebeldes y temerarios.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Pero podría haber sido ayer. Todavía conservo un trozo del Blue Lias de la playa de Charmouth con dos espirales fósiles incrustadas; lo utilizo como pisapapeles en mi escritorio. Dos asteroceras, a la deriva en un océano eterno.
Puede que, en vez de escribir un relato sobre el Paleolítico, lo cuente en una película. Una película muda, en la que primero mostraré las grandes rocas dormidas del período Cámbrico, y pasaré a las montañas de Gales, a la Long Mynd, a la Wrekin, del ordovícico al devónico, a Old Red Sandstone y a Millstone Grit, y de ahí al resplandor de las Cotswolds, y a los blancos acantilados de Dover… Una película impresionista y onírica, en la que las rocas plegadas se levantan, florecen y crecen hasta convertirse en la catedral de Salisbury y en la de York, en el Royal Crescent, en cárceles, escuelas, casas y estaciones de tren… Sí, la película florece ante mis ojos, concreta, sin palabras, un plano de un acantilado de Cornualles, el Stonehenge, la iglesia de Burford, los Peninos.
Utilizaré muchas voces en esta historia. El tono frío y desapasionado de la narración no va conmigo. Quizá debería escribir como los escribas de la Crónica anglosajona, contando en la misma frase el fallecimiento de un arzobispo, la celebración de un sínodo y el avistamiento de fieros dragones volando por los aires. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, las creencias son relativas. Nuestra conexión con la realidad es cambiante. No sé por qué clase de magia aparece una imagen en la pantalla de mi televisor, ni cómo un chip de cristal tiene capacidades aparentemente infinitas. Me limito a aceptarlo, sin más. Y, sin embargo, soy escéptica por naturaleza: lo cuestiono todo, dudo, soy una agnóstica instintiva. En la piedra helada de las catedrales europeas conviven los apóstoles, Jesucristo, la Virgen María, corderos, peces, grifos, dragones, serpientes marinas y rostros de hombres con hojas en lugar de cabello. Me gusta esa liberalidad de espíritu.
Los niños son infinitamente crédulos. Mi Lisa era una niña aburrida, pero aun así se le ocurrían cosas que me gustaban y me sorprendían.
—¿Existen los dragones? —me preguntó una vez.
Le dije que no.
—¿Nunca han existido?
Le dije que todo indicaba que no.
—Pero si existe la palabra dragón —dijo—, será porque en algún momento hubo dragones.
Exactamente. El poder del lenguaje, que preserva lo efímero, da forma a los sueños y conserva las chispas de luz solar.
Hay un dragón en un plato chino del Museo Ashmolean de Oxford, ante el cual Jasper y yo nos detuvimos una vez, unos ocho meses antes de que naciera Lisa. ¿Cómo describiría a Jasper? De varias maneras, todas ellas insuficientes: en lo que respecta a mi vida, era mi amante y el padre de mi única hija; en lo que respecta a la suya, era un empresario inteligente y exitoso; en términos culturales, era una fusión de la aristocracia rusa y la baja nobleza inglesa. También era guapo, persuasivo, viril, enérgico y egoísta. Le debo a Tito el haber conocido a Jasper, allá por 1946, cuando yo estaba trabajando en un libro sobre los partisanos y necesitaba hablar con alguien que conociera la cuestión yugoslava. Fuimos a cenar un martes y ese mismo sábado me acosté con él. Durante los siguientes diez años, vivimos juntos por temporadas, nos peleábamos, nos reconciliábamos, nos separábamos y volvíamos a juntarnos. Lisa, mi pobre Lisa, una niña callada y pálida, era la prueba tangible de nuestra inestable unión, y una prueba poco convincente, pues no se parecía ni se comportaba como ninguno de los dos.
Nada que ver con su padre, que era la viva imagen de su ascendencia. Jasper había heredado de su padre ruso el atractivo físico y su actitud despreocupada ante la vida; su inquebrantable confianza en sí mismo y su complejo de superioridad los había heredado de su madre. Isabel, heredera de una parte de Devon y de siglos de tranquila prosperidad y progreso, había tenido un desliz en París a los diecinueve años. Desafiando a sus padres, se casó con el irresistible Sasha. Jasper nació cuando ella tenía veintiún años. Cuando Isabel cumplió los veintidós, Sasha ya se había aburrido de la vida de terrateniente en Devon e Isabel había recobrado el sentido común y se había dado cuenta del catastrófico error que había cometido, por lo que se acordó un divorcio discreto. Sasha, sobornado por el padre de Isabel para que se marchara y renunciara a casi todos los derechos sobre Jasper, se retiró sin protestar a una villa en Cap Ferrat. Isabel, tras esperar un tiempo prudencial, se casó con un amigo de la infancia y se convirtió en lady Branscombe de Sotleigh Hall. Jasper vivió toda la juventud en Eton y en Devon, salvo alguna temporada en Cap Ferrat. Cuando cumplió los dieciséis años, sus salidas se hicieron más frecuentes. El estilo de vida de su padre le resultaba estimulante y un antídoto agradable contra las partidas de caza y las fiestas posteriores. Aprendió a hablar francés y ruso, a amar a las mujeres y a sacar provecho de la mayoría de las situaciones. En Devonshire, su madre suspiraba con pesar y se culpaba a sí misma; su marido, un hombre de estoica tolerancia que moriría en las playas de Normandía, intentó interesar al muchacho en la administración de fincas, la silvicultura y la cría de sementales, aunque sin ningún éxito. Jasper, además de ser medio ruso, era inteligente. Su madre seguía culpándose. Jasper fue a Cambridge, se dedicó a todo menos al deporte, se graduó cum laude e hizo muchas amistades ventajosas. Después, probó la política y el periodismo, destacó durante la guerra como el miembro más joven del gabinete de Churchill y salió de ella lleno de ambiciones, bien relacionado y oportunista.
Así era Jasper en términos generales, porque en mi cabeza está fragmentado: hay muchos Jaspers, desordenados, sin cronología. Al igual que hay muchos Gordons y muchas Claudias.
Claudia y Jasper están ante el dragón del plato chino en el Ashmolean, Jasper mira a Claudia y Claudia al dragón, memorizándolo para siempre, sin darse cuenta. Hay dos dragones, en realidad, dos dragones de manchas azules enfrentados, enseñando los dientes, con sus cuerpos serpenteantes y sus extremidades maravillosamente dispuestas alrededor del plato. Tienen lo que parecen ser cuernos, finas crines azules, penachos de pelo en las articulaciones y una cresta que va de la cabeza a la cola. Una definición de lo más precisa. Claudia mira fijamente la vitrina y ve su propio rostro y el de Jasper superpuestos en los platos como si fueran fantasmas.
—¿Y bien? —dice Jasper.
—¿Y bien qué?
—¿Te vienes conmigo a París o no?
Jasper lleva una trenca de paño marrón y un pañuelo de seda en lugar de corbata. Su maletín desentona con su vestimenta.
—Puede —dice Claudia—. Tengo que pensármelo.
—Esa respuesta no me vale —dice Jasper.
Claudia contempla los dragones, pensando en otra cosa. Los dragones son el telón de fondo, pero se quedarán grabados en su memoria.
—Bueno —dice Jasper de nuevo—, espero que sí. Te llamaré desde Londres. Mañana. —Mira el reloj—. Tengo que irme.
—Una cosa… —dice Claudia.
—Dime.
—Estoy embarazada.
Se hace el silencio. Jasper le pone una mano en el brazo y la retira.
—Ah —dice por fin. Y a continuación—: Y… ¿qué quieres hacer?
—Voy a tenerlo —responde Claudia.
—Por supuesto. Si eso es lo que quieres. Supongo que yo también lo prefiero. —Sonríe de forma encantadora y muy sensual—. Aunque, bueno…, querida, te confieso que lo único para lo que no te veo hecha es para la maternidad. Pero estoy seguro de que demostrarás tu habitual capacidad de adaptación.
Ella lo mira, por primera vez. Mira su sonrisa.
—Lo voy a tener —dice—, en parte por inercia y en parte porque es lo que quiero. Seguramente las dos cosas están conectadas. Y desde luego no estoy sugiriendo que nos casemos.
—No —dice Jasper—. Ya me imagino, pero, naturalmente, me gustaría cumplir con mi parte.
—Claro que sí. Sé que estarás a mi lado —dice Claudia—. Serás el perfecto caballero. ¿Los niños son caros?
Jasper observa a Claudia, que ha sido brusca con él toda la tarde, como solo Claudia puede serlo. Está de pie junto a una vitrina, aparentemente absorta en la cerámica china. Está muy guapa con su traje de tweed verde esmeralda; una abolladura azul en el segundo dedo de la mano derecha revela a Jasper que se ha pasado la mañana escribiendo.
—¿Te gustaría venir conmigo a París el próximo fin de semana?
—Puede —dice Claudia.
Jasper tiene ganas de zarandearla. O de pegarle. Pero si lo hiciera, es muy probable que ella le devolviera el golpe, y están en un lugar público y ambos son figuras reconocibles. En lugar de eso, le pone una mano tranquilizadora en el brazo y le dice que tiene que coger el tren.
—Por cierto —dice Claudia, con la mirada fija en la vitrina—. Estoy embarazada.
De repente, la situación le resulta de lo más divertida. Ya no quiere pegarle. Desde luego, Claudia es una caja de sorpresas.
Lisa se pasó la mayor parte de su infancia con una abuela o con la otra. Un piso en Londres no es lugar para una niña y yo viajaba con frecuencia. Lady Branscombe y mi madre tenían mucho en común, en especial las tribulaciones de una descendencia que escapaba a su comprensión. Afrontaron la ilegitimidad de Lisa con aplomo, consolándose la una a la otra por teléfono, e hicieron todo lo que pudieron por ella: contratar au pairs escandinavas y buscarle un internado.
Jasper nunca dominó mi vida. Era importante para mí, pero son cosas distintas. Fue una parte importante de su estructura, nada más. Casi todas las vidas tienen un núcleo, un meollo, un centro. Llegaremos al mío a su debido tiempo, cuando esté preparada. Por ahora, vamos por los estratos.
Uno de mis victorianos favoritos es William Smith, el ingeniero civil cuyo trabajo como constructor de canales le permitió examinar las rocas que aparecían en sus excavaciones con sus correspondientes contenidos fósiles y sacar conclusiones fundamentales. William Smith tendrá un puesto de honor en mi historia del mundo. Y John Aubrey también. Por lo general, la gente no sabe que Aubrey, un chismoso incorregible, experto en anécdotas sobre Hobbes y Milton y Shakespeare, también fue el primer arqueólogo de campo competente y que su sencilla pero astuta comprensión en lo tocante a las ventanas de las iglesias lo llevó a concluir que un estilo precede a otro y que, por tanto, podemos establecer una cronología de los edificios, lo cual lo convierte en el William Smith del siglo xvii. El gótico decorado y el perpendicular, los amonites de la arquitectura. Puedo imaginarme perfectamente a Aubrey revolviendo la hierba de una parroquia de Dorset, con el cuaderno de notas en la mano, anticipándose a Schliemann, a Gordon Childe y a todos los sabiondos de Cambridge, igual que me imagino a William Smith, agachado con su sombrero de copa, absorto en la contemplación de los detritos de una franja de Warwickshire.
Tengo una lámina (que se puede comprar en el Museo de Victoria y Alberto) de una fotografía de una calle de la aldea de Thetford, tomada en 1868, en la que no aparece William Smith. La calle está desierta. Hay una tienda de comestibles y una herrería y un carro estacionado y un árbol enorme y frondoso, pero ni una sola persona. De hecho, William Smith (o cualquier otra persona o grupo de personas, algún perro, una oca o un hombre a caballo) pasó bajo el árbol, entró en la tienda de comestibles y se entretuvo hablando con un amigo mientras el fotógrafo sacaba la foto, pero no se le ve, ni a él ni a ningún otro. La exposición de la fotografía, sesenta minutos, fue tan larga que William Smith y todos los demás pasaron por aquella calle y se fueron sin dejar rastro. Ni siquiera una huella como la de los gusanos primigenios que atravesaron el barro cámbrico del norte de Escocia y dejaron en la roca el tubo vacío de su paso.
Eso me gusta. Me gusta mucho. Una imagen nítida de la relación del hombre con el mundo físico. Llega, pasa y se va. Supongamos, sin embargo, que William Smith (o quienquiera que caminara por esa calle aquella mañana) hubiera movido el carro del punto A al punto B. ¿Qué veríamos entonces? ¿Una mancha? ¿Dos carros? O supongamos que hubiera cortado el árbol… Manipular el mundo físico es algo que hacemos de maravilla; al final, tal vez, lo consigamos definitivamente. Finis. Y entonces la historia llegará efectivamente a su fin.
William Smith se inspiró en la estratificación. Mis estratos son menos fáciles de percibir que los de la roca de Warwickshire, y en mi cabeza ni siquiera son secuenciales, sino un torbellino de palabras e imágenes. Dragones, Moon Tiger, los crusaders[1] y los honeys.[2]
El plato del dragón chino sigue en el Ashmolean. Lo vi el mes pasado.
Tenía treinta y ocho años cuando nació Lisa, y me iba bien. Había publicado dos libros y algunos artículos de prensa controvertidos, y ya contaba con una fama de escritora polémica y provocadora que llamaba la atención. Gozaba de cierto renombre. Si el feminismo hubiera existido entonces, supongo que me habría sumado a la causa; me habrían necesitado. Sin embargo, tal y como me iban las cosas, lo cierto es que nunca lo eché de menos: ser mujer me parecía una valiosa ventaja adicional. Mi género nunca fue un impedimento. Y ahora, con el paso de los años, creo que tal vez me salvara la vida. Si hubiera sido un hombre, podría haber muerto en la guerra.
Sé muy bien por qué me hice historiadora. Pseudohistoriadora, como decía uno de mis enemigos, un catedrático casposo con demasiado miedo al agua como para poner un pie fuera de su facultad de Oxford. Fue porque la disensión estaba mal vista cuando yo era niña: «No discutas, Claudia», «Claudia, no seas respondona». La discusión, por supuesto, es el motor de la historia. Y el desacuerdo: mi palabra contra la tuya, esta prueba contra aquella. Si existiera la verdad absoluta, el debate perdería su brillo. A mí, desde luego, ya no me interesaría. Recuerdo muy bien el momento en que descubrí que la historia no se limitaba a las ideas comúnmente aceptadas.
Tenía trece años y estaba en la Academia para Niñas de la señorita Lavenham, en 4º B, estudiando a los Tudor con la mismísima señorita Lavenham. Ella escribía nombres y fechas en la pizarra y nosotros los copiábamos. Anotábamos al dictado las principales características de cada reinado. A Enrique VIII se le reprochaban sus excesos matrimoniales, pero tampoco fue buen monarca. La reina Isabel sí que fue buena; combatió a los españoles y gobernó con firmeza. También le cortó la cabeza a María, reina de Escocia, que era católica. Nuestras plumas rascaban el papel en la larga tarde de verano. Levanté la mano.
—Disculpe, señorita Lavenham, ¿y a los católicos les pareció bien que decapitara a la reina María?
—No, Claudia, no lo creo.
—Disculpe…, ¿y a los católicos de ahora les parece bien?
La señorita Lavenham tomó aliento.
—Bueno, Claudia… —respondió amablemente—, supongo que a algunos no. A veces las personas no están de acuerdo. Pero no tienes que preocuparte por eso. Limítate a escribir lo que hay en la pizarra. Escribe los títulos bien claros y bonitos con tinta roja…
De pronto, la superficie gris y uniforme del estanque de la historia se desgarra, se fractura en mil olas enfrentadas y oigo el murmullo de las voces. Dejo la pluma a un lado y reflexiono, mis títulos no están escritos en tinta roja y no son claros ni bonitos. Saco un insuficiente al final de la evaluación.
2
«De la ira de los hombres del norte, líbranos, Señor.» ¿No sienten ustedes un escalofrío leyendo en su sofá con la luz encendida y la puerta bien cerrada, cómodamente arropados por el siglo xx? Por supuesto, el Señor no escuchó sus plegarias, por lo menos no siempre. Él nunca escucha, pero ellos no podían saberlo. Se limitó a dictar las palabras. Es posible que al pobre monje que las escribió le rebanara la garganta una espada vikinga, o tal vez fue calcinado entre las llamas de su iglesia.
Cuando tenía nueve años, le pedí a Dios que eliminara a mi hermano Gordon. Sin dolor, pero irremisiblemente. Fue en Lindisfarne, precisamente, adonde nos habían llevado, no para reflexionar sobre las incursiones vikingas, de las cuales probablemente nuestra madre no había oído hablar jamás, sino para pasear por el camino elevado que conduce hasta la isla y almorzar juntos allí. Gordon y yo echamos una carrera y, como él tenía un año más que yo y era bastante más rápido, estaba visto que ganaría. Y entonces elevé al cielo mi plegaria, entre jadeos, con ira y con pasión, y completamente convencida. Sí, convencida por completo de lo que estaba pidiendo. Nunca más, Señor, te pediré nada. Nada en absoluto. Solo concédeme esto. Ahora, de inmediato. Es interesante que le pidiera a Dios la extinción total de mi hermano, y no que me hiciera más rápida a mí. Y, por supuesto, Dios no hizo nada y yo me pasé enfurruñada toda una maravillosa tarde de brisa marina y me hice agnóstica.
Años más tarde volvimos los dos, Gordon y yo. Esta vez sin carreras. Paseábamos tranquilos, conversando sobre el Tercer Reich y el inminente estallido de la guerra. Entonces recordé aquella oración monástica y le dije que aquello parecía el regreso de los vikingos, de las velas color sangre en el horizonte, de la amenaza de un montón de hombres armados hasta los dientes.
Las aves marinas graznaban, y el pasto de los acantilados era tan blando como una esponja bajo nuestros pies y estaba cubierto de flores silvestres, como lo estaría seguramente en el siglo ix. Nos comimos unos bocadillos y bebimos cerveza de jengibre entre las ruinas, y luego nos tumbamos al sol. Jasper aún era un desconocido para nosotros, y Lisa y Sylvia y Laszlo y Egipto. Y la India. Los estratos no se habían formado todavía.
Hablamos sobre lo que queríamos hacer durante la guerra, y después de la guerra, si es que había un después. Gordon estaba haciendo chanchullos para entrar en la inteligencia (en aquel entonces todo el mundo hacía chanchullos y tiraba de contactos). Yo estaba segura de lo que quería: ser corresponsal de guerra. Gordon se echó a reír. Decía que no daba un duro por mí. Puedes intentarlo, dijo, y te deseo buena suerte, pero francamente… Yo apreté el paso. Ya lo verás, dije, ya lo verás. Tuvo que alcanzarme y tratar de apaciguarme un poco. Seguíamos siendo rivales, entre otras cosas, junto con otras cosas. Entonces y más adelante.
El médico se detiene y mira por el cristal de la puerta.
—¿Con quién está hablando? ¿Tiene visita?
La enfermera niega con la cabeza. Observan un momento a la paciente, que mueve los labios y tiene una expresión de determinación en el rostro. No parece que tenga ningún problema clínico. Se alejan por el pasillo y sus zapatos crujen.
Claudia se enfrenta a Gordon, no en la costa azotada por el mar de Lindisfarne, sino en la rosada atmósfera alcohólica de The Gargoyle en 1946. Se siente en llamas, inflamada por sus propios triunfos.
Gordon frunce el ceño.
—Es un baboso —dice.
—Cállate.
—No me oye. Está demasiado ocupado haciendo contactos.
Jasper, unos cuantos metros más allá, está de pie junto a otra mesa, hablando con un grupo de personas. Una vela le ilumina desde abajo el rostro bronceado, expresivo, atractivo. Gesticula, cuenta un chiste, estallan las carcajadas.
—Siempre has tenido un gusto cuestionable para los hombres —continúa Gordon.
—¿En serio? Interesante observación.
Se miran.
—Por favor, parad ya —dice Sylvia—. Se supone que esto es una celebración.
—En efecto —dice Gordon—, en efecto. Vamos, Claudia, ¡a celebrar!
Gordon vacía la botella en la copa de su hermana.
—Qué pasada —dice Sylvia—. ¡Una beca para Oxford! Todavía no me lo creo.
Sylvia no aparta los ojos de Gordon, pero él no la mira. Le quita un hilo de la manga de la chaqueta, le toca la mano, saca un paquete de cigarrillos, lo tira sin querer, lo recoge del suelo.
Claudia no deja de mirar a su hermano. De vez en cuando, por el rabillo del ojo, observa a Jasper. Hay otras personas que también se fijan en él; es un hombre que llama la atención. Claudia levanta la copa.
—¡Felicidades otra vez! Tendrás que invitarme a cenar en la High Table.[3]
—No puedes —responde Gordon—. No se admiten mujeres.
—¡Qué pena! —dice Claudia.
—¿De dónde lo has sacado?
—¿A quién?
—Sabes de sobra a quién.
—¡Ah!… Jasper. Eh… ¿Dónde fue? Ah, sí…, le hice una entrevista para un libro.
—¡Ah! —interviene Sylvia vivamente—. ¿Y qué tal va el libro?
Gordon y Claudia la ignoran. Jasper vuelve a la mesa. Se sienta y pone una mano sobre la de Claudia.
—He pedido una botella de champán, así que podéis beber todo lo que queráis.
Sylvia quiere sacar un cigarrillo, pero se le cae el paquete, y al inclinarse a recogerlo el elaborado peinado se le deshace. Tampoco ha acertado con el vestido, que es demasiado rosa, demasiado bonito, demasiado cursi. Claudia lleva un vestido negro con un escote pronunciado y un cinturón turquesa.
—¿Qué tal va el libro? —repite.
Claudia no contesta. Para rellenar el silencio, Sylvia se enciende el cigarrillo, lanza una bocanada de humo y echa un vistazo a la sala, fingiendo que no esperaba que respondiera a su pregunta.
Llevan así toda la noche, como siempre que Claudia está presente. Esa atmósfera de tensión, tanto si discuten como si no (¡y Dios sabe que ella jamás en la vida ha discutido con su hermano de esa manera!). Como si solo existieran ellos dos. Te hacen sentir una intrusa, como si no pintaras nada allí. Y Gordon no la ha tocado ni una sola vez.
Aliviada por la vuelta de Jasper, dice:
—¿De dónde has sacado ese bronceado tan maravilloso?
—¿Conque ganduleando por el sur de Francia? —pregunta Gordon—. Yo creía que los hombres como tú siempre estaban muy ocupados.
Conozco a los de tu calaña, piensa Gordon, con sus pantalones de sargay un ojo siempre pendiente de no dejar pasar ninguna oportunidad.
Llega el champán. Explota. Se sirve. Jasper alza su copa.
—¡A tu salud, Gordon! He pasado unos días en el sur de Francia para ver a mi padre.
—Supongo que pronto te destinarán a algún lugar maravilloso —dice Sylvia.
Jasper extiende las manos y hace una mueca.
—Querida mía, lo más probable es que Asuntos Exteriores me destine a algún lugar perdido de la mano de Dios, como Addis Abeba o vaya usted a saber.
Gordon se bebe su champán de dos tragos.
—Bueno, eso es lo que se espera de un diplomático nato, ¿no? Que esté a las duras y a las maduras. ¿O tú no te consideras un diplomático nato? A propósito, ¿qué has hecho para entrar en Asuntos Exteriores tan joven? —Gordon no deja de mirar la mano de Jasper sobre la de Claudia.
—Gordon… —murmura Sylvia—. No seas grosero.
—No, no ha sido grosero —dice Jasper, sonriendo—. Más bien sagaz. Haces bien en preguntar. Lo llaman «entrada de última hora». Y la verdad es que una recomendación de la persona adecuada nunca viene mal.
—Qué duda cabe —dice Gordon. Sus manos están ahora levemente entrelazadas—. Y ¿crees que te quedarás en el puesto? Porque tengo entendido que hasta ahora has tenido una carrera con muchos altibajos…
Jasper se encoge de hombros.
—Creo en la flexibilidad. ¿Tú no? El mundo es demasiado interesante como para centrarse en una sola cosa.
Por el momento, a Gordon no se le ocurre nada suficientemente mordaz; el champán está empezando a hacerle efecto. Sylvia le roza una rodilla con la suya. Gordon no se explica por qué ese tipo le cae tan mal; Claudia ya le ha presentado antes a otros hombres, y no a pocos. Naturalmente, él nunca se lo ha tomado bien, pero no sabe por qué Jasper lo saca de sus casillas. Se consuela sirviéndose más champán, se lo bebe y mira a Jasper con el ceño fruncido.
—Qué conveniente tener un padre que vive en el sur de Francia.
Claudia se echa a reír.
—Gordon, estás borracho —le dice.
Los estratos de los rostros. El mío ahora es una caricatura abominable de lo que fue en otro tiempo. Puedo ver la firme línea del óvalo, la belleza de mis ojos y un atisbo de la tez pálida y suave que tan bien contrastaba con mi cabello, pero el conjunto está arrugado, caído, flácido. Los ojos se han hundido hasta convertirse casi en un punto de fuga, la piel es como una telaraña, me cuelgan bolsas de la mandíbula como si fuera un reptil y tengo el pelo tan lacio que se me transparenta la piel rosácea del cuero cabelludo.
El rostro de Gordon siempre se pareció al mío de un modo inquietante. Nadie nos consideraba parecidos, pero yo me veía en él y él se veía en mí. Una mirada, un gesto de la boca, un aire. Los genes se manifiestan solos. Es una sensación extraña. Algunas veces la tuve con Lisa, que tampoco se parece en nada a mí (ni a su padre, en realidad…, podrían habérnosla cambiado, pobrecita mía; de hecho, es pálida y apocada, como suelen ser los niños cambiados), pero cuando la miro capto un destello de mí misma. Gordon tenía el cabello espeso y claro, no rojo; los ojos grises, no verdes; a los dieciocho años medía un metro ochenta y presentaba ese aspecto desgarbado e informal de las personas que van por la vida silbando, con las manos en los bolsillos. Era un niño muy guapo, Gordon. Ganaba premios y hacía amigos.
Qué bonita pareja, le decían a mi madre, que murmuraba con modestia. Es de mal gusto alabar a los propios hijos y, además, ella tenía sus reservas.
Cuando los dos fuimos a la universidad, mi madre llevaba ya mucho tiempo retirada de la historia. Acurrucada en el sur de Dorset como en un chal y cerrada en todos los aspectos posibles al sino de nuestros tiempos. La guerra, claro está, era agotadora, pero requería estoicismo, y a mi madre el estoicismo se le daba muy bien. No le importaba la escasez de combustible, ni tener que echar las cortinas ni bañarse en dos dedos de agua caliente. La marcha de las cocineras y los jardineros también le resultó soportable. Lo que ella trataba de evitar a toda costa era la profundidad de los sentimientos y, por tanto, toda forma de compromiso mayor que las intermitentes visitas a la iglesia y el interés por las rosas. No tenía intereses ni afectos; tan solo sentía un vago aprecio por algunas personas, entre ellas, supongo, Gordon y yo. Se compró un Highland terrier adiestrado para ponerse panza arriba cuando le decían «¡Muere por la patria!», cosa que a ella no le inquietaba lo más mínimo.
Naturalmente, en la historia abundan las personas como mi madre, que están ahí pero no participan. La excepción son los combatientes de primera línea de fuego, tanto aquellos que tienen que estar ahí les guste o no como aquellos que lo han buscado. Gordon y yo, cada uno a su manera, éramos combatientes de primera línea. Jasper también, y mucho. Sylvia, de haber podido, se habría mantenido al margen, y hasta cierto punto lo consiguió, pero estaba demasiado apegada a Gordon, y a veces él la arrastraba a la vanguardia. La llevó a Estados Unidos, un sitio que podría haberse ahorrado conocer perfectamente.
La semana pasada, Sylvia vino a verme. O ayer. Fingí que no estaba consciente.
—¡Ay, madre! —dice la enfermera—. Me temo que hoy tiene un mal día. Con ella nunca se sabe… —Se inclina sobre la cama—. Está aquí su cuñada, querida. ¿No va a saludarla? Despierte, querida. —La enfermera sacude la cabeza, desolada—. Bueno, ¿por qué no se queda un ratito con ella de todos modos, señora Hampton? Seguro que lo aprecia. Ahora mismo le traigo una taza de té.
Sylvia se sienta con cautela. Mira la cama alta llena de palancas, cables y tubos, y a la persona que está allí tendida, con los ojos cerrados y el rostro delgado y aguileño. Le recuerda a las figuras de las lápidas de las iglesias de pueblo. Hay un jarrón con flores junto a la cama y otro más en la repisa de la ventana. Sylvia se levanta con dificultad (la silla es baja, y ella más gorda de lo que le gustaría) y cruza la habitación para echar un vistazo a la tarjeta. Mira con nerviosismo por encima del hombro.
—¿Claudia? Soy yo…, Sylvia.
La figura de la cama sigue en silencio. Sylvia huele las flores y coge la tarjeta. «Con mis mejores deseos de…» No consigue entender la letra, así que se pone las gafas. En la cama se produce una especie de espasmo. Sylvia suelta la tarjeta y vuelve a su silla deprisa. Claudia continúa con los ojos cerrados, pero entonces se advierte el sonido inconfundible de un pedo. Sylvia, sonrojada, se apresura a buscar cualquier cosa en su bolso: un peine, un pañuelito…
—Señorita Lavenham, disculpe —dije a mis catorce años, toda astucia e inocencia—. ¿Por qué es importante estudiar historia?
Acabamos de ver la rebelión de la India de 1857 y el Agujero Negro de Calcuta, así que estamos horrorizadas. A la señorita Lavenham, como yo bien sé, no le gustan las preguntas, a no ser que se refieran a fechas o a cómo se escribe algún nombre, y esta, yo lo intuyo aunque no sepa por qué, raya en la herejía. La señorita Lavenham hace una pausa y me mira con desagrado; aun así, para sorpresa mía, se muestra a la altura de las circunstancias.
—Para que entendamos por qué Inglaterra se ha convertido en una gran nación.
Bravo, señorita Lavenham. Estoy segura de que ni siquiera ha oído que existe una interpretación liberal de la historia, y probablemente tampoco la habría comprendido, pero lo cortés no quita lo valiente.